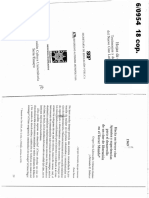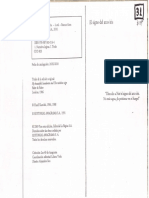Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Celestino Deleyto, Cap. 7 "El Cine de Animación de Disney"
Celestino Deleyto, Cap. 7 "El Cine de Animación de Disney"
Cargado por
Sofi V0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
56 vistas22 páginasCelestino Deleyto, Cap. 7 “El cine de animación de Disney”
Título original
Celestino Deleyto, Cap. 7 “El cine de animación de Disney”
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCelestino Deleyto, Cap. 7 “El cine de animación de Disney”
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
56 vistas22 páginasCelestino Deleyto, Cap. 7 "El Cine de Animación de Disney"
Celestino Deleyto, Cap. 7 "El Cine de Animación de Disney"
Cargado por
Sofi VCelestino Deleyto, Cap. 7 “El cine de animación de Disney”
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
7. El cine de animaci6n de Disney
Resurreccién y declive
‘A mediados de los ochenta el estudio Disney se encontraba inmerso
en una profunda crisis tanto econémica como creativa que arrastraba
desde la muerte de su fundador en 1966. Tanto los largos de animacidn,
que le habjan hecho famoso, como la produccién de peliculas con acto-
res de came y hueso (live-action films), iniciada en ta década de los cin-
‘cuenta, € incluso los programas televisivos languideciai irremediable-
‘mente, siendo sobre todo los parques temticos de California y Fl
Jos que mantenfan ta compafa a flote. Una huelga de trabajadores en
Disneylandia en 1984 y el constante cambio de manos de sus acciones
amenazaron con provocar el colapso final del estudio (Bygrave, 1985,
pig. 87). Diez afios mas tarde, tras renacer de sus cenizas de una manera
espectacular, Disney se habia convertido no sélo en uno de los estudios
de Hollywood de mas éxito en la década sino también en un potente con-
296 ANGELES Y DEMONIOS
glomerado multinacionai que en 1997, por ejemplo, ingresaba 22.500
millones de délares (Giroux, 1999, pag. 86). La mayoria de los comenta-
ristas han relacionado este cambio de rumbo con el acceso a la direccis
de la compaia en 1984 de Michael Eisner, antiguo ejecutivo de lis ca-
denas de television CBS y ABC y de Paramount Pictures, Eisner, junto
con Frank Wells, como presidente, y Jeffrey Katzenberg, como encarga-
do de la divisi6n cinematogrifica, relanzaron el cine de animacién, po-
tenciaron las live-action films a través de estudios subsidiarios como
Touchstone o Hollywood Pictures y, sobre todo, inieiaron la expansién
dentro de la industria del entretenimiento mediante una politica de ad-
luisiciones ambiciosa y agresiva. A finales de la década de los noventa
J Disney controlaba veinte canales locales de televisién, més de veinte
emisoras de radio y la mayor cadena radiofénica de Estados Unidos, tres
estudios de grabacién de maisica, la cadena nacional de televisién ABC y
cinco estudios cinematogréficos (entre los que se cuenta la compaiain-
, interpretada por Ariel, «Poor Unfortunate Souls», por
Ursula, y «Under the Sea», por Sebastin, versan sobre los tres espacios
teméticos que a mi entender dominan ésta y las dems peliculas de Dis-
ney de los noventa: la identidad, la feminidad y la diferencia,
Tu mundo y el mundo: «Part of Your Worlds
‘Ariel canta esta cancién al principio de la pelicula en su escondite se~
creto después de haberse olvidado de asistir al concierto organizado por
su padre en el que ella, rodeada de sus hermanas, habia de ser la estrella
4
310 ANGELES ¥ DEMONtOS
principal. El filme establece una oposicién entre ambas canciones: en
la primera, Ariel habia de encarnar la identidad elegida para ella por su
progenitor, la de hija obediente, contenta con su posicién en la casa de
su padre; en la segunda, se rodea de los objetos que ha ido recogiendo
por su cuenta, fuera de su easa, para expresar su deseo de alcanzar una
identidad distinta ata de su padre y de pertenecer a un mundo distinto del
suyo. Cynthia Erb opina que una de las razones por las que la estructura
dual del musical no funciona en esta pelicula es porque, aunque se plan-
tea el contraste entre dos mundos y la fusi6n final de ambos, el mundo de
Jos humanos es bastante gris y mucho més aburrido que el subinarino y
no tiene demasiado sentido que la protagonista quiera abandonar éste por
aquél (1995, pig. 62). Esta objecién, sin embargo, no tiene suficiente-
mente en cuenta el contexto de Ia pelicula: ef mundo de ta superficie no
atrae a la sirenita por su belleza objetiva sino porque Ariel es capaz de
proyectar sobre él sus deseos de crecimiento y de independencia.
‘Segiin Patrick Murphy, todos los objetos de su coleccién secreta re~
presentan bienes de consumo pertenecientes a una forma de capitalismo
primitivo y se convierten en metafora de Ia atraccidn de la protagonista
hacia un mundo civilizado, que se opone a su propio mundo precapita-
lista (1995, pig. 132). Trites corrobora el andlisis de Murphy cuando in-
dica que la principal motivacién de Ariel para convertirse en un ser hu-
‘mano es muy materialista (1993, pig. 146). Por otra parte, el af por
coleccionar juguetes exéticos de la heroina podria ser interpretado como.
un reclamo de la propia compafiia Disney para atraer a los nifios hacia el
consumo de sus propios juguetes y dems productos, iniciando la estra-
tegia desarrollada a lo largo de la década sein la cual los filmes han de
ser entendidos cada vez ms como anuncios publicitarios. Sin embargo,
ninguna de estas interpretaciones presta demasiada atencidn a lo que
sucede en la cancién: Ariel ya posee estos objetos y no anhela tener més,
sino que, pese a su juventud, sabe ya que los bienes materiales no cons-
tituyen la verdadera felicidad. Ella misma explica que, al decir que quiere
algo mas, no se est refiriendo a su amplia coleccién de utensifios huma-
nos inservibles pese a Ia indudable fascinacién que éstos ejercen sobre
ella. Segtin James Livingston, al decir que aspira a més, la herofna no
esti celebrando la emergencia de la cultura del consumo sino que lo que
desea es una forma de vida en la que todos estos objetos maravillosos
tengan sentido (1990, pig. 17). Es decir, suetia con desobedecer la prohi-
bicién de su padre de acceder a la superficie y relacionarse con los hu-
‘manos. El espectador puede encontrar la postura de Tritén comprensible:
ppara los habitantes del mar las personas son peligrosas, como prueba la
EL CINE DE ANIMACIGN DE DISNEY 31
posterior persecucién eémica del cangrejo Sebastidn por parte del coci-
nero francés Pierre, pero para Ariel se trata de una imposicién arbitraria
y nada razonable de su padre. En otras palabras, el mayor atractivo del
mundo del otro esti en la prohibicién: a sus dieciséis aflos Ariel ya sabe
‘que para adquirir su propia identidad, para madurar adecuadamente, ne-
cesita separarse de su padre, necesita marcharse de casa." Por ello, sin
ninguna evidencia objetiva, asegura que las jévenes en la superficie son
‘mujeres brillantes, hartas de nadar y listas para ponerse en pie, con
dres que no las reprimen continuamente. En este momento, la letra de la
cancién juega habilmente con las diferencias entre los humanos y las si-
renas: la cola y las piernas: éstas, el objeto posterior de la transforma-
cisn fisica de Ariel, son también simbolo del deseo de autonomia, de
valerse por 8f misma, de caminar por su propio pie. Por otra parte, su
avidez de aventura tiene, como asegura Laura Sells, una lectura mis espe-
cifiea como mujer: al cantar sobre el acceso, la autonomfa y 1a movilidad,
Ariel anhela una nueva subjetividad y la posibilidad de participar en la
vvida piblica tradicionalmente denegada a las mujeres (1995, pig. 179).
‘Asf pues, esta cancién, que constituye uno de los momentos centra-
les del filme, contradice abiertamente la idea de Trites y otros de que el
texto prescribe la dependencia femenina de los hombres. Al admirar a
‘unas mujeres que no conoce, la joven est construyendo una imagen ideal
de su futuro yo adulto y reclamando para sf misma una identidad propia,
independiente de los dems. El problema surge cuando, a renglén segui-
do, ve por primera vez a un ser humano de cerca y se enamora de él. Tras
salvarlo del naufragio, lo deposita en la playa y, acaricidndole la cara, ex-
lama: «He's so beautifull». Este momento nos remite abiertamente a la
liltima obra de Shakespeare, La tempestad, en la que el personaje de Mi-
randa, que ha pasado toda su vida en una isla desierta con su padre, ve
por primera vez a otro ser humano, el joven Ferdinand, que acaba de lle-
gara la isla en compaiifa de otros hombres, y se enamora de él, mientras
dice: «1 might call him a thing divine, for nothing natural I ever saw so
noble» (1.2, 418-420)."" Justo antes de que el principe se despierte, Ariel
12. Curiosamente, en Hércules, lega un momento en que el héroe también decide
‘que ha llegado el momento de abandonar el hogar de sus padres (adoptivos) para en:
Contrar «su propio camino» pero, quiz por ser hombre, no encuentra ninguna oposicién
perma i
13, aDebe ser divino, porque nunca he visto nada tan noble en lanaturaleza. La ad
imiracién de Miranda se inerementa al final de la obra, cuando ve a los dems personi-
jes y pronuncia las conocids palabras: «How beauteous mankind is! O brave new world
1"That has stich people in» (5.1, 183-184) («;Qué maravillosa es la huranidad! jOh,
(NGELES ¥ DEMONI0s
La sirenita. El deseo de Ariel: anhelos de acceso, autonomfa y movi
‘vuelve a cantar la cancién, pero esta vez sus deseos de cambio se centran
en el joven: si antes sofiaba con formar parte de «ese» mundo, ahora
quiere pertenecer a «tu» mundo. Feministas como Trites, White y otras
ven en esta permuta una capitulacién ante los principios del patriarcadi
10 Gnico que debe importarles a las mujeres debe ser encontrar al «hom.
bre perfecto» con quien casarse. Hasta este momento, Ariel estaba obse-
sionada con toda una cultura, a partir de ahora, fo ‘nico alo que aspira es
al amor de un hombre. Mientras que para la sirena de Andersen el amor
es un medio para alcanzar su verdadero objetivo (un alma inmortal), para
Ariel constituye un fin en sf mismo (Trites, 1991, pag. 146). Segdin Whi
‘do ina, ge dene aon) No nos dq es
como muchas otras de drasturgo ings, han aiid vida propio
per, en eal en el contexte dranstica dea pea, nen un Set neo Ja que
foniastan a inacencia de a oven con acre y ambi de pdr os hom:
bees guns drigesus cumple (vase Shakespeare 1994, 24198). Prop
es sigiiativo gue el nome dea pogo el ln de Disney tnbién ent
mado de La vempesad er no consspo Ishin sino aun ep, eave de
Prospero, su pate y quel fal consg la ibera
4. Con elaine interpeacons, no hemos de perder de vista qu el sco
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 313
te, el mensaje del filme seria que para acceder adecuadamente ata iden-
tidad femenina es necesario renunciar a la sensacién y al deseo de tiber-
tad necesarios para explorar el mundo y para alcanzar el éxito, y confor-
marse con la subordinacién al deseo sexual masculino. La joven que en
Un instante parece que se va a comer el mundo se convierte en el mo-
‘mento siguiente en un ama de casa en ciemes (1993, pags. 183 y 188). Al
introducir ala figura del principe justo en el momento en que Ariel pare-
ce lista para substanciar sus ansias de libertad, La sirenita transmite un
‘mensaje de sumisi6n y pasividad femenina,
Igualmente, White critica la pelicula por proponer modelos de belle-
za femenina que excluyen a cualquier cuerpo que no se ajuste al para-
digma dominante: juventud, cabello abundante, dientes blancos, pechos
‘voluptuosos y una delgadez.rayana en la anorexia a través del aspecto
co de Ariel (1993, pag. 189). Es més, el proceso de transformacién de
na en mujer, metifora de los cambios que se producen en el cuerpo
de las adolescentes para acceder a la edad adulta, es, al contratio que en
‘Andersen, totalmente indoloro. La canci6n «Part of Your World es pre~
cisamente uno de los momentos en los que més se exhibe el cuerpo de
‘Ariel como modelo de femninidad a imitar mediante todo tipo de «movi-
‘mientos de cdmara», dngulos y perfiles. Mis adelante, por supuesto, ete
ccuetpo juvenil contrastara vivamente con el cuerpo deforme, amenaza-
dor y abyecto de Ursula. Sin embargo, no hemos de olvidar que en esta
‘escena la exhibicién de Ariel como modelo «aceptable» de belleza fe-
‘menina va acompafiada por la articulacidn de su subjetividad y por su de-
seo de ocupar una posicién activa. Refiriéndose a las peliculas cl
del estudio, Elizabeth Bell explica que mientras las caracterizaciones de
‘sus heroinas responden a estereotipos de pasividad y vietimizacién, sus
‘cuerpos, inspirados en los de las bailarinas de ballet, son retratos de fuer-
za, disciplina y control. Para Bell, incluso estos personajes clisicos son
ejemplos de la ambivalencia ideolégica de Disney hacia las mujeres,
‘Sexual constituye un componente fundamental de Ia adolescenciay del acceso ata iden
tidad adult. Aun aceptando que Andersen lo mantiene en segundo plano en su histori,
tn gran nero de euentos de hadas lo sitéan ene centro de sus narraciones. Segén Bet-
telfcim, estos cuentos nos dicen que aquel que encuentra el verdadero amor adulto n0
necesita desear una vida eter, Esta aspiracin ayuda al iio a abandonat sus deseos de
‘dependencia infantil y @aleancar una existencia independiente més satistactoria (1976,
pig. 11). Es devt, a pesar de las aticulaeiones coneretas que el patsiarcado ha realizado
‘de este proceso en diversos momentos histricos, la proyeccién del deseo sexual hacia
clexterior dela familia es para hombres y mujeres un elemento més del crecimiento y
‘maduracin como personas.
314 ir
GELES Y DEMONIOS
pero herofnas como Ariel o Belle en La bella y la bestia se apartan del
paradigma tradicional, convirtiéndose en mujeres activas e inteligentes
‘que persiguen sus suefios en contra de los deseos paternos (1995, pags.
112-114). A lo largo de toda esta escena, Ariel es el tinico sujeto de la ac~
cin: se escapa de casa de su padre, expresa sus deseos de emancipacién,
decide subir a la superficie contradiciendo la orden paterna, se acerca a
los seres humanos, salva a Eric de morir ahogado y, en la playa, admira
su belleza e, inclinada sobre el cuerpo yacente del principe, dibuja una
promesa de actividad e iniciativa sexuales, acciones todas ellas que la
apartan de la pasividad, dependencia y feminidad tradicional de la que se
|aha acusado. En su paso desde el rechazo de la ley del padre a la enun-
in de su deseo por Eric no hay nada que la asemeje al objeto de in-
+ tercambio entre hombres al que nos referfamos con anterioridad nia la
dependencia de ellos que plantean las eriticas feministas citadas.
Por otra parte, uno de los defectos que han encontrado los comenta-
ristas en ésta y otras peliculas de Disney es la caracterizacién del perso-
znaje masculino. Robert Lloyd, por ejemplo, encuentra dificil entender
{qué es lo que Ariel ve en él y sugiere que su atractivo se encuentra tan
610 en la mirada de ella (1989, pag. 17). En general, a lo largo de todo
el filme, Eric desemperia un papel secundario que sélo adquiere verda-
dera agencia narrativa en su enfrentamiento final con Ursula. Por lo tan-
to, su funcién se acerca mucho mas a la asignada por Mulvey a las mu-
jeres en el cine clasico: la de objeto pasivo del deseo de la protagonista
(1979), La actividad, el protagonismo de la accién y la subjetividad caen
del lado de Ariel quien, a 1o largo de esta escena, leva la voz. cantante li
teral y metafSricamente. Para Livingston, lo que desea Ariel no es tanto
el amor de Eric como ocupar su posicién. En la cancién uno de los com-
ponentes de la vida en la superficie que atrae a Ariel es el fuego («;Qué
es el fuego y por qué arde?»). Livingston considera que el filme nos re
trotrae al momento mitico del principio de la civilizacién en el que el
descubrimiento del fuego llevé a los seres humanos a mudarse del habi-
tat femenino, fluido y amorfo del agua al espacio masculino duro y dificil
de la tierra firme. La pelicula trata de las relaciones entre hombres, mu-
Jeres y civilizaci6n, y en ella Ariel, como heroina modema que es, de-
manda su derecho a formar parte del mundo de los hombres (1990, pag.
17y passim). En un contexto més amplio, la protagonista desea romper
la correspondencia tradicional entre hombre y cultura y mujer y natura-
15. En este aspocto el personaje continta Ia tradi de personajes masculinossi-
lenciosos y de cartn pied del cine de Disney (Bell, 1995, ig. 113),
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 315
leza respectivamente (véase Ortner, 1993, pigs. 71-73). Es decir, Ariel
reclama su acceso a la cultura y rechaza su asociacién con la naturaleza.
En este sentido, La sirenita refleja, como indica Bell, las tensiones den-
to del feminismo estadounidense de finales de los ochenta entre las
exigencias de acceso de las mujeres al espacio piblico, secularmente
controlado por los hombres, es decir, el deseo de adquisicién de una
identidad masculina, y las propuestas por parte del feminismo mis radi-
cal de transformar el coneepto de identidad sexual como paso previo al
‘cambio social (1993, pg. 177). Ariel no aspira a cambiar las definicio-
nes patriarcales de hombres y mujeres sino a tener las mismas oportuni-
‘dades que los hombres. Desde la perspectiva posterior del feminismo po-
pular de Jos noventa teorizada por Read a la que me he referido en el
tereer capitulo de este libro, Ariel es una predecesora de Julia Roberts y
otras estrellas de esta década que no ven ninguna contradiccién entre ser
ffemenina y feminista. En este sentido, cuando sustituye su deseo general
de formar parte del mundo de los humanos por el més especifico de for-
mar parte del mundo de Eric, la herofna no solamente esta anhelando su
participacién en un régimen de deseo heterosexual sino también esti re-
‘clamando su acceso a un espacio tradicionalmente construido como mas-
culino.
La cancién, por tanto, no solamente articula con extraordinaria ener-
‘fa la necesidad psicol6gica de los adolescentes de renunciar a los mo-
delos de,identidad paternos como paso previo a la consecucién de su
propia idéntidad sino que, dependiendo de la interpretacién, ancla esta
necesidad en la perpetuaci6n de un régimen patriarcal de subordinacién
de la subjetividad femenina al deseo sexual masculino y al matrimonio
la reformula mediante una celebraci6n de la independencia, actividad y
control de la mujer moderna. Esta ambivalencia ideol6gica acerca el fil-
; ados en los filmes para
adultos contemporineos y reafirma la importancia del andlisis de los dis-
cursos del cine de animacion de Disney, espacio éste en el que «lo eter-
no» se combina con excepcional fluidez.con lo hist6ricamente concreto
y lo histéricamente concreto corre el constante peligro de ser naturaliza~
do como verdad eterna, En cada uno de los filmes posteriores el viaje na-
rrativo de los protagonistas adolescentes también esti intimamente li
do a su busqueda de la propia identidad pero esta bisqueda se articula a
través de significados mas especificos y a veces opuestos a los de La si-
rrenita, Asi, en El rey le6n, Pocahontas y Tarzan esta identidad no impli-
‘ca el abandono del hogar paterno sino todo lo contrario: la responsabili-
mn final del héroe con respecto al grupo social al que pertenece. En
316 ANGELES Y DEMONIOS
Aladino, Jasmine desea escaparse pero acaba quedéndose en el palacio y
arrastrando a Aladino a una posicién de poder que éste no deseaba pero
que ahora no parece rechazar. En Mulan, finalmente, la heroina devuel-
ve el honor y el respeto social a la casa de su padre mediante la consecu-
cin de una identidad que la aparta de los estereotipos tradicionales de su
‘grupo social. Esta constante tensién que encontramos entre identidad in-
dividual y grupal puede en ocasiones formar parte de los significados
tuniversales del cuento de hadas pero en las peliculas de los noventa va
Uunida tanto al tema de Ia igualdad de 1a mujer como al de la conciencia
de pertenencia a un grupo social, 6inico, racial o nacional, ambos especi
ficamente contempordneos.
* Cantando con Ursula
Uno de los aspectos mas atractivos del filme es In complejidad de la
funcién narrativa de Ursula, la malvada bruja marina. Aunque para algu-
nos erticas el personaje no constituye mas que una continuacién de la
nefasta acttud de Disney hacia las mujeres (Stringer, 1990, pag. 299),
hhemos de recordar que ante la ausencia inexplicada de la madre de le
Protagonista es ella quien ensefa a Ariel a ser mujer." Bien es cierto que
el personaje esté movido por una ambicién desmedida de usurpar el po.
der de Tritén, lo que en la retérica de filme resulta ain mas objtable y
_grotesco por el hecho de ser mujer, pero esta funcién, que la asocia con
anteriores villanos de Disney, es menos interesante que el proceso que si
ue para conseguir su objetivo. Segin Bell, hay tes tipos de personajes
J femeninos en Disney: las chicas buenas, lag mujeres malvadas y las sir-
ventas inofensivas. Los filmes plantean una visién del ciclo vital de la
‘mujer que comienza por la inocencia dela juventud, pasa pot la peligro.
sidad de ln edad madura y finaliza con la inocuidad y la bondad de lave.
|_ jez. Ursula pertenece al segundo grupo, que sigue el modelo dela femme
~ fatale del cine de Hollywood, y esti compuesto por mujeres que se ca.
Tacterizan por poseer una sexualidad devoradora y terrible y una am.
bicion desmedida. Esta sexualidad fuera de control refleja los temores
Y ansiedades del patriareaco hacia la feminidad (1995, pigs, 108-100
16. Siguiendo una tradicin del cine de Hollywood la que ya me he referido ante-
‘ormente, ninguna heroina de Disney de los noventa tiene madre, con excepcién de Mu.
tan, mientras que todas tienen padre salvo Esmerakia en El jorobado de Notre Dame y
Megara en Hércules.
(CINE DE ANIMACIGN DE DISNEY 317
115-116)."” El planteamiento de Bell es interesante pero se basa en un
anilisis que no podia tener en cuenta desarrollos posteriores debido la fe-
cha de su realizacién. Comenzando con Jasmine en Aladino, y conti-
rnuando con Pocahontas, Esmeralda y Megara, las heroinas de Disney
fueron cobrando un aspecto mas adulto y una dimensién sexualizada més
evidente segin iba avanzando la déeada. Esmeralda, por ejemplo, e
bujada con unos contornos que parecen una fusién de Ariel y Ursula y
iene la voz de Demi Moore, uno de los simbolos sexuales més famosos
de Jos noventa, Esta heroina utiliza su sexualidad para sobrevivir y se
convierte en el pecaminoso objeto de deseo de Frollo, el villano de 1a his-
toria, lo cual no impide que constituya uno de los puntos de identifica-
cci6n més evidentes para los espectadores y que tenga un final feliz. De
‘manera similar, Megara en Hércules es una femmeé fatale prototipica, ca-
racterizada por su sexualidad y corrupcién, que acaba reforméndose y
consiguiendo el amor del héroe. Siguiendo Ia evolucién de los discursos
cculturales sobre la sexualidad femenina a lo largo de los noventa, os fil-
mes de Disney rompen la dicotomia del pasado y ofrecen imagenes me-
nos estereotipadas de la mujer y personajes femeninos cuya sexualidad
no siempre recibe castigo." El crecimiento futuro de la joven protago-
nistay su acoeso a una sexualidad activa yano implicard necesariamen-
te su corrupcién ni su transformacién en un monstruo. Por otra parte, la
hipétesis de Bell resulta atractiva no solamente como interpretacién ge-
neral de la representacién de la mujer en el cine de Disney y sintoma de
las ansiedades del patriarcado, sino también, en el caso de La sirenita,
porque subraya la relacién que el propio filme establece entre Ariel y
trorizados prs, segundos mis tnd, epi alvado al cnsaiar qu Yama no exh
preferible al conta
ve
318 ANGELES ¥ DEMONIOS
Ursula: Ariel acabard convirtiéndose en Ursula pero ello no impediré que
a siendo la herofna, La estructura musical del filme nos vuelve a acon-
sejar prestar mds atencién a los significados que tienen los ntimeros mu-
sicales y en este caso al interpretado por Ursula, «Poor Unfortunate Souls».
La cancién sirve, en primer lugar, para presentar al personaje de la
bruja. Si Ariel responde a la descripcién tradicional de las sirenas, mitad
mujer y mitad pez, Ursula es una mezcla de mujer adulta y pulpo, repre-
sentacién grotesca de la medusa mitolégica que envuelve a los hombres
con sus tenticulos y los arrastra a la muerte. Si Ariel es delgada y esbel-
ta, Ursula es gorda y fea, ambas igualmente representativas de los dis-
cursos culturales contemporineos sobre la belleza femenina. La doble
entrada a su cueva a través de una tenebrosa boca entreabierta con dien-
tes afilados esculpida en la roca y una concha de molusco més hacia el
interior evoca imagenes tradicionales de la vagina dentata, la mujer de-
voradora de sexualidad devastadora (véase Creed, 1993, pags. 1-2'y pas-
sim). Estas imégenes son refrendadas poco después por su aspecto
Pero, al contrario que las femmes farales del cine negro, Ursula no resul-
ta seductora porque sus movimientos abiertamente sexualizados, que
atraen la atencién del espectador sobre sus pechos y caderas, son dema-
siado agresivos, demasiado amenazadores; por Ia sensacién de repulsién
que provoca su figura; y también porque su actuacién es demasiado pa-
r6dica, demasiado artificial. Diversos comentaristas han destacado las
semejanzas entre este personaje tal y como fue concebido por los anima-
dores de Disney y ciertos iconos cinematogrificos de la femme fatale
como la Norma Desmond de El crepuisculo de los dioses (Sunset Boule-
vard, 1950) o las actrices Tallulah Bankhead o Joan Collins, pero sobre
todo, los criticos han Mlamado Ia atencién sobre los paralelismos con la
estrella contemporsinea del especticulo Divine, conocida, al igual que
Pat Carroll (la actriz. que interpreta la voz del personaje) por sus espec-
Liculos de transformismo sexual (Brevitz, 1989, pig. 135, Costa, 1991,
Pag. 32, Sells, 1995, pig. 182). Como ellas, Ursula se especializa en in-
terpretar versiones exageradas de los estereotipos de Ia feminidad més
excesiva.
Su propia construccién grifica pone de relieve esta dimensién del
ppersonaje: su componente de pulpo aparece como un traje negro super-
puesto a un cuerpo humano, es decir, como algo que se podria poner 0
uitar ¢ incluso prestar a Ariel, si fuese necesario. A lo largo de la can-
i6n utiliza diversos artilugios marinos para «embellecer» su pelo o sus
labios, como si fueran espuma o carmin, con lo cual se sigue resaltando
su feminidad como una construccién que, en manos de este personaje, es
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 319
siempre irénica. Mientras Trites argumenta que esta ironia se ve oscure-
ccida por la misoginia de las imagenes (1991, pag. 152), segtin Sells, hay
que tomarse completamente en serio Ia imagen de Ia feninidad como ac-
tuacién que transite tanto al espectador como a Ariel (1995, pig. 182).
‘Aunque la retérica de la pelicula expresa claramente que no debemos
fiarnos de sus palabras,” su magia, tal y como el propio personaje expli-
cca en la canci6n, consiste en su capacidad para convertir alos habitantes
330 ANGELES ¥ DEMONIOs
¥y del que no tenfa ningtin deseo de marcharse, le chocé que Dorothy pu-
4dicra preferir un mundo lleno de tristeza, pobreza y asesinos de perros,
tun mundo en blanco y negro, al mundo maravilloso de Oz del que aca-
baba de regresar. ;Hemos de ereer que Dorothy s6lo ha aprendido en el
viaje que éste no era necesario, que ha de aceptar las
vida familiar? El autor prefiere quedarse con la rebeli6n final de la heros
nna cuando insiste en que Oz no ha sido un suefio, que era un lugar real,
un lugar vivo. Fue precisamente la popularidad de Oz lo que permitié al
escritor de la novela original, Frank Baum, escribir otros trece libros so-
bre Oz y a otros continuar la serie tras su muerte. En todos ellos, como
cn las visiones repetidas de los nimeros musicales de La sirenita, Do-
rothy siempre regresa a Oz (1992, pags. 17-18 y 56-57). Rushdie termi-
‘na su andlisis con la siguientes palabras:
Por lo tanto, Oz acabs convirtiéndose en el hogar; el mundo imagina-
do se convirti6 en un mundo real, como nos pasa a todos, porque la ver-
dad es que una vez que hemos abandonado los lugares de nuestra infancia
y comenzado a construir nuestras vidas, armadas tan s6lo con To que so-
‘mos y tenemos, comprendemos que el verdadero secreto de los zapatos de
rubies no es que «no hay nada como el hogar», sino que ya no existe nada
{que podamos llamar «hogar», excepto, claro, el hogar que construimos, 0
los hogares que otros construyen para nosotros (pig. 57)
Lo mismo que en sus novelas, en estas lineas Rushdie esta hablando
del exilio, de la inmigracién, de la idea de nacién, de Ia vacuidad (y pe-
ligrosidad) de los discursos sobre los origenes, y de Ia necesidad (y la
inevitabilidad) de construir la propia identidad a lo largo el camino, de
cerigir nuestro hogar y nuestra naci6n alli donde el viaje nos lleve. De ma-
rera curiosamente similar en el discurso optimista de Disney las perso-
nas (0 ls nifios) atin tenemos algo que decir sobre la trayectoria que han
de seguir nuestras vidas. En la retorica de La sirenita, el reino de Eric pa-
lidece, como el propio principe, en comparacién con el lugar de la infan-
ia que Ariel esté a punto de abandonar. Para el espectador, que provie-
ne de un muncio real en ocasiones tan gris y opresivo como la Kansas de
Dorothy, el hogar de Ariel representa una fantasia de un mundo mejor.
Pero para el personaje la inexpresiva estatua de su inexpresivo novio
vale mis que mil calipsos bajo ef mar porque supone el inicio de su pro-
pia vida adulta, Al contrario que Glinda en El mago de Oz, Tritn (y has-
ta Sebastisn) acaba convenciéndose de la insensatez de sus leyes y prohi-
biciones y de que para Ariel, como para Miranda en La tempestad, este
«mundo afortunado» del que él siempre ha recelado es ya y seguiré sien-
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 331
do siempre su verdadero hogar, Por lo tanto, el espectacular final feliz
espiritu aventurero y heroico de un grupo de colonos y la puesta en priic-
tica de los principios de libertad y democracia con los que intentaron
Fomper con un pasado de opresién en el viejo mundo, sino también en la
‘masacre despiadada de los pueblos indios y en la explotacién de los es-
clavos africanos, en la pelicula, gracias a Ia intervencién de Pocahontas,
indios y colonos acaban reconcilidndose y permanecen en armonfa una
vez que el tinico personaje verdaderamente malvado, el gobernador Rat-
cliffe, es arrestado y devuelto a Europa.” Asi pues, el final del filme su-
sgiere que el nuevo pais nace de la reconciliacién y unidad entre unos y
otros y ubica la identidad «americana» y su proverbial inocencia en esta
union interacial totalmente Fitcia, relegando, como en tants ts ex-
tos, la corrupeién y la ambicién de poder y dinero a un grupo de europeos
decadentes que poco o nada tuvieron que ver con la eesonsinse
‘va nacién, Esta burda reinvencién de la historia resulta ofensiva a no ser
que consideremos la pelfcula no como una leccién histérica sino como
27 La Pocahontas el conci Jon Sith cunt Est tela 27 aon yl sola
rte 2 Prime sch con un nn de su i sb pr con
‘erie lesan y ae cad con Jona Rafa quinacompat Ingle oso
Gon i hijo de ambos, nde mun de vila pec desputs (Walker, 1999 a 299,
28, Al sua su historia sb los exces de pode eluate una Ses pose
Jonna Bl enperador yu locuras leva cabo ina opera sia, yas dao
tender qc ls mbicn depo cs n componente ive dlr hia es
injsticas que se dan em ef mundo no se dbsna causa sen conte cota, cn
fs caso ls sceias gua de iganesony denmledres inpero sna spe
tment a a natraleza humana. Con espe sn liason dees crops sone ch
\oseaiatrios del npr extn, cue tambien ue Li shea
i et os ees shamans on agra fenton Coats a
iu de Ti) excel ies Pre eae mice ei
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 333
una fantasia a través de la cual se lamenta lo ocurrido y se plantea un de-
seo de lo que tendria que haber sucedido. Como aduc¢ Felperin, es como
si el estudio tratara de expiar a través de Pocahontas parte del senti-
‘miento de culpabilidad de una de las organizaciones capitalistas occi-
dentales de mayor éxito (1995, pag. 58). Es decir, Disney debe su rique-
za entre otras cosas a la construccién de un estado capitalista poderoso
sobre unos cimientos de opresi6n y exterminacién masivas que ahora re-
torman como instintos reprimidos clamando salir a la luz. La contradic-
cin se afianza y se perpetiia si pensamos que, a través de este texto, el
estudio consigue amasar més riqueza, apuntalar el mito de Ia inocencia y
la libertad y, por consiguiente, oscurecer atin més dichos cimientos.”
Por otra parte, la pelicula parece posicionarse claramente del lado de
Jos habitantes nativos de Virginia frente a los recién Hegados. Varias
canciones exaltan el espiritu ecol6gico de los nativos y su fusién armo-
rniosa con la naturaleza y presentan la tierra americana como un espacio
idealizado que est a punto de ser devastado por los invasores. Al mismo
tiempo, una cancién como «Mine, Mine, Mine> une al gobernador brité-
nico y a John Smith en su deseo de domefiar la naturaleza y explotar sus
recursos, conjugando a ambos en una visién sorprendentemente sombria
del colonialismo més feroz y despiadado. Cuando Pocahontas y John
‘Smith se encuentran ambos sienten una inmediata atraccién mutua basa-
daen la curiosidad de la diferencia, y el filme es consistente con el dis-
curso liberal mantenido en sus largometrajes de animacién de Ia década
al promover el entendimiento y la hibridacién intercultural, pero su prin-
cipal énfasis en este caso consiste en la denuncia del concepto occiden-
tal del «salvaje», concepto hist6ricamente correcto pero inadmisible hoy
en dia: contradiciendo un contexto cultural en el que se sigue conside-
rando, al menos implicitamente, a los mas pobres como intelectual y hu-
‘manamente inferiores, Pocahontas, la salvaje de la pelicula, demuestra ser
‘més culta y mas sabia que el hombre eivilizado, el cual, con una arrogan-
cia cultural perfectamente delineada, se cree en el derecho de imponer
sus hébitos y su cultura sobre la del otro. De nuevo la contradiccién en-
tre el «mensaje» del texto y Ia existencia hist6rica de éste como vehicu-
29. Esta contradiccién «productiva» no se limita a Pocahontas sino que se extiende
‘los demas textos, En Héreules, por ejemplo, el texto parodia las précticas publiitarias
Gel estudio y otras empresas multinacionales aprovechando la cultura de la celebridad,
pero esta parodia no tiene como objetivo crticardichas prcticas o hacer que el espec~
tudor reffexione sobre ellas sino mds bien naturalizar su implantacién como un hecho
cofidiano y perfectamente aceptable en nuesra sociedad.
a4 ANGELES ¥ DEMONIOs
Jo de la expansién cultural estadounidense es flagrante y solamente se
puede explicar a través de la conviccién en la propia inocencia que sigue
caracterizando el diseurso del estudio. De cualquier manera, dentro del
texto es Pocahontas la que Hleva la voz cantante y John Smith el que tie-
ne que aprender de ella
Mientras tanto, la narraci6n alterna entre la tribu de Pocahontas y los
colonos. Inicialmente, la superioridad morale intelectual que la protago-
nista demuestra sobre John Smith se reproduce en la comparacién entre
ambos grupos. Los ingleses son o bien ambiciosos, arrogantes y manipu-
ladores, como es el caso del gobemador (y su perro), o bien rudos e in-
cultos, mientras que los nativos son puros e inocentes. El estadio inicial
de la formacién de Estados Unidos se presenta no como un proceso de ci
« vilizacién del salvaje sino como una invasién agresiva y moralmente in-
defendible. Asi pues, el texto combina el tema de la adquisicién de la
identidad propia a través de la peripecia psicolégica de la protagonista
con el de la colonizacién. La diferencia fundamental entre Ariel y Poca-
hontas es que ésta se siente atrafda hacia lo que es distinto de ella pero en
ningtin momento le fascina Ia civilizacién europea. Para Pocahontas el
crecimiento psicol6gico consiste en aprender a no dejarse seducir por
el camino mas fécil y cémodo sino elegir lo que le dicta su corazén,
como le aconseja «Grandmother Willow>, el srbol méigico que represen.
tala sabiduria y la voz de la experiencia. En realidad la herofna no tiene
nada que aprender porque ya ha heredado de su madre (ausente, como de
ccostumbre, en la historia) el instinto y la valentfa necesarios. La promi-
nencia de este discurso abstracto y un tanto vacuo de escuchar a los pro-
pios instintos que Pocahontas comparte con los demés filmes es impor-
tante porque «libera» ala joven de la necesidad de seguir a John Smith al
final de la historia en el tnico caso de un filme de Disney en el que los
amantes no acaban juntos, y termina coneretindose en su decisién de
permanecer con su propio pueblo cuando éste la necesita.
Por otra parte, la influencia de Pocahontas en John Smith en cuestio-
nes ecol6gicas se va materializando poco a poco en los intentos de am-
bos de evitar la confrontacién entre ambos pueblos. Este pacifismo es
elogiado por el filme como un elemento «politicamente correcto» mas
pero acaba convirtiéndose en vehiculo de manipulacién ideol6gica por
Parte del texto y en una modificacién significativa de tltima hora de su
condena de la agresién anglosajona. En el nimero musical culminante
del filme, «Savages», la narracién alterna entre los dos grupos, converti-
dos en ejéreitos, y sus preparativos para la batalla, Cuando arenga a sus
hhuestes el gobernador Ratcliffe les asegura que los salvajes son diferen-
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 335
Pocahontas. El encuentro con el otro: diferencia y deseo.
tes de ellos y por lo tanto son malvados. En las tribus indias, que se han
tunido olvidando pasadas rencillas para intentar repeler la invasién, los
aargumentos son similares. La cancién, interpretada por ambos grupos de
forma simultinea, subraya constantemente los paralelismos entre ellos:
‘ambos se acusan reciprocamente de ser inhumanos, demonios y, como
india el tulo, salvaes. Mientras ano, Posahontas y John Savith tratan
desesperadamente de disuadira unos y 2 otros. En este momento, el men-
saje del filme parece haber cambiado: las guerras entre distintos pueblos
no se deben al afin de poder de unos pocos sino a una espiral de mani-
pulacién, incomprensién y temor al otro que va creciendo velozmente
hasta que se vuelve imparable. A estos efectos, en este momento del de-
sarrollo narrativo, unos y otros son iguales, nativos americanos y anglo-
sajones invasores se mueven por los mismos prejuicios culturales y an-
siedades psicol6gicas. Mientras que unos minutos antes los primeros
eran las victimas de una agresi6n injustificada y los segundos los repre~
sentantes del imperialismo que busca el poder y la riqueza tras la panta-
lla de la eivilizacién, en el climax de la narracién ambos son igualmente
culpables de provocar el enfrentamiento y es solamente Ia intervencién
de los héroes individuals, John Smith y Pocahontas, unidos mas all de
sus diferencias culturales por el discurso estadounidense de elogio del in-
336 ANGELES Y DEMONIOS
dividuo y desconfianza hacia los movimientos sociales, la que impide el
enfrentamiento, La culminacién de este proceso ocurre cuando Pocahot
tas acusa a su padre de haber elegido el camino del odio y le impide ¢}
cutar a John Smith, Durante este nimero musical el didfano discurso
antiimperialista previo se convierte de forma mégica en un discurso més
abstracto y atemporal contra la violencia. Como resultado de esto, una
vez extirpado el céncer aislado (el gobernador) y devuelto a sus orfgenes
‘europeos, unos y otros hallan inmediatamente en su comin humanidad et
fundamento de una reconciliacién tan magica como hist6ricamente falsa.
A partir de este momento ya todos son «ciudadanos americanos». Este
deslizamiento ideolégico, articulado a lo largo de una cancién suma-
‘mente conmovedora desde el punto de vista estético, produce una confu-
+ siGn consciente en el espectador, asi como una capitulacién por parte de
luna empresa que acaba siendo incapaz de enfrentarse a sus propios ori-
‘genes y de aceptar sus propias contradicciones.
ese a constituir, como apuntaba al principio, el comienzo del decli-
ve de la animacién tradicional en favor de la CGI, inaugurada el mismo
aiio con Toy Story, Pocahontas es uno de los filmes més destacados de la
serie, tanto por su magnifica animacién y por sus ntimeros musicales”
‘como por su complejidad narrativa y por la extraordinaria construccién
tanto narrativa como psicolégica del personaje principal, Ideol6gica-
‘mente resulta mucho mis dificil criticar al filme como se criticé a La si-
renita y a La bella y la bestia por su complicidad con el patriarcado. In-
cluso por encima de Ia posterior Mulan, la heroina de este filme es el
ersonaje femenino més activo, mas valiente y mas independiente salido
de los pinceles del estudio. Su decisién final de no acompafiar a John
‘Smith y quedarse con su pueblo rompe una convencién sagrada de Dis-
ney y representa (parad6jicamente) Ia evoluci6n social de las mujeres
occidentales y su gradual desplazamiento del espacio privado del amor
heterosexual y la familia al péblico. Continuando con el paraletismo apun-
tado anteriormente y salvando las diferencias, Pocahontas es a Disney lo
‘que, cuatro afios después, Erin Brockovich seria a Julia Roberts. Por otra
parte, la evolucién del diseurso de la celebracién de la diferencia también
se manifiesta en el texto mediante el planteamiento de la superioridad
‘moral e intelectual del «otro» sobre el yo dominante del patriarcado oc-
cidental: el hombre blanco anglosajén. Sin embargo, este texto, como
‘cualquier otro texto cultural, como cualquier otro filme de Hollywood, se
30. Alan Menken volvia en esta pelicula a escribir la partitura para Disney teas la
‘muerte de Howard Ashman, esta vez acompafado por Stephen Schwartz como letrista,
EL CINE DE ANIMACION DE DISNEY 337
ve atravesado por una multiplicidad de discursos que en este caso resul-
tan abiertamente contradictorios entre sf y que revelan la existencia de
ciertas barreras que resultan infranqueables. En este caso, esta comple-
Jidad se manifiesta en la transformacién migica de su discurso antico-
onial en un discurso antibelicista més asumible por el estudio y en Ia
‘consecuente reescritura fantistica de la historia en su final feliz, Es pre-
ccisamente la productividad de estas contradicciones y la exactitud con
{que reflejan la realidad hist6rica poscolonial de nuestros dias lo que, mas
alld de su excelencia estética y narrativa, hace de Pocahontas un texto
ejemplar dentro del corpus de Disney en los afios noventa y lo que, en ge-
neral, hace de las narraciones sobre la identidad, la nacién, la feminidad
y la masculinidad surgidas del estudio ejemplo paradigmatico del cine
ontemporiineo de Hollywood analizado en este volumen,
También podría gustarte
- Mongin - Violencia y Cine Contemporáneo. Ensayo Sobre Ética e ImagenDocumento27 páginasMongin - Violencia y Cine Contemporáneo. Ensayo Sobre Ética e ImagenSofi VAún no hay calificaciones
- GETINO SOLANAS Hacia Un Tercer CineDocumento18 páginasGETINO SOLANAS Hacia Un Tercer CineSofi VAún no hay calificaciones
- Stam - Multiculturalismo, Raza y RepresentaciónDocumento8 páginasStam - Multiculturalismo, Raza y RepresentaciónSofi VAún no hay calificaciones
- Loznitsa, El Final Del Cine DocumentalDocumento3 páginasLoznitsa, El Final Del Cine DocumentalSofi VAún no hay calificaciones
- Kureishi, Hanif (2010), "El Signo Del Arco Iris"Documento26 páginasKureishi, Hanif (2010), "El Signo Del Arco Iris"Sofi VAún no hay calificaciones
- Pauls, Elementos de IncomodidadDocumento6 páginasPauls, Elementos de IncomodidadSofi VAún no hay calificaciones
- Eduardo Grüner - Estudios Culturales, Reflexiones Del MulticulturismoDocumento29 páginasEduardo Grüner - Estudios Culturales, Reflexiones Del MulticulturismoSofi VAún no hay calificaciones
- Muerte Del Relato y Muerte en El Relato - Sanchez BioscaDocumento15 páginasMuerte Del Relato y Muerte en El Relato - Sanchez BioscaSofi VAún no hay calificaciones
- La Cita en La Cultura de Masas - Sanchez BioscaDocumento11 páginasLa Cita en La Cultura de Masas - Sanchez BioscaSofi VAún no hay calificaciones
- Losilla. El Cine de TerrorDocumento14 páginasLosilla. El Cine de TerrorSofi VAún no hay calificaciones
- Rebelde Sin Causa X CaicedoDocumento2 páginasRebelde Sin Causa X CaicedoSofi VAún no hay calificaciones
- Schwarzböck. Los Monstruos Más Fríos. Estética ExplícitaDocumento24 páginasSchwarzböck. Los Monstruos Más Fríos. Estética ExplícitaSofi VAún no hay calificaciones
- Arthur Danto - Despues Del Fin Del Arte - Cap 1 Introduccion Moderno Posmoderno y ContemporaneoDocumento9 páginasArthur Danto - Despues Del Fin Del Arte - Cap 1 Introduccion Moderno Posmoderno y ContemporaneoSofi VAún no hay calificaciones