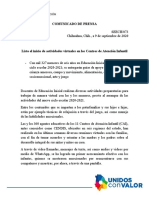Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistasTorres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Torres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Cargado por
Ingrid Elizabeth Arditti VillanuevaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- Guia EPP 2021Documento6 páginasGuia EPP 2021Ingrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Hitos Del Desarrollo PortellanoDocumento2 páginasHitos Del Desarrollo PortellanoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Resumen de Acciones en El CAIDocumento3 páginasResumen de Acciones en El CAIIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Listo El Inicio de Actividades Virtuales en Los Centros de Atención InfantilDocumento2 páginasListo El Inicio de Actividades Virtuales en Los Centros de Atención InfantilIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia Definiendo Mercado MetaDocumento7 páginasMercadotecnia Definiendo Mercado MetaIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Libro Morado CompletoDocumento22 páginasLibro Morado CompletoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- APRENDIZAJES CLAVE CompletoDocumento15 páginasAPRENDIZAJES CLAVE CompletoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Orientacion USAERDocumento11 páginasOrientacion USAERIngrid Elizabeth Arditti Villanueva100% (1)
- 27.PASTRANA El Consejo Técnico Espacio PDFDocumento5 páginas27.PASTRANA El Consejo Técnico Espacio PDFIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Antologia 2020 CompletoDocumento41 páginasAntologia 2020 CompletoIngrid Elizabeth Arditti Villanueva100% (1)
- 3ra CarreraDocumento1 página3ra CarreraIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
Torres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Torres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Cargado por
Ingrid Elizabeth Arditti Villanueva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas109 páginasTítulo original
Torres. Qué y cómo aprender, Necesidades básicas de aprendizaje.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas109 páginasTorres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Torres. Qué y Cómo Aprender, Necesidades Básicas de Aprendizaje PDF
Cargado por
Ingrid Elizabeth Arditti VillanuevaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 109
2QUE (Y¥ COMO) ES NECESARIO APRENDER?
NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE
Y CONTENIDOS CURRICULARES
Rosa Maria Torres
INSTITUTO FRONESIS
Quito, enero 1992
Trabajo preparado para el Seminario Regional "Estrategias de
accién para la satisfaccién de necesidades bésicas de apren-
dizaje", IDRC/UNESCO-OREALC, Santiaga, 20-22 de abril de 1992.
(Borrador para discusién). :
CONTENTDO
A. PROPOSITO Y ALCANCES DEL PRESENTE TRABAJO
B, CURRICULO Y CONTENIDOS CURRICULARES
©. EL PUNTO DE PARTIDA: eDONDE ESTAMOS?
LO HECHO EN LOS ULTIMOS ANOS EN AMERICA LATINA EN EL AMBITO
CURRICULAR
D. DILEMAS PLANTEADOS EN TORNO A LA DEFINICION DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES:
* EXHAUSTIVIDAD/ SELECTIVIDAD
HOMOGENEIDAD/ DIFERENCIACION
CENTRALIZACION/ DESCENTRALIZACION
COMPARTINENTACION/ INTEGRACION DE LOS CONTENIDOS
CURRICULO INSTRUCTIVO/ CURRICULO FORMATIVO
LO PARTICULAR LO UNIVERSAL
SABER COMUN/ SABER ELABORADO
REFORMA CURRICULAR/ RENOVACION CURRICULAR (PERMANENTE)
ee
&. EL ENFOQUE DE NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE (NEBA)
F. CONTENIDOS CURRICULARES Y NEBA
G. LA PUESTA EN MARCHA DE UN ENFORUE CURRICULAR BASADD EN LAS
NEBA
UNA APROXIMACION A LOS PROCEDIMIENTOS
BIBLIGGARFIA DE REFERENCIA
2QUE (Y COMO) EB NECESARIO APRENDER?
NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS CURRICULARES *
A. PROPOSITO Y ALCANCES DEL. PRESENTE TRABAJO
1 Este trabajo intenta responder a un pedido concreto de UNESCO/~
OREALC en el sentido de servir de documento-base para la discu~
sién en el seminario, en torno al tema propuesto. El tema -que
alude fundamentalmente a la dimensién del saber en los procesos
educativos- es uno de los temas més relegados, menos estudiados y
mas silenciados, notoriamente en @l dmbito latinoamericano. Una y
otra razén hacen que este documento deba ser visto apenas como un
borrador y una herramienta de trabajo. No es éste, por otra par-
te, momento para plantear soluciones acabadas y definitivas en
materia de educacién. Por #110, lo que nos proponemos @s sobre
todo ubicar una suerte de estado del arte de la’ cuastidn, a par-
tir del cual surgen preguntas y elementos a considerarse en la
definicién y operativizacién de un enfoque educativo orientado
por las NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE (NEBA), enfoque arti~
culador de la Conterencia de Tailandia y posteriormente retomado
en PROMEDLAC IV (Cuarta Reunién Repional Intergubernamental del
Proyecto Principal de Educacién en América Latina y el Caribe).
E1 documento probablemente reitera elementos considerados en los
otros dos documentos solicitados, y clertamente tiene vacios im-
portantes en el abordaje del tema mismo. Contiamos en que los
Comentarios y la discusién en el seminario complementardn, recti-
ficarén y afinaraén lo aqui expuesto, desde una visién necesaria~
mente mas integral y colectiva.
2 Cabe advertir dos cosas respecto del recorte y los alcances del
trabajo: a) no obstante el pedido de centrar el tema en los "con-
tenidos curriculares" y de hacerlo desde el punto de vista del
aprendizaje, resulta imposible dejar de referirse al curriculo
como totalidad, a los contenidos en tanto qué y en tante céno
(formas, métodos, etc, que modifican los contenides y significan
en si mismos), y al punto de vista de la ensefanza, refiriéndo-
nos, al menos someramente, a las NEBA de los propios docentes; b)
nos hemos centrado aqui casi exclusivamente en la perspectiva del
sistema educativo formal. El papel que en la satisfaccién de las
NEBA deben jugar otras instancias -la familia, el trabajo, la co-
munidad, 108 medios de comunicacién~ es sin duda un punto clave a
avanzar y a analizarse en el propio seminario.
3 Para hilar 1a argumentacién de conjunto, asi como para dlustrar
determinados puntos, alternativas y problemas, nos estamos apo-
yando como eje de referencia en dos experiencias nacionales de
transformacién educativa, ambas en cursos la Reforma fducativa
* Agradezco 1a valiosa colaboracién y los comentarios
criticos de José Luis Coraggio a este trabaia.
3
espafola (iniciada en 1987) y el Programa de Modernizacién Educa-
tiva de México (1969-1984). 7 Ambas experiencias han incluido
Procesos amplios de participacién y consulta, y se proponen
transformaciones significativas de sus respectivos sistemas edu-
cativos, dentro de las cuales las transtormaciones pedagdgicas y
curriculares tienen un lugar central. En el caso de México, ade-
m4s, los planteamientos de Tailandia y la nocién de NEBA han sido
expresamente incorporados, por lo que reviste particular interés
tener en cuenta esta experiencia, Cabe advertir que en ninguno de
los dos casos tenemos informacién directa sobre lx dindmica real
de estos procesos y las dificultades encontradas (tampoco habla
de ello la documentacién oficial consultada), lo que resulta in~
dispensable (y podraé sin duda complementarse en el seminaria). ©
2 Habria sido deseable incorporar también @1 proceso de
Formulacién del Plan Decenal de Educacién en marcha en Reptiblica
Dominicana, pero no contamos con suficiente informacién como para
documentarlo.
° En el caso de la Reforma espafola, hemos seguido de cerca
@1 debate a través de los Cuadernos de Pedagogia, por lo que en
la bibliografia estamos incluyendo varias referencias a articulos
aparecidos en estas revistas entre 1987 y 1991.
4
B. CURRICULO Y CONTENIDOS CURRICULARES
4 Existen definiciones y usos diversos del término curriculo y,
por ende, de lo que se entiende por contenidos curriculares.* E1
propio término contenidos se usa de maneras diferentes. La nocién
de curriculo se reduce a menudo ala de contenidos, y estos a
planes y programas de estudio (a su vez, no siempre diferenciados
entre si). Esta ademas de por medio la distincién planteada entre
curriculo explicito y curriculo implicito (no-escrito, oculto),
@1 tipo de saberes involucrados (saber comin, empirico, popular
vs. saber elaborado, cientifico, etc), y la incorporacién o no de
la forma (métodos, enfoques, organizacién) como contenido:
5 Muchos consideran que deberia tratarse como curriculo no sélo
la instruccién sino también las experiencias sociales de aprendi-
zaje que se dan dentro del aparato escolar [44]. Otros, caracte~
rizando el medio escolar como un ambito de comunicacién y la edu-
cacién come un praceso de comunicacién, conciben Los conocimien-
tos que se transmiten en el d4mbito escolar no como un "dad;
sino como producto de una construccién dindmica (a partir de los
saberes de cada uno) en el conjunto heteragéneo de relaciones que
establecen maestros y alumnos (maestros-alumnos, alumnos-alumnos)
(26) [40].
6 Se argumenta en general a favor de incluir como contenidos las
formas de transmisién/ apropiacién de los conocimientos, en tan-
to, en la practica educativa, "la forma es contenido” [26]. La
forma (métodos, técnicas, estilos de enseAanza, modos de interac~
cién, organizacién del espacio, etc) incide significativamente
sobre cémo y cuanto se aprende, asi como sobre 1a manera de con-
cebir lo que es el conocimiento, la enseHanza y el aprendizaje,
todo lo cual tiene un peso particularmente importante en el
aprendizaje de procedimientos, actitudes y valores.
7 Asi pues, una definicion amplia de currdcule incluiria conteni~
dos y objetivos, asi como métodos y criterios de evaluacién, no
limitaéndose a la instruccién, incluyendo las relaciones y apren-
dizajes sociales (curriculo no-escrito). En este contexto, los
+ Por su ambigiledad, el PME de México ha evitado el término
curriculo y optado por el de contenidos educativos, designando
con él al “conjunto de aprendizajes necesarios y a los procesos
que hacen posibles esos aprendizajes ~organizacién, formacién de
maestros, métodos, procedimientos de comunicacién, entre otros~
que el sistema educativo organiza y propone en planes y programas
de estudio que se orientan a alcanzar los fines de la educacién"
[62]. En el caso de Espaka, dentro de la Reforma Educativa se
esta entendiendo por curriculo "el conjunto de objetivos, conte-
nidos, métodos pedagégicos y criterios de evaluacién de cada uno
de 105 niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educative que regulan la practica docente” [465].
4
contenidos curriculares serian el conjunto de discursos (verbales
y no-Vverbales) que entran en juego en el proceso de ensefanza-
aprendizaje, incluyendot las informaciones y conocimientos pre-
vios que tanto alunnos como maestros tienen, y los que se cons-
truyen a lo largo del proceso educativo en la interaccién entre
unos y otros; los contenidos en planes y programas de estudio,
asi como en materiales curriculares y en tareas de clase; los
procedimientos utilizados para enseAar y aprendery la organiza~
cidn del espacio que se ocupay el clima que se generay y el cono-
cimiento construido resultante de la interaccién entre todos
estos elementos (26) [40].
8 Adoptar esta visién amplia de curriculo y contenidos curricula-
res implica no limitar estos al llamado curriculo explicito, asu-
mir la existencia del saber comin y la necesidad de incorporarlo
al saber elaborado en el proceso de enseNanza-aprendizaje, y
entender, en fin, @1 cambio de contenidos no tnicamente como
cambio en los planes y programas de estudio sino en el “saber
escolar" y la "cultura escolar" en sentido amplio.
La crisis de la teoria del curriculo y el desarrollo curricular
9 Hay consenso por parte de especialistas y estudiosos del curri-
culo acerca de la crisis de la teor{a clasica del curriculo y la
necesidad de profundos cambios en la misma. Se sefalan como pro-
blemas el predominio de una perspectiva acritica y tecnologicista
en el desarrollo curricular (problema entendido como "encontrar
el unico y el mejor conjunto de medios para conseguir los objeti-
Vos escolares previamente elegidos"), falta de atencién a la re-
lacién entre cevocimientos escolares y fenémenos extraescolares,
una "teorizacién excesiva” separada de la practica pedagdgica y
del aula, todo lo cual no ha permitido hacer del desarrollo
curricular una ayuda para entender y hacer la ensefanza (47).
10 Se plantea 1a necesidad de reformular el objeto de estudio,
adoptar otros esquemas intelectuales y procedimientos de investi
gacién mas acordes. Se afirma [47] que "el campo del curriculo
esta moribundo" y que es incapaz, con sus métedos y principios
actuales, de continuar la tarea y contribuir significativamente
al progreso de la educacioén. Requiere nuevos principios que den
lugar a una nueva visién del caracter y la variedad de sus pro:
blemas. Exige métodos nuevos que se adapten a los nuevos proble~
mas. 8@ requiere un renacimiento del campo del curriculo, 10 que
implica apartarse de los objetivos teéricos, para orientarse
hacia otros modos de accién. Asi pues, dentro del propio campo
del curriculo vienen stirgiendo cuestionamientos y busquedas que
convergen hacia nuevos planteamientos (como los de las NEBA).
Concepciones curriculares
41 Toda concepeién curricular implica siempre una determinada
Propuesta pedagdgica (una propuesta sobre qué y cémo hay que en~
5
sefar, aprender y evaluar, el papel en todo ello de los dintin~
tos sujetow sus modos de relacionarse, etc) y refleja una deter
minada concepcién no sélo de lo educativo sino de lo social, lo
politico, lo cultural, etc.
12 Aunque con algunas diferencias, sueen plantearse cuatro gran-
des tipos de ideologias curriculares [27] [48]: a) la ideologia
académico-escolar, identificada con la pedagogia tradicionals b)
la ideologia de la eficiencia social (vinculada a la corriente
llamada “tecnologia educativa"), que entiende calidad de la edu~
cacién como eficiencia y eficiencia como rendimiento escolary c)
la ideologia de la reconstruccién social, que se identifica con
la teoria critica del curriculo y que asocia calidad con relevan-
cia, centrando el problema de la relevancia alrededor de la de~
manda que hacen los sectores sociales a la educaciény y d) la
ideologia del estudio del nifio (centrada en la persona), que pone
el acento en la unicidad de 1a persona, en los procesos y el cam~
bio individual.
13 Cada una de estas tendencias, aisladamente, presenta vacios y
sesgos propios de toda reduccién. Eficiencia social y reconstruc—
cién social constituyen perspectivas opuestas y serian las dos
ideologias predominantes hoy en dia en América Latina (siendo la
de la eficiencia social 1a dominante). Se cuestiona el eficien-
tismo de la primera, centrada en la preocupacién sobre los resul-
tados y el rendimiento escolar, entendido éste como el nivel de
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje seXalados por el
propio sistema, sin atencién al qué y cémo se aprende. Se cues-
tiona el idealismo y las posiciones acriticas que tiende a asumir
la segunda frente a la demanda, asumiéndola como criterio de
verdad respecto de -por ejemplo- la pertinencia curricular [27].
La elaboracién de un curriculo y 1a definicién de los contenidos
14 E1 curriculo ~y, en particular, 10s contenidos- aparecen como
obvios, coma "dados" incuestionables. E1 caracter opaco y ocul-
tador del curriculo se sustenta, entre otros, en la falta de ex-
plicitacién de los supuestos, conflictos, elecciones, etc., que
estén detraés de las decisiones de las cuales éste resulta. Todo
curriculo es una opcién entre muchas posibles. Responde y repre-
senta recursos ideolégicos y culturales definidos, en los que se
priorizan determinados intereses, visiones del mundo, grupos so-
ciales, etc., en desmedro de otros. El proceso histérico a través
del cual determinados significados (materias, areas, contenidos,
métodos, procedimientos de evaluacién, etc) llegaron a ser "acep-
tados" por el conjunto social, permanece oculto y esos significa-
dos aparecen como niicleos de sentido comin, que estan, han estado
y estaran ahi para siempre. Todo se presenta como armonioso, co-
herente y complementario: los intereses del individuo y la socie-
dad, los de los diversos grupos, el pleno desarrollo de la per-
sona y el desarrollo del pais, etc. (Este cardcter ocultador del
curriculo, presente en los actuales procesos de México y Espafia,
&
ha sido tema de cuestionamiento y debate en ambos casos. Cabe
preguntarse hasta dénde es posible/deseable explicitar y abrir a
discusién lo no dicho en las propuestas curriculares, en este
caso alrededor de 1a propuesta de las NEBA).
Las "fuentes" del curriculo
15 En términos operativos, el problema central de todo curriculo
tiene que ver con la seleccién, organizacién, presentacién y
secuenciacién del conocimiento. En 1a definicién de qué ensefar
(y de cémo y cuando ensefar y evaluar) intervienen consideracio-
nes de diverso tipo, usualmente denominadas "fuentes del curricu-
lo"! a) consideraciones socio-culturales (necesidades del alumno
y la sociedad)s b) consideraciones epistemoldégicas (rasgos parti-
culares de las disciplinas a ser ensefadas o de la articulacién
de las disciplinas que contribuyen a un drea de conocimientos)}
©) consideraciones psico-pedagdgicas (caracteristicas psico-evo-
lutivas de los alumnos y sus competencias). En otras palabras, la
decisién sobre qué (y cdémo) enseRar debe tener en cuenta y conci-~
liars lo que el alumno quiere y necesita, lo que la sociedad
quiere y necesita de ese individuo, lo que ese conocimiento par-
ticular requiere para poder ser enseRado y lo que el alumno esta
en capacidad de aprender de acuerdo a su propio desarrollo.
16 Las distintas concepciones curriculares organizan de manera
diversa y con énfasis diversos estas “fuentes”. A la concepcién
tradicional académico-escolar se le acusa de haber depositado en
la ldgica interna de las disciplinas el peso fundamental en la
organizacién del curriculo. Otras corrientes (i.e. reconstruc~
cdonismo social) privilegian las necesidades del educando en
términos socio-culturales, econémicos, de participacién, etc.
pero a menudo ignoran o desprecian los requisitos cognitivos del
educando. La critica actual a la concepcién tradicional ha lleva
do a propuestas que buscan descentrar el papel rector de las dis-
ciplinas y a privilegiar las necesidades/intereses de los alum
nos. (En esta linea inscribe, para algunas interpretaciones,
la propuesta de las NEBA).
©. EL PUNTO DE PARTIDA: DONDE ESTAMOS?
Una educacién en “crisis”
17 El reconocimiento de la “crisis educativa" se ha generalizado
répidamente a nivel internacional, identificada eminentemente
como un “problema de calidad" y su solucién como una cuestién de
“mejoramiento de la calidad". El “deterioro de la calidad" se
asocia, a su vez, a una masificacién acelerada que no logré con-
ciliar cantidad y calidad. Los planteamientos de PROMEDLAC IV, al
reconocer el “agotamiento de un viejo modelo educativo que cum-
plié su funcién, pero que ya no se da abasto” [102], permiten ir
m4s all4 del "“deterioro" y el “mejoramiento", asumiendo la nece-
sidad de un cambio profundo e@ integral.
18 En buena parte de los paises de la regién, 1a atencién en tor-
noal acceso ha dado paso a la atencién a la desercién, la repeti-
cién y el fracaso escolares, De manera particular, se destaca el
problema de la repeticién -Jjunto a una tendencia generalizada y
sistematica a subestimar su magnitud-, al punto de afirmarse que
la repeticién seria en estos momentos 1a barrera més importante
en el logro de la universalizacién de 1a educacién primaria en la
regién (83]. En cualquier caso, un hecho sumamente importante que
ha venido junto con la "crisis": la posibilidad de hacer de la
educacién y del aparato escolar un tema de andlisis, discusién y
participacién publica, permitiendo romper con el tradicional ais-
lamiento @ impunidad del aparato escolar.
19 Frente al reconocimiento de la "crisis", se observa una noto-
riahomogeneidad del discurso y las propuestas. Ella tiene que ver
en alguna medida, sin duda, con la relativa homogeneidad de la
“cultura escolar" en estos paises (hecho ampliamente recono”ido y
destacado), pero también con 1a facil internacionalizacién de un
discurso no cabalmente (re)pensado y (re)trabajado a nivel de ca-
da pais. Faltan investigaciones y andlisis m4s complejos que no
reduzcan el diagnéstico a una unica categoria (i.e. "deterioro de
la calidad") y que den cuenta de la especificidad de la problema~
tica en distintas realidades. Hoy en dia, el progresismo educati—
vo y pedagégico ha llegado a copar el discurso (igualdad de opor-
tunidades, educacién democratica, pensamiento critico, participa~
cién, autonomia, pedagogia activa, ensefianza personalizada, etc),
pero la praéctica pedagdgica sigue, fundamentalmente, incambiada.
20 En tanto ha primado 1a concepcién de calidad = eficiencia y
eficiencia = rendimiento escolar, entendido este tiltimo basica—
mente como logro de objetivos instruccionales [27], dentro de la
problematica del mejoramiento ha tenido poco peso la cuestidn
pedagdyica y curricular y, especificamente, los contenidos, para
los que se pide, genéricamente, "relevancia"(?), "pertinen~
cia"(?), “flexibilidad’(?), "permanencia" (7). El qué (y @l cémo
se aprende y el qué (y cémo) se ensefia contintia siendo en buena
medida terreno intocado, cuya problematizacién se ha evitado tan-
to en la pedagogia como en los andlisis socioldgicos del aparato
escolar (26]. Las propuestas de cambio apuntan por lo general a
ajustes parciales y superficiales, antes que a la revisién inte-
gral y de fondo que la cuestién requiere. En verdad, sin embargo,
@1 tema del saber (ese "conjunto de recursos simbélicos que in-
cluyen dimensiones tanto de conocimiento como de valores, habili~
dades instrumentales y disposiciones” [16]), deberia estar en el
centro de la problematica de la calidad y de la preocupacién po~
litica por 1a educacién [16] C171.
Un modelo pedagdgico ineficiente y obsolete
21 €1 modelo pedagédyico que conocemos y su correspondiente modelo
educative se reproducen en un circulo vicioso. E1 patrén de
transmisién/acumulacién de conocimientos determina todos los de-
fndsrasgos que usualmente reconocemos como caracteristicos de una
“educacién tradicional” y de una “pedagogia tradicional" [78]
[96]. Mas all4 de las contradicciones existentes al interior de
este modelo pedagégico, existe coherencia entre los diversos
elementos que lo configuran. Todo se sostiene: el acesto en la
ensefanza y en la figura/autoridad del profesor, en la canticad
de informacién a transmitir, en el objetivo del enciclopedismo y
la "cultura general", en la légica productivista que anima a todo
el sistema educativo (producir resultados, productos, conductas
observables, etc); el profesor-transmisor (sabio, infalible
tiene su correlato en el alumno-receptor (ignorante, pasivo)
métodos memoristicos, predominiv del lenguaje verbal (oral y
escrito), de la exposicién, del libro de texto) planes y progra~
mas y textos escolares voluminosos, densos; "aprender" equiva~
lente a acumular informacién, "saber" igual a reproducir textual~
mente las verdades de la autoridad (maestro, texto); “evaluar
entendido como medicién de cantidades, no de calidades; la dis
tribucién del tiempo privilegiando 1a exposicién antes que la
animilacién del conocimiento, etc. Todo ello incide en patrones
de formacién docente, disefo y organizacién de ambientes, estilos
de administracién y gestién, etc.
22 El curriculo vigente esté basado en 1o unidimensional: todo
esté prefijado y es conocido de antemano, nada queda por conocer.
En el reino de la repeticién y la homogeneidad, no hay lugar para
la discrepancia, la duda, la curiosidad, la critica, la investi~
gacién, 1a creatividad, el razonamiento, el pensamiento auténomo,
etc. No hay cabida para el cambio, porque no hay cabida para la
contradiccién, 1a imperfeccién, la ignorancia. Nada se deja al
azart todo tiene su objetivo debidamente establecido, su procedi-
miento, su casilla. No se admiten diversas maneras o fuentes de
aprendizaje. No hay lugar para saberes diversos, para recuperar y
valorar el saber cotidiano, los saberes populares [58]. En
medida, los objetivos que usualmente se plantean en planes y pro-
gramas de estudio no tienen condiciones reales de aplicacién (la
democracia, 1a participacién, 1a critica, el desarrollo de ls
autonomia, la creatividad, el espiritu cientifico, etc).
9
23 Este modelo pedagdgico basado en la transmisién/acumulacion de
Eonocimientos ha sido abundantemente cuestionado. El cuestiona~
miento cobra hoy mayor vigencia, exigiendo un replanteamiento de
fondo, frente at la r4pida obsolescencia del conocimento, dado
lo desmedido y aceleratio de su crecimiento y cambio cualitativoy
el desplazamiento del aparato escolar como unico oferente de edu-
cacién, ante la “escuela paralela" de los medios masivos y la
répida difusién de la informacién que permiten las nuevas tecno-
logias; e1 nuevo papel del docente que todo esto implica, y que
supone una redefinicién drdstica del maestro-enciclopedia hacia
un perfil docente con otras funciones. Por tanto, lo que se
plantea es la necesidad no Unicamente de revisar los contenidos
curriculares sino de modificar sustancialmente un modelo pedago~
gico que es el eje de reproduccién del modelo educativo vigente.
LO HECHO EN LOS ULTINOS ANOS EN AMERICA LATINA EN EL AMBITO
CURRICULAR
24 £1 punto de referencia obligado de todo cambio es la situacién
de partida y sus tendencias. Apoyandonos en informes y estudios
de alcance regional, presentamos aqui sintéticamente el estado de
la cuestién'en cuanto ar a) las innovaciones curriculares intro~
ducidas, b) la discusién y c) 1a investigacién respecto del tema
en cuestién.
Innovacienes curriculares
25 Entre lo que cabe y es preciso recuperar del punto de partida,
ocupa un lugar privilegiado la innovacién educativa. gCudles son
algunas de las innovaciones curriculares introducidas en los
Wltimos akos en América Latina?.
26 Segin 1a UNESCN/OREALC [84] [101], durante 1a década de los
@0, y en el marco del Proyecto Principal de Educacién en América
Latina y el Caribe, las estrategias mas generalizadas para mejo-
rar la calidad que han venido adoptandose en la regién abarcan:
a) administracién e@ informacién, b) renovacién curricular y tec~
nologia, yc) formacién y capacitacién de agentes educativos:
Muchas de estas acciones estén en estado de experimentacién, por
Jo que no se presentan resultados. Respecto del punto b) los
informes en cuestién afirman quar
- En casi todos los Planes Nacionales de Accién tiene alta prio-
ridad la reorientacién de los programas curriculares y la tecno-
logia educativa en funcién de las reelidades locales, las carac~
terdisticas culturales, las necesidades econémicas y las oportuni-
dades de trabajo productivo a nivel comunitario.
- Se hen introducido elementos innovadores en los disefos curri-
culares y la tecnologia educativa en mas de la mitad de los pai-
ses de la regién, algunos concebidos como reformas curriculares y
10
otros como procesos de renovacién permanente, registréndose como
esfuerzos importantes la preparacién para el ingreso a la prima~
ria y el predominio de un enfoque integral en el nivel pre-esco-
lar, la enseRanza de la lectura, la introduccién al pensamiento
cientitico y a los valores ciudadanos, y nuevos sistemas de eva-
luacién, incluida la promocién automatica.
~ Han aumentado las investigaciones y experiencias piloto en tor-
noa nuevas metodologias de enseAanza de la lectura y la escritu-
ra, enfatizandose ent comprensién lectora, libros de texto y ma
teriales mejor adaptados al contexto local y la vida cotidiana de
los alumnog, programas remediales de lectura en 4reas marginales,
relacién més estrecha entre enseRanza de la lecto-escritura y el
célculo en 1a primaria, y entre alfabetizacién de adultos y desa-
rrollo comunitario, buscando soluciones integradas al problema.
= Se observan logros en la inictacién de los nifos a las actitu~
des, procesos y métodos del pensamiento cientifica, incluyendo el
trabajo grupal con textos semiprogramados que estimulan tales
actitudes, computacién, uso del periédico en "ficheros escola-
res", bibliotecas de aula, ferias y exposiciones u olimpiadas
clentiticas, y debates sobre problemas de las comunidades cuya
solucién tiene que ver con el uso de 1a ciencia y la tecnologia.
A pesar de estos logros, "un gran ntimero de paises ha tenido
dificultades para definir y poner en practica un curriculo de
ciencias adecuado al nivel de creatividad y de desarrollo cognos-
citivo de la educacién basica primaria".
- En casi todos los paises con altos porcentajes de poblacién in~
digena se han impulsado programas de educacién bilingie-intercul-
tural e incluso se ha institucionalizado @sta en algunos casos
con la creacién de departamentos especiales, todo ello en el mar-
co de una mayor conciencia sobre la diversidad, 1a problematica
cultural y lingilistica, y la importancia de la lengua materna
como lengua de instruccién. No obstante, dichos programas siguen
al margen del curriculo general de 1a educacién, persistiendo la
dificultad para concebir la dimensién intercultural como algo que
ataRe no sélo a la poblacién indigena sino a toda la poblacién.
- Se han actualizado los curriculos con nuevas 4reas y contenidos
tales como: educacién en los valores y 1a participacién ciudada-
na, educacién ambiental, ecicacién en poblacién, prevencién del
uso de drogas y del SIDA, educacién en salud y nutricién, dere~
chos humanos, y aducacién para la paz y la comprensién interna-
cional. Como problemas se mencionan el tratamiento multidiscipli-
nario que requieren estos contenidos y la escasa preparacién re~
cibida por los docentes para desarrollarlos.
27 En lo que hace especificamente a las zonas rurales, a partir
de una sistematizacién de un conjunto de innovaciones que han
venido ddndose en programas tanto formales como no-formales de
enseAanza basica, se afirma que la innovacién curricular ha co-
an
brado fuerza especial en las ultimas décadas, con el propdésito
central de introducir cambios en los procesos pedagégicns. El
mayor énfasis se ha puesto en la adecuacién o adaptacién de pl
nesy programas a la realidad del medio, la renovacién de las me-
todologias de trabajo pedagégico, la elaboracién de textos y ma~
teriales de enseManza que atiendan a caracterinticas regionales y
locales, 1a formacién y perfaccionamiento de docentes rurales, y
la formulacién de politicas de supervisién escolar y apoyo técni~
cope-dagégico. En cuanto a los contenidos, se destaca la incorpo-
racién al curriculo de la experiencia de trabajo de los nifios,
asi como 1a inelusién de nociones sobre ecologia y proteccidn de
los recursos naturales, y, en general, el tratar de partir de la
realidad de los educandos y correlacionar los contenidos con sus
necesidades inmediatas [38].
28 €1 intento por incorporar el trabajo productive al curriculo
escolar ha dado lugar a un amplio conjunto de experiencias y a
alternativas muy diversas ~i,e, disefio de unidades de aprendizaje
integrado, reforma de planes y programas de estudio de primaria
con la incorporacién de unidades de formacién prevocacional, in-
clusidn de una asignatura de Formacién Laboral en la ensefanza
primaria y secundaria, etc-. Un estudio [103] en torno a tres
experiencias en esta linea, realizadas en tres paises latinoame-
ricanos, a nivel urbano-marginal, apenas logra concluir que, a
partir de las experiencias estudiadas, es posible incorporar el
trabajo productivo a las escuelas de las 4reas urbano-marginales.
29 Los informes de UNESCO/OREALC, asi como la sistematizacién de
experiencias innovadoras a nivel rural, presentan conclusiones de
un alto nivel de generalidad, resultado de un procedimiento de
sintesis de lo que estaria dandose en la regién. Esto impide
captar las profundas disparidades que existen entre los diversos
paises en el terreno de la innovacién curricular (no solo en
cantidad sino en calidad) -como se seSala, cerca de la mitad de
los paises de la regién estarian al margen de dichas innovacio-
coma el peso que en el conjunto de elementos innovado-
res tienen determinadas experiencias (caso Escuela Nueva de Co-
lombia y otras semejantes), excepcionales en la regién y por ello
mismo destacadas. De todos modos, los estudios reseNados aqui
coinciden en mostrar: a) la dispereién y el cardcter mas bien
aislado, parcial y superficial de dichas modificaciones curricu
lares y pedagégicas, sin afectar integralmente las condiciones
capaces de garantizar coherencia y estabilidad a las mismasy b)
la debilidad o ausencia de sistematizacién y uvaluacidn de dich
moditicaciones y de dichas »xperiencias innovadoras, lo que dift.
culta su comprensién y 1a utilizacién de sus ensefanzas para
otros procesos, ocasionando el conocido partir de cero y la repe-
ticién de errores en experiencias similares; c) 1a fragilidad y
vulnerabilidad de 1a innovacién educativa, en el que a menudo las
experiencias son bautizadas de "innovadoras", "experimentales" o
“piloto” sin reunir los requisitos indispensables para poder ser
catalogadas tales, se suspenden a medio camino o bien culminan
12
sin alcanzar sus objetivos y extenderse.
30 A partir de nuestro propio conocimiento de 1a cuestién,podria-
mos afirmar que varios (émuchos?, ¢la mayoria?) paises de América
Latina -en particular, las dependencias gubernamentales encarga-
das del curriculo- siguen manejéndose con viejos patrones de de-
sarrollo curricular, en buena medida ajenos a los cuestionamien-
tos y a la profunda renovacién que viene dandose en este campo
tanto a nivel de la discusidn teérica como de la préctica. La
literatura producida y manejada por dichas instancias oficiales
(tal y como se desprende de informes, planes y programas, autores
citados, conceptos utilizados, etc) es, basicamente, una repro-
duccién de los "cldsicos" del curriculo y de (viejas) autoridades
educacionales locales. Esquemas hoy en franco derrumbe en Estados
Unidos y Europa, siguen vivos en esta regidn.
31 Desde hace algunos akos viene plantedndose el tema de la abso-
lewcencia curricular, y observéndose con preocupacién la crecien-
te brecha entre el "saber escolar" y el "saber social", asi como
la asombrosa lentitud del aparato escolar para absorber, al ritmo
minimamente requerido, el avance del conocimiento (més y nuevos
conocimientos, pero ademas continuas rectificaciones y/o amplia-
ciones de conotimientos anteriores, emergencia de nuevas areas o
disciplinas, desdibujamiento de las fronteras tradicionalmente
establecidas entre éstas, etc). Faltan andlisis que permitan pre~
cisar la magnitud y la naturaleza de la obsolescencia de planes y
programas de estudio vigentes en los distintos paises. Se habla,
en algunos casos, de un atraso de varias décadas, sobre todo para
algunos campos de las ciencias exactas y formales.
32 £1 punto de partida es el de una tradicién de reformas curri-
culares muy espaciadas, realizadas con intervalos de décadas en
algunos casos. Muchos planes y programas hoy vigentes lo estan
desde hace muchos aXos. Las medidas tomadas han sido tomadas no
como anticipacién de 1a necesidad de cambio, sino m4s bien como
respuesta a una situacién de evidente rezago y deterioro. La dis-
continuidad de gobiernos, autoridades y politicas ha impedido, en
buena parte de los casos, llevar a término innovaciones o proyec~
tos pilotos, o completar las transformaciones previstas, con 10
que se ha avanzado de manera muy dispareja. Eo de sospechar que
escasean los recursos humanos calificados en este campo, y que
buena parte de los existentes se mueven con viejos esquemas que
hoy no sirven, En general, han brillado por su ausencia mecanis-
mos para una revisién periddica de los contenidos
33 Un punto a destacarse es 1a creciente importancia que viene
asignaéndosele, dentro de las estrategias de mejoramiento de la
calidad, a la llamada “tecnologia educativa" y, en particular, a
los libros de texto. Estudios demostrarian que la disponibilidad
de estos ultimos es uno de los factores que incide positivamente
@n el rendiniento escolar (aunque otros estudios no encuentran
dicha relacién). No obstante, el mayor protagonismo docente y la
13
mayor autonomia pedagégica que hoy se reciama para los docentes,
recuperando su rol técnico y profesional, es, en esencia, contra~
dictorio con esta cada vez mayor dependencia del libro de texto
como respuesta a las debilidades docentes, mencionado expresa~
mente como tal y defendido como estrategia valida en diversos
documentos y experiencias (Un aspecto criticado a Escuela Nueva
de Colombia tiene que ver precisamente con esta centralidad que
en el praceso educativo acupan las Guias de Autoaprendizaje}.
34 En general, las "soluciones" a la cuestion curricular parecen
distinguirse por su caracter epidérmico y esporadico. En el plano
de los contenidos, las operaciones suelen girar en torno al sim-
ple agregar o restar, antes que en una revisidn global y profun-
da. Asi, 1a operacién “actualizacién" suele consistir en la adi-~
cién de areas tematicas y contenidos nuevos, modernos (los 1la-
mados "temas transversales"), a1 tiempo que las dem’s reas pue-
denquedar intocadas, siendo incluso contradictorias con estos
nuevos contenidos y trayendo, por tanto, cada vez mayores proble-
mas de coherencia interna de los contenidos (sin mencionar el re-
cargo adicional que esta operacién de aglutinamiento trae a pla-
nesy programas de estudio). A su vez, los programas sobrecargadcs
y la busqueda de pertinencia y relevancia pueden encararase con
simples operaciones de "limpieza" (entresacar, ajustar, adaptar,
etc). La adicién, sustraccién o modificacién de contenidos puede
hacerse de manera aislada, sin atencién a los cambios que ello
supondria introducir a nivel metodoldgico, asi como en el plano
de la organizacién y 1a administracién encolares, y sin la indis-
pensable informacién y formacién docenter. En unas ocasiones, las
modificaciones introducidas en planes y programas son producto de
proyectos experimentales de desarrollo curricular; en 1a mayor
parte de los casos, se procede a la inversa [103].
35 Por otra parte, 1a fetichizacién de los materiales curricula~
res y, en particular, de los libro de texto, ha llevado en oca~
siones a intentos de “modernizacién" de dichos materiales como
sustituto a la modificacién de planes y programas de estudio. Tal
“modernizacién” puede consistir en sucesivas reediciones “revisa~
das y mejoradas" que introducen cambios menores, en cuestiones
puntuales evidentemente desactualizadas (fechas, nombres, datos),
© bien en cuestiones de formato, disefo y diagramacién [22].
36 En sumat el cambio curricular y, en particular, el cambio en
los contenidos, son aspectos muy débiles y de gran inercia en la
regién. La propia UNESCO/OREALC concluye que "en 1a mayoria de
los paises existen o han existido reformas curriculares que han
pretendido abordar e1 problema y se han experimentado innovacio-
nes aisladas que no han logrado establecer una tendencia soste-
nida de renovacién pedagégica", advirtiendo que “es probable que
los pracesos educativos hayan ‘carecido, hasta el momento, de un
contexto interno y externo favorable a una renovacién pedagégica”
(101). Cabe entonces preguntarse cual es ese contexto, por qué no
se ha dado, si existe hoy y/o si puede construirse.
14
La discusién respecto de la cuestién curricular y pedagégica (y
del saber, en particular)
37 La cuestion curricular, emparentada de cerca con la cuestién
pedagdgica, es uno de los campos menos tocados en la investiga~
cidén, la discusién y Ja practica educativas contemporéneas, E1
campo pedagdgico ha tenido, sorprendentemente, poco peso incluso
en la propia formacién docente [50] [17].
38 "Los contenidos" han tendido a centrar la disputa respecto del
poder y el control social y, al mismo tiempo, paraddjicamente,
han sido el tema-tabi del andlisis, la discusién y la préctica
educativas, no sélo en relacién a los alumnos sino a los maes~
tros. Sectores politicos, intelectuales y corporativos (la "voz
politica", 1a "voz econémica" e incluso 1a propia “voz educati-
va") coineiden en un gran silencio respecto del problema de:
saber, niicleo definitorio del sistema educativo [14]. Por otra
parte, el tema de los contenidos aparece vinculado al curriculo
explicito (planes y programas de estudio, textos escolares, etc)
y no al conocimiento construido y recreado en la relacién maes-
tro-alumnos en la préccica pedagégica del aula [26]. Este "silen-
cio” esté acentuado en la educacién bawica, pues -aunque margi-
nalmente- el tema del saber ocupa algun lugar en la preocupacién
y 1a discusién respecto de otros niveles y modalidades del siste-
ma (educacién media, técnica, superior).
39 Las propias corrientes criticas de 1a educacién han estado
centradas en la cuestién de (la reproduccién de) los valores y
las relaciones, particularmente en las dimensiones morales de la
educacién escolar, en el culestionamiento a la pasividad, la com-
petitividad, el individualismo, el conformismo [16]. Los nucleos
de cuesticnamiento a la llamada "“educacién tradicional" y las
propuestas de una “educacién alternativa" han tendido a girar en
torno a la relacién maestro/alumno, la cuestién metodolégica, la
relacién escuela-comunidad, las reivindicaciones del alumno como
ser pensante y participante, etc, alrededor de oposiciones como
autoritarismo/democracia, autoritarismo/participacién, vertica—
lismo/horizontalismo, etc, tocandose de manera colateral los
contenidos de dicha educacién.
40 Al respecto, se advierte una doble tendencia (no necesariamen-
te contradictoria). Por un lado, una "sociolagizacién” de la mi~
rada hacia lo educativo, con clara predominancia de las ciencias
sociales en el andlisis e interpretacién de lo educative. Por
otro lado, una "metodologizacién” tanto del problema como de la
propuesta, dentro de una tendencia a mistificar el método como el
problema aducativo por excelencia y a reducir el problema pedagd-
gico a un problema metodaldgico [93] [26] [87]. Asimismo, la rup-
tura planteada con la educacidn tradicional y el sistema forma’
llevé a algunas corrientes criticas a abandonar el aparato esco-
lar como campo de intervencién y de reflexién, lo que contribuyd
15
@ alimentar el aislamiento del saber pedagégico universal (871.
"Saciolagismo" y "metadologicismo" han contribuido, con su engra-
naje, a desdibujar y restar atencién a la cuestidn pedagégica y
al tema mismo del saber que se transmite en el aparato escolar.
41 Los "problemas" que, de manera mas o menos generalizada, vie-
nenseRalandosele a los contenidos se han centrado en: la unifor~
midad (reconocida tundamentalmente como una imposicién del patrén
cultural de las clases medias y de los sectores urbanos -"urbani-
zacién curricuilar'-), vinculada-a su vez al tema de la centrali-
zacién (excesiva)} 1a “falta de vinculacidén con la realidad", lo
que alude sobre todo a la adecuacién de los contenidos a las "mo-
tivaciones", "intereses" y "necesidades" (sociales, culturale
productivas, etc) de los educandos (mucho menos aparecen plantea~
das dichas necesidades desde el punto de vista cognitivo), cues-
tién particularmente enfatizada para el caso de los grupos menos
favorecidoss planes y programas de estudio sobrecargados y sin
articulacién entre los diferentes niveles del sistema; contenidos
desactualizados (sin que llegue a especificarse el qué, cuanto y
cémo de dicha desactualizacién)s 1a segmentacién del conocimiento
en 4reas y materias aisladas) el teoricismo y la falta de vincu-
lacién con la practica (1a orientacién académica, el enciclope-
dismo, etc); el predominio de la instruccidén sobre la formacién
(de los contenidos “informativos” sobre los "formativos", vincu-
lado esto a la falta de integralidad de la educacién, al predomi-
nio de los métodos memordsticos, de los resultados sobre los
procesos, de los contenidos sobre los procedimientos, etc).
Li
busquedas y propuet
5 sobre el qué hacer
42 Frente a los ssRalamientos eriticos, muchas de las propuestas
sobre el qué hacer han tendido a la consideracidn de los apuestos
como "soluciones", Entre ellas destacan: diversificacién del cu-
rriculo y de los contenidos en particular (generalmente planteado
en términos regionales), insistiéndose en su "flexibilidad" y/o,
como mecanismo operative, en la asignacién de margenes de deci-
sién a nivel comunitario o de plantel) descentralizacién, autono-
mia, participacién, con énfasis en el nivel local; curriculo in-
tegrado (integracién de diversas disciplinas) y agregado de nue-
vas dreas y contenidoss curriculo formativo antes que instructi-
vo (lo que adopta la forma de predominio de valores y actitudes
sobre contenidos, de procesos sobre resultados); vinculacién
teoria-praéctica, estudio-trabajo, escuela-comunidad, etc.
43 En este campo (propuestas curriculares, planes y programas),
la homageneidad y repetitividad en el discurso traspasa frante-
ras, 4mbitos gubernamentales y no-gubernamentales, etc. €1 dis-
curso educativo ha cobrade vida y estatuto propios, recurriends a
la adjetivacién como principal mecanismo de identificacién tanto
respecto del tipo de educacién a lograrse -democratica, critica,
liberadora, participativa, humanista, etc- como del perfil de
sujeto a construirse -critico, creativo, indagador, autdnomo,
16
solidario, etc-. Amalgamando y parafraseando lo que planes y
programas de estudio de diversos paises proponen para la ensefan-
za primaria, tenemos que se trata, entre otros, de: entregar una
sélida y actualizada formacién cientifica y tecnolégica, promover
la creatividad y @l desarrollo de un pensamiento auténomo y cri-
tico, fomentar e1 gusto y los habitos de aprendizaje que permitan
al individuo aprender por si mismo en el marco de la educacién
permanente, formar personas abiertas a todo tipo de nuevos cono-
cimientos y habilidades, con gusto y curiosidad por aprender y
comprender, con capacidad para buscar, imaginar e implementar
soluciones innovativas y diferentes a la vez que capacas de adap-
tarse a las transformaciones que se experimenten, interesadas por
la innovacién cientifica y tecnoldgica, etc, etc.
44 En el marco descrito, resultan interesantes las perspectivas
abiertas recientemente por PROMEDLAC IV, donde se enfatiza la
necesidad de dinamizar y renovar los procesos educativos, entre
otros a través de “curriculos mas flexibles y permanentes” y ci
“dosarrollo del saber pedagégico” [101]. La Recomendacién de 1a
reunién, inspirada en el enfoque de NEBA, propone concretamente
"tender hacia la actualizacién, coherencia y mayor flexibi-
lidad en el curriculo, pasando ‘de uno basado en disciplinas
hacia otro sustentado en 1a satistaccién de necesidades de
aprendizaje individuales y sociales}; revisién de los con-
tenidos de aprendizaje teniendo en cuenta, por una parte,
las necesidades instrumentales relativas al acceso, procesa-
miento y expresién de los cédigos bésicos de la lecto~
escritura y las matematicas, y, por otra parte, la relacién
con las necesidades ético-transformativas relativas al
desarrollo de si mismo, de los dem4s y del medio ambientes
disefio de modalidades de cambio curricular que permitan la
adecuacién a circunstancias culturales, cientificas y
tecnoldgicas diversificadas} disefo de férmulas para la
articulacién entre curriculo .de tipo nacional y curriculo
local, entre formacién general y especial, etcy propuestas
de politicas de educacién bilingle intercultural no sdlo
para las poblaciones indigenas sino para toda la poblacién
escolars disefo de politicas especificas para atender a
alumnos con incapacidades leves y moderadas” [102]. (Anali-~
zaremos esta propuesta m4s adelante).
La investigacién sobre la cuestidn curricular y pedagdgica
45 Habria que empezar por decir que existe una suerte de duda ge-
neralizada [70] [15] [27] acerca de la confiabilidad y 1a posibi-
lidad de generalizacién de los resultados arrojados por 1a inves-
tigacién educativa realizada en América Latina en los ultinos
afios. Por un lado, se seflalan deficiencias en los marcos y proce
dimientos de investigaciéns por otro, se advierte sobre la hete:
rogeneidad de los enfoques teéricos y metodaldgicos y de los pa~
raémetros @ instrumentos de medicién utilizados, lo que hace difi-~
17
cil comparar y extraer afirmaciones de orden general. Las conclu-
siones de los estudios, para un mismo tema o variable(s) investi-
gadas, resultan en muchos casos contradsctorias e incompatibles,
Las conclusiones de las investigaciones, por momentos, resultan
desconcertantes, en la medida que hay posibilidad de apoyar en
ellas casi cualquier argumentacién. A esto se agrega la escasa
utilizacién de los resultados de la investigacién y la informa-
cidén disponible para la formulacién de politicas y la toma de
decisiones en el dmbito educativo [15]. Este es pues el marco
desde el cual es preciso mirar las conclusiones que siguen,
arrojadas por diversas investigaciones.
46 En general, se constata que son muy escasos los estudios espe-
cificos sobre el curriculo, sobre cémo éste es percibido (maes-
tros, padres, alumnos) y cémo opera en el auJa. Los andlisis se
hacen sobre todo a partir de los textos, m4s que sobre los planes
y programas mismos, primando el andlisis centrado en los aspectos
ideoldgicos y 1leg4ndose por lo general a conclusiones ya amplia~
mente conocidas. En particular, llama 1a atencién la ausencia de
investigaciones sobre los planes de estudio de los docentes [17].
Tampoco se encuentran trabajos que se planteen estudiar directa-
mente la forma en que las modificaciones del manejo instruccional
por parte del profesor inciden en la eficiencia del proceso de
enseAanza-aprendizaje [6]. Por otra parte, la medicién de rendi-~
miento ha venido haciéndose en base a indicadores gruesos (repro-
bacién, desercién, etc), y en base a la determinacién de lagros
instruccionales, que no necesariamente equivalen a logros cogni-
tivos o a progresos de los alumnos en otros Ambitos. En cuanto al
saber que tienen los profesores, estudios realizados en diferen-
tes paises de la regién [4] reportan al menos los siguientes ele-
mentos: falta de preparacién para la enseRanza de materias espe~
cificas, falta de métodos adecuados a la realidad y caracteristi-
cas de los alumnos, asi como desconocimiento de recursos metodo-
légicos y de matodologias alternativas para trabajar con nifos
con dificultades.
La realidad del aula: el simulacro del aprendizaje
47 Son escasos y recientes los estudios (1a mayor parte de ellos
etnogréficas) que penetran en las relaciones dentro de la escuela
ydel aula en particular, y que buscan determinar qué variables
inciden en @l contexto escolar y de qué manera. Estos estudios,
realizados en diversos paises, coinciden en mostrarnos patética~
mente el simulacro de aprendizaje que tiene lugar en el sistema
escolar, y la falsa impresién de "aprendizase" que pueden dar las
mediciones de rendimientos o logros académicos.
48 Todo (0 casi todo) apunta en la direccién contraria a los re~
querimientos de un aprendizaje efectivo: el énfasis puesto sobre
la aprehensidn de 1a forma, de la estructura abstracta, antes que
sobre el contenidoy 1a importancia que tiene el maestro como me-
diador y representante del contenido, frente a la exclusién sis-
18
temdtica del conocimiento y 1a experiuncia de los alumnos, asi
como de toda posibilidad de elaboracién propia del conacimientos
el peso que tienen una serie de estrategias (adivinar, repetir,
copiar, responder con términos fijos, responder en una secuencia
determinada, seguir las pistas del maestro, etc) en el simulacro
del aprendizaje} la relacién de exterioridad respecto del conoci-
miento que prima en la escuelay el “pensar” o “razonar" reducido
a la mecanizacién de férmulas, ejercitaciones y estructuras abs-
tractas, independientemente de su comprensiény la indiferencia-
cidn entre ensefar_ y aprender, dando por sentado que lo que se
enseXa se aprende [26] [39] [25].
49 Seria pues equivocado juzgar el estado del arte de la cuestién
a partir del discurso sobre lo educativo y sobre el aparato esco-
lar (informes, planes y programas, textos, etc), sobre lo que “se
dice" que sucede. En dltima instancia, el terreno en el que cabe
medir y definir avances, innovaciones, logros, es el terreno del
aula, el terreno concreto de la enseAanza y el aprendizaje. Y, en
este terreno, todo indica que la precariedad e inoperancia de
nuestros sistemas educativos es mucho mayor y més seria que lo
que en general se admite. A pesar de todos los intentos de refor-
ma y las medidas que se han venido tomando para mejorar la situa-
cién educativa, la escuela tradicional contintia vigente en sus
manitestaciones mas atrasadas. "Si se juzga por la observacién
directa de lo que pasa en el aula, el avance es casi nulo en los
witimos 40 akos" [34]. Inclusive, los restiltados académicos de
los alumnos, en los términos en los que el propio sistema los
formula, estan dejando mucho que desear. Estudios efectuados en
los ultimos afos en diferentes paises (i.e. Argentina, México,
Costa Rica, Ecuador, Uruguay) respecto de los niveles de rendi-
miento escolar (particularmente en lecto-escritura y matematicas)
muestran que los esfuerzos realizados apenas han alcanzado para
obtener 1a mitad o menos de lo programado [54] [11] (521.
50 Una conclusién que deriva de las investigaciones es 1a rele-
vancia que tlenen los aspectos intra-escolares en el fracaso o el
éxito escolar, y la existencia de un margen amplio de accién en
este campo, mis alla de los condicionantes de orden extraescolar
(situacién socio-econdémica, cultural, nutricionel, de los alunnos
y sus familias) que por tanto tiempo han servido de explicacién
(y justificacién) de la inoperancia del sistema, asi como de sus
tratemientos y rendimientos socialmente diferenciadas. Hoy en dia
esta claro que 1a posibilidad de una mejoria sustancial de la
educacién tiene como condicién una revisién sustancial de los
procesos y practicas que suceden al interior del sistema. La sis-
tematica tendencia a negar la verdadera magnitud de la repeticion
y a sobreestimar, en cambio, la magnitud de la desercién, podria
tener que ver con la percepcién de los factores que estén detras
de una (desercién) y otra (repeticién), en la medida que la
gunda alude m4s claramente a problemas de eficiencia interna
sistema en los que a éste le resulta mas dificil buscar culpas y
responsabilidades ajenas.
19
ALGUNOS DILEMAS PLANTEADDS EN TORNO A LA DEFINICION DE LoS
CONTENIDOS CURRICULARES
81 Dentro del campo del curriculo y el desarrollo curricular se
han venido planteado un conjunto de dilemas concebidos, por lo
general, como disyuntivas entre opciones polares: exhaustividad/
selectividad, homogeneidad/ difurenciacién, centralizacién/des-
centralizacién, compartimentacién/integracién del conocimiento,
curriculo instructivo/curriculo formativo, lo universal/lo parti-
cular, saber conin/saber elaborado, etc. Dichos dilemas, vigentes
en 1a regién, resultan a menudo falsos dilemas, trataéndose mas
bien de una cuestién de énfasis y dosificaciones, asi como de la
posibilidad de articular diversas alternativas.
% EXHAUBTIVIDAD/ SELECTIVIDAD (lo general y lo especializado)
52El dilema cl4sico entre cantidad y calidad se expresa, en el
plano de los contenidos, como un dilema entre exhaustividad y
selectividad. Esta tensién adquiere creciente importancia dada la
a su vez creciente cantidad de informacién a ser conocida y pro-
cesada. Ante lo mucho que hay que saber, se han intentado diver
Sas soluciones: a) recargar los programas de estudio, b) prolon-
gar la escolaridad, c) hacer mas especializada la ensefanza. Las
tres vias estén de hecho presentes en la trayectoria educativa
reciente de América Latina. La segunda esta expresamente sugerida
en los planteamientos de Tailandia y cobra renovado empuje dentro
y fuera de la regién (varios paises se estén planteando prolongar
la enseXanza basica o lo estén haciendo ya). El congestionamiento
de los programas de estudio esté ampliamente reconocidn y cues-
tionado. El énfasis sobre 1a especializacién, por su parte, ha
empezado a ser drasticamente revisado.
83 La concepcién de educacién y de aprendizaje han desbordado a
la escolarizacién, las fuentes de saber se han multiplicado y
diversificado. Aceptar la imposibilidad de enseRarlo y aprenderlo
todo, y de hacerlo dentro de los limites y espacios del sistema
educative formal, supone redimensionar el papel de éste, redefi-
nir el rol docente, poner el énfasis en el aprender a aprender,
en la necesidad de una educacién permanente, flexible, versdtil.
El viejo modelo de acumulacién de conocimientos debe dar paso a
una enseRanza que privilegie la adquisicién de los mecanismos y
métodos que permitan el descubrimiento, la seleccién y la utili-
zacién de conocimientos nuevos [1] [97]. Esto, que puede estar
reconocido a nivel teérico y expresado en el discurso, no ha sido
asumido atin en la practica educativa en América Latina. El siste-
ma formal sigue funcionando, en buena medida, ajeno al nuevo con~
texto y al nuevo papel que ello le exigiria.
34 Hoy esta clara una tendencia ~a nivel mundial- que revierte la
importancia asignada a la especializacién y privilegia una educa—
cién basica y una cultura general s6lidas. Entre las principales
razones de tal reconsideracién estini a) los problemas y fracasos
20
surgidos en torno a la especializacién (eleccién demasiado pre-
coz, orientacién excesivamente practica, ensefianza de conocimien-
tos que han quedado répidamente obsoletos) [135 b) los requeri-~
mientos del futuro, que no reclama especializacién sino versati-
lidad, armonia entre una formacién especializada y un saber
general, tinico capaz de asegurar 1a asimilacién de nuevos conoci~
mientos y la capacidad de autoaprendizaje [97].
85 El modelo exhaustivo-acumulativo es incompatible con los re-
querimientos del aprendizaje, que supone tiempo, no digastidn
apresurada. (En el modelo vigente, "cumplir con los planes y
Programas" sustituye al objetivo del aprendizaje). No se puede —
como pretende a menudo hacerse- optar por un enfoque constructi-
vista dal aprendizaje, y no modificar sustancialmente dicho mode-
lo. Asegurar la comprensién y el aprendizaje supone renunciar a
la imposible exhaustividad, ensefar a los elumnos a discriminar y
organizar la informacién, entatizar en la propia formacién docen-
teel manejo de criterios para saber seleccionar, del conjunto de
lo posible, lo pertinente y 1o prioritario.
36 Ante la necesidad de seleccionar y priorizar, 1a opcién parece
plantearse entre "mucho superficialmente” 0 "poco en profundi~
dad", Esto Gltimo es lo que, de hecho, proponen algunos para la
enseRanza de a ciencia [97]. En el campo de las ciencias socia-
les, se ha empezado a revisar el disefio cronoldgico que ha prima-
do (dado el peso de la historia en el curriculo de CC8S asi como
la mayor facilidad de una programacién lineal), y se vienen ensa~
yando nuevos enfoques basados en un diseXo cronolégico-tematico
(estudio de temas en profundidad dentro de un drea, estudio de un
tema a lo largo del tiempo, estudio en profundidad de periodos
cortos o de temas considerados relevantes, etc) [29]
% HOMOGENEIDAD/ DIFERENCIACION (Curriculo Unico y curriculos
diferenciados)
57 Asistimos aun fuerte cuestionamiento a la tradicién homoge-
neizadora que ha primado en el disefo curricular. Las politicas
educativas homogéneas, como se advierte, han profundizado més
bien las diferencias, al negar la diversidad y los puntos dasi~
guales de partida de los que aprenden. Frente a esto se propone
ahora la diferenciacién, junto a una serie de elementos afines
descentralizacién, desconcentracién, autonomia, autogestién,
vuelta a lo local, valoracién de lo "propio", etc. No obstante,
ni el curriculo Unico tiene el peso negativo que se le atribuye,
ni la diversificacién tiene, por si misma, garantias de supera—
cién de problemas existentes. Una cosa parece cierta: en virtud
de los grandes desequilibrios que caracterizan a América Latina,
la opcién homogéneo/diversiticado ha mostrado hasta la fecha "los
detectos de ambos sistemas pero ninguna de sus virtudes". Por una
parte, la diferenciacién no est generando los niveles esperados
de competencia y dinamismo, ya que cada segmento se dirige a des-
tinatarios diferentesy por otra parte, la homogeneidad ofrece
2.
condiciones iguales para todos, pero en los hechos discrimina a
quienes no se ajustan al modelo dominante [91].
5B La distincién entre curriculo unico (nacional, homogéneo) y
curricules diferenciados (locales, sectoriales, etc) se ha cen-
trado en la problematica de los contenidos, y esta relacionada
con el tema de su "pertinencia" y "relevancia". Se proponen ~y
han implementado ya en algunos paises- curriculos (parcialmente
diversificados, a tin de responder a necesidades también diferen-
ciadas de caracter regional, social, ciiiural, é@tnico, Lingdisti-
co, atc. La diversificacién ha adoptado diversas estrategias! en
unos casos, se ha facultado a los docentes para que introduzcan
modificaciones en los programas, de acuerdo a las necesidides de
cada contexto y de su propia aulay en otros (i.e. Escuela Nueva
de Colombia), se ha incorporado a los textos un mecanismo ad hoc
para hacer adaptaciones; en otros, se han establecido cuotas o
porcentajes de decisién sobre el curriculo a nivel local. En al-
gunos paises con poblacién indigena se ha disefado un curriculo
diferenciado para la educacién indigena. En varios paises -sobre
todo a nivel no-gubernamental- se han hecho programas (alfabeti-
zacién, educacién civica, derechos de la mujer, etc) especifica-
mente ‘para mujeres. Han empezado a surgir, asimismo, programas
diferenciados para grupos de edad definidos, particularmente jé-
venes, asi como para discapacitados,
59 En qué medida han funcionado como se esperaba estos intentos
de diversificacién y en qué medida la flexibilizacién/adaptacién
de los contenidos ha contribuido efectivamente a mejorar la
calidad del proceso educativo, la pertinencia de los contenidos,
los resultados de aprendizase, etc, es asunto atin poco investiga~
do y es aun poco lo que puede concluirse al respecto. Un ejemplo
puede ser util en este sentido: el de Escuela Nueva y sus Guias
de Autoaprendizaje. A pesar de que éstas incluyen expresamente un
mecanismo de adaptacién de los contenidos a la realidad de los
nifos y del medio (aunque con criterios y en Ambitos muy restrin-
gidos, limitados a la posibilidad de modificar términos, activi
dades y materiales que en ellas se proponen), y de que la forma-
cién inicial de los docentes incluye un médulo especifico acerca
de cémo realizar dichas adaptaciones, en 1a praéctica son pocos
los maestros que las realizan [95].
60 La necesidad de 1a diversiticacién se plantea, en particular,
desde @l punto de vista de los sectores subordinados de la socie—
dad (pobres, sectores rurales y urbano-marginales, indigenas, mu-
Jeres, Jévenes y adultos, discapacitados, etc), quienes deben so-
meterse a los dictados de un curriculo homogéneo, pensado funda-
mentalmente desde 1a éptica de los sectores medios y de la reali-
dad urbana, La falta de pertinencia y relevancia de los conteni-
dos seria, segtin muestran algunas evaluaciones de rendimiento es-
colar, un factor que incide negativamente en dicho rendimiento.
Por ello, de un tiempo a esta parte ha cobrado creciente impor—
tancia el reclamo por una “discriminacién positiva” hacia los
22
sectores pobres, cuyas desventajas extraescolares se acentuan en
el contexto de una cultura escolar que difiere sustancialmente de
su cultura cotidiana y que te exige aprendizajes adicionales. "El
fracaso en @l desempeXo de los alumnos de origen popular consis-
tirda, desde este punto de vista, no un fracaso en la apropiacién
de saberes universales, sino de saberes ajenos a su cultura de
origen" £903.
61 Algunas propuestas que se han hecho para esta discriminacién
positiva en el plano curricular aluden, entre otras a: partir del
reconocimiento de que el punto de partida difiere al de los sec~
toras madios, ampliar el plazo para el logro de los objetivos de
la ensefanza basica, incorporar como contenidos explicitos las
Rormas de 1a convivencia escolar, familiarizar a los nifos con
conceptos que los nifios de clase media ya traen a la escuela,
todo esto con propuestas especificas de formacién docente (i.e
enfatizar el conocimiento y la comprensién de la cultura popular,
dar especial atencién a la formacién pedagdgica de los docentes
de primer ako baésico de zonas pobres) [36].
Posibilidades y limites de la diferenciacion
42 28e justifica, en qué d4mbitos y hasta dénde es valida la dife-
renciacién, pensada desde la éptica del sistema educativo formal
y de los contenidos curriculares?. Planteado el tema de la diver~
sidad, éste puede no tener limite, llegando a nivel del individuo
y su unicidad. El tema de la diversidad ha venido usualmente
Ubicdndose en relacién a la edad (bAsicamente nifo/adulto), y a
categorias territoriales-espaciales (regién, zona, localidad).
Dentro de esta ultima se ha manejado la diferenciacién urbano/ru-
ral (ahora en proceso de redefinicién, y subdividida por lo pron-
to en urbano y urbano-marginal). La diferenciacién de orden étni-
co-lingilistico y cultural es més bien reciente en el terreno edu~
cativo, ast como la diferenciacién hombre/mujer. La discrimina~
cién de los jévenes como un grupo especifico tiene todavia -en
esta regién- escasa concrecién. Esta atin por analizarse, en cual-
quier caso, en qué consistiria 1a especificidad de una propuesta
curricular (y de contenidos) para las poblaciones indigenas, para
las mujeres (se ha avanzado poco en la fundamentacién de una "pe
dagogia de género") y para los jévenes. Es preciso hacer asimismo
distinciones al interior de estos grupos, particularmente de los
sectores indigenas, internamente muy diferenciados.
43 En tanto planteado como un problema de politica educativa na-
cional, la diversidad debe necesariamente contemplar las necesi-
dades de todos los grupos y sectores de la nacién (indigenas y
no-indigenas, bajos, medios y altos, y no, por ejemplo, unicamen-
te de "los sectores pobres"). De hecho, Ja diferenciacién entre
alumnos ricos y pobres (i.e. educacién privada y publica) tiene
un importante componente de diversificacién curricular, que
corresponde no alos planes y programas sino a la préctica
docente (estudios muestran que operan en cada caso comportamien-
23
tos diferenciados de los docentes), a la calidad de los textos
escolares (existen criterios diferentes en la elaboracién de
@stos para la educacién publica y 1a privada (74]), a 1a disponi-
bilidad de otros materiales curriculares, etc.
64 En general, el reconocimiento de la necesidad de diferencia-
cién se asienta en el reconocimiento de cierta uniformidad, de
cierts base comin, planteado entre otros como tn derecho de equi-
dad en la distribucién del servicio educativo, asi como un requi~
sito para la unidad y 1a integracién nacional. (Este es el caso,
concretamente, de Espaka y México. En el contexto europea, dande
se ha implantado un movimiento en favor de curriculos comunes ©
“troncos comunes" [97], la Reforma espakola plantea "ensefanza:
minimas" fijadas por el Gobierno para todo el pais, y diversifi
caciones a partir de ellas, a cargo de las Administraciones edu-
cativas. Este contenido comin para todos se justifica por "la
igualdad de todos los espakoles ante el contenido esencial del
derecho a la educacién", asi como por “la necesidad de que los
estudios que conducen a la obtencién de titulos académicos y pro-
fesionales de validez general se atengan a unos requisitos mini-
mos y preestablecidos" [65]. En el caso de México, el nuevo mode-
lo curricular propuesto establece un conjunto de aprendizajes
comunes a nivel nacional pero sin “predeterminar la totalidad de
conocimientos y habilidades que todo mexicano debe poseer y sefia:
larlos en un programa idéntico para todos, el cual debe ser cum-
plido y ‘llenado’ por los maestros, sino que mas bien busca esta-
blecer normas para que los aprendizajes respondan a las demandas
de la poblacién en tiempo y lugar especiticos"” [81]).
45 El acceso a una base comin de conocimientos, valores y habili-
dades, puede ser valida para sociedades altamente homogéneas,
pero plantearse como un interrogante en sociedades muy heterogé-
neas desde el punto de vista étnico y cultural, como es el caso
de varios paises latinoamericanos. Al respecto, se plantea la
necesidad de mecanismos de concertacién que permitan “establecer
un acuerdo bésico sobre las reglas del juego, de convivencia y de
respeto mutuo. En este contexto, el rol del Estado se definiria
més que por la imposicién de un patrén o modelo cultural deter-
minado, por su estimulo ~ 1a vigencia de valores y formas organi-
zacionales que reflejen dicho acuerdo basico", al tiempo que se
mencionan la solidaridad, la creatividad, la participacién y la
eficiencia como valores a adoptarse dentro de ese acuerdo basico
(90) (4pueden considerarse obvios y universales estos valores?) .
E1 tema de cudles serian y cémo se definirian dichos valores y
formas organizacionales basicas queda, en cualquier caso, como
una pregunta abierta.
66 Mas a114 de 1a escala nacional, 1a diversificacién opera a s-
cala mundial, donde esté planteada de hecho una diferenciacién
entre paises en cuanto al curriculo y los contenidos curriculares
(y las NEBA especificamente). Mientras que para unos paises 21
acceso a la ciencia, 1a tecnologia, 1a informatica, el uso
24
extendido de las computadoras, etc, se ve como parte consustan-
cial de la satisfaccidén de las NEBA de sus ciudadanos, para otros
todo ello se relativiza.
Curriculo cerrado, semiabierto o abierto
47 El planteamiento de'la diversidad va aparejado con el del ca-
racter ablerto 0 cerrado del curriculo. Hablendo primado este
Witimo, hoy se plantea la necesidad de un curriculo semiabierto o
abierto ("flexible"), que establezca un marco y lineamientos ge-
neralas de referencia, dejando margenes para innovaciones y adap-
taciones de acuerdo a cada realidad y necesidades especificas. En
un curréculo abierto, las instancias centrales aportan principios
metodolégicos de cardcter general, quedando los métodos de ense-
Aanza en gran medida bajo la responsabilidad del profesor.
48 Una de las modalidades adoptadas al respecto viene siendo la
pensada en términos de dmbitos de competencia y cuotas de deci~
sidnt cuanto o qué porcentase dal currdculo se define a nivel
central, cuanto a nivel intermedio o local. (Este modo de operar
est4 planteado en el caso de la Reforma Espafiola). No obstante,
esta aproximacién a la "diversificacién" no parece solucionar
cabalmente el problema, en la medida que ello implica que una
(considerable) parte del curriculo sigue siendo una propuesta
cerrada, y que el margen de flexibilidad estA limitado a una
(pequeta) porcién del mismo. E1 problema de fondo, por tanto,
subsiste: quién y cémo se definen esos "minimos nacionales”,
“troncos comunes", “aprendizajes comunes", etc. En cualquier
caso, 10 que se plantea es que para que una propuesta de este
tipo funcione, es precisot a) delimitar con claridad los Ambitos
de competencia de las distintas instancias, yb) optar por un
curriculo flexible y ablerto que establezca con cardcter pres-
criptivo sélo aquellos contenidos y valores ampliamente compar-
tidos por el conjunto de la sociedad. (La pregunta sigue siendor
écudles son esos contenidos y valores ampliamente compartidos?,
équién y cémo se definen?).
69 El dificil equilibrio entre prescripcién y apertura hace ver a
menudo como antagénica una relacién que, en principio, no tendria
por qué ser tal. En la literatura (y, sobre todo, en el debate)
sobre las reformas curriculares pueden encontrarse dos reclamos
recurrentes! mientras unos piden mayor apertura y flexibilidad al
curriculo, otros cuestionan (a vse mismo curriculo) su excesiva
generalidad y reciaman orientaciones més especificas para el pro-
fesor. En todo caso, en el eje que va de la prescripcién a la
apertura existen no dos polos sino multiples posiciones interme-
dias, reflejando cada una de ellas concepciones diferentes del
desarrollo curricular y de la educacién misma.
Otras mangras de entender lo "abierto" y lo “cerrado”
70 Lo “abierto" o "cerrado" se plantea usualmante en términos de
23
la necesidad de adaptarse a la realidad y necesidades del alumno,
pero cabe la posibilidad de plantearse el problema desde otros
Angulost a) en términos de la diversidad de los profesores, en
cuyas manos esta finalmente el manejo y las decisiones Amportan-
tes sobre qué y cdmo ensefary b) en términos de 1a concepeién
misma del curriculo. Este puede ser visto como un paquete cerrado
© bien como una herramienta de formacién e@ investigacién para el
profesorado. Dentro de una concepcién de educacién "como un pro-
blema a investigar", hay quienes conciben el curriculo como “un
conjunto de hipdtesis de trabajo y de propuestas de accién didac~
tica a experimentar, investigar y desarrollar en la practica edu-
cativa", como un proceso dindmico y abierto, en el que se produce
al mismo tiempo el cambio y la formacién del profesor [40]. Lo
deseable es una estrategia de desarrollo curricular que permita
gran margen de intervencidén de los profesores, pues el curriculo
es @1 medio a través del cual el profesor puede aprender su arte
y la naturaleza de los conocimientos que imparte [20].
71 Estos dos puntos, de hecho, aportan con una vision sustancial~
mente distinta de la problematica de lo abierto 0 lo cerrado del
curriculo, No se trata sélo de que los docentes tengan un espacio
de decisién en cuanto a los contenidos curriculares, sino de que
e1 propio curriculo sea formativo, una herramienta de formacidn
en la practica docente de los propios maestros [13].
Posibilidades y limites de lo homogéneo
72 €1 énfasis sobre la diversidad puede impedir, ahora, captar lo
comin. $1 podenos separar lo "homogénes” de lo “centralizado" y
de lo "jerarquico", 1a homogeneidad no tiene por qué ser impuesta
ni forzada, sino planteada como parématro de unidad para identi-
ficar dentro de ella la diversidad.
73 A menudo, @1 reclamo por lo diversificado deviene de visiones
afincadas mds en posiciones ideoldgicas que pedagdgicas. En la
medida que tiende a verse LOS CONTENIDOS como el terreno por e:
celencia de la instruccién, la formacién, la concientizacién,
etcs que LOS CONTENIDOS (e1 conocimiento) se ve como algo estati-
co a transmitirse antes que a construirses que LOS CONTENIDOS se
identitican eminentemente con lo escrito (curriculo explicito),
con lo textualmente expresado en planes y programas y libros de
texto, y que existen ura dependencia y una sacralizacién pronun-
ciadas respecto de lo escrito, resulta dificil de comprender y
aceptar que aquello que esta escrito puede ser interpretado,
modificade y usado de maneras muy distintas, de acuerdo a cada
realidad y a cada contexto, y que li "diversidad", por tanto,
debe y puede darse en el proceso cone: eto de ensefanza~aprendiza~
je, an el manejo oral de los concenidos, en la interaccién entre
maestros y alumnos, etc. Lo que a menudo se reclama como "diver-
sidad" alude, asi, a una diversidad que quiere verse plasmada
(escrita) en planes y programas y textos, antes que a una diver-
Sidad a ser construida en cada situacién concreta. De hecho,
26
constatamos que alin dentro de esquemas curriculares supuestamente
prescriptivos y cerrados, existen amplios margenes para la inno-
vacién que no se utilizan. La existencia de experiencias innova-
doras en el plano curricular, que se mueven dentro de los planes
Y programas oficiales, muestra de hecho esta posibilidad [96].
4% CENTRALIZACION/ DESCENTRALIZACION
74 E1 tema de lo homogéneo/diterenciado va usualmente de 1a mano
del tema centralizacién/descentralizacién. Lo homogéneo se asocia
a lo centralizado, y lo diversificado a lo descentralizado. La
descentralizacién, por si misma, égarantiza una adecuada diver~
sificacién? cExisten opciones intermedias entre centralizacién y
descentralizacién? {Qué condiciones requiere una descentraliza~
cién para asegurar una adecuada diversificacién del curriculo?
75 E1 tema centralizacién/descentralizacién nos remite, en deti-
nitiva, a la pregunta de Zquiénes elaboran el curriculo y definen
los contenidos?. Reconociéndose @1 fracaso de los grandes proyec-
tos curriculares elaborados por expertos, con gran calidad cien~
tifica pero sin atencién al contexto en que debian aplicarse, la
tendencia actual pareceria irse del lado opuesto. £1 cuestionado
“tecnologicismo" y "elitismo" de ese modelo, estaria dando paso a
una tendencia espontaneista y basista que propugna por una fuerte
injerencia de 10 local, con participacién popular, etc, en la
definicién del curriculo, minimizandose el papel de los técnicos
y especialistas. Posturas més balanceadas insisten en la necesi-
dad de una integracién entre especialistas y docentes, entre las
instancias de produccién y repreduccién del saber.
76 Desde el punto de vista de la distribucién de competencias, se
diferencian tres estrategias de desarrollo curricular [20]: a)
desarrollo del centro a la periferia (1a opcién mas comin y mas
centralizada)y b) desarrollo curricular en colaboracién (opeién
intermedia en la que el profesorado interviene y adquiere un
nivel de competencia en @l mismo)} ¢) innovacién centrada en la
escuela (opcién con mayor nivel de autonomia del profesorado).
(La Reforma espafola estaria optando por 1a estrategia b) y el
modelo utilizado en algunas Comunidades en los centros experimen-
tales de la reforma corresponderia 2 la estrategia c). La opcién
elegida define un reparto de competencias con tres niveles de
concrecién en el diseXo curricular: un primer nivel es el Disefo
Curricular Base, que compete a la Administracién educativas un
segundo nivel son los Proyectos Curriculares de Centro, competen-
cia de los equipos educativos de centro, y un tercer nivel co-
rresponde a la Programacién de Actividades, que es competencia de
cada profesor).
77 Experiencias practicas muestran que la descentralizacién no
resuelve por simisma la adecuacién de los contenidos a las
realidades locales y a las necesidades de los alumnos. Intentos
de descentralizacién (regional, local) en 1a elaboracién de ma~
27
teriales diddcticos, en el dmbito del sistema formal, han debido
revertirse ante la constatacién de esquemas atin més rigidos,
prescriptivos y formales que los manejados a nivel central. Mas
de una vez, en el campo de la educacién y 1a comunicacién popu-
lar, se ha reconocido que "lo popular" de un determinado programa
© material no deviene de que sean los propios sectores populares
los que lo diseXen y elaboren [56] [93]. Estudios etnagraficos de
observacién de aula revelan que la pertinencia de los contenidos
en el sentido de la cercania de estos a la realidad e intereses
de los alumnos- no es suficiente para garantizar la comprensién y
el aprendizaje. El cuando y el cémo se ensefia resultan determi-
nantes, pues la incomprensién y la dificultad para aprender
pueden provenir de otras esferas (inadecuacién de los conotimien-
tos a las posibilidades cognitivas de los alumnos, grado de
formalidad con que se presenta el aprendizaje, falta de tiempo
disponible para una elaboracién propia, etc) [25] [26].
78 Descentralizacién supone autonomia, y autonomia supone forma-
cién y profesionalizacién docente. Descentralizacién curricular
supone, en definitiva, ciertas condiciones que no estén dadas y
que hay que construir. Bien se ha seRalado que una descentraliza~
cidn curricular, un curriculo flexible y abierto, puede y suele
ser en primer lugar un gran negocio para los productores de tex-
tos escolares. El espacio dejado a la autonomia, la apertura y la
diversificacién puede ser llenado por una proliferacién de mate-
riales destinados a "resolverles” el problema a los maestros, De
ahi que se plantee la necesidad de tener en cuenta la produccién
libros de texto en cualquier reforma curricular.
79 A fin de facilitar 1a participacién del protesurado, se plan-
tea la importancia de los “materiales e instancias intermedios"
como nexo de unién entre el nivel central (prescriptividad admi-
nistrativa) y el nivel local (autonomia docente). La situacién de
partida (un modelo curricular centralizado, cerrado y jerarquico)
Sélo puede ser "modificado progresivamente mediante 1a potencia-
cién de un tejido educativo intermedio que funcione a corto y
mediano plazo como un nivel de concrecién curricular formalmente
definible" [71]. Esto implica una coordinacién desde el plan
global que oriente la produccién de materiales intermedios, a fin
de evitar caer en reduccionismos localistas.
La adopcién de estrategias diferenciadas de desarrollo curriculal
80 Frente a la disyuntiva entre centralizacién/descentralizacién
se recomienda [20] considerar las diferentes estrategias de desa~
rrollo curricular como un conjunto de alternativas a elegir y/o
combinar de acuerdo a cada situacién, dependiendo de lo que se
quiere y de lo que se puede, propendiendo hacia un modelo cada
vez mis auténomo y participative. E1 modelo de innovacién centre
do en la escuela puede resultar adecuado para situaciones de re~
cursos limitados ‘0 cuando se busca la produccién gradual de mate
riales educativos, Parece claro, en todo caso, que una renovacién
28
profunda requiere una estrategia participativa, con gran margen
de intervencién de los profesores. La aplicacién mecdénica de pro-
yectos externos, sin una reflexion y un andlisis colectivo, difi—
cilmente logra orientarse a elaborar respuestas adecuiadas a con-
diciones especificas. Una estrategia participativa es mas comple~
jay de ms largo plazo, por lo que exige ser construida en el
camino antes que ser planteada coma una meta de partida.
4% COMPARTIMENTACION/ INTEGRACION DE LOS CONTENIDOS
G1 E1 modelo curricular que conocemos esté basado en disciplinas,
con una marcada segmentacién entre ellas, lo que ha impuesto una
ldgica particular al curriculo, la formacién docente, la organi
zacién escolar, etc. 1 aparato escolar, en su visidn unidimen-
sional y rigida, ha tendido a encasillar el conocimiento en com~
partimentos estancos, en horas de clase, materias y profesores
duefios absolutos de dichas materias. (Asi, por ejemplo, le toca a
la hora de Educacién Artistica y al profesor de esta materia pro~
mover 1a expresividad, la creatividad, 1a sensibilidad estética,
y No -como curresponderia~ a todas las dreas. De la misma manera,
la "resolucién de problemas" no es exclusiva de las Matematicas o
la comprensién lectora monopolio del 4rea Lenguaje).
82 Frente a esta rigida compartimentacién disciplinar, surge la
Propuesta de la interdisciplinariedad, la adapcién de enfoques
curriculares integrados, etc, que han venido cobrando fuerza en
los Wltimos akos. Al argumento ya conacide de que la realidad es
una unidad integrada, se agrega la tendencia objetiva que viene
dandose a la integracién de las ciencias (i.e. la propuesta de un
enfoque integrado de las ciencias sociales y las de la naturale
za, en la medida que se recunoce la existencia de un continuo
desde lo fisico-quimico hasta lo socials la metodologia y la 16-
gica de disciplinas-puente como la ecolagia, la geagrafiaa la
Psicologia social (2971; 1a extensién de campos interdisciplina-
res, habléndose desdibujado por ejemplo 1a demarcacién precisa
entre la Biologia, la Guimica y la Fisica (781, etc).
83 Como rechazo al predominio de 1a asignatura y de la légica
disciplinar como criterio organizador del curriculo, se han le-
vantado posturas que privilegian ahora otros criterios (caracte—
risticas cognitivas del alumno,' especificidades de la realidad
local, necesidades expresadas por os educandos, etc) 0 que in-
cluso proponen el abandono de las disciplinas. En otras casos, se
ha buscado pasar de la estructuracién clasica por materias a una
estructuracién por 4reas. [Este es el caso de Espafa. Para la
educacién primaria, dichas 4reas ~varias de las cuales coinciden
con las disciplinas- sont Conocimiento del Medio (natural, social
y cultural), Educacién Artistica, Educacién Fisica, Lengua Caste-
liana y Literatura, Lenguas Extranjeras, Matemticas, ademas de
Lengua y Literatura de cada Autonomia). Para articular las apor-
taciones de cada disciplina se ha elegido una posicién equidis-
tante entre la integracién y la mera yuxtaposicién, equilibrio
29
entre los rasgos propios y los compartidos de las distintas dis-
ciplinas. Para cada 4rea se plantean objetivos relacionados con
cinco Ambitos de capacidades: cognitivas, afectivas, motricas, de
relacién interpersonal y de actuacién o insercién social. Los
contenides incluyen no solo hechos o canceptos, sino también pro-
cedimientos, actitudes y valores, Dichos contenidos de 4rea han
sido estructurados en dos niveles: ejes y blaques de contenido.
Los ejes son de tres tipos: temdticos, procesuales y actitudina~
les. Los bloques de contenido no constituyen un temario (como los
programas vigentes): establecen qué contenidos deben trabajarse
pero no prescriben cémo han de secuenciarse didd4cticamente].
84 El rechazo a la disciplina deviene a menudo de errores en el
propio disefo y pragramacién curricular (i.e. trasladar mecénica~
fente el saber cientifico a los contenidos didacticos, sin las
Correspondiantes mediaciones; confundir en la programacién aque~
lio que sirve de marco de orientacién para el docente -una trama
conceptual, un esquema, un organigrama, etc-c on un contenido de
enseRanza para los alumnos, etc), asi como de malos manejos de lo
disciplinar en la concepcién y prdctica de la ensefanza escolar
(291, manejos usualmente caracterizados por enfoques cerrados,
dogmaticos, estaticos. Sin embargo, un enfoque disciplinar puede
ser tratado desde una perspectiva a la vez globalizadora y anali~
tica, que considere la totalidad a la vez que se concentre en as~
pectos especificos, del mismo modo que, en ausencia de cambios
sustanciales, un curriculo integrado puede ser manejado de manera
rigida y parcelada, recayendo en visiones atomizadas y empiristas
de la realidad.
85 Propuestas y experiencias de integracién curricular -sobre
todo provenientes de la educacién de adultos y la educacién indi-
gena- muestran posibilidades interesantes de articulacién en tor~
no aejes tematicos (derechos humanos, salud, trabajo, produc—
cién, participacién ciudadana, etc), organizados en ocasiones en
dos areas bdsicas: lenguaje y matematicas. En el caso de la edu-
cacién intercultural indigena ha sugerido la naturaleza como
@je para organizar la ensefanza de la ciencia, por 1a proximidad
de ésta con la cultura indigena [66]. La adopcién de nuevas y
diversas estrategias de ensefanza puede contribuir a romper mu~
chos de los muros rigidos construidos en torno a las discipli-
nas. Las estrategias de aprendizaje memoristico han empezado a
ceder, dejando paso a nuevas estrategias (de asimilacién, por
propio descubrimiento, a través de la discusién, etc) y, sabre
todo, a la aceptacién de la necesidad de combinarlas [29] (7].
Otras maneras de abordar la interdisciplinariedad
86 Una manera radicalmente distinta de abordar lo disciplinar y
lo interdisciplinar es la actualmente en curso en la reforma edu-
cativa en Italia. En los nuevos programas de la escuela primaria
(aplicados a partir de 1985) se concede gran importancia al valor
de cada disciplina, considerando que una organizacién disciplinar
30
del curriculo no tiene por qué ser negativa ni contraria al desa~
rrollo integral de la persona, y que la integralidad debe conse~
guirse armonizando las experiencias de todos y los puntos de vis-
ta diferentes. El eje de esta visién consiste en el abandona no
de 1a disciplina sino del profesor unico: la reforma contempla 1a
asignacién de tres profesores en cada aula y un trabajo colegiado
de planificacién y evaluacién, lo que viene a revolucionar el rol
del profesor y, por ende, 1a formacién docente, asi como la’ es-
tructura, 1a organizacién y la gestién escolar [3].
4X CURRICULO INSTRUCTIVO/ FORMATIVO
87 A la "educacién tradicional" se la ha cuestionado por centrar-
se en la instruccién, antes que en la formacién de las personas.
En otros términos! por la primacia de los "contenidos informati-
vos" por sobre los “contenidos formativos" y/o la primacia de los
conocimientos por sobre el desarrollo de actitudes y valorer
(Asi, por ejemplo, en los documentos del PME de México se afirma
la necesidad de "relativar los aprendizajes informativos para dar
paso a aprendizajes formativos, fin especifico de la educacién
basica” [81], y se invierten los énfasis tradicionales, colocando
el acento ala inversa: valores, actitudes y conocimientos). No
obstante, es preciso revisar esta antinomia entre lo "formativo”
y lo “instructivo", asi como la afirmacién respecto del peso
asignado dentro del aparato escolar a los conotimientos, en des~
medro de los valores y las actitudes.
8B Instruccién y formacién no tienen por qué ser excluyentes. Lo
instructive es parte de lo formativo. Lo formativo no tiene por
qué hacerse a expensas de lo instructivo. De esta antinomia se
han alimentado varias corrientes criticas de la educacién, lle-
gando a posiciones extremas de negacién de lo instruccional, aso-
ciando instruccional a tradicional, bancario, etc. Verdaderas
corrientes anti-instruccionales se han levantado en América Lati-
na, lo que ha llevado a negar incluso el cardcter intencional y
directivo propio de 1a educacién [93]. La antinomia instruccién/—
formacién se ha expresado también en en el rechazo total a los
métodos expositivos de enseRanza, asocidndose instruccién a es-
trategias expositivas y formacién a estrategias no-expositivas.
Dada la tradicién memoristica del sistema formal, se ha llegado a
asociar contenido con memoria, contenidos informativos con méto-
dos memaristicos. No obstante, se puede trasmitir contenidos in-
formativos con métodos de descusrimiento o de recepcién signifi-~
cativa [7).
89 La propia afirmacién corriente acerca del peso que pondria el
sistema escolar en los contenidos est4 puesta en duda. Otros and~
lisis afirman que la escuela no ha privilegiado nunca ni conoci-
mientos ni capacidades cognitivas e intelectivas (y su fracaso en
estos ambitos seria prueba de ello) sino que ha servido princi~
palmente para la transmisién de valores (i.e. los conocimientos
se apresentan apoyados en la autoridad del que los transmite y es
3A
mucho mas importante el respeto a esa autoridad que el propio co~
nocimiento), siendo muy reciente la incorporacién de m4s conteni-
dos de tipo intelectual y cognitive [21].
Lo “formativo" desde la perspectiva de los profesores
90 Ya hemos mencionado que lo “formativo" de un curriculo puede y
debe verse no Unicamente desde la perspectiva del alumno sino del
profesor. En la medida que, en la educacién tradicional, el alum-
no ha sido caracterizado como el unico que aprende, no ha sido
posible pensar en la posibilidad de un curriculo en el cual y a
través del cual aprenden también los profesores. Asumir este
papel formativo del curriculo en relacién a los profesores parece
indispensable dentro de una nueva propuesta curricular que, enfo-
cando la atencién en el aprendizaje, debe necesariamente incluir
al profesor como sujeto de aprendizase.
# LO PARTICULAR/ LO UNIVERSAL (tradicién versus modernizacién)
91 La tensién entre lo particular y lo universal, presente de
muchas maneras en la @laboractén de un curriculo y en el debate
curricular, adopta diferentes dimensiones: tradicién/moderniza-
cidn, lo "deseada"’/1o "impuesto"/ (necesidades individuales/ne-
cesidades sistémicas, fines establecidos a partir de la propia
experiencia/fines establecidos desde fuera, necesidades del alum~
no/exigencias de la conceptualizacién cientifica, etc), lo
universal/lo particular, lo concreto/lo abstracto, lo inmedia~
to/lo mediato, etc.
92 La disyuntiva entre tradicién y modernizacién ha sido plantea-
da como una disyuntiva caracteristica de los paises en desarro-
lo. Se afirma que “el proceso de renovacién de contenidos de la
educacién presenta algunas particularidades en los paises en de-
sarrollo. Para poner el contenido de la educacién de acuerdo a su
propio contexto cultural y social, estos paises se ven obligados
a realizar un dificil esfuerzo de sintesis de los conocimientos y
teordas modernos y los valores, costumbres y mados de vida tradi~
cionales" [97]. La tensién real es, por ultimo, entre preserva-
cin y cambio, lo que incluye distintos enfoques y posiciones
frente a la "identidad cultural", que van desde el pleno rescate
hasta la negacién de lo propio y la modernizacién a ultranza.
93 Diversos autores coinciden en destacar 1a creciente importan-
cia atribuida en América Latina a la cuestién cultural y los
cambios que estarian déndose en cuanto a la visién misma de lo
cultural. La tendencia autdctona que ha predominado ~vinculada a
la recuperacién de la tradicién (como opuesta a la modernidad), a
la visién de una “identidad pasiva" y estatica derivada del pasa-
do- estaria cediendo paso a otra m4s pluricultural —entendida
como un refuerzo y valoracién de lo diverso- y de ésta hacia una
visién intercultural -que va mAs alla, recogiendo y alimentando
la sintesis-. Estariamos presencianda un transite positivo de la
32
‘ideologia’ a la ‘cultura’ como revelador en si mismo de un cam
bio significativo (que, entre otros, incorpora la dimensién de la
vida cotidiana), en el cuestionamiento de la dicotoma entre cul-
tura dominante (hegeminica) y cultura dominada, en el abandono
del lente estatico y autactonista con que ha tendido a concebirse
la cultura popular y lo popular, considerando no sélo lo que hay
que conservar sino también lo que hay que cambiar. Todo esto es-
taria repercutiendo, en el plano de 1a educacién, en visiones su-
peradoras de esta vieja dicotomia entre tradicién/conservacién/
recuperacién y modernidad/cambio (871.
94 Si bien esto puede ser valido como tendencia, es tremendo el
peso que siguen teniendo en esta regidn -y en determinados pai~
ses y sectores- los valores tradicionales, uno de cuyos puntales
es precisamente el aparato escolar. No obstante, de un tiempo a
Seta parte este ha enpezado a ser cuestionada por su ineficacta
para garantizar tanto la reproduccién de los valores tradiciona~
fee" 91a cultura popular, come de 1a cultura cientifico-tacnica
moderna [90]. En todo caso, como se plantea, tradicion y moderni-
dad no deberian verse como contradictorias sina como un doble
desafior "por un lado, recuperar la pertinencia cultural a través
de la diversificacién en los puntos de partida del aprendizaje;
por el otro, recuperar la capacidad de innovacion y cambio que
define la cultura cientifico-técnica contempordnea. La pertinen-
cla cultural sin el acceso a 1a clencia puede derivar en un a4s-
Apmdegdo, gue conga! ide, g1, acc isoy, inspartir de un ndcleo endé-
Geno fuerte provoca-fa un mero enclave’ cultural 0, en terminos
masivos, constituiria una empresa destinada al fracaso" [90].
El sentido de la “pervinencia"
95 Se pide para los contenidos (mayor) pertinencia. Para algunos,
la pertinencia se refiere al mundo inmediato del educando. Esta
se logra en la medida que "que los aprendizajes pertenecen| a la
realidad concreta del alumno. No se trata, por lo tanto, de una
pertinencia referida a un programa de contenidos idealmente pre-
establecidos" [@1}. Pero cabe entender la pertinencia desde una
perspectiva més amplia, que vaya més allé de la realidad y lo
intereses inmediatos, las necesidades sentidas, la demanda expre-
sada, etc. De hecho, "la realidad" o "el mundo” del sujeto no se
refiere Unicamente a su entorno inmediato, a lo concreto, lo fun-
clonal, lo cercana, sino que "esta atravesado por toda la gama de
lo abstracto y lo concreto, de lo inmediato y lo lejano” (261.
Por lo demas, el sentido de pertinencia se aplica no sdlo a las
necesidades individuales sino también a las necesidades sistémi—
cas, las cuales vienen planteadas desde afuera del sujeto y su
realidad inmediata. Se supone, asimismo, que la educacién no debe
limitarse a responder a necesidades @ intereses, sino cantribuir
a abrir el camino para nuevas necesidades e intereses. Objetivo
fundamental del aprendizase cientifico es precisamente la modifi-
tacién de los esquemas de conocimiento del que aprende, exten-
33
diendo su experiencia tan lejos como sea posible dentro de la es-
fera de lo cotidiano, de forma que mediante la apropiacién del
saber cientitico pueda comprender y controlar su cuerpo y su me~
dio socionatural (291.
96 E1 propio punto de vista pedagdgico exige ampliar la perspec~
tiva. Como se advierte, no sélo los temas préximos sino los temas
exdticos, desconocidos, intrigan a los alumnos, resultandoles
particularmente atractivos y siendo por tanto claves en la moti~
vacién hacia el aprendizaje [23]. Segiin se sabe, uno de los ras-
gos de la personalidad creativa -sobre cuyo desarrollo siempre se
insiste en el curriculo- es la capacidad de establecer asociacio-
nes remotas entre elementos que aparentemente nada tienen que ver
entre si y que estan mucho més alld del radio inmediato de per-
cepcién y accién del sujeto [72]. Por . otra parte, como ya se ha
SeRalado, 1a “pertinencia" del conocimiento (1a existencia de una
forma de conocimiento situacional), no garantiza por si misma un
aprendizaje eficaz, en ausencia de modificaciones en la forma de
enseMar [26]. Asimismo, el énfasis en la "situacién vivencial" y
et 1a "elaboracién del alumno" puede disociarse de toda posibili-
dad de objetivar el conocimiento, quedandose en la reproduccién
simple del conocimiento de partida.
& SABER COMUN/ SABER ELABORADO *
97 La escuela ha negado sistematicamente la posibilidad de apren-
der fuera de ella y, por tanto, el conocimienta que se genera al
margen de las aulas y de 1a instruccién formal. El "saber comin"
(que portan tanto alumnos como profesores) no sélo no es recono-
cido sino que es rechazado. No obstante, todo curriculo debe en-
frentar el desafio de contrastar y articular ambos saberes. (En
el caso de del PME México, se habla de la necesidad de pertinen-
cia, integralidad, flexibilidad y pluralidad de los aprendizajes,
entendiendo esta Ultima precisamente como la inclusién tanto del
“saber cientifico" como del “saber popular" [81]).
98 En éste, como en otros campos, se ha tendido a la polariza~
ciény si, desde el aparato escolar se ha negado y estigmatizado
el "saber comin", presentandose el saber escolar como EL SABER
verdadero, incuestionable y universal, desde posiciones criticas
de la escuela ha tendido a idealizarse el “saber comin" (sobre
todo el llamado "saber popular") y a devaluarse el “saber elabo-
rado", al punto de volverse denostativos adjetivos tales como
“cientitico", "académico", "teérico”.
+ En la literatura sobre el tema se usan diversos términos:
saber cotidiano/empirico/comin/préctico/popular vs. saber elabo-
rado/cientitico/teérico/académico/socialmente arganizado, etc.
Preferimos aqui las denominaciones de saber comin y saber elabo-
rado, considerando que permiten nociones mas abarcadoras,
34
99 La articulacién entre ambos saberes es compleja, tanto desde
el punto de vista conceptual como pedagdgico. Legitimar curricu-
larmente el primero pasa por legitimarlo socialmente. Su modo de
articulacién no resulta facil de resolver ni esta cabalmente tra~
bajado, hablandose de "relacién", “encuentro”, "intercambio"
“complementariedad", "superacién", "enriquecimiento mutuo", "re-
forzamiento mutuo", etc. Para algunos el problema se plantea en
términos de "cémo se ubica un saber al lado del otro para que se
integren y se completen y no se imponga uno, hegemdnicamente
sobre el otro” [57]. Para otros, el "saber comin" es definitiva-
mente un saber~punto de partida a tenerse en cuenta, para supe-
rarse, vidndose el propio proceso de aprendizaje como un proceso
de distanciamiento progresivo de ese saber y de acercamiento a’
saber elaborado. Una visién objetiva del saber comin podria con-
siderar no sélo su superacién sino también su desarrollo, en la
medida que éste incluye no tnicamente preconceptos, prejuicios,
concepciones ingenuas, sino también conocimiento cientitico
conocimiente verdadero, aprovechable
100 El reconocimiento de la realidad y la recuperacién del saber
del educando ha sido subrayado en el campo de la educacién de
adultos. En particular, el tema tiene raigambre dentro de la
Educacién Popular, bajo el signo del "saber popular". En este
contexto, @1 tema ha sido planteado y trabajado sobre todo como
a) un problema de ética, justicia, equidad, derecho, etc, antes
que como un problema y un requerimiento pedagégico; b) un refe-
rente de inicio, a tenerse en cuenta como punto de partida antes
que como referente permanente a lo largo del proceso de ensefan-
za; c) un saber adulto, propio de los educandos adultos de los
sectores populares, con lo que se ha dejado virtualmente afuera
de esta problematica el saber del educando nifo vinculado al sis-
tema educativo formal. De hecho, aunque a menudo reducido al 4m-
bito del "saber popular", la cuestién es mds amplia y tiene que
Ver la necesidad de tener en cuenta el saber del cual es portador
todo educando (popular a no, niko, Joven y adulto) como punto de
partida e insumo de su proceso de ensefanza-aprendizaje.
101 En definitiva: reconocer y recuperar el conocimiento de quien
aprende es norma basica del aprendizaje, en tanto éste se produce
por la interaccién entre el conocimiento que porta el alumno y
las nuevas informaciones que se le proporcionan. Las concepciones
de los alumnos y las del profesor interacttian en el aula, en lo
que constituye un proceso conjunto de avance hacia un saber m4s
elaborado. Los alumnos deben tener oportunidad y ser estimulados
@ explicitar sus concepciones, tomar conciencia de ellas para
poder confrontarlas con las nuevas informaciones, dando lugar a
un proceso de ajuste cognitivo que es, en definitiva, el proceso
de construccién del conocdmiento [291.
El reconocimiento del "saber comin" de los profesores
102 La problematica del saber comin y el saber elaborado esté ge-
35
neralmente planteada en referencia al alumno. No obstante, tam-
bién el docente es portador de un saber que estA igualmente con
denado y reprimido por el aparato escolar, no sélo como punto de
partida sino como insume de la construccién activa del conoci~
miento que tiene lugar en el aula. El docente debe saber -o hacer
y actuar como si supiera~ todo, tado aquello considerado saber
escolar deseable. Esta idealizacién del docente como portador del
SABER es, en verdad, su propia cércel. En la medida que el docen-
te no puede equivocarse, ignorar, dudar, le esta vedada la nece-
sidad y posibilidad de aprender y de reconocer que aprende. Asu-
mirsu propio aprendizaje pasa, entonces, por reconocer y recupe-
rar para si mismo el papel del "saber comtin" y su necesidad de
aproximarse a un conocimiento que esté en continua rectificacién.
36
&. EL ENFOQUE DE NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE (NEBA:
103 La nocién de necesidades basicas de aprendizaje (y ei llamado
a un empefo mundial para satisfacerlas a través de una educacdén
basica para todos) fue el eje articulador y 1a idea fuerza de la
la Conferencia Mundial sobre "Educacién para Todos". Frente a
esta propuesta (y a los documentos de la Conferencia en su con-
Junto) parece necesario: a) discutir la propuesta misma, tanto en
su sustrato @ implicaciones politicas como sociales y ‘pedagégi-
cas, b) revisar ciertas categorias de andlisis e interpretacién
y ¢) identificar y trabajar, dentro de ese marco general de al~
cance mundial, la especificidad de América Latina.
104 Aunque no es éste el lugar para una discusién al respecto,
cabe al menos mencionar que son muchos los cuestionamientos que
se han levantado a las propuestas de Tailandia desde diversos
angulos [47] (10 poco nuevo de la "nueva visidn", 1a eduacién
como "llave dorada" del bienestar individual y social, el silen~
ciamiento de la situacién real y los contextos de partida -
pobreza, endeudamiento, injusticia social, etc-, el ."iguala—
miento ‘hacia abajo" que supondria centrar los esfuerzos en la
educacién basica, la preminencia del punto de vista del Norte
respecto del Sur, el simplismo del diagnéstico y 1a propuesta
pedagégica, etc) y que sin duda seraén parte del marco de referen-
cia a discutirse en el seminario
Las necesidades basica:
de aprendizaje (NEBA)
105 Dice al respecto el Articulo 1 de la "Declaracién Mundial
sobre Educacién para Todos": *
1, Cada persona -nifio, joven o adulto~ deberd
apr =
das para satisfacer sus necesidades basicas de aprendizaje.
Estas necesidad abarcan tanto las herramientas esenciales
para @] aprendizaje [essential learning tools] (como la lec
tura y la escritura, la expresién oral, el célculo, 1a solu-
cién de problemas), como los gontenidos basicos del aoren-
dizaje (basic learning content] (conocimientos tedricos y
practicos, valores y actitudes) necesarios para que los
seres humanos puedan sobrovivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar ple-~
tar =
* Estamos utilizando aqui la versién final de la Declaracién
incluida ent Satisfaccién de las necesidades bdsicas de aprendi-
zajei una visién para el decenio de 1990, Documento de referen-
cia, Conferencia Mundial sobre Educacién para Todos, publicada
por UNESCO/OREALC, Santiago, julio de 1990. Cabe la aclaracién en
virtud de las diferencias de traduccién que existen entre las
distintas versiones de la Declaracién en espaol, diferencias en
algur.os casos bastante significativas.
37
namente en el desarrollo mejorar la calidad de su vida,
tomar decisiones fundamentadan (informed decisions) y con-
tinuar aprendiendo, La amplitud de las necesidades basic
de aprendizaje y la manera de satisfacerlas yarian sequin
cada_pais v cada cultura, y cambian inevitablemente ene
frenscurse del tienoo.
2. La satisfaccién de estas necesidades confiere a los miem-
bros de una sociedad la posibilidad y, a la vez, la respon-
sabilidad de enriquecer su herencia cultural, lingiiistica y
spiritual comin, de promover la educacién de los demas, de
defender la causa de la ji.sticia social, de proteger @1 me~
dio ambiente y de ser toiurante con los sistemas social
politicos y religiosos que difieren de los propios, velando
por el respeto de los valores humanistas y de los derechos
humanos comunriente aceptados, asi como de trabajar por la
paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdepen-
diente.
3. Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la
educacién es la transmisién y el enriquecimiento de los
valores culturales y morales comunes. En esos valores asien~
tan el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.
4. La educacién bésica es m4s que un fin en si misma. Es la
base [foundation) para un aprendizaje y un desarrollo humano
Permanentes sobre el cual los paises pueden construir siste-
maticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educacién y
capacitacién [106].
104 Esta definicién ha sido resumida de la siguiente manera en el
Glosario del mismo libro citador
Necesidades basicas de aprendizaje: "Conocimientos, capaci-
dades, actitudes y valoree necesarios para que las personas
Sobrevivan, mejoren su calidad de vida y sigan aprendiendo”
[106].
Un manejo poco prolijo de términos y conceptos
107 Encontramos en los documentos de Tailandia un manejo poco
prolijo de los conceptos, las categorias y la redaccién «misma,
agravado -en el caso de la versidn espakola- por problemas de
traduccién. Habria sido deseable, asimismo, una mayor atencién a
los aspectos comunicacionales, a los requerimientos de un len~
guaje accesible, claro y preciso, considerando que estos documen-
tos serian un instrumento de difusion a nivel mundial. De hecho,
han sido ya y tenderén a ser tomados e incluso operativizados
acriticamente. Por ello, parece necesario detenerse en estos
concaptos antes de simplemente asumirlos y continuar.
408 Hay problemas con nociones claves como necesidades bdsicas de
38
aprendizaje y educacién béeica. Ello ha dado pie a imprecisiones
y confusiones, y a su reproduccién ampliada en documentos poste-
riores surgidos de otros eventos mundiales o regionales en los
que se retomaron los planteamientos de Tailandia.
109 En cuanto al concepto de educacién baésica, a menudo y en
todos los documentos mencionados se utiliza como equivalente a
educacién primaria y educacién elemental, repondiento con ello a
la visién y uso tradicionales de dicho término. A esto se agrega
la diversidad con que, en cada pais, se maneja la denominacién de
"educacién basica" [2], correspondiendo usualmente a esa franja
definida como obligatoria, cuya duracién, estructura y caracter
differe de un pais a otro. (Sin mencionar la tendencia y los di-
versos intentos actuales de ampliacién/reestructuracién de la
educacién basica). Al volver equivalentes educacién basica y edu-
cacién primaria, contintia asociandose lo basico con escolarizado,
sistema formal, nifos, etc, anulando con ello la "visién amplia~
da" que se pretende dar al concepto de educacién basica, como una
educacién que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida (no
se limita a un periodo especitico ni a un determinado numero de
akos), tiene miltiples satisfactores (no sélo el sistema formal),
abarca a todos (nikos, jévenes y adultes), y surge precisamente
de un reconucimiento a la incapacidad mostrada por la educacién
formal para dar respuesta a las necesidades de una educacion ba-
sica y de aprendizajes efectivos y significativos. Hay pues difi-
cultad para resemantizar un concepto que tiene una trayectoria y
un referente concreto y diverso. El afladido de "visién ampliada”
© "nuevo enfoque” no resuelve el problema.
410 Las principales dificultades estan alrededor del término
basico (justamente bésico para entender 1a propuesta). Se trata
de un concepte ambiguo por polisémico, prestandose a diferentes
interpretaciones (minimo, elemental, rudimentario, etc), lo que
ha suscitado desde el inicio grandes polémicas (aclaréndose una y
otra vez su sentido de piso y no de techo). Otros conceptos ma-
nejados de manera imprecisa son los de educacién inicial/educa-
cién preescolar/educacién parvularia/educarién infantil/cuidado
temprano, para hacer referencia al aprendizaje desde el riacimien-
to. Educacién pre-escolar es la nocién que ha tendido a primar en
los documentos en espakol (como traduccién a las nociones de ear~
lychildcare/early childhood education/ initial education), siendo
@sta una nocién vinculada a la visién instrumental de "prepara-
cién para la escuela" y a una etapa inmediatamente previa a ell
Educacién inicial es un concepto relativamente reciente, que alu-
deno sélo a 1a educacién previa al ingresoa 1a escuela sino que
se inserta en una corriente de pensamiento que busca replantear
la ordentacién tradicional de la educacién pre-escolar [14]. En
este sentido, el concepto de educacién inicial seria més adecuado
en este contexts que el de educacién pre-escolar oe] de educa~
cidn infantil. [Educacién infantil se utiliza en Espaha para de-
signar a la etapa que antecede a la primaria, organizada en dos
ciclost hasta los tres afios y hasta los seis affos. En los docu~
37
mentos del PME de México, por su parte, se esté utilizando educa-
cién inicial y educacién preescolar para referirse a dos etapas
diferentes (que corresponderian a estos dos ciclos)1.
411 En el dmbito de 1a educacidén de jévenes y adultos subsisten
una serie de problemas en el manejo/diterenciacion de términos
como los de alfabetizacién/educacién de adultos/educacién basica~
/educacién basica de adultos. No obstante afirmarse 1a alfabeti-
zacién como un componente esencial e integrado de toda educacién
bdsica, continta habléndose de alfabetizacién y educacién de
adultos como 4mbitos separados, contribuyéndose de esta manera a
afianzar ~antes que a romper con- las viejas concepciones [94].
Un 4mbito igualmente confuso es el que configuran los términos
educacién formal/educacién no-formal/educacién escolarizada/edu-
cacién no-escolarizada/educacién informal, etc. Asimismo, el tér-
mino instruccién aparece en ocasiones como equivalente a educ.
cidn, ensefanza o aprendizaje.
112 La imprecisién terminolégica y conceptual sin duda refleda,
en alguna medida, @1 estado mismo del campo de la educacién. Pero
@s preciso un esfuerzo mayor de conceptualizacién si se quiere
operativizar una propuesta y a la escala planteada. La necesidad
de un lenguaje claro, preciso, es fundamental si se considera el
caracter movilizador que pretende tener esta propuesta, lo que
incluye interlocutores muy variados.
Una propuesta “opaca” y ocultadora de la conflictividad social
113 La conflictividad social que subyace a esta propuesta de "s.
tisfaccién de necesidades bdsicas de aprendizaje" esta totalmente
oculta. Oculta en la medida quer
a) no se parte de un andlisis del mundo actual, de las realidades
y sociedades concretas, cuyos problemas y desajustes han impedido
hasta la fecha satisfacer dichas necesidades. El punto de partida
no es (una critica a) la realidad, sino la negacién de esa reali-
dad, la utopia, orientada por valores de justicia social, paz,
derechos humanos, etc. (Se habla, por ejemplo, de "reproducir va~
lores" en un munda en el que se admite una profunda "crisis de
valores"). La propuesta esta decontextuada, no tiene referentes
histéricos concretos y es ajena a los profundos cambios que se
vienen dando a nivel mundial (no sélo en el orden de los conoci-
mientos sino de los valores).
b) las NEBA intentan aparecer fundamentalmente como necesidades
de las orrsonas, no como necesidades del sistema social. En todo
caso, el peso puesto sobre esto tiltimo es secundario respecto de
lo individual. Por otra parte, las necesidades/intereses de las
personas y las necesidades/intereses sistémicos aparecen como
coincidentes y/o complementarias, no como lo que soni contradic~
torios. De este modo se oculta el hecho de que las "necesidade:
(educativas y de cualquier otra indole) son, en si mismas, mate—
40
ria de conflicto. Sin explicitarlo, el parrafo 1 del Articulo 1
de la Declaracién se refiere a las necesidades de los individuos,
mientras los pérrafos 2 y 3 se refieren a las necesidades sisté-
micas, en el primer caso (parrafo 2) entendidas como necesidades
derivadas de una utopia social, centrada en las declaraciones de
los derechos del hombre y, por tanto, en objetivos de cambios el
Segundo (pérrafo 3) 1e refiere a los abjetivos de reproduccién
social (valores culturales y morales comunes, valores de unidad @
integracion, etc). La sintesis de la definicién incluida en el
Glosario es aun més ocultadora, pues se refiere unicamente a las
necesidades individuales, sin explicitar las necesidades sistémi-
cas. [Este ocultamiento de la conflictividad social esta presente
en los documentos tanta del PME de México como de la Reforma es-
pakola. En el caso de México, se asienta expresamente: "Ambas
dimensiones de desarrollo (individual y social) son correlativas
y complementarias: es decir, la satisfaccién de las necesidades
basicas de educacién beneficia a cada miembro del grupo social y
este beneficio individual redunda en el bien general de la socie~
dad, por lo que para efectos de la educacién pre-escolar, prima-
ria y secundaria, estas dos dimensiones de las necesidades basi-
casdeben considerarse conciliables y en estrecha y permanente
interaccién". La estrategia seria “encontrar lo comin tanto a
nivel del individuo como de lo social” [81).
©) la negacién de la conflictividad y los intereses diversos se
extiende a la comunidad mundial, 1a cual aparece segmentada en
paises, y la diversidad planteada unicamente entre paises y/o
grupos de paises. No aparece la heterogeneidad y conflictualidad
al interior de cada pais, la existencia de diversas nacionalida-
des, distintos grupos de interés, distintos proyectos sociales &
incluso distintas utopias. Parte de este ocultamiento es la pola~
rizacién entre nacién y persona, sin la mediacién del grupo, el
sector socia), la comunidad, etc, lo que permite eludir el con-
flicto y la contradiccién entre las necesidades del individuo y
las de su grupo o comunidad, asi como entre diversos grupos. (En
el caso de México, igualmente, lo individual se contrapone a lo
social, las necesidades del individuo a las de la nacién).
2Una visién que continua centrada en la oferta?
114 Llama la atencién la formulacién de las NEBA en el sentido de
que todos deberdn “estar et ones de aprovechar las opor~
tunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades
bdsicas de aprendizaje". No se plantean dichas oportunidades como
un derecho, dejaéndose su satisfaccién librada a la voluntad de
quienes podrian (a no) ofrecerlas, lo que supone la posibilidad
de ninguna oportunidad o de oportunidades muy diferenciadas,
profundizadoras conc tales de las diferencias ya existentes
(campoyeiudad, sectores bajos/ sectores altos y medios/ mujeres/
hombres, etc).
é"Concentrar la atencién en el aprendizaje"?
at
115 Uno de los puntos nodales de la "nueva visién" se refiere a
"concentrar la atencién en el aprendizaje". Siendo el aprendizase
en efecto el punto clave de todo proceso educativo, formular la
Propuesta en estos términos puede llevar a equivocas y a nuevas
visiones parciales del problema (y de la solucién).
116 EnseManza-aprendizaje constituyen una unidad dialéctica. La
ensefianza se realiza en el aprendizase (aunque no a la inversa).
En el concepto de ensefanza esta incluido el de aprendizaje.Ense-
Ranza sin aprendizaje no es ensefanza, es un absurdo. Y éste es
el absurdo baésico en que contintia moviéndose el sistema educati-
vor la enseRanza, en algtin momento, pasé a cobrar autonomia, au-
tonomia respecto del aprendizaje: creé sus propios métodos, sus
propios criterios de evaluacién y autoevaluacién (se da por “en-
sefado" en la medida que se completa el programa, se cumple con
las horas de clase, etc, no en la medida que el alumno aprende
efectivamente). Por tanto, de lo que se trataria ahora mas bien
es de restituir la unidad "perdida entre ensefianza y aprendizaje,
de volver a juntar lo que nunca debié separarse, de restituir, en
fin, el sentido de la enseKanza. Plantear la solucidn en términos
de “concentrar 1a atencién en el aprendizaje” puede llevar al
mismo error que antes que llevé el “concentrar la atencién en la
enseRanza".
La clasificacién y los dominios de accién de las NEBA
117 En cuanto a la clasificacién de las NEBA, nos planteamos una
serie de interrogantes: ces ésta -herramientas esenciales para el
aprendizaje y contenidos basicos del aprendizaje- la clasifica-
cién mas adecuada para dichas necesidades? y, en cualquier caso
2son esos los términos mas adecuados? (en los documentos de
PROMEDLAC IV se habla de necesidades instrumentales y de necesi-
dades ético-transformativas, respectivamente: des ésta acaso una
mejor opcién?). con esas -o tinicamente esas o formuladas de esa
manera- las "herramientas para el aprendizaje" y los “contenidos
basicos del aprendizaje"? = (2por qué los unos son para y los
otros son de?), cen qué medida pueden considerarse unos y otros
universales y universalmente validos?, éson separables conoci-
mientos y destrezas, valores y actitudes, conocimientos, valores
y actitudes, etc, etc?. (Mas adelante, en el punto F. referide a
los contenidos, retomamos algunas de estas cuestiones).
® Bajo la denominacién de herramientas erciciales para el
aprendizaje se agregan, en otros documentos de la Conferencia,
Cuestiones tales como "el manejo de computadoras, el uso de
bibliotecas, y 1a capacidad de interpretar mensajes transmitidos
por la radio, la televisién y los sistemas de informacién que
surgen en la’ actualidad” [106], cuestiones definitivamente de
otro nivel al de 1a lectura y la escritura, el célculo, o la
solucién de problemas.
42
118 Se proponen siete dominios de accién, considerados basico:
1) 1a supervivencia, 2) el desarrollo pleno de las propias capa~
cidades, 3) una vida y un trabajo dignos, 4) 1a participacién
plena en el desarrollo, 5) el mejoramiente de la calidad de vida,
6) la toma de decisiones informadas, y 7) 1a continuidad del
prendizaje. 28on éstas (y/o tnicamente éstas) las necesidades
fundamentales de las personas (nifios, jévenes y adultos)? ZSon
éstas necesidades universales?. Se esta, de hecho, presuponiendo
como validos universalmente ciertos valores u objetivos (i.e. el
desarrollo, hoy altamente cuestionado por los efectos indeseados
que ha traido su planteamiento como objetivo central y posible;
e] participar en las decisiones no es un valor en todas las cul-
turas, etc). En todo caso, 1a Declaracién aclara ~contradictoria~
mente~ que la amplitud de las NEBA y la manera de satisfacerlas
vardan segun cada pais y cada cultura y cambian con el tiempo
119 Se diferencia aqui entre la necesidad y el satisfactor (la
manera de satistacerlas), lo que implicaria quer a) en un deter—
minado pais, regién o dmbito (y desde una determinada posicién
social), hay. una definicidn diversa de las necesidades de cono-
cimiento, y que, b) dado un tipo de conocimiento, hay varias ma~
neras de adquirirlo (i.e. por transmisién oral, en el seno de la
familia o del oficio, por experiencia individual o por partici-
pacién en procesos formales de enseRanza, etc.). Supuestamente,
estas formas de adquisicién deberian adecuarse a valores, tradi-
clones, rasgos culturales (reproduccién de la cultura), o bien
Pproponer una transformacién de los mismos (cambio cultural). Un
criterio entre otros seria la eficacia 9 eficiencia de cada méto~
do de aprendizaje en cada ambito cultural.
120 Asumiendo los dominios de accién propuestos, queda aun la
pregunta acerca de las NEBA especificas que corresponderian a ca~
da uno de ellos. gCudles son, en definitiva, las competencias ba
sicas requeridas para sobrevivir, desarrollarse plenamente como
persona, tener una vida y un trabajo dignos, participar, mejorar
la calidad de la propia vida, tomar decisiones, y continuar aq
prendiendo?. La dificultad para establecer consensos universales
a este respecto llama a la necesidad de ubicar criterios para lo-
grar un entendimiento consensual [41]. ¢Cudles pueden ser esos
criterios?.
121 Cabe aqui explicar brevemente 1a via adoptada al respecto por
Méxica dentro del PME, donde se est& procediendo segun este
quema [61]? 1) identiticacién de NEBA (a través de un proceso
participativo), 2) elaboracién de una propuesta de perfiles de
desempefio en tarno a las NEBA de preescolar, primaria y secunda-
ria (dichos perfiles de desempefo dencriben "las cualidades y
habilidades que 1a sociedad espera de una persona educada quien,
de acuerdo con cierta etapa de su desarrollo, se desempeNa efi-
cazmente en diversos Ambitos", identificdndose cuatro 4mbitos
para ubicar los desempeAos de los perfiles en los tres niveles
a3
educativos: Desarrollo Personal, Desarrollo Econémico Social,
Desarrollo Cientifico-tecnolégice y Desarrollo Culturaly y 3)
reformulacién, de planes y programas de estudio (a ser aprobados y
luego generalizados en todo el pais entre 1993-94) y de los li-
bros de texto para preescolar y primaria
- Para la clasificacién de las NEBA se definieron 4 categorias: 3
de cardcter instrumental (necesidades en torno al acceso de in~
formacién, a la claridad de pensamiento y solucién de problemas,
y en torno a la comunicacién efectiva) y tres de cardcter rela~
cional (comprensidn del medio ambiente, del hombre y 1a sociedad,
y de uno mismo). A su vez, se identifican cuatro tipos de necesi-
dadest
a) necesidades de orden instrumental (informacién, pensamiento,
comunicacién)
b) necesidades en torno a los valoret
cracia e independencia.
identidad, justicia, demo-
©) necesidades en torno a los lenguajes de la cultura actual: es~
pafiol, matematicas, lenguajes de la comunicacién icénica, lengua-
je artistico, lenguaje corporal, y lenguaje de la ciencia y la
tecnologia modernas (computacién, informatica, telematica).
4) necesidades en torno al manejo de métodos: para pensar en for~
ma auténoma, critica y ordenadas para descubrir, plantear y re-
solver problemas} para investiqar y sistematizar los aprendiza—
Jes} para organizer la propia persona y el entorno; para conocer
la realidad y actuar sobre ella en vistas del bienestar general;
para apropiarse y adecuar los conocimientos cientificos y tecno~
légicos} y para convivir y trabajar en equipo
= Una propuesta preliminar de planes y programas identifica ocho
lineas de formacién que cruzarén a la educacién basica en todos
sus niveles (lineas de formacién que vienen a sustituir a la
erganizacién tradicional por 4reas o disciplinas):
= formacién para la identidad y la democracia
= formacién para la solidaridad internacional
~ formacion cientifica
~ formacién tecnolégica
~ formacién estética
- formacién en comunicacién
~ formacién ecolégica
~ formacién para la salud [81].
Lo “baésico" de las NEBA
122 2Gué es una necesidad de aprendizaje?. Si por aprendizaje en-
tendemos 1a accién de aprender algtin conjunto de conocimientos
(los de un oficio eficaz, los del comportamiento ccrrecto en so-
ciedad, etc.), sea en base a la experiencia repetida o en base a
a4
procedimientos especificos de ensefanza y, en cualquier caso, al
juego de procesos mentales (asociacién, generalizacién, discrimi~
nacién, etc.), una necesidad de aprendizaje seria una necesidad
de cierto tipo de conocimiento, y las necesidades se diferencia~
rian entre si por el tipo de conocimiento considerado como nece-
sario, Si todo conocimiento es considerado instrumental ~vtil
para realizar acciones exitosas, modificar la propia situacién de
Vida, directa o indirectamente-, la necesidad de conocimiento
derivaria de otras necesidades. 81, en cambio, se ve al conoci-~
miento como un satisfactor directo de la "necesidad de conocer",
entonces queda abierto un horizonte infinito de aprendizaje.
123 La presencia del término basico que califica a las NEBA marca
a dichas necesidades, ubicdndolas como conocimientos necesarios
para orientar ciertas acciones que, a su vez, se refieren a nece-
sidades humanas y sociales “basicas",; y que son en este caso las
incluidas en los dominios de accién mencionados. Por tanto, las
NEBA se derivarian de cémo, en cada cultura y momento especifi~
cos, se puede proceder a avanzar en el logro de la satisfaccién
de esas necesidades.
124 £1 objetivo de continuar aprendiendo se mueve en otro plano
No se trata sélo de transmitir determinados conocimientos reque-
ridos hoy en cada cultura para satistacer necesidades basicas,
sino de abrir/ampliar la capacidad de aprender mediante miltiples
procesos de experiencia, brindando los desarrollos basicos para
ese potenciamiento de la capacidad de autoaprendizaje o de bus~
queda sistematica de-conocimientos. En esto se plantearia otra
manera de definir lo "basico", no reducido a conocimientos espe-
cificos capaces de orientar ciertas acciones conducentes a satis—
facer necesidades basicas, sino capaces de permitir desarro-
Mlar/internalizar una matriz de conocimientos interdependientes y
autoestimulantes (generadores de asociaciones sin limite, crite
rios de razonamientos general, posibilitadores de analogias,etc.)
que faciliten y estimulen futuros procesos (auténomos o institu-
cionalizados) de conocimiento.
125 JEn qué sentido son bésicas las NEBA?. De los documentos de
Tailandia se desprenden dos criterios: a) su capacidad para res-
ponder a necesidades bdsicas de las personas (los dominios de
accién considerados como priocritarios), y b) su capacidad para
servir de cimiento para la adquisicién de otros conocimientos mas
avanzados. Lo primero parece vinculado a una visién pragmatica e
inmediatista (conocimientos utiles para resolver problemas coti-
dianos), mientras lo segundo alude a una “necesidad" de otro or-
den, en la que entra en juego el futuro. Esta dimensién de futuro
=tanto a nivel individual como sistémico- parece indispensable en
la conceptualizacién de lo "basico" y de las NEBA. Se trataria,
asi, de ofrecer a niflos y jévenes conocimientos que puedan serles
Wtiles en la vida adulta, considerando sobre todo que para muchos
la educacién basica sera la nica a la que accedan.
45
eGuidn y coma se definen las NEBA?
126 Una necesidad de aprendizaje supone el reconocimiento de algo
que es y la distancia con el deber ser. gQuién define tal distan-
cia, tal norma, lo deseable, lo necesario?. Los documentos de
Tailandia (Declaracién y Marco de Accién) definen como "primer
paso” en las pautas de accién “identifica” las NEBA "de prefe-
rencia através de un proceso participative que involucre a los
grupos y a la comunidad y los sistemas tradicionales de aprendi-
zaje que existen en la sociedad", ubicando "la real demanda de
servicios de educacién basica, ya sea en términos de escolaridad
formal, ya sea en programas de educacién no-formal". Identificar,
participacién y demanda: tres nociones que requieren ser analiza-
das y precisadas.
127 Un problema clave a enfrentar es la distincién entre necesi~
dad y demanda (as{ como entre necesidades objetivas y sentidas, y
demanda potencial y efectiva). Para convertirse en demanda una
necesidad dete ser planteada expresamente, Esto implicaria que la
poblacién exprese sus propias demandas (en base a sus "necesida~
des sentidas") de aprendizaje y que la oferta educativa se atenga
aellas. (Fs asi como se estan manejando las NEBA en el caso de
México. "La oferta educativa deberé consistir en la capacidad de
atender 2 demandas sentidas de aprendizaje"... lo cual “al mae
troy al alumno exige desarrollar capacidades para identificarla:
[e1]). La diferencia entre 1a necesidad (sentida) y 1a demanda
(expresada), asi como entre ésta y la oferta, queda intocad.
Junto a esto esta la cuestién acerca de si las NEBA se “identifi-
can", "detectan", "definen", etc. (En el caso de México, se habla
de “identiticar" y "descubrir" las NEBA).
128 De este modo, al evitar la discriminacién entre necesidad y
demanda, entre necesidades sociales e@ individuales, etc., y a
plantear de modo genérico el tema de la "participacién", se elude
una cuestién clave que es la cuestién de la necesaria dosis de
directividad y prescripcién en la definicién y disefo del curri-
culo. Si los términos se han escogide deliberadamente, en las
“necesidades sentidas" y en la "demanda real" estaria pesando una
visién idealizada de 1a demanda, o bien una posicién demagdgica
que oculta el componente prescriptivo de la propuesta. El sujeto
de dicha identificacién/definicién es eludido sistematicamente,
neutraiizado con 1a propuesta de la "participacién", gracias a la
cual (y a la identiticacién de las NEBA con las necesidades y las
demandas sentidas, reales, etc) puede verse a los propios indivi~
duos/grupos como soberanos decisores.
Los oferentes/satisfactores de educacién basica
1297 Se plantea el juego entre NECESIDADES BASICAS de APRENDIZAJE
y lo que serian sus satisfactores: las OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
OFRECIDAS. Los documentos de Tailandia insisten en que la satis-
faccidén de las NEBA no se limita a la escolarizacién sino que se
46
indicia con el nacimento y se realiza a lo largo de toda la vidas
que no se reduce a la oferta del sistema educativo formal, sino
que compromete a muchas otras instancias (familia, medios de co-
municacién, etc); que debe ser encarada con "acciones y estrate-
gias multisectoriales", como responsabilidad de la sociedad ente-
ra. A este respecto, se habla de la necesidad de crear un contex-
to de apoyo, para lo cual se propone, entre otros, "educar al pu-
blico en materias de interés social y para apoyar actividades de
la educacién basica": [99]. No obstante, la formulacién y la pro-
puesta estan fundamentalmente centrados en el sistema educativo
formal y en la ensefanza primaria. Avanzar mas alla de afirmar la
importancia de otras instancias, del papel de la familia y los
medios, asi como de lo multisectorial, parece un requerimiento
derivado de 1a propia propuesta.
Potencialidades de un enfoque curricular orientado por las
“necesidades bésicas de aprendizaje"
130 Los planteamientos que acompafian al enfoque de NEBA -como se
ha reiterado- son parte de una larga trayectoria de progresismo
educativo y pedagégico. Lo nuevo radica mas bien en el énfasis
que hoy cobran estos planteamientos y en la posibilidad de darles
cuerpo. El enfoque de NEBA abre perspectivas interesantes, reno-
vadoras, en la medida que puede permitir, entre otros:
- recuperar 1a unidad dialéctica entre ensefianza y aprendizaje,
devolviendo al aprendizaje su centralidad como objetivo fundame
tal de todo proceso educativo (cuando lo que ha primado ha sido
la autonomizacién de la ensefanza respecto del aprendizase y un
enfoque centrado en la primera), abriendo la posibilidad de re~
pensar globalmente el modelo educative vigente, recuperando el
valor y el sentido del aprender, no sélo por su utilidad practica
sino por el gusto y el placer mismo de aprender
- formular una interpretacién amplia de aprendizaje y de saber,
capaz de incerporar conocimiento y accién como unidad (competen:
cia), permitiendo reconocer expresamente su dimensién histérico-
social, su cardcter dindmico, su diversidad cultural.
~ restituir al alumno el lugar prioritario que le corresponde
dentro del sistema educativo y del proceso pedagdgico, exigiendo
definir y explicitar las visiones y conceptos de “alumno" que
subyacen a las practicas escolares vigentes (en tanto usuario,
objeto, deber ser, etc)
~ reconocer que todos -nifios, jdvenes y adultos- tienen necesida-
des basicas de aprendizaje que satisfacer, colocando a jévenes y
adultos en un plano de igualdad respecto de los nifios en su cal
dad de sujetos de educacién basica, y abriendo nuevas vias de ar-
ticulacién entre educacién formal, no-formal e informal
= recuperar el saber como elemento clave de todo proceso educati-
a7
vo (qué se ensefa, qué se aprende), incorporando una visién am-
plia de saber en la que tienen cabida el saber comin y el elabo-
rado, los saberes del alumno y los del maestro, asi como los
contenidos y las formas de transmisién/construccién del conaci~
miento
- volver 1a mirada hacia lo intra-escolar, hacia los aspectos pe-
dagégicos y propiamente curriculares de la teoria y la practica
educativas, subordinados tanto en la investigacién y en la discu~
sién como en la accién educativa
= revalorizar y reubicar e1 sentido (téorico y préctico) de la e~
ducacién permanente y del aprender a aprender, al colocar el
acento no en 1a educacién/ensefanza sino en el aprendizaje, que
no se limita a la enseRanza nia la escolarizacién, que empieza
con el nacimiento y dura toda la vida
= asumir expresamente e1 reconocimiento de 1a diversidad, la re~
latividad y el cambio (en un terreno afianzado en la asuncién de
lo homagéneo, lo universal, lo inamovible, las verdades incues—
tionables) no sélo en el Ambito de las necesidades de aprendizaie
sino en cuanto a los espacios, vias'y maneras de satistacer di-
chas necesidades
- recuperar la dimensién de lo individual (el papel de la motiva—
cién y los intereses individuales) en todo proceso educativo,
demasiado a menudo subordinado a la dimensién de lo colectivo (10
agregado, el promedio)
= repensar 1a educacién desde la perspectiva de la necesidad y la
demanda (en el contexto de una tradicién voleada a abordar el
problema y la solucién desde el punto de vista de la oferta),
Permitiendo un nuevo punto de apoyo para entender la problematica
educativa
= vincular expresamente procesos educativos y procesos sociale
(escuela y vida, escuela y hogar, cultura escolar y cultura so~
cial, educacién'y trabajo, curriculo escolar y realidad local,
teoria y praéctica), planteando la posibilidad de nuevas articula—
ciones o de nuevas maneras de entender dichas articulaciones.
48
F. CONTENIDOS CURRICULARES Y NECESIDADES BASICAS DE APRENDIZAJE
434 En 1a Declaracién de Tailandia se habla de dos tipos de con-
tenidos: a) herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura
y escritura, expresién oral, cAlculo, y solucién de problemas), y
b) contenidos baésicos del aprendizaje (conocimientos tedricos y
practicos, valores y actitudes). La-divisidn planteada en estas
dos categorias (y sus respectivos términos) resultan discutibles,
asi como los componentes incluidos dentro de cada una. Caben al
menos las siguientes consideraciones:
~ 1a categorizacién de lectura y escritura como “herramiantas e-
senciales para el aprendizaje" sugiere la visién tradicions! de
una y otra como meras técnicas y destrezas y no como canocimienic
@ ser adquirido. El lenguaje verbal es, en si mismo, un objeto de
aprendizaje (y tiene su propia ciencia, la Lingilistica)
= @1 lenguaje verbal y las matematicas no pueden ser vistes como
"herramientas", dado que uno y otra tienen valor formativo y
pertinencia por si mismas
~ lectura, escritura, y expresién oral son parte de un todo que
es @l lenguase, y deberian ser entendidas de esta manera, como
competencias lingiisticas
- no se trata sélo de “solucién de problemas” sino del desarrollo
de competencias cognitivas basicas para el aprendizaje (siendo la
"solucién de problemas" apenas una de ellas). De hecho, en e
Marco de Accién no se habla de "solucién de problemas" sino de
"destrezas cognitivas" [99]. Dichas destrezas cognitivas cruzan
tanto a las "herramientas" (i.e. ensefar a escribir mejor es en-
seRar a pensar mejory aprender a resolver problemas matematicos
es adquirir una mejor capacidad para resolver problemas en gene-
ral, etc) como a los “contenidos
- valores y actitudes pertenecen a ambos blaques y no unicamente
al de “contenidos". En particular, muchas do las “actitudes" e
incluso "valores", resultan incluidos en las competencias cogni-
tivas, entendidos como conocimientos y habilidates (que requieren
en si mismos aprendizase y camprensién), antes que simplemente
como actitudes (conductas, cambios de conducta! a lograr. Por
otra parte, se cuestiona la separabilidad de valores y actitudes.
en tanto es a través de éstas que aquellos se manifiestan [41].
EL LENGUAJE (LAS ARTES LINGUISTICAS, EL DISCURSO)
132 Al comparar planes y programas de estudio del 4rea Lenguaje
del nivel primario de diferentes paises, constatamos gran coinci-~
dencia en la formulacién de objetivos, contenidos, concepts,
procedimientos, valores y actitudes. Los nifos, al completar la
primaria, deberan estar en capacidad de expresarse oralmente y
po" escrito con correccién y de forma coherente, comprendiendo
49
También podría gustarte
- Guia EPP 2021Documento6 páginasGuia EPP 2021Ingrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Hitos Del Desarrollo PortellanoDocumento2 páginasHitos Del Desarrollo PortellanoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Resumen de Acciones en El CAIDocumento3 páginasResumen de Acciones en El CAIIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Listo El Inicio de Actividades Virtuales en Los Centros de Atención InfantilDocumento2 páginasListo El Inicio de Actividades Virtuales en Los Centros de Atención InfantilIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia Definiendo Mercado MetaDocumento7 páginasMercadotecnia Definiendo Mercado MetaIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Libro Morado CompletoDocumento22 páginasLibro Morado CompletoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- APRENDIZAJES CLAVE CompletoDocumento15 páginasAPRENDIZAJES CLAVE CompletoIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Orientacion USAERDocumento11 páginasOrientacion USAERIngrid Elizabeth Arditti Villanueva100% (1)
- 27.PASTRANA El Consejo Técnico Espacio PDFDocumento5 páginas27.PASTRANA El Consejo Técnico Espacio PDFIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones
- Antologia 2020 CompletoDocumento41 páginasAntologia 2020 CompletoIngrid Elizabeth Arditti Villanueva100% (1)
- 3ra CarreraDocumento1 página3ra CarreraIngrid Elizabeth Arditti VillanuevaAún no hay calificaciones