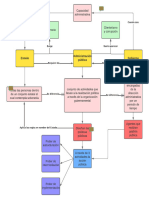Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lectura 3 - Las Funciones Del Derecho de Daños, La Responsabilidad Por El Hecho Propio, Ajeno y de Las Cosas. Responsabilidades Especiales PDF
Lectura 3 - Las Funciones Del Derecho de Daños, La Responsabilidad Por El Hecho Propio, Ajeno y de Las Cosas. Responsabilidades Especiales PDF
Cargado por
Vanesa Rosalia AllallTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lectura 3 - Las Funciones Del Derecho de Daños, La Responsabilidad Por El Hecho Propio, Ajeno y de Las Cosas. Responsabilidades Especiales PDF
Lectura 3 - Las Funciones Del Derecho de Daños, La Responsabilidad Por El Hecho Propio, Ajeno y de Las Cosas. Responsabilidades Especiales PDF
Cargado por
Vanesa Rosalia AllallCopyright:
Formatos disponibles
LECTURA 3
LAS FUNCIONES DEL DERECHO DE DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD
POR EL HECHO PROPIO, AJENO Y DE LAS COSAS.
RESPONSABILIDADES ESPECIALES
UNIDAD 9: FUNCIÓN RESARCITORIA DEL DERECHO
DE DAÑOS
9. 1. LA REPARACIÓN DEL DAÑO
9.1.1. Concepto
La reparación del daño consiste en “el cumplimiento de una obligación a cargo del
responsable y a favor del damnificado, que tiene por objeto resarcir el daño injustamente al
acreedor”1. En este sentido, la reparación constituye, en una perspectiva netamente jurídica, el
restablecimiento del equilibrio preexistente que fuera alterado por el evento dañoso, y el
cumplimiento de la justicia y la equidad. Por medio de la misma, se intenta colocar al damnificado
en la misma situación en la que se encontraba antes del hecho dañoso, en cuanto esto sea
posible, desmantelando los efectos del ilícito.
9.1.2. Fundamento y finalidad
La finalidad de la reparación es netamente resarcitoria. En tal sentido, intenta resarcir el
daño, compensando el menoscabo. En efecto, como regla el daño material o moral sufrido
constituye el límite que no se puede superar, de suerte que no se genere un lucro para la víctima.
El fundamente del resarcimiento está dado por el principio de justicia que impone dar a
cada uno lo suyo, debiendo restablecer el equilibrio alterado por el perjuicio causado.
9.1.3. Caracteres
Cuando la indemnización intente reparar el daño derivado de la ejecución de un acto ilícito
en sentido estricto, la reparación tiene carácter de obligación autónoma y reconoce su fuente en el
acto ilícito.
Cuando la indemnización está referida a los perjuicios derivados del incumplimiento
contractual, hay que distinguir entre el daño compensatorio y el moratorio. El primero se refiere a
la indemnización que debe ser abonada en virtud del incumplimiento de una obligación en forma
definitiva, total e imputable al deudor. La obligación originaria se convierte en la de pagar daños e
1
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 162.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
1
-1-
Profesora: Florencia Librizzi
intereses (ar. 505, inc. 3, 519 y 889 C.C.) El segundo caso, la indemnización se debe a raíz del
incumplimiento relativo de la prestación, y es acumulable a ésta, cuyo cumplimiento aun es
posible y útil para el acreedor (art. 505 inc. 1 y 2, 508 y 509 C.C.)
Analicemos los caracteres:
a) Patrimonialidad: La reparación del perjuicio tiene carácter patrimonial, sea que se
efectivice pecuniariamente o en especie.
b) ´´Quid´´ del carácter subsidiario: Es subsidiaria en el ámbito del incumplimiento
obligacional, pues el acreedor debe pretender en primer término el cumplimiento específico de la
obligación. Cuando se produce el incumplimiento definitivo, entonces se produce la conversión del
derecho a la prestación en derecho a la indemnización.
c) Resarcitoria: En principio la función de la indemnización es meramente resarcitoria.
9.1.4. El principio de reparación de plena. Formulación. Ventajas e
inconvenientes que presenta.
El daño en sentido jurídico, como hecho jurídico idóneo para provocar consecuencias
resarcitorias, es un concepto diferente al del perjuicio material o de orden físico. Entre uno y otro
media una relación de especie a género.
Del mismo modo que no hay plena identificación entre el concepto jurídico de daño y el
daño efectivamente sufrido por el individuo, el resarcimiento jurídico es diferente al quantum
verdaderamente sufrido. El contenido jurídico se determina por medio de la relación de causalidad
adecuada existente entre el hecho generador y el perjuicio, que tiene entre sus funciones la de
determinar hasta dónde llega la obligación resarcitoria, de acuerdo a un régimen predeterminado
de imputación de consecuencias.
En ese sentido, según nuestra ley el daño imputable al autor de un ilícito es por regla el
que se haya en conexión causal adecuada con ese acto, o sea las consecuencias normales, y
previsibles de su acto (art. 903 y 904 C.C.) Como se puede observar, existe una fuerte vinculación
entre el principio de reparación plena e integral y el régimen predeterminado de imputación de
consecuencias consagrado por nuestro Código Civil.
En cuanto al principio de la reparación plena o integral del daño y la medida del contenido
del daño, podemos decir que una cosa es determinar la existencia del daño y hasta dónde se
extiende, y otra es medir ese daño a fin de traducirlo en una indemnización. En efecto, una vez
determinado el daño resarcible, el principio de la reparación plena o integral es utilizado a fin de
lograra la razonable equivalencia jurídica entre el daño y la reparación.
El principio de reparación plena e integral es uno de los grandes pilares sobre los que se
asienta el derecho moderno de daños, en la búsqueda de una justa y plena reparación del daño
causado. En esta tarea, se intenta que la víctima sea resarcida en forma plena o integral, y a la
vez asegurar al responsable que no asumirá una obligación mayor al daño que ha causado.
Cuatro son las reglas que se deben respetar:
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
2
-2-
Profesora: Florencia Librizzi
a) El daño debe ser fijado al momento de la decisión
b) La indemnización no debe ser inferior al perjuicio
c) La apreciación debe ser formulada en concreto
d) La reparación no debe ser superior al daño sufrido
Tal como estudiamos en el módulo I, al cual nos remitimos, el principio de la reparación
plena o integral ha sido reconocido como un derecho constitucional por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación2.
El principio de reparación plena e integral presenta ventajas y desventajas. Analicemos a
las mismas gráficamente3:
VENTAJAS DESVENTAJAS
a) Permite la evaluación en concreto del a) Se le atribuye la generación de rigor e
perjuicio. incertidumbre ya que se centra en la
b) Toma en cuenta al damnificado en víctima. Sumado a ello, depende de
concreto y no a uno hipotético. factores subjetivos como en el caso del
c) Rige el principio de libertad del juzgador daño moral. La ausencia de criterios
para la valoración y cuantificación del objetivos dificulta la posibilidad de
daño acuerdos transaccionales.
d) Favorece a una dinámica permanente b) Su aplicación indiferenciada a todo tipo
de los métodos de evaluación del daño. de daños generaría consecuencias
e) Ha tenido importancia en los países inconvenientes.
afectados por inflación, a fin de corregir c) Alentaría a las víctimas y a las personas
las severas secuelas de este fenómeno a su cargo a no retomar sus actividades,
económico. aun cuando ello fuese posible y
deseable.
d) Resultaría incompatible con los actuales
imperativos económicos.
e) En ciertos casos es difícilmente
compatible con el seguro.
9.1.5. Limitaciones. Remisión
Nos remitimos a lo analizado en el Módulo I.
9.2. MODOS DE REPARAR EL DAÑO
2
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 183.
3
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 183 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
3
-3-
Profesora: Florencia Librizzi
9.2.1. Distintos sistemas
Existen dos sistemas para la reparación del daño. La forma específica, o también
denominada ´´en especie´´ o ´´in natura´´ y por equivalente. Ambos aparecen contemplados en
nuestro Código Civil (art. 1083 C.C.)
La reparación específica consiste en la ejecución de una obligación (generalmente de
hacer) que tiene por finalidad la de volver las cosas al estado en que se hallaban antes de
producirse el evento dañoso. Para que ello pueda producirse, deberán existir las posibilidades
materiales y jurídicas que lo permitan.
La reparación por equivalente se traduce en la entrega de un equivalente a la víctima
(normalmente pecuniario) con entidad suficiente para la restauración del valor perjudicado. Esta
última forma de reparación es más dúctil, y es la que se ha impuesto en la práctica judicial.
En materia de daño moral, por el contrario, la situación es diferente, ya que el
resarcimiento tendrá corte netamente satisfactivo para la víctima, es decir de compensación, ya
que no puede borrar los perjuicios ocasionados.
9.2.2. La cuestión en el Código Civil.
Nuestro Código Civil tal como lo redactó Vélez Sarsfield, se inclinó por el sistema de
reparación del perjuicio mediante el pago de una “indemnización pecuniaria que fijará el juez,
salvo el caso en que hubiere lugar a la restitución del objeto que hubiese hecho materia del delito”
(art. 1083 C.C. derogado por Ley 17.711).
El criterio seguido en el artículo señalado tenía raíces en el Derecho Romano y Francés. El
principio era muy claro, en primer lugar procedía la reparación pecuniaria, salvo que la propia ley
determinara otro tipo de reparación.
Esta norma funcionó por décadas sin dificultades, de suerte que aún luego de la reforma
de 1968 la cultura jurídica argentina mantiene arraigado dicho régimen.
La ley 17.711, sin embargo, inspirada en los art. 249 Cód. Alemán, el art. 2058 del Cód.
Italiano y las recomendaciones propiciadas por el III Congreso Nacional de Derecho Civil (1961),
modificó el art. 1083 que actualmente reza: “El resarcimiento de daños consistirá en la reposición
de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuya caso la indemnización se
fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero.”
Pese a que la norma no lo menciona, Pizarro y Vallespinos4 nos recuerdan que en otros
supuestos tampoco procede la reparación en especie, ante la excesiva onerosidad de la misma
que importe un ejercicio abusivo del derecho por parte del acreedor a la reparación (art. 1071
C.C.) o sea procedente la reducción de equidad que prevé el art. 1069 C.C.
La interpretación que compartimos del art. 1083 C.C. es que el mismo consagra una
obligación alternativa irregular (art. 635 C.C.) con lo cual el acreedor podrá optar por la forma y
4
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 211.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
4
-4-
Profesora: Florencia Librizzi
modo en que procederá la reparación: en especie o por equivalente. Ambos sistemas tienen igual
jerarquía cualitativa, por lo cual la reparación pecuniaria no tiene calidad de subsidiaria. Aun más,
la práctica judicial demuestra que cuantitativamente se sigue solicitando más la reparación
pecuniaria por su carácter dinámico y sencillo.
9.2.3. LA REPARACIÓN EN ESPECIE O ´´IN NATURA´´
Para que proceda la reparación en especie, es necesario:
a) Petición de parte: Conforme lo señalado, el damnificado podrá optar entre la
reparación en especie o dineraria.
b) La reparación en especie debe ser posible: Para que proceda la reparación en
especie, la misma debe ser posible material y jurídicamente. La posibilidad de reparación debe ser
juzgada con criterio amplio, pero a la vez prudente y ponderando no sólo los aspectos fácticos y
económicos, también la razonabilidad respecto del obligado.
1. Daños patrimoniales directos e indirectos: La reparación en especie se aplica, en
realidad, a los daños patrimoniales directos, siempre que dichos daños recaigan en bienes
fungibles, es decir que tienen equivalente de similar calidad. Si bien es opinable, la reparación del
bien deteriorado por el dañador es una modalidad de dicha especie.
En caso de daños patrimoniales indirectos, la reparación in natura no procede. Esto es así,
ya que no puede reintegrarse específicamente el bien afectado cuando se lesionan derechos
personalísimos, tales como integridad corporal, honor, intimidad, etc.
2. Reparación en especie y ejecución forzada de la obligación: En la esfera del
cumplimiento obligacional, no se debe confundir la reparación del daño en especie con la
ejecución forzada de la prestación debida por el deudor o con el cumplimiento de un tercero a
cargo del deudor. Ambas manifestaciones intentan satisfacer a la prestación debida, en
consecuencia constituyen formas de cumplimiento ´´in natura´´ (art. 505, inc. 1 y 2) y no
reparación del daño ´´in natura´´. A través de las mismas se realiza el interés del deudor,
conforme a su naturaleza y destino.
3. Reparación en especie y reintegración del derecho conculcado: No se debe
confundir tampoco la reparación en especie con la reintegración del derecho con conculcado a
raíz del ilícito. Un buen ejemplo de ello es el caso del robo o hurto, el responsable deberá restituir
la cosa sustraída al dueño y reparar, además, todo perjuicio que le haya producido. En concreto,
la restitución de una cosa, con sus accesorios (art. 1091 C.C.) no constituye técnicamente la
reparación del daño, ya que el afectado podrá también reclamar la cosa mediante la acción
reivindicatoria (art. 2412, 2414, 2765 C.C). Quien restituye la cosa pone fin a la acción dañosa ya
iniciada, pero no repara el daño causado derivado de la privación de la cosa, o el daño moral que
pueda haber originado. Si la cosa se destruye, el derecho a obtener la prestación se convierte en
derecho a la reparación (art. 505 C.C. inc. 3) y en ese caso puede operar la indemnización por
equivalente de su valor y accesorios (art. 1092 C.C.)
4. Reparación en especie y daño ambiental: Esta forma de reparación tiene gran
relevancia en materia de daño ambiental, ya que permite intentar restablecer la situación anterior,
conculcada por el ilícito, lo cual es compatible con los principios que determinan el
desmantelamiento de sus efectos y los principios ambientales (art. 41 C.N., Ley 25.675). Ejemplos
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
5
-5-
Profesora: Florencia Librizzi
de este modo de reparación del daño ambiental encontramos el saneamiento de un río
contaminado, la recolección de residuos en baldíos, la reforestación en zonas incendiadas, etc.
c) Que no importe un ejercicio abusivo del derecho (art. 1071 C.C.) La doctrina
mayoritaria admite que la reparación en especie no opera cuando la misma importe un ejercicio
abusivo del derecho (art. 1071 C.C.). En tal caso, se podrá solicitar la indemnización pecuniaria.
Corresponde al deudor alegar y probar dicha onerosidad excesiva.
d) Que no sea de aplicación la facultad de atenuar la indemnización por razones de
equidad (art. 1069 C.C.): En caso de serlo, el derecho del demandado no puede ser limitado en
razón de haberse articulado la retención de reparación en especie, con lo cual deberá proceder la
reparación pecuniaria5.
9.3. LA INDEMNIZACIÓN DINERARIA DEL DAÑO PATRIMONIAL
9.3.1. Indemnización dineraria. Aspectos generales: a) Concepto b)
Naturaleza c) Caracteres.
La indemnización pecuniaria opera por medio de una suma de dinero que se entrega como
equivalente del daño sufrido por la víctima en su patrimonio, o con el fin de darle una satisfacción
jurídica al daño moral sufrido.
La naturaleza jurídica de la misma, es de obligación de valor. Cuando se trata de daño
patrimonial, el patrimonio del afectado debe ser restablecido cuantitativamente al estado en que
se encontraba antes del hecho generador del daño. Esto se realiza mediante la entrega de una
suma de dinero, idónea para restablecer (con razonabilidad económica y jurídica) el equilibrio
entre el estado en que se hallaba la víctima antes del menoscabo y posteriormente. En caso que
se trate de daño moral, la función que esta indemnización tendrá será netamente satisfactiva.
Diversas cuestiones deben tenerse en cuenta a la hora de determinar esa indemnización:
a) El principio del interés: A la hora de valorar y cuantificar el perjuicio (moral o
patrimonial) se debe tener en cuenta el damnificado concreto y no uno hipotético. En
consecuencia se deberá tener en miras la relación especial que tenía el afectado sobre la cosa o
bien jurídico dañado. Esto es lo que normalmente se denomina ´´principio del interés´´.
1. Daño patrimonial directo: El mismo es el que recae ´´directamente´´ sobre las cosas o
bienes. En este caso se deberá el valor ordinario del bien más el valor subjetivo (material o
espiritual) en función de las circunstancias del caso. Es decir que si bien el valor indemnizatorio
coincide con el valor del bien en plaza o mercado, en el caso concreto podría aumentarse el
mismo en función del valor subjetivo del mismo.
Excepcionalmente, la ley sólo toma en cuenta el valor objetivo (vgr. art. 173 Cód. Com.)
2. Daño patrimonial indirecto (art. 1068 C.C.): El daño patrimonial indirecto recae en la
persona, los derechos o facultades de la víctima. El principio del interés tiene un sentido aun más
5
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 216 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
6
-6-
Profesora: Florencia Librizzi
contundente, en tanto se deben computar las condiciones particulares del afectado: edad,
condición familiar, sexo, profesión, entidad cualitativa del daño y posibilidades de superación, etc.
Estas circunstancias deben ser ponderadas con razonabilidad, prudencia y flexibilidad.
3. Daño moral: En el daño moral, el principio de interés afecta notablemente la
indemnización en cuanto la misma debe tener en cuenta el carácter personal, y subjetivo,
poniendo acento en la espiritualidad del afectado.
b) La indemnización: ¿Capital global o renta?: Normalmente la indemnización se paga
mediante la entrega de una suma de dinero que contiene el capital global que representa el daño
experimentado (moral o patrimonial). La sencillez y la extendida práctica judicial son aliados de
este sistema. Sumado a ello, evita los riesgos económicos que solemos experimentar en países
como el nuestro, en los cuales dadas las condiciones económicas de no ser pagada la
indemnización como capital global, puede tornar ilusoria la indemnización en forma de renta, por
el paso del tiempo y las crisis económicas. El otro sistema es el de renta periódica, que irá
cubriendo los daños continuados de la víctima. Este sistema tiene el beneficio de ser más
adecuado para los casos de daño continuo, aunque quizás es menos seguro dadas las
eventualidades económicas como la inflación o la insolvencia del responsable.
c) Valoración y cuantificación del daño: La valoración y cuantificación del daño son dos
operaciones diferentes. La valoración del daño implica constatar su existencia y entidad cualitativa
(aestimatio) del daño. Se constata la existencia en el mundo de los hechos. Posteriormente se
produce la cuantificación del daño (taxatio) que implica traducir y liquidar dicho perjuicio en una
indemnización. (Ver Pizarro y Vallespinos6)
9.4. LA VALUACIÓN CONVENCIONAL DEL DAÑO. LA CLÁUSULA
PENAL
9.4.1. Nociones generales
a) Concepto
Nuestro Código Civil define a la cláusula penal como “aquella en que una persona, para
asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujete a una pena o multa en caso de retardar o
de no ejecutar la obligación.” (art. 652 C.C.)
La cláusula penal es una estipulación de carácter accesorio, que tiene por finalidad
asegurar el cumplimiento de la relación principal, ya que media la imposición de una pena privada
a la que se somete el deudor en caso de operar el incumplimiento de su prestación. En tal sentido,
posee una función compulsiva, ya que implica la procedencia de la penalidad en caso de
inejecución absoluta o relativa de la prestación comprometida. Sumado a ello, posee una función
resarcitoria, ya que importa una predeterminación convencional y anticipada de los daños y
perjuicios que se pagarían en caso de incumplimiento. Esto tiene sus ventajas prácticas, ya que
dejan clara la existencia y cuantía del daño anticipadamente.
6
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 220 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
7
-7-
Profesora: Florencia Librizzi
Esta institución tiene una evolución histórica desde el Derecho Romano, pasando por el
Derecho Español Antiguo, y el Derecho Francés Antiguo. (Ver Pizarro y Vallespinos7) Sin embargo
podemos sintetizar dicho proceso, con un gravo elevado de generalización, diciendo que la misma
pasó por su etapa de pena privada en el Derecho Romano y Español Antiguo con una función
resarcitoria; luego cláusula de evaluación convencional anticipada de daños, con función
punitiva, en el Derecho Francés Antiguo; y en el Código Francés se convierte en una institución
mixta (punitoria y resarcitoria).
b) Caracteres
Los caracteres de la cláusula penal son:
a) Voluntaria
b) Accesoria
c) Condicional
d) Preventiva
e) Subsidiaria
f) Definitiva
g) Relativamente inmutable
h) De interpretación restrictiva
7
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 47 a 50.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
8
-8-
Profesora: Florencia Librizzi
UNIDAD 10: FUNCIÓN RESARCITORIA DEL DERECHO
DE DAÑOS (CONT.) - FUNCIÓN PREVENTIVA Y
SANCIONATORIA DEL DERECHO DE DAÑOS
10.1. LIMITACIONES AL PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN PLENA DEL
DAÑO
10.1.1. Razones que pueden justificar el apartamiento del principio de
reparación plena o integral
Existen diversas limitaciones a este principio que surgen de un intento conciliatorio del
mismo con otros principios de orden económico e ideológico. Analicemos diferentes razones que
justifican el apartamiento del principio de reparación integral.
a) La necesidad de componer los distintos intereses comprometidos. Los
imperativos económicos
En muchos casos la realidad económica muestra que no alcanza con tener en miras a la
víctima al momento de pensar en el resarcimiento, sino también es necesario poder asegurar que
el sistema resarcitorio funcione correctamente. En otras palabras, no sólo es necesario identificar
al dañador, el mismo tiene que ser solvente y realizar un pago con perspectivas temporales
razonables. De allí que a veces se intente incentivar el seguro, sobre todo respecto de el uso de
cosas cuya dañosidad sea alta, actividades peligrosas, etc.
Los fondos de garantía son otra forma de colectivización de riesgo que puede ser
válidamente utilizado8.
b) El seguro y el principio de reparación plena e integral:
El principio de reparación plena e integral es muy valioso, sin embargo, hay que buscar
soluciones pragmáticas que resuelvan los problemas que circundan al daño. En consecuencia, el
seguro puede ser una alternativa válida sin que ello implique constituirlo como regla ni dejar sin
vigencia el principio de reparación plena e integral.
c) La limitación indemnizatoria como técnica que favorece la distribución del daño:
En algunas ocasiones se intenta diluir los efectos de daño, repartiéndolo en la mayor medida
posible. Esto responde a una política de distribución de la carga del daño, tarea que normalmente
corresponde a la seguridad social, pero que en muchas ocasiones ha sido asumido por la
responsabilidad civil. En este esquema, el seguro tiene un papel de gran relevancia, denotando
frecuentemente limitaciones a la responsabilidad.
Esto no quiere decir que siempre sea favorable utilizar estas técnicas. El exceso de reparto
del daño puede desalentar políticas preventivas, ya que el eventual daño lo repararía toda la
sociedad o un grupo de ésta.
d) La necesidad de hacer previsible la deuda de responsabilidad y las
indemnizaciones abstractamente predeterminadas. La reducción de los costos terciarios:
Quienes participan de estas ideas, proponen la utilización de tarifaciones de modo de prever la
8
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 196.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
9
-9-
Profesora: Florencia Librizzi
deuda originada en eventuales daños. Esto repercute favorablemente respecto del seguro y al
momento de optimizar costos terciarios del daño (vgr. costos judiciales, etc.)
Veamos algunos ejemplos en los cuales el principio de la reparación plena e integral
presenta excepciones:
a) La ley 24.557 en materia de riesgos del trabajo, consagra un sistema de indemnización
tarifada para todo el daño tanto patrimonial como moral, que derive de incapacidad o muerte del
trabajador producida durante su prestación de servicio laboral.
b) En materia de despido incausado, la ley de Contrato de Trabajos establece un daño
tarifado que cubre el daño material y moral derivado del despido (art., 245 y conc. LCT)
c) En el derecho aeronáutico rige el principio de la limitación indemnizatoria de todo daño
causado a personas y cosas transportadas y a terceros en la superficie (art. 144, 160 y conc. Cód.
Aeronáutico).
d) Similares limitaciones se evidencian en el Derecho de la Navegación (art. 277, 278, 317
y conc. ley 20.094).
e) El art. 14 ley 24.441 establece otra limitación indemnizatoria, respecto del riesgo o vicio
de la cosa, disponiendo que la responsabilidad objetiva del fiduciario, emergente del art. 1113
C.C. se limita al valor de la cosa fideicomitida.
Estas limitaciones son constitucionales a priori, sin embargo en el caso concreto si la
indemnización resultara irrazonable menoscabando el derecho a la reparación integral con
jerarquía constitucional, se podrá solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma
lesiva. Nos remitimos a lo estudiado en el Módulo I.
10.1.2. Diferentes mecanismos para establecer limitaciones legales a
dicho principio
Existen diversos modos de limitar la reparación:
a) A través de una limitación del tipo de perjuicios reparables, es decir propiciando categorías
de daños excluidos.
b) Estableciendo límites cuantitativos para la indemnización de ciertos daños:
1. Por medio de topes máximos.
2. Por medio de liquidaciones tarifadas (forffetarias), o que se atengan a parámetros que
limiten las indemnizaciones.
c) Atenuando el monto indemnizatorio. Como ejemplos de esta técnica encontramos el pago
con beneficio de competencia (art. 799 C.C.), la reducción de equidad en las
indemnizaciones (art. 1069 C.C.) limitaciones establecidas en materia de costas (art. 505
C.C.)
Existen otros modos de reducción que no tienen vinculación directa con el principio de
reparación plena o integral:
a) Exclusión de la legitimación activa a determinados damnificados (vgr. art. 1078 C.C.)
b) Exclusión de ciertas categorías de daños.
c) Aumento de requisitos para dificultar el ejercicio de la acción resarcitoria (vgr. doctrina de la real
malicia en materia de prensa)9.
10.1.3. Derecho Comparado
El principio de reparación plena o integral ha sido adoptado en la mayoría de los países.
9
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 195 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
10
- 10 -
Profesora: Florencia Librizzi
En el Derecho Francés la doctrina y jurisprudencia lo admiten sin ningún inconveniente
como principio general. Sin perjuicio de ello también existen las corrientes críticas al respecto.
La Corte de Casación francesa ha mantenido firmeza respecto de la aplicación de este
principio.
En el Derecho Inglés, la reparación integral del daño es la regla, en materia contractual y
extracontractual.
En el Derecho Comunitario Europeo, el principio es evocado por la resolución del Consejo
de Europa (1975).
10.2. FUNCIÓN PREVENTIVA DEL DERECHO DE DAÑOS. TUTELA
INHIBITORIA DEL DAÑO.
10.2.1. La prevención del daño. Aspectos generales. Importancia.
Ya nos referimos anteriormente acerca de las bondades de la función preventiva (Módulo
I), la misma es beneficiosa tanto para los damnificados como para los responsables. Más aun
cuando tomamos conciencia que la reparación del daño, en la mayoría de las veces, es relativa, o
aún cuando sea posible, el bien perece en la realidad, con lo cual la sociedad experimenta un
daño, más allá de quien afronte dichas consecuencias.
Existen diversas formas de prevención, una de forma general que opera de modo indirecta,
por disuasión, y que se plasma como una amenaza efectiva ante la consecuencia jurídica que la
norma establece frente a un resultado dañoso. Otro modo, más específica, funciona en un marco
acotado de actividades peligrosas o riesgosas. En concreto, la ley impone ciertos deberes
especiales a quienes puede controlar los riesgos por ellos desplegados, utilización de medidas de
seguridad, etc.
La cuestión debe ser analizada con mucho cuidado, ya que una excesiva tutela preventiva
puede avanzar sobre los derechos del potencial dañador (a trabajar, etc.) o inclusive a paralizar la
economía. Por otro lado, se debe realizar un análisis económico del derecho, en qué casos
conviene y hasta qué limite prevenir. Por último, en qué supuestos la prevención del daño debe
ser más robusta, o debería ser igual en todos los casos. Muchos son los factores que se deben
tener en cuenta para resolver adecuadamente esta cuestión.
En ese sentido de deberá tener en cuenta:
a) Que la amenaza de causación del daño provenga de una actividad potencialmente
antijurídica.
b) Que debe existir una razonable relación entre el hecho potencialmente generador
del daño y el perjuicio
c) La amenaza del daño debe proyectarse sobre un interés no ilegítimo.
d) La acción dañosa debe ser futura, de lo contrario mal podría prevenirse.
e) No debe haber normas que prohíban la prevención (vgr. en materia de prensa, la
CN no permite la censura previa).
La Tutela sustancial inhibitoria en la Argentina contempla:
a) El art. 43 C.N. que reconoce la acción expedita y rápida de amparo.
b) El art. 1071 C.C. que veda el ejercicio abusivo del derecho.
c) El art. 1071 bis C.C. que otorga tutela jurídica a la intimidad.
d) El art. 2499 C.C. que regula la turbación de la posesión en razón de una obra nueva.
e) El art. 2788 in fine, que otorga a quien ejerce la acción reivindicatoria la posibilidad de
impedir deterioros de la cosa reivindicada.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
11
- 11 -
Profesora: Florencia Librizzi
f) El art 1628 C.C. que dispone las condiciones para el cese de molestias ocasionadas por
humo, calor, olores, luminosidad, ruido, vibraciones o daños similares.
g) El art. 3157 y 3158 C.C. que le reconocen al acreedor hipotecario su derecho a asegurar
el crédito por medio de medidas cautelares.
h) El art. 79 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual que autoriza la suspensión
preventiva de espectáculos y toda otra medida que sea apta para proteger los derechos
reconocidos en dicha normativa.
i) Los art. 42 y 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Los mismos conceden medidas
administrativas y judiciales para defender los derechos de los consumidores y usuarios.
j) La ley 13.512 de Propiedad Horizontal que prohíbe a los propietarios de unidades a dar
destino indebido a dichas unidades o turbar la tranquilidad o seguridad de los vecinos.
k) El art. 21 de la Ley 18.248 sobre el Nombre de las Personas que reconoce el derecho de
pedir el cese del uso indebido del nombre del actor.
l) El materia de competencia desleal (Ley 22.262 y decr. 2284/19) autorizan la adopción de
medidas de no innovar e incluso el cese o abstención de la conducta.
m) El art. 1 de la ley antidiscriminatoria 23.592 dispone que quien realice actos
discriminatorios deberá cesar en su acción.
La Tutela procesal inhibitoria en Argentina incluye:
a) Las medidas cautelares, particularmente de no innovar e innovativa.
b) Las medidas autosatisfactivas que son procesos urgentes, no cautelares, no accesorios
de otra pretensión principal y que se agotan a sí mismos.
Los supuestos para su procedencia son: Urgencia impostergable en su ejercicio, amenaza
de lesión actual o inminente, previsibilidad objetiva de la producción del daño, situación de riesgo
que torne justificable un pronunciamiento judicial de hacer o no hacer para evitar daños
irreversibles, contracautela.
10.2.2. Proyectos de reforma al Derecho Privado y Derecho Comparado
La mayor parte de los recientes proyectos de reforma al Derecho Privado, al igual que en
el Derecho Comparado, adoptan con firmeza el principio de prevención del daño. En concreto lo
hacen el Proyecto de Código Único de 1987, el Proyecto del Poder Ejecutivo de 193 y el Proyecto
de 1998.
10.3. FUNCIÓN PUNITIVA DEL DERECHO DE DAÑOS
10.3.1. Las indemnizaciones punitivas. Caracterización. Distintos
supuestos contemplados en el Derecho Argentino.
Una relevante doctrina actual propone tanto en el Derecho Comparado cuanto en el
derecho argentino la adopción de normas que permitan la aplicación de penas privadas, que
condenen a pagar valores por encima de los daños y perjuicios, cuyo destinatario puede ser el
Estado, organizaciones de bien público o el propio damnificado.
La pena privada tiene existencia cuando por disposición expresa de una ley o por voluntad
de las partes, se sancionan ciertos comportamientos graves mediante la imposición al
responsable de un monto pecuniario a favor del afectado o al Estado u otro tercero. Estas penas
privadas no acuden a los principios, normas y garantías del Derecho Penal.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
12
- 12 -
Profesora: Florencia Librizzi
La pena privada tiene gran vinculación con la idea de prevención, pero a su vez con la idea
de punición y pleno desmantelamiento de los efectos de los ilícitos. Dada la gravedad de éstos
últimos, requiere más que la indemnización de los perjuicios causados. Esto se demuestra con
claridad en diversos supuestos de daños individuales o colectivos, con evidente menosprecio a los
intereses ajenos, o en los cuales se intenta conseguir un lucro remanente incluso luego de pagar
las indemnizaciones civiles correspondientes.
Analicemos los supuestos:
a) Enriquecimiento injusto obtenido mediante el ilícito: En muchas ocasiones se
propicia la aplicación de estas penas privadas en supuestos en los cuales el dañador actúa
deliberadamente con el objetivo de lograr un rédito a partir de esa actividad. En consecuencia, el
pago de la indemnización no alcanza a desmantelar el efecto del ilícito, debido a que se mantiene
el beneficio a favor del dañador. Parece lógico aceptar que esta herramienta punitiva es apta para
evitar que alguien se enriquezca a merced de otros. Normalmente estas penas originadas en las
inconductas señaladas no pueden ser aseguradas.
b) Casos en los que la repercusión socialmente disvaliosa es superior al daño
individualmente causado: También se favorece la aplicación de las penas privadas en el ámbito
del derecho del consumo en los casos que el costo social generado por el ilícito es superior al
daño individual causado al afectado. Eso sucede cuando un productor de bienes y servicios
procede antijurídicamente generando múltiples microlesiones que dado el carácter
extremadamente difuso puede afectar a muchísimas personas. Sin embargo, la reparación de
estos daños es muy dificultosa ya que el costo económico y el tiempo es desproporcionado
respecto del daño individual de aquellas microlesiones, esfumándose la responsabilidad del
sindicado como responsable. La adopción de estas sanciones puede servir para punir,
desmantelar y prevenir ilícitos de este tipo.
c) Afectación a derechos de incidencia colectiva: Daño ambiental y discriminación
arbitraria: En el ámbito del Derecho Ambiental y en cualquier otro supuestos en el cual se
lesionen intereses supraindividuales (vgr. discriminación arbitraria, derecho de consumo, etc.) es
dable la aplicación de la herramienta jurídica señalada.
Sintetizando, un sistema adecuado de penas privadas tiene las siguientes
funciones10:
a) Permite punir eficazmente graves inconductas
b) Permite prevenir futuras inconductas por temor a la sanción
c) Contribuye a restablecer el equilibrio emocional de la víctima
d) Refleja reprobación social a las graves inconductas
e) Protege el equilibrio del mercado
f) Contribuye al desmantelamiento eficaz de los efectos de ciertos ilícitos
10.3.2. La reparación del ilícito lucrativo. Las indemnizaciones punitivas
en el Derecho Argentino.
En Argentina no contamos con un sistema de indemnizaciones punitivas como el que
venimos analizando, salvo en materia de derecho de consumo, cuya norma presenta graves
deficiencias, como veremos en el apartado correspondiente.
10
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 247y 248.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
13
- 13 -
Profesora: Florencia Librizzi
Analizaremos primeramente otro tipo de sanciones punitivas que nuestro ordenamiento
jurídico ha adoptado:
a) Cláusula penal: Tal como nos referimos supra, la cláusula penal tiene una función
punitoria que puede situar la pena en un valor superior al perjuicio real. Ese plus tiene carácter
sancionador.
b) Intereses punitorios: Los intereses punitorios tienen asimismo un componente
sancionador indudable que es destinado al acreedor.
c) Astreintes: No constituyen en primera instancia una pena privada, pero asumen tal
carácter cuando son liquidadas de manera definitiva.
d) Intereses sancionatorios: Tienen contenido sancionador, ya que la suma de dinero es
entregada al acreedor afectado por la inconducta procesal maliciosa del responsable.
10.3.3. Los denominados daños punitivos. Nociones.
El instituto de los daños punitivos ha sido definido como “sumas de dinero que los
tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos que se suman a las indemnizaciones por
daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves
inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” 11
En los Estados Unidos la implementación de penas privadas se ha dado a través de los
“punitive damages” o daños punitivos en su traducción al español. Para la concepción
anglosajona, no cualquier acto ilícito es dable de generar aplicación de los daños punitivos. En
efecto, para que procedan se requieren una particular subjetividad en la conducta del dañador.
Esto es mucho más que la mera negligencia, se requiere temeridad, malicia, mala fe, malignidad,
etc. La falta debe ser grave y debe manifestar un carácter objetivamente antisocial en la conducta.
Veamos ejemplos en los cuales se considera aplicable esta pena:
a) Cuando el productor o proveedor de servicios ha tenido información respeto a los riesgos o
vicios de un producto y aun así, los comercializó.
b) Cuando teniendo esa información no remedió el peligro, ni procuró reparar o reemplazar
dichos productos, comercializándolos en el estado en que se encontraban.
c) Cuando conociendo los peligros del producto los ocultó tratando de engañar a los
consumidores o usuarios.
d) En cualquier supuesto que demuestre una obtención dolosa o culposa de beneficios
derivados de tales inconductas
e) En supuestos en los cuales el costo social generado por la conducta antijurídica es
superior respeto del daño individual causado al perjudicado.
En nuestro país tenemos una sola experiencia respecto de los daños punitivos y está
contemplado en el art. 52 bis de ley 24.240 (modif. por ley 26.361 B.O. 07.04.2008) que reza:
"Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del
consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del
caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un
proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el
consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se
imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta
ley".
Tal como veremos seguidamente y dada la deficiente redacción de la norma, esta
incorporación de la figura, lejos de dar un cierre al tema, lo ha intensificado. Es inapropiada la
11
PIZARRO, RAMON DANIEL., “Daños Punitivos, en Derecho de Daños, Segunda Parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
14
- 14 -
Profesora: Florencia Librizzi
redacción a tal punto, que ateniéndonos al texto de la norma el único requisito para que proceda la
aplicación de los daños punitivos sería la hipótesis de un incumplimiento de las obligaciones del
proveedor, sin necesidad de que haya mediado un factor subjetivo de atribución, ni la existencia
de un daño efectivo, o un lucro experimentado por el proveedor a raíz del evento. Ante estas
flaquezas, la doctrina ha intentado salvar por vía interpretativa sus deficiencias, aunque limitada
obviamente por los confines de la deficiente norma.
Con respecto al hecho generador, la norma establece la posibilidad de imposición de
daños punitivos el proveedor “que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor”. Como se expresó supra, pareciera significar que cualquier incumplimiento
contractual o legal daría lugar a la posibilidad de imponer este tipo de pena pecuniaria. Esto no
debe ser así. La laxitud de la norma genera gran inseguridad y una respuesta desproporcionada
para algunos casos (vgr. incumplimientos contractuales culposos) donde no parece lógico el uso
de los daños punitivos, ni ha sido la figura concebida en el Derecho Comparado para tales
supuestos. Así es que la doctrina ha reinterpretado (contra legis) la norma considerando –con
mejor criterio- que no puede bastar el sólo incumplimiento, es necesario que se trate de una
conducta grave que manifieste dolo o culpa grave.
Por otro lado, se sostiene que debe existir un daño para la aplicación de los daños
punitivos. Esta interpretación surge de la palabra “damnificado” empleada por la norma, al igual
que del art. 1067 del C.C. que supone la existencia de un “daño” para que se erija el “acto ilícito
punible”.
Respecto del monto de la multa, encontramos el art. 47, inc. b) de la ley 26.361, que
pareciera querer subsanar la situación (empeorándola aún más) al dejar establecido un parámetro
dentro del cual deben estar fijados los daños punitivos: pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones
($ 5.000.000). Advertimos que se trata de un grave desenfoque, y que parte quizás del problema
anterior. No por medio de un tope como se logra no “excederse” o “extralimitarse” en la
cuantificación de los daños punitivos, sino por la correcta definición de las situaciones que
realmente justifican la útil aplicación de los daños punitivos, y en todo caso, limitados al beneficio
logrado por el demandado. Es decir, no es una cuestión mayormente cuantitativa, sino cualitativa.
Este problema, podría ser eventualmente solucionado por la declaración de
inconstitucionalidad del art. 47 inc b), y por la correcta interpretación de las situaciones en las
cuales se justifica la utilización de esta institución.
Con respecto del destino de la multa, no hay dudas en el texto de la ley que es la víctima
quien lo percibe. Cuestión que ha sido también criticada, sin mayores fundamentos desde mi
punto de vista, ya que difícilmente sea lógico hablar de un enriquecimiento sin causa por parte de
la víctima.
Otro punto de la ley que ha sido hartamente atacado por la doctrina es la pluralidad de
responsables, ya que la ley establece que en caso de que más de un proveedor sea responsable
por el incumplimiento, responderán todos solidariamente por la multa. Esta conclusión –por demás
peligrosa- podría llevar a supuestos en los cuales se apliquen daños punitivos a quienes el hecho
no pueda ser reprochado dolosa ni culposamente. Sería lógico que debido al carácter punitivo de
la figura, sólo pueda establecerse la mentada solidaridad entre quienes produjeron efectivamente
el daño en base a los factores subjetivos de dolo o culpa grave señalados.
Como vemos, la reforma lejos de zanjar la problemática, ha abierto del campo a muchos
interrogantes y cuestiones que deberán ser solucionadas adecuadamente con urgencia. No
desconozco que esta figura seguramente se irá perfilando de modo más pertinente, sin embargo
considero importante destacar en este trabajo que los daños punitivos son una herramienta válida
para desmantelar ilícitos lucrativos, pero no que es la única, y debemos utilizar todos los recursos
que poseemos para dar solución a los graves problemas aquí señalados12.
12
LIBRIZZI, MARÍA FLORENCIA “Reflexiones sobre las vías idóneas para desmantelar los efectos del ilícito lucrativo en el ámbito del
derecho del consumidor: Los daños punitivos y el enriquecimiento sin causa.” en Revista Jurídica Será Justicia, Noviembre 2009.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
15
- 15 -
Profesora: Florencia Librizzi
10.3.4. Proyectos de reforma al Derecho Privado y Derecho Comparado
El proyecto de 1998, con muy buen criterio, regula los daños punitivos en su art. 1587 que
prescribe: “MULTA CIVIL. El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa
con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de las intereses de incidencia colectiva.
Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios
que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el
tribunal por resolución fundada.”
La norma ha sido revolucionaria y ha tenido gran apoyo, ya que podría alcanzar el pleno
desmantelamiento de los efectos de numerosos ilícitos, y convertirse en un instrumento eficaz y
realista de prevención del daño por medio de la sanción de inconductas graves13.
13
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. III. Pág. 258.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
16
- 16 -
Profesora: Florencia Librizzi
UNIDAD 11: HECHOS ILÍCITOS. RESPONSABILIDAD
POR EL HECHO PROPIO Y POR EL HECHO AJENO
11.1. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO
11.1.1. Caracterización. La cuestión en materia contractual y
extracontractual.
La responsabilidad por el hecho propio surge cuando el daño es producido por la acción
directa del responsable. Es decir, quien ejecuta la conducta dañosa coincide con quien debe
responder.
A partir de esta noción se ha creado el paradigma sobre el cual se fue construyendo el
derecho de daños. Tal es así que el axioma que predominó, hoy ya superado, era que ´´no hay
responsabilidad civil sin culpa´´ y surgió en base a este tipo de responsabilidad, ´´por el hecho
propio´´ y con basamento en la idea de ´´culpa´´14. Actualmente, como hemos visto a lo largo de la
materia, esto no es más así, ya que hemos contemplado diversos supuestos en los cuales el
sindicado como responsable está obligado a responder aún sin culpa. Es más, como hemos visto,
ante la responsabilidad con factor objetivo de atribución, no es sólo una ´´responsabilidad sin
culpa´´, sino que existe un fundamento axiológico de carácter objetivo que justifica su responder
abstraído de la culpa. En estos casos, no nos interesa siquiera indagar sobre la existencia de la
culpa, en virtud del factor objetivo de atribución que entra en acción.
La responsabilidad por el hecho propio puede ser objetiva o subjetiva. La responsabilidad
es subjetiva cuando se ve alcanzada por la presencia de culpabilidad probada o presumida en la
conducta del agente, y tiene emplazamiento en el art. 1109 C.C. que reza: “Todo el que ejecuta un
hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del
perjuicio…” Obviamente, también está incluido en la responsabilidad del hecho propio la que
dimana del delito (doloso) y que está contemplado por el art. 1072 del Código Civil.
La responsabilidad por el hecho propio es objetiva cuando se fundamenta en un factor de
atribución de tal naturaleza. Esto sucede en la responsabilidad por actividades riesgosas que
emerge del art. 113 inc. 2 última parte y art. 40 Ley 24.240, o en los casos de responsabilidad de
equidad por daños involuntarios que prevé el art. 907 C.C.
11.1.2. Responsabilidad por daños involuntarios. Régimen legal.
Los daños involuntarios, en principio, no generan responsabilidad civil. Sin embargo,
existen dos excepciones:
a) Contenida en el art. 907 C.C. se funda en el principio del enriquecimiento sin causa. La
norma textualmente reza: “Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en
su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se
enriqueció el autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.”
14
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 208 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
17
- 17 -
Profesora: Florencia Librizzi
b) La segunda excepción constituye la indemnización de equidad contemplada en el texto
agregado por ley 17.711 al art. 907 C.C. Dicha norma expresa: “Los jueces podrán también
disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad,
teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la
víctima.”
En efecto, para que se configure el segundo supuesto regulado por el art. 907 C.C.
(equidad) es necesario:
a) Que exista un acto voluntario.
b) Que cause daño a un tercero.
c) Que medie relación causal adecuada entre ambos elementos.
El juez tiene la facultad de otorgar el resarcimiento, y discrecionalmente establecerá
equitativamente la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta la importancia del patrimonio
del autor del hecho (demente o menor de diez años) y la situación personal del damnificado. Esta
reparación puede o no ser plena e integral.
Un punto de discusión respecto de esta norma es si la misma puede ser aplicada en
materia contractual (obligacional). La doctrina mayoritaria considera que se puede proclamar su
vigencia en este ámbito ya que la norma se ubica en la parte general de los hechos jurídicos (y no
en materia de ilícitos); y ya que esta interpretación es armónica con el art. 1056 C.C. que dispone
que los actos anulados producen los efectos de los hechos ilícitos en general, remitiéndonos de
ese modo al capítulo del Código Civil en donde se encuentra el art. 907 C.C.
11.2. RESPONSABILIDAD POR DELITOS Y CUASIDELITOS
11.2.1. Clasificación de los actos ilícitos en el Código Civil
Los hechos ilícitos se clasifican tradicionalmente en delitos y cuasidelitos. Sin embargo,
nuestro Código Civil menciona a ´´los delitos´´ y a ´´hechos ilícitos que no son delitos´´, lo cual ha
despertado en la doctrina el debate respecto de si éstos últimos son los cuasidelitos y en ese caso
cómo se los conceptualizaría15.
Una doctrina, apegada a un subjetivismo excesivo sostiene que los hechos ilícitos que no
son delitos serían los cuasidelitos, entendiendo al cuasidelito como el acto ilícito logrado con
culpa, pero no con dolo. De acuerdo con esta línea de pensamiento, quedarían fuera de
explicación dónde ubicaríamos los supuestos de responsabilidad objetiva.
Otra tesis, con mejor criterio, sostiene que la locución ´´hechos ilícitos que no son delitos´´
debe ser interpretada laxamente e incluiría todo hecho ilícito no delictual que genere obligación de
resarcir sin importar el factor de atribución. En consecuencia tanto se trate de supuestos de
responsabilidad con factor subjetivo de atribución (culpa) o supuestos con factor objetivo de
15
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 200 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
18
- 18 -
Profesora: Florencia Librizzi
atribución (riesgo creado, garantía, equidad, etc.) quedaría abarcados por esta categoría. Esta
solución es la más apropiada teniendo en cuenta la estructura y textos del Código Civil, y a la vez
una realidad imperante en la cual avanzan cuantitativamente los casos de responsabilidad
objetiva.
11.2.2. Cuasidelitos – Delitos. Diferencias.
Con las reformas introducidas por la Ley 17.711 al Código Civil, las diferencias entre los
delitos y los hechos ilícitos que no son delitos se han acortado sensiblemente. En principio, ambos
tipos de ilícitos civiles se rigen por similares normas y principios, que se dirigen al principio de
reparación plena o integral del daño causado (patrimonial o moral)16.
Subsisten, sin embargo, algunas diferencias que podremos analizar:
a) Extensión del resarcimiento. Atribución de consecuencias casuales en caso de
dolo:
La extensión del resarcimiento en caso de un delito es más extenso que en el caso de los
ilícitos que no son delitos. Concretamente, si bien el módulo básico de reparación, en ambos
supuestos, incluye las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles (Ver Módulo II), en caso
de los delitos, pueden extenderse a las consecuencias causales cuando “debieron resultar, según
la mira que tuvo al ejecutar el hecho” (art. 905 C.C.) Hay que tener en cuenta que las
consecuencias casuales son imprevisibles y sólo excepcionalmente son imputables al autor del
hecho, cuando medie previsibilidad subjetiva concreta del autor.
b) Solidaridad pasiva. La acción de regreso en los hechos ilícitos:
En caso de delitos civiles, la obligación de reparar el daño es solidaria sobre “… todos los
que hubieran participado en él como autores, consejeros, o cómplices, aunque se trate de un
hecho que no sea penado por el derecho criminal” (art. 1081 C.C.) Por el principio de que no es
posible alegra su propia torpeza, la ley no les reconoce acción recursoria entre los dañadores (art.
1082 C.C.), convirtiéndose ésta en una solidaridad categórica y absoluta.
En el caso de los responsables de un ilícito culposo que no es un delito (art. 1109 C.C.) la
regla es la responsabilidad solidaria. Existen sin embargo supuestos de mancomunación simple
(art. 1121 y 1135 C.C.) De todos modos, la principal diferencia que existe entre éstos y los delitos,
es que la ley les reconoce a los participantes del ilícito culposo la posibilidad de entablar acción
recursoria contra los demás (art. 1109 C.C.)
Cuando el supuesto sea un hecho ilícito que no sea delito con factor objetivo de atribución,
podemos encontrarnos antes responsabilidades solidarias (art. 40 Ley 24.240), meramente
concurrente (art. 1113 párr. 2 últ. Parte). Se les reconoce, asimismo, la acción de regreso.
c) Reducción de equidad:
En los delitos no rige la facultad del juzgador de reducir la indemnización de modo
equitativo, considerando la situación personal del deudor (art. 1069 C.C.) Por el contrario en los
16
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 204 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
19
- 19 -
Profesora: Florencia Librizzi
hechos ilícitos que no son delitos (con factor objetivo o subjetivo) opera plenamente la reducción
de equidad.
11.2.3. Delitos
Nos remitimos a lo analizado en el apartado anterior (11.2.2.) y a la bibliografía obligatoria
allí señalada.
11.3. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO
11.3.1. Caracterización
La responsabilidad por el hecho ajeno normalmente gravita en la responsabilidad del
principal por el hecho del dependiente, y de los padres, tutores y curadores por los daños
causados por los hijos, pupilos e incapaces.
Se controvierte si la responsabilidad es indirecta o por hecho ajeno tiene o no un carácter
anómalo o excepcional. Las conclusiones son diversas, desde quienes consideran que es un tipo
de responsabilidad excepcional, hasta quienes le atribuyen una aplicación flexible. Nos remitimos
a la bibliografía obligatoria respecto de las particularidades de las teorías mencionadas17.
11.3.2. Personas por las cuales se responde
Existen diversas personas por las cuales se pueden responder:
a) El deudor por los auxiliares que utiliza para cumplir con la obligación.
b) El principal por el hecho del dependiente.
c) Los padres por el hecho de los hijos menores que viven con ellos.
c) Los tutores y curadores por los pupilos o incapaces a su cuidado.
11.3.3. Responsabilidad por el hecho ajeno contractual y
extracontractual
La responsabilidad por el hecho enorme gran importancia actualmente, tanto en materia
contractual como extracontractual. Analicemos las modalidades con las cuales podemos
encontrarnos18:
a) Responsabilidad de naturaleza contractual (Vgr. Responsabilidad del deudor por los
auxiliares que utiliza, de los capitanes de buques y patrones de embarcaciones (art. 1119 párr. 1),
de los agente transportes terrestes (art. 1119), de los dueños de hoteles casas públicas de
17
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 424 a 428.
18
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 424 a 488.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
20
- 20 -
Profesora: Florencia Librizzi
hospedaje y de establecimientos de todo género (art. 1118 C.C.), etc. y de naturaleza
extracontractual (vgr. responsabilidad del principal por hecho del dependiente, de los padres,
tutores y curadores por los daños ocasionados por los hijos menores de edad, pupilos e incapaces
sometidos a curatela, etc.
b) Puede estar atrapada por un factor subjetivo de atribución (vgr. responsabilidad de los
padres, tutores y curadores) u objetivo (vgr. responsabilidad del principal por el hecho del
dependiente). En el primer caso, existe una presunción de culpabilidad iuris tantum, que permite al
demandado probar que no existió culpa de su parte (art. 1114 y 1117 concs.) En el segundo caso,
la presunción es inexcusable, por lo cual sólo se admite la prueba de la ruptura del nexo causal
(art. 1113, 1118 y 1119 C.C.)
c) Encontramos supuestos de responsabilidad por el hecho del otro en los que el único
legitimado pasivo es el responsable indirecto (vgr. responsabilidad de los padres por los daños
causados por hijos menores de diez años), y otro en los cuales frente a la víctima deben
responder en forma indistinta el autor material del daño (vgr. el dependiente o el menor mayor de
diez años), o el responsable indirecto (vgr. los padres del menor, el principal).
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
21
- 21 -
Profesora: Florencia Librizzi
UNIDAD 12: RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL HECHO
DE LAS COSAS Y POR ACTIVIDADES RIESGOSAS
12.1. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS
12.1.1. Caracterización
Se han realizado diferentes formulaciones respecto a qué debe entenderse por el hecho de
la cosa19. La autorizada opinión de Pizarro y Vallespinos indica que para la configuración del
´´hecho de la cosa´´ es necesario que la misma haya intervenido activamente en la producción del
daño, escapando del control del guardián.
Veamos en detalle la distinción entre el hecho del hombre y el hecho de la cosa:
12.1.2. La distinción “hecho del hombre y hecho de la cosa”
Se suele distinguir entre ´´hecho del hombre´´ y ´´hecho de la cosa´´ no sólo en el Derecho
Argentino, sino también en el Derecho Comparado20.
Nos encontramos frente al hecho del hombre cuando un agente obra, siendo autor del
hecho dañoso que no deja de ser tal aunque utilice instrumentos exteriores para el logro de sus
fines; o cuando el hombre utiliza una cosa para causar el daño pero siento la misma un mero
instrumento que obedece pasivamente a su voluntad. Normalmente esta responsabilidad ha caído
en el factor subjetivo de atribución, por culpa, regulado en el art. 1109 C.C. Sin embargo en
algunos casos se ha cuestionado esta última conclusión admitiendo supuestos en los cuales el
hecho del hombre pasa a tener un factor subjetivo de atribución, como es en el caso de las
actividades riesgosas que analizaremos más adelante.
El hecho de la cosa, es aquel en el cual el daño se produce por su intervención activa.
Algunos autores consideran que no debe mediar participación activa del hombre, lo cual es
discutible. Podemos decir que nos encontramos frente al daño causado por una cosa cuando sea
por su propio dinamismo, o por acción de fuerzas externas, el guardián pierde el control de la
cosa, la cual no se comporta como un instrumento pasivo ni obediente entre sus manos. Un bueno
ejemplo de esto es el provisto por Pizarro y Vallespinos respecto de la caldera que explota,
causando daños a terceros.
12.1.3. La responsabilidad por el hecho de las cosas en el régimen
vigente. El artículo 1113 Código Civil. Distintos supuestos contenidos
en la norma.
La ley 17.711 introdujo el actual texto del art. 1113 C.C. que expresa: “En los supuestos de
daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá
demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o
vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la
19
Ver PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 530 a 533.
20
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 527 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
22
- 22 -
Profesora: Florencia Librizzi
víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada en contra de
la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.”
De una atenta lectura del artículo 1113 C.C. en su versión actual, contemplamos dos
supuestos diferentes:
a) Daños causados ´´con´´ la cosa, en donde rige una presunción ´´iuris tantum´´ de culpa
sobre el guardián y el dueño.
b) Daños causados ´´por el riesgo o vicio de la cosa´´, en la cual los sindicados como
responsables deberán demostrar la ruptura del nexo causal para eximirse.
Existen diversas interpretaciones del art. 1113 C.C. Las analizaremos a continuación:
a) Doctrina mayoritaria:
La reforma había mantenido la diferenciación entre los daños causados ´´con´´ la cosa y
´´por´´ las cosas. En ese sentido esta posición sostiene que la reforma no sólo mantiene la
distinción entre ´´hecho del hombre´´ y ´´hecho de la cosa´´ sino que en realidad lo impone.
Conforme a estas ideas se deben distinguir tres supuestos:
1. Los hechos puros del hombre sin utilización de cosas (vgr. golpe de puño). Estos
supuestos quedan englobados dentro del art. 1109 C.C. debiendo la víctima probar la culpa del
agente.
2. Los perjuicios causados ´´con´´ las cosas (art. 1113, párr. 2, parte 1 C.C.) Se trataría de
un hecho del hombre en el cual utilizaría una cosa como instrumento o medio para causar un
daño. En este supuesto la culpa del guardián o dueño de la cosa sería presumida iuris tantum, y
podría ser desvirtuada por ellos mediante la prueba de la no culpa.
3. Los daños causados por el ´´riesgo o vicio´´ de la cosa, que derivarían de la acción de
una cosa sin autoría humana.
Principalmente dos críticas han sido formuladas en contra de esta tesitura:
a) De acuerdo a ella se produce un vaciamiento del art. 1109 C.C. que contemplaría
magros supuestos como son los daños causados por el hombre sin utilización de cosas (vgr.
injurias, golpe de puños, etc.)
b) La responsabilidad por el hecho del hombre es incompatible con la idea de ´´guardián´´.
b) Opinión de Dr. Roberto H. Brebbia: De acuerdo a este jurista, se pueden distinguir
cuatro supuestos:
1. Daños producidos por el hecho del hombres sin utilización o empleo de cosas (art. 1109
C.C.)
2. Daños causados por el hombre ´´con´´ las cosas (art. 1113, parte 1ra., ap. 2)
3. Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, parte 2da, ap. 2)
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
23
- 23 -
Profesora: Florencia Librizzi
4. Daños causado por animales (art. 1124 y ss.)
Las críticas recibidas son similares a la de la primera doctrina.
b) Opinión de Dr. Alfredo Orgaz: De acuerdo a esta postura habría que distinguir dos
supuestos:
1. Daños causados por el hecho del hombre, con o sin utilización de cosas, siempre que
sea un mero instrumento (art. 1109 C.C.)
2. Daños ´´con´´ las cosas: Manifiesta que la ley sólo hace alusión a las cosas que sin
riesgos o vicios, deben ser ´´guardadas´´ para que causen peligro y no a las cosas que son
inofensivas y que sólo pueden dañar como instrumentos pasivos del hombre. Dentro de los
ejemplos utilizados por este maestro están la humedad de las paredes contiguas por causas
evitables, la caída de una maceta colocada en una ventana, etc.
Por último, agrega Orgaz, que la norma establece una distinción entre cosas que
normalmente no ofrecen peligro (daños con las cosas) y cosas que sí son peligrosas por sí
mismas (explosivos, etc.)
c) Opinión de Dra. Matilde Zavala de Gónzalez: Otra postura similar a la de Orgaz ha
sido formulada por la Dra. Zavala de González. Según la misma, encontramos:
1. El hecho del hombre sin necesidad de diferenciar si ha utilizado una cosa o no (art. 1109
C.C.)
2. Daños causados por cosas inofensivas en sí mismas (art. 1113, 2do. Párr. 1ra Parte)
3. Daños derivados de cosas intrínsecamente peligrosas o en mal estado (art. 1113, 2do.
Párr. 2da. Parte).
Sin embargo, señala que el art. 1113 C.C. no regula en daño causado por la cosa riesgosa
o viciosa, sino el ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa y que en consecuencia es
intrascendente la autonomía o dependencia de la cosa en relación a la conducta humana.
d) Opinión de Dres. Pizarro y Vallespinos: Los ilustres juristas mencionan cuatro
supuestos claramente diferenciados.
1. Daños causados por el hecho del hombre sea que se cause con el empleo de una cosa
que actúa dócilmente en sus manos o sin ella (art. 1109 C.C.)
2. Daños causados con las cosas (art. 1113, párr. 2, parte 1ra.) Es el supuesto de daño por
el hecho de la cosa, que actúa activamente escapando del control del guardián. Sin embargo,
estas cosas son normalmente inofensivas. Ejemplos de esto encontramos en el supuesto de la
caída de un árbol por causas ordinarias, la humareda excesiva del horno sobre casas vecinas,
humedades en paredes por causas evitables, etc.
3. Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113 C.C., párr 2do. Parte 2da.)
Esta categoría abarca los supuestos de daños causados por hechos de la cosa, que interviene
activamente, pero que por su naturaleza, estado o modo de utilización encierra riesgos a terceros.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
24
- 24 -
Profesora: Florencia Librizzi
Ejemplos de esta categoría encontramos los daños causados por un automóvil en movimiento,
aeronaves, trenes, ascensores, generadores eléctricos o productos elaborados.
4. Daños causados por actividades riesgosas con o sin cosas (art. 1113 C.C.) De acuerdo
a estos juristas el artículo referido rectamente interpretado permite incluir a las actividades
riesgosas. Consideran que una interpretación flexible de este artículo es armónica al espíritu de la
ley que asienta su seno en la idea de riesgo creado, más que en la cosa, el dueño y el guardián.
Si bien es lo esperado para todos los contenidos de la materia, dada la importancia de esta
temática y los distintos ribetes a tener en cuenta, recalcamos la importancia de un estudio
profundo de la bibliografía obligatoria21.
12.2. DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES
12.2.1. Fundamento de la responsabilidad
Los daños causados por los animales han tenido gran importancia durante siglos ya que
normalmente además de ser mascotas, se los utilizaba como medio de transporte. Sin embargo,
la importancia ha ido decreciendo para ser trasladado el centro de los daños causados por las
cosas a las denominadas ´´inanimadas´´ que adquieren un matiz más fuerte tras el progreso
industrial y tecnológico.
Pese a que no es la terminología más adecuada la distinción entre ´´animales´´ y ´´cosas
inanimadas´´, el Código Civil permanece fiel a ella. En concreto, el Título IX de la Sección II del
Libro II dedica el Capítulo I a los daños causados por animales, y el Capítulo II a los daños
causados por cosas inanimadas.
Se ha discutido el fundamento de esta responsabilidad. Básicamente podemos señalar tres
corrientes. La primera señalaba que la responsabilidad ante el daño producido por el animal
estaba radicado en la culpa probada o presumida del dueño o guardián del animal. La segunda
corriente, de carácter intermedio, predicaba que la responsabilidad era reputada objetiva en caso
de un animal feroz, y subjetiva en los demás casos. Una tercera posición sostenía que en todos
los casos la responsabilidad era objetiva.
La cuestión en nuestro Código Civil:
La reforma producida en el año 1968 por medio de la Ley 17.711 introdujo formalmente al
Código Civil a la responsabilidad civil por riesgo o vicio de la cosa, con fundamento en el riesgo
creado (art. 1113 C.C.). De tal modo, se consolidó el proceso de aproximación entre el régimen de
la responsabilidad civil por riesgo o vicio de la cosa inanimada y la responsabilidad civil por los
daños causados por los animales.
Requisitos para la configuración de la responsabilidad por daños causados por
animales:
1. Se debe tratar de un animal doméstico o feroz (art. 1124 C.C.).
21
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 527 a 609.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
25
- 25 -
Profesora: Florencia Librizzi
2. El daño debe haber sido causado por el hecho del animal, lo cual supone que el mismo
intervenga activamente en la producción del resultado dañoso.
12.2.2. Legitimación pasiva
De acuerdo a lo regulado por los art. 1110, 1124 a 1131 del C.C. las siguientes personas
pueden ser reputadas responsables de los daños ocasionados:
a) El dueño del animal: El propietario del animal al momento de producirse el daño,
responde por el mismo. Salvo respeto de cosas muebles registrables, como es el caso de los
caballos de carrera de pura sangre, la titularidad dominial de los demás animales deriva de la
posesión del animal (art. 2412 C.C.)
b) El guardián del animal: La noción de guardián es la misma que la de guardián de las
cosas inanimadas. En concreto es quien tiene al animal a su cuidado o se sirve del mismo.
c) El tercero que excita o provoca al animal: Responde, asimismo, el tercero extraño y
el empleado del dueño o del guardián que en forma imprudente o deliberada excita o provoca al
animal, determinado que éste cause el daño con su reacción. Se aplican en esta materia los
principios generales respecto de la culpa (art. 1109 C.C.) y del riesgo de la actividad realizada (art.
1113 C.C.) La conducta de este tercero puede inclusive eximir de responsabilidad (total o parcial)
al dueño o al guardián en caso que sea un tercero por quienes éstos no deben responder.
d) Otros posibles legitimados pasivos: En ciertos casos, la ley pone en cabeza de los
legitimados pasivos dichas responsabilidades, sin que las mismas sean excluyentes de
responsabilidades de otros agentes. Según una importante doctrina y jurisprudencia, las empresas
concesionarias de peaje y el propio Estado por incumplimiento de su deber de policía pueden ser
responsabilizados antes los daños causados por animales sueltos en la ruta22.
12.2.3. Daños por los que se responde
Nos remitimos a los principios generales respecto de la extensión de la reparación.
12.2.4. Cesación de la responsabilidad. Supuesto del animal feroz
En esta materia se aplican las eximentes generales del art. 1113 C.C. y normativa
concordante para los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa.
a) Aplicación de los principios generales: Probada la intervención causal activa de la cosa en la
generación del daño, se presume la responsabilidad de los legitimados pasivos, hasta tanto
demuestren la causa extraña (hecho de la víctima, de un tercero o caso fortuito).
b) Regulaciones específicas: El Código Civil regula aplicaciones específicas de modo
inconveniente y casuísticamente. En concreto, el hecho o culpa de la víctima es reiterada en el art.
1128 C.C., al igual que el caso fortuito o fuerza mayor; el hecho o culpa de un tercero extraño está
22
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 579 a 591.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
26
- 26 -
Profesora: Florencia Librizzi
regulado en el art. 1125 C.C. Se recomienda una lectura y análisis de estas situaciones
particulares23.
Con respecto a la diferenciación entre animal doméstico y feroz, la reforma introducida por
la ley 17.711 al art. 1113 C.C. ha causado que la misma pierda toda importancia. Esto es así, ya
que en todos los casos el fundamento de la responsabilidad radica en el riesgo creado.
12.2.2. Daño recíproco
El art. 1130 C.C. contempla el supuesto del daño recíproco, es decir el que un animal le
causa a otro. El artículo mencionado reza: “El daño causado por un animal a otro, será
indemnizado por el dueño del animal ofensor si éste provocó al animal ofendido. Si el animal
ofendido provocó al ofensor, el dueño de aquél no tendrá derecho a indemnización alguna”.
Se discute cómo se resuelve la situación en caso de que no se pueda probar el carácter de
ofensor de uno de los animales. En tal sentido algunos opinan que la pretensión resarcitoria no
debería prosperar. Otros sostienen que si ambos han sufrido daños, no corresponde, pero si uno
sólo ha sido lesionado se entiende que el agresor ha sido el otro. Otra postura indica que
corresponde a quien intenta liberarse de la obligación acreditar que su animal fue el atacado. Si no
se logra probar cuál ha sido el ofensor, la responsabilidad subsiste. Esta última opinión es a su
vez de la que participan Pizarro y Vallespinos24.
12.3. DAÑOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES RIESGOSAS
12.3.1. Caracterización de la actividad riesgosa. Controversia en torno a
su régimen normativo
La ley 17.711 marcó el comienzo de una objetivación en la responsabilidad civil tanto en
materia contractual como extracontractual. La ley 71.711 tuvo en cuenta las necesidades de la
realidad económica y social de la Argentina en los años sesenta, adecuando el Código Civil a los
imperativos de la revolución industrial.
El concepto de actividad riesgosa está íntimamente relacionado con su propia naturaleza,
ordinaria o normales, o por sus circunstancias de realización que generan un peligro para
terceros. No importa para su configuración si en la actividad riesgosa intervenía o no una cosa, o
si lo hacía activa o pasivamente. De hecho, el vocablo ´´actividad´´ indica la existencia de uno o
varios hechos humanos aisladamente, o con la combinación de elementos externos, materiales o
inmateriales.
El carácter riesgoso de la actividad se origina en circunstancias extrínsecas, de persona,
tiempo y lugar, que la convierten en peligrosa para terceros. La ponderación de tales
circunstancias, al igual que la incidencia riesgosa de la misma debe ser analizada en abstracta,
prescindiendo de la conducta del sindicado como responsable que podría ser asimismo
reprochable.
23
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 587 a 597.
24
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 590..
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
27
- 27 -
Profesora: Florencia Librizzi
Se discute si las actividades riesgosas están comprendidas en el art. 1113 C.C. Desde la
sanción de la normativa referida, dos grandes corrientes de opinión se han vertido. Por un lado se
encuentran aquellos que consideran que la responsabilidad objetiva del art. 1113 C.C. es
subsidiaria, excepcional y de interpretación restrictiva. En efecto, todo aquello que no esté
expresamente contemplado en ese artículo recae en la órbita de la culpa (art. 1109 C.C.)
La otra opinión, considera que la letra y espíritu de la ley no promueve una responsabilidad
objetiva subsidiaria y excepcional, sino que se encuentran en igual jerarquía que la culpa. Esta
conclusión lleva a suponer que se puedan realizar interpretaciones extensivas del art. 1113 C.C.
Autores de la jerarquía de Pizarro y Vallespinos, sostienen que el art. 1113 párr. 2do.
Segundo supuesto del Código Civil contempla la responsabilidad civil por actividades riesgosas
con cosas o sin ellas25.
12.3.2. Fundamento
El fundamento de la responsabilidad por daños causados por actividades riesgosas radica
en el riesgo creado o de empresa (art. 1113 C.C.)
12.3.3. Legitimación pasiva
La responsabilidad recae sobre quien “genera, fiscaliza, supervisa, controla o potencia en
forma autónoma la actividad riesgosa.”26 Si bien esta figura da pie al ´´riesgo de empresa´´, ello es
sólo una posibilidad, siendo la actividad empresaria o de un simple sujeto de derecho que
organice esta actividad con o sin fines de lucro.
La actividad riesgosa se puede proyectar espacial y temporalmente de modo tal que sean
varios los obligados a resarcir concurrentemente. En caso que la legitimación pasiva sea plural (de
modo simultáneo, compartido o sucesivo) todos responden concurrentemente frente al
damnificado (art. 1113 C.C.) salvo que la solidaridad esté establecida por ley (art. 40 Ley 24.240).
12.3.4. Eximentes
Las eximentes que rigen esta responsabilidad son las del sistema de responsabilidad
objetiva: Caso fortuito, hecho de un tercero por quien no se debe responder, hecho de la víctima.
(ver Módulo 2) Sin embargo podemos agregar algunos aspectos puntuales, siguiendo las
enseñanzas de Pizarro y Vallespinos27:
a) El uso de la cosa en contra de la voluntad (expresa o presunta) del dueño o guardián
sólo configura una eximente aplicable en materia de responsabilidad por actividades riesgosas
cuando ese riesgo derive de la naturaleza de las cosas utilizadas.
25
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 600.
26
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 602.
27
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 603.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
28
- 28 -
Profesora: Florencia Librizzi
b) Acreditado que el daño fue causado por una actividad riesgosa y con relación causal
adecuada, la causa desconocida no exime.
c) Es inapropiado el criterio que propicia el Proyecto de 1998 por cuanto sólo admite la
eximente de culpa del damnificado. Se deben admitir el hecho de un tercero por quien no se deba
responder y el hecho de la víctima.
d) Siendo la responsabilidad de naturaleza objetiva, no configura eximente la prueba de
haber sido diligente respecto de las condiciones que imponía la actividad.
12.3.5. Principales supuestos de aplicación
Entre los principales supuestos de aplicación encontramos:
a) La responsabilidad del conductor de un automotor está incluido dentro de la actividad
riesgosa con factor objetivo de atribución.
b) Los accidentes de automotores, cualquiera sea su forma y modo de producción quedan
atrapados en el art. 1113 C.C.
c) La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente puede experimentar una
mutación desplazándose a l ámbito de los daños causados por el hecho propio. Quien utiliza un
dependiente amplia su esfera de acción, respondiendo por sus actos en forma objetiva.
d) La mayoría de los infortunios laborales son comprendidos por el riesgo de la actividad
realizada.
e) En opinión de Pizarro y Vallespinos, la responsabilidad de los medios masivos de
comunicación por informaciones agraviantes o inexactas es alcanzada por la responsabilidad
objetiva aquí analizada.
f) La responsabilidad por daño ambiental queda atrapada por estas normas, más allá de la
plena vigencia de la normativa específica.
g) Los daños sufridos en espectáculos públicos deportivos, al igual que otro tipo de
espectáculos públicos (conciertos, etc.) caen en la esfera de las actividades riesgosas.
12.3.6. Proyectos de reforma al Derecho Privado y al Derecho
Comparado
En el Derecho Comparado es dable resaltar el Código Civil Italiano de 1942 que es el
primero que pasmó una cláusula general sobre esta materia. El art. 2050 dispone: “Aquél que
ocasiona daño a otro en el desarrollo de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la
naturaleza de los medios empleados, está obligado al resarcimiento, si no prueba haber
adoptados todas las medidas idóneas para evitar el daño.”
Los Códigos de Portugal, Hungría de 1959, Méjico, Perú de 1984, Bolivia de 1975 y
Paraguay contemplan asimismo regulaciones expresas sobre esta problemática. Algunos de estos
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
29
- 29 -
Profesora: Florencia Librizzi
código los realizan en base a una presunción de culpa iuris tantum, mientras que la mayoría de
ellos fundan la obligación de resarcir en factores objetivos de atribución.
En Argentina, diversos Proyectos de Reforma han regulado de uno u otro modo el tema.
Veamos los principales:
a) Proyecto de 1954:
Regula por primera vez en el derecho argentino la responsabilidad proveniente del ejercicio
de la actividad peligrosa sea por su naturaleza o por los medios empleados. Asimismo, agrega
que aunque no se obre ilícitamente, el obligado deberá responder, salvo que obre culpa
inexcusable de la víctima o caso fortuito. El Proyecto de la Comisión designada por dec. 468/92
del Poder Ejecutivo mantiene la tendencia del Proyecto de 1954.
b) Proyecto de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de
1993:
Este Proyecto no regula en forma genérica y concreta la responsabilidad civil por
actividades riesgosas, motivo por el cual se lo critica. Sin embargo realiza algunas aplicaciones
concretas de la responsabilidad civil por el riesgo de la actividad.
c) Proyecto de Código Civil de 1998:
Su art. 1665 reza: “Quien realiza una actividad especialmente peligrosa o se sirve u
obtiene provecho de ella, por sí, o por terceros, es responsable del daño causado por esa
actividad. Se considera especialmente peligrosa a la que, por su naturaleza o por las sustancias,
instrumentos o energía empleados, o por las circunstancias en las que es llevada a cabo, tiene
aptitud para causar daños frecuentes o graves. Queda a salvo lo dispuesto por la legislación
especial.”
12.4. DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS
DEFECTUOSOS EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES DE CONSUMO
12.4.1. Concepto de producto y servicio defectuoso
Los productos y servicios son aptos para satisfacer en mayor o menor grado las
necesidades y exigencias de los consumidores, los cuales normalmente tendrán un margen
subjetivo para aprobar o reprobarlos. Muchas veces, las expectativas de los consumidores y
usuarios pueden verse frustradas debido a ciertas deficiencias que los productos o servicios
pueden presentar, tornándolos inaptos para su destino. Sin embargo, la situación es aun más
grave cuando como consecuencia de dichas deficiencias se producen daños a los consumidores,
usuarios o a terceras personas28. Éste es el tema principal que analizaremos a continuación.
Cabe destacar que dentro de los productos defectuosos se distinguen normalmente tres
tipologías básicas de peligrosidad: a) Los vicios de fabricación, b) Los vicios de concepción
(diseño, proyecto y construcción) c) Los vicios de comercialización (instrucciones o
28
PIZARRO, RAMÓN DANIEL, ´´Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa´´ T. II. Edit. La Ley. Pág.
295 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
30
- 30 -
Profesora: Florencia Librizzi
información). Algunos autores agregan una cuarta categoría que correspondería a la dañosidad
del producto por sí mismo, con independencia y abstracción de cualquier modalidad de uso o
vicios de los señalados.
Cualquiera de las falencias mencionadas generan la obligación del productor de alertar al
consumidor en caso de ser conocidas, retirar el producto del mercado y/o indemnizar los daños
generados, según en caso.
Analicemos cada uno de los tipos de defectos:
a) Defectos de fabricación:
Aparecen de modo aislado en una o varias unidades de una serie, son regulares y pueden
producirse por falla de alguna máquina o por error humano durante la producción. Normalmente el
producto se desvía del diseño previsto en virtud de estas deficiencias que no son detectadas y
que lo tornan inepto para su destino. Estas fallas son habitualmente previsibles estadísticamente
dentro de los índices de falibilidad de un proceso de producción. En tal sentido, también son
difícilmente evitables en tanto están incluidas en el porcentual de riesgo no susceptible de ser
eliminado en términos de eficiencia económica. Ejemplos de estos tipos de daños son los que se
producen durante las etapas de fabricación, montaje, manipulación o acondicionamiento de
productos.
b) Defectos de diseño:
Los mismos no afectan a una unidad individual, sino a toda la serie, obedeciendo a
deficiencias en el proceso de diseño y proyecto del producto. Normalmente involucran fallas de
decisión empresarial previa a la fabricación del producto, ensamblado del producto y control de
calidad. Dado que los proveedores de bienes y servicios son profesionales, se espera de parte de
ellos la conducta de expertos. Este tipo de defectos son evitables, pero difícilmente previsible
estadísticamente.
c) Defectos de instrucción o información:
Estos defectos se suelen presentar en productos que pese a haber sido fabricados para el
uso al que se destinan, por tener determinadas características peligrosas, previsibles para
terceros, por su complejidad o por cualquier otra razón deben ir acompañados con instrucciones
sobre el modo de empleo a fin de prevenir daños al destinatario del producto. Cuando el producto
no advierte adecuadamente los riesgos que su uso implica, o el modo de utilización seguro y
adecuado, causando un daño al usuario o consumidor, el proveedor profesional podrá ver
comprometida su responsabilidad.
12.4.2. Régimen legal. El artículo 40 de la ley 24.240.
El art. 40 de la Ley 24.240 reza: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la
cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el
distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El
transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del
servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que
correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha
sido ajena.”
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
31
- 31 -
Profesora: Florencia Librizzi
Como podemos observar, La ley 24.240 (modif. por ley 26.361) a diferencia de la normativa
europea sobre responsabilidad por productos, o las leyes específicas de países como Brasil y
Chile, no hace referencia acerca de los daños causados por productos defectuosos. Más aun, ni
siquiera define el concepto producto defectuoso. Por el contrario, utiliza una terminología no del
todo depurada, cercana a la del art. 1113 C.C. (daños generados por el vicio o riesgo de la cosa).
En consecuencia, nuestra Ley de Defensa del Consumidor, utiliza el vocablo ´´cosa´´ en lugar de
´´producto´´. Cosa es de acuerdo a nuestro art. 2311 C.C. los ´´objetos materiales susceptibles de
tener un valor´´. La noción de producto es más amplia, ya que implica que la cosa, es además
´´producida´´, es decir que es el resultado de un proceso de fabricación. En tal sentido, la norma
argentina es amplia, ya que engloba toda cosa mueble que no esté excluida en forma expresa de
la Ley 24.240, incluyendo los asimismo ´´tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios
privados y figuras afines´´ (art. 1 Ley 24.240 modif. 26.361). En consecuencia hay una
correspondencia entre el art. 40 de la Ley 24.240 (modif. Ley 24.999) y el art. 1113 C.C.
La opinión de Pizarro respecto a este punto es que hubiera sido preferible seguir los
lineamientos dominantes del Derecho Comparado, y ceñirse al vocablo ´´producto´´ en lugar de
´´cosa´´. Sin perjuicio de ello, dentro del riesgo o vicio de la cosa quedaría comprendidos los vicios
de fabricación, de diseño y en la instrucción29.
12.4.3. Fundamento de esta responsabilidad
El fundamento de la obligación de resarcir que pesa sobre los legitimados pasivos es de
carácter objetivo, basado en la idea de riesgo de empresa. En consecuencia, la liberación de los
sindicados como responsables se producirá solamente en caso de que logren acreditar la
existencia de una causa ajena que interrumpa el nexo causal.
12.4.4. Legitimación activa y pasiva
La legitimación activa y pasiva surge de los primeros artículos de la Ley 24.240. Respecto
de la legitimación activa, es indudable que corresponde al consumidor, cuya noción debe ser
buscada en el art. 1 de la Ley 24.240 que reza: “Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente
ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona
física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la
adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y
figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación
de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo.”
Como se puede observar la ley no sólo legitima al consumidor y usuario a reclamar los
daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, o servicio, sino también a todo aquél que
adquiere o utiliza los bienes o servicios onerosa o gratuitamente, como destinatario final, para sí o
su grupo familiar. La reforma de la Ley 24.240 por medio de la ley 26.361 viene a zanjar una
cuestión que venía siendo cuestionada por la doctrina, respecto del modo en que debía ser
tratado el grupo familiar o social del consumidor. Autores de la talla de Pizarro consideraban que
“a los fines de la tutela normativa por daños causados por riesgo o vicio del producto, deben ser
tratados como consumidores pues están dentro de la esfera de protección legal y,
29
PIZARRO, RAMÓN DANIEL, ´´Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa´´ T. II. Edit. La Ley. Pág.
352 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
32
- 32 -
Profesora: Florencia Librizzi
consecuentemente legitimados activamente para accionar en los términos del art. 40 de la ley
24.240”30 (el subrayado me pertenece). La brillante interpretación de este jurista cordobés es la
que sigue la actual normativa de derecho de daños que ha establecido en forma expresa la
equiparación del destinatario final del producto al consumidor o usuario, protegiéndolos y
brindándoles indemnidad ante los daños que puedan derivarse del riesgo o vicio de la cosa.
Con respecto a la legitimación pasiva, la tendencia en la mayoría de los ordenamientos
jurídicos coincide en intentar ampliarla, determinando un elenco de legitimado pasivos que actúan
en forma protagónica en el mercado. De tal modo, la legitimación pasiva suele conformarse por
todos aquellos sujetos que intervienen en la cadena de producción, comercialización, e inclusive
transporte del producto defectuoso. Todo ello, a fin de proteger a la víctima del daño y fundado en
el factor de atribución objetivo del riesgo creado o de empresa. En nuestra ley debemos tener en
cuenta el art. 2 de la Ley 24.240 que establece que el proveedor: “Es la persona física o jurídica
de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente,
actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a
consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.”.
Asimismo, la ley excluye del concepto de proveedor a los profesionales liberales, que requieran
para su ejercicio el título universitario y matrícula. Respecto de la publicidad que realicen de sus
servicios, sin embargo, es comprendida por esta ley.
La norma es bastante clara, a lo que debemos agregar que el art. 40 detalla el abanico de
posibles sindicados como responsables los cuales responderán solidariamente ante la víctima, sin
perjuicio de las acciones de regreso que luego pudieran ejercer entre ellos:
a) El productor:
Esta locución amplia incluye el fabricante de la cosa o servicio, el cual es luego es
mencionado nuevamente en este cuerpo normativo.
b) El fabricante:
El concepto de fabricante abarcaría no sólo al fabricante real o material del producto final,
sino también al fabricante parcial de cualquier elemento que sea integrado en un producto total, o
materia prima a ser utilizada para un producto determinado.
c) El importador:
El importador es quien en ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales
introduce el producto en el país, para luego ser comercializado ya sea por medio de un contrato
de compraventa, contrato de arrendamiento, leasing o cualquier otra forma de distribución del
mismo.
d) El distribuidor, el proveedor y el vendedor:
La ley argentina emplaza al vendedor y al distribuidor en la misma condición que el
fabricante y el productor. La responsabilidad de ellos no es subsidiaria, sino solidaria.
e) El proveedor aparente:
El proveedor aparente es aquella persona física o jurídica que sin alanzar la calidad de
productor de un bien, se presente externamente al público como fabricante o productor colocando
su nombre o razón social, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto, envase o
envoltorio, etc. El proveedor aparente de bienes y servicios genera una apariencia de autenticidad
ante terceros que es dable de ser considerado por el ordenamiento jurídico a fin de proteger a los
consumidores y usuarios. En tal sentido, el proveedor aparente responde solidariamente junto con
los demás sujetos involucrados en la cadena de producción, comercialización y transporte del
producto, sin perjuicio de las acciones de regreso que luego correspondan. El fundamento de su
responsabilidad, descansa en el riesgo creado y de empresa, al igual que en la generación de
confianza.
30
PIZARRO, RAMÓN DANIEL, Ob. Cit. T. II Pág. 354 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
33
- 33 -
Profesora: Florencia Librizzi
f) El transportista:
Este sujeto responde sólo por los daños ocasionados con motivo o en ocasión del
transporte del producto.
Tal como mencionamos anteriormente, la responsabilidad de todos ellos es solidaria, sin perjuicio
de las acciones de regreso que pudieran corresponder.
12.4.5. Prueba
Respecto de la prueba, como regla quien tiene una pretensión debe demostrar la
existencia del daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre el daño y la conducta
del sindicado como responsable. Ya que se trata de supuestos de responsabilidad objetiva, no
corresponde probar la culpa de los legitimados pasivos.
Rigen en esta cuestión todos los principios generales de la carga probatoria, y se admite
todo medio de prueba e inclusive presunciones. En ciertos casos, la teoría de las cargas
probatorias dinámicas posee un papel protagonista conduciendo en numerosas ocasiones a la
inversión de la carga probatoria. En ese sentido se ha dicho que una vez demostrada la
intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño, se puede presumir que el
detrimento se ha generado por el riesgo o vicio de la cosa (presunción de adecuación causal).
En el marco del art. 40 de la Ley 24.240, la constatación de la relación causal se proyecta
sobre todos los legitimados pasivos hasta tanto acrediten la ruptura del nexo causal, cuya prueba
y alegación les corresponderá a los mismos.
12.4.6. Eximentes. El riesgo de desarrollo
En esta materia, donde la responsabilidad es objetiva con fundamento en el riesgo creado
o de empresa, serán dables de eximir de responsabilidad a los sindicados como responsables las
eximentes que se vinculan con la relación de causalidad y los factores de atribución objetiva, es
decir aquellos que causen la ruptura del nexo de causalidad: caso fortuito, hecho del tercero
extraño y hecho de la víctima. Nos remitimos a lo estudiado en el Módulo II.
Riesgo de Desarrollo:
Se entiendo por riesgo de desarrollo a aquél que surge del defecto de un producto que al
tiempo de su introducción al mercado era considerado inocuo, de acuerdo al estado de los
conocimientos técnicos y científicos existentes en ese momento, resultando su peligrosidad
indetectable pero cuya nocividad es puesta de manifiesto posteriormente31.
Se discute si el proveedor profesional debe responder por los daños causados en tales
circunstancias o si por el contrario dicha circunstancia constituye una eximente.
Este tema es por demás complejo y opinable y ha dado lugar a una seria controversia aún
no terminada en Estados Unidos y Europa.
31
PIZARRO, RAMÓN DANIEL , Ob. Cit. T. II Pág. 391 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
34
- 34 -
Profesora: Florencia Librizzi
En efecto, esta circunstancia ha sido introducida como eximente de la responsabilidad por
daños causados por productos elaborados en la Unión Europea a través de la Directiva del 25 de
Julio de 1985 y mantenida en la Directiva sobre seguridad general de los productos de 1992.
En nuestro ordenamiento jurídico esta eximente no es receptada expresamente, razón por
la cual su pertinencia se viene debatiendo calurosamente en el plano doctrinario. Asimismo, ha
sido propugnada su incorporación en el proyecto de Código Único de 1987.
Este estado actual de las cosas nos obliga a reflexionar sobre los fundamentos de la
eximente y a analizar las bondades de su aceptación o rechazo. Debemos considerar que el
derecho de daños visto desde su faz resarcitoria, está encaminado a determinar la justa
distribución de las cargas económicas del daño ya causado, mas no puede suprimir los efectos
nocivos de éste en la sociedad32.
A los fines de establecer el régimen resarcitorio de esta especial tipología de daños
debemos ponderar el derecho de los productores de desplegar su actividad con criterio de
previsibilidad y seguridad jurídica; y el derecho del consumidor de aprovechar un producto seguro,
garantizándole indemnidad en su salud y bienes; y un eventual resarcimiento por los daños que
éste pudiera experimentar.
En la Argentina, la discusión doctrinaria en torno al riesgo de desarrollo ha generado dos
corrientes de opinión fuertemente encontradas:
a) La doctrina que admite la eximente basada en el riesgo de desarrollo: Una primera
doctrina, minoritaria, considera que el riesgo de desarrollo sería aplicable en nuestro
ordenamiento jurídico. De tal modo afirman que la nocividad de un producto es objetivamente
imprevisible al momento de su fabricación, puesta en circulación y distribución, con lo cual se
trataría de un caso fortuito. Asimismo, consideran que no se trata de un defecto en sentido
estricto, conspirando con la posibilidad de prevenirlos eficientemente. Por otro lado consideran
que sería de un rigor intolerable responsabilidad al fabricante en estos casos, causando una
paralización de la economía y del desarrollo científico. Respecto de la posibilidad de internalizar
los costos consideran que ello aumentaría inevitablemente los precios de los productos causando
una caída en la producción y comercialización de bienes y servicios.
b) La doctrina que rechaza la eximente de riesgo de desarrollo: Esta postura considera
que la misma no tiene respaldo normativo en el derecho argentino y que debe ser rechazada
actualmente, al igual que toda intención de incorporarla en nuestro ordenamiento. Esta es la
posición que sostiene el Dr. Pizarro y que compartimos ampliamente. Existen diversas razones
que justifican esta postura. En primer lugar ya que la misma es incompatible con el carácter
objetivo que posee la responsabilidad del productor. El desconocimiento del defecto no es
importante ya que el consumidor tiene derecho a esperar un producto inocuo sin vicios ni defectos
y que utilizado adecuadamente no le cause daños. Respecto de la pretensión de asimilación al
caso fortuito, la misma es inaceptable en tanto el caso fortuito constituye una causa externa a la
cosa que produce un daño. El vicio del producto, aun siendo desconocido por el productor, es
interno a la cosa, y en consecuencia dentro del riesgo empresario. La inclusión de esta eximente
32
LIBRIZZI, MARÍA FLORENCIA – PASINI, MARIANO JOSÉ ´´Riesgo de desarrollo como eximente en la responsabilidad
por daños causados por productos´´, AABA, UBA, 2007.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
35
- 35 -
Profesora: Florencia Librizzi
importaría una seria claudicación ideológica y a la vez una gran contradicción entre los
fundamentos de la responsabilidad y las eximentes, causando una verdadera regresión en el
derecho de daños. Si existen costos derivados de los riesgos de un producto al momento de
introducirlo al mercado, es lógico que los mismos sean soportados por quien lucra con tal
actividad, que a la vez está en mejores condiciones de minorarlos, o evitarlos, pudiendo
internalizar los mismos en el proceso de producción. Asimismo, el derecho al resarcimiento con
base constitucional, así como el principio precautorio de igual jerarquía constituyen un marco
jurídico que se debe respetar al analizar esta eximente. En consecuencia, si el productor está
obligado a utilizar las técnicas que certeramente sean inocuas y a tomar todas las medidas
encaminadas a evitar o reducir al mínimo cualquier amenaza de daño, parece ilógico tolerar la
eximente referida en la cual el productor se desentiende de los resultados de los riesgos de su
actividad. Sumado a ello, en nuestra opinión, el desarrollo actual de la tutela del consumidor no
pareciera admitir una eximente que implique desguarnecer la protección alcanzada en este
ámbito. En lo relativo a la relación de causalidad, podemos decir que de demostrarse que el daño
es resultado del defecto del producto, sólo podrá eximirse de responsabilidad el productor que
ostente una eximente objetiva, esto es la ruptura del nexo causal. En lo referente a la prueba de
los extremos de estos supuestos, creemos que es el damnificado quien debe acreditar el daño
invocado y la relación de causalidad. Pesa sobre el fabricante demandado la prueba de la
defensa, es decir que el daño se debió a una causa extraña.
De lo expuesto se deducen las siguientes conclusiones: La responsabilidad por daños
causados por productos se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, en el cual el
productor sólo se exonera por la prueba de una causa extraña, por lo general el hecho de ciertos
terceros por quienes no debe responder o el uso abusivo o irrazonable del producto por la víctima.
En consecuencia, es nuestra opinión no se debe admitir la eximente de riesgo de desarrollo.
Probado el daño y la relación de causalidad es indiferente la prueba de la diligencia debida; así
como el momento, el carácter, grado de consenso, posibilidad de acceso y demás circunstancias
que rodean al "estado de conocimientos" disponibles al tiempo de la puesta en circulación del
producto, si en un momento posterior se acredita científicamente su dañosidad.
12.4.7. La responsabilidad civil por publicidad engañosa y por
incumplimiento del deber de informar al consumidor.
La Constitución Nacional reconoce en el art. 42 (primer párrafo) el derecho a una
adecuada información estableciendo que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno.”
Asimismo, diversos artículos de la Ley 24.240 se refieren a la obligación del proveedor de
informar y a las condiciones en que debe efectuarse la publicidad. Repasemos los mismos:
El art. 4 de la Ley 24.240 expresamente sostiene que: “El proveedor está obligado a
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada
con claridad necesaria que permita su comprensión.”
El art. 5 del mismo cuerpo normativo, por su parte establece que: “Las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
36
- 36 -
Profesora: Florencia Librizzi
normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los
consumidores o usuarios´´.
El art. 6, por su parte, reza: ´´Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los
consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y
normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos
debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la
cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en
todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el
artículo 4 responsables del contenido de la traducción.”
En consecuencia vemos que esta obligación de informar manifiesta de diversas formas
tales como la información previa a la compra, al momento de suministrar el producto o prestar el
servicio, información que le sirva al consumidor para poder operar la cosa o aprovechar el servicio
en situaciones de indemnidad para su salud y propiedad, etc. La ausencia de dicha información o
la deficiencia en la misma en calidad o cantidad podrá ser apta para considerar al producto
deficiente tal como vimos supra, siendo pasible el proveedor (y los sujetos del art. 40) de la
responsabilidad por los daños causados al consumidor o usuario por el producto o servicio.
Con respecto a las condiciones de la oferta y la venta, el art. 7 de dicha ley establece que
“La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el
tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así
como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha
pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para
hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción
injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.”
Recordemos que dentro de las sanciones impuestas por el art. 47 encontramos el
apercibimiento, la multa, el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción,
clausura o suspensión del establecimiento, suspensión en los registros de proveedores del
Estado, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales, etc.
Asimismo, se prevé la publicación de la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos,
fracción cometida y sanción aplicada.
Los efectos de la publicidad están consignados en el art. 8: “Las precisiones formuladas en
la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y
se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. En los casos en que las ofertas de bienes
y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos,
publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de
CUIT del oferente.”
Es claro el art. 8 respecto de que los detalles de la publicidad se consideran como parte
integrante del contrato, y en consecuencia obligan al proveedor de bienes y servicios. En
consecuencia, el no cumplimiento de tales obligaciones generará incumplimiento contractual, que
nos habilitará las vías y remedios estudiados en el Módulo II.
El art. 8 bis regula respecto del trato digno, vedando las prácticas abusivas: “Los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre
los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o
comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice.
Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en
razones de interés general debidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas,
deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
37
- 37 -
Profesora: Florencia Librizzi
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la
multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros
resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas
solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.”
Como podemos observar, el art. 8 bis establece que ante el incumplimiento del trato digno
o ante la comisión de conductas que consistan prácticas abusivas en contra de los consumidores
o usuarios, no sólo se aplicarán las sanciones previstas por la ley, sino que inclusive podrían
aplicarse daños punitivos (art. 52 bis). Nos remitimos a lo estudiado en el Módulo III, Unidad 10.
12.4.8. La responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios
privatizados. Concesionarias de peaje.
La responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios presenta cuestiones controvertidas
a la hora actual. En esta instancia, pondremos acento en los aspectos generales y básicos en
torno a la concesión de peaje.
Tal como nos recuerda el Dr. Pizarro33, el contrato de concesión de peaje “es aquél por el cual la
administración pública contrata a una empresa para que realice determinados trabajos de
construcción de caminos nuevos o de reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de
vías ya existentes, y remunera al concesionario mediante el otorgamiento de la explotación de la
obra construida, durante un plazo determinado.”
El marco normativo que regula esta figura está compuesto por las disposiciones de las leyes
17.520, 23.696 de Emergencia Administrativa y Reestructuración del Estado, su decreto
reglamentario 1107/90, Decr. 823/89 de Reorganización de la Dirección Nacional de Vialidad,
Decr. 2039/90, decr. 41/91 y la ley nacional de tránsito 24.449.
La constitucionalidad del sistema no se discute y es aceptada por la doctrina y jurisprudencia
dominante, incluido el máximo tribunal de la Nación.
La naturaleza de la relación entre el concesionario de la obra pública y del Estado, asimismo, no
es discutido, se trata de una relación contractual de derecho administrativo regida por las normas
y principios de derecho público.
Más compleja y controvertida en la naturaleza de la relación entre el concesionario de la obra y
servicio público y el usuario. Distintas posiciones se han formulado al respecto:
a) Doctrina de la delegación administrativa o de la relación transestructural (tesis
extracontractualista)
Esta doctrina es sostenida mayormente por la doctrina administrativista con apoyo de la Corte
Suprema en las causas “Colavita” y “Bertinat”. Según ella, la relación entre el concesionario y el
usuario es de tipo extracontractual y regulada por las reglas del derecho público.
33
PIZARRO, RAMÓN DANIEL , Ob. Cit. T. II Pág. 333 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
38
- 38 -
Profesora: Florencia Librizzi
b) Doctrina de la relación contractual de Derecho Privado entre el concesionario y el
usuario
Un criterio opuesto, sostenido mayormente por los iusprivatistas, considera que la relación
existente entre la empresa concesionaria y el usuario des de tipo contractual y alcanzado por las
normas de Derecho Privado. En consecuencia, el usuario se convierte en usuario o consumidor en
los términos prescriptos por la ley 24.240 y la relación es de tipo contractual.
c) Doctrina de la relación de consumo
Esta doctrina, de fuerte parentesco con la anterior, establece que la responsabilidad de la
empresa concesionaria está ubicada en el terreno de la relación de consumo, y regulado por los
principios y normas de defensa del consumidor (art. 42 C.N., ley 24.240 y conc.) Esta posición se
vio fortalecida por el fallo reciente ´´Ferreyra´´ por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los votos de Zaffaroni y Lorenzetti.
d) Doctrina de la situación obligacional
Otra orientación ha sido la mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba que entiende que la relación antecedente entre el Estado y el concesionario coloca a la
empresa vial ante terceros en una situación jurídica que es única e inescindible, sujeta al régimen
legal y reglamentario anterior, de naturaleza contractual. En consecuencia, el concesionario puede
responder tanto por obligaciones de tipo contractual o extracontractual.
En ese sentido, la relación jurídica entre la empresa y el particular no tiene los caracteres
distintivos y propios de una relación negocial de Derecho Privado, ni tiene un objeto escindible de
la relación de Derecho Administrativo.
e) La opinión de Pizarro
El prestigioso jurista cordobés se adhiere a la doctrina de relación de consumo, rectificando su
opinión vertida en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín,
1990) en donde se había inclinado por la tesis extracontractualista.
Sin perjuicio de ello, señala que las distintas posiciones no son tan drásticas como parecen,
salvo que se lleven las posturas a soluciones extremas, colocando la cuestión en un ´´plano de la
irrealidad o la ficción´´.
Dada la complejidad del tema y sus diferentes aristas, sugerimos la lectura de la bibliografía
recomendada34.
12.4.9. Responsabilidad aparente de bienes y servicios
Nos remitimos a lo analizado en el apartado 12.4.4. e)
34
PIZARRO, RAMÓN DANIEL, Ob. Cit. T. II Pág. 331 a 372.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
39
- 39 -
Profesora: Florencia Librizzi
12.4.10. Derecho Comparado
En el Derecho Comparado, con gran dosis de generalización, encontramos las siguientes
tendencias35:
a) Plena admisión de la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos por los
daños ocasionados a consumidores, usuarios o terceros.
b) Expansión de la legitimación pasiva del fabricante hacia todos los integrantes de la
cadena de producción, distribución y comercialización de productos.
c) Asimilación del productor aparente al que efectivamente asume tal carácter.
d) Abandono gradual de la culpa como fundamento de la responsabilidad para aplicar
parámetros de atribución objetivos.
e) Implementación de presunciones de adecuación causal sobre todos los que intervienen
en la cadena de producción, comercialización, distribución y transporte del producto.
f) Ineficacia de cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad.
Otras cuestiones están más divididas en el Derecho Comparado. Entre las más
controvertidas encontramos:
a) El riesgo de desarrollo y su carácter o no de eximente.
b) La vigencia del principio de reparación plena del daño injustamente causado.
12.5. ACCIDENTES DE AUTOMOTORES
12.5.1. Régimen aplicable. Determinación del responsable
En la Argentina el marco normativo de los accidentes de automotores está conformado
principalmente por el Código Civil y el decreto ley 6582/58 (t.o. ley 22.172). Asimismo, y de modo
complementario, la Ley de Tránsito 24.449 (1995) se aplica en jurisdicción nacional, mientras que
las leyes provinciales y normas municipales. Estas últimas normas tienen por finalidad
reglamentar la cuestión en las diferentes jurisdicciones, sin embargo dado su carácter local no
pueden modificar el régimen previsto por la ley de fondo. De todos modos, las mismas tienen gran
importancia al momento de determinar la responsabilidad por daños ya que normalmente
determina la conducta que deben seguir los conductores, y las infracciones pasibles de ser
impuestas a los infractores revelando una conducta antijurídica que puede ser indicadora de
presunciones de culpabilidad iuris tantum. Aun más, para aquello autores que encuadran la
responsabilidad del conductor en base a factores objetivos de atribución, por la peligrosidad de la
actividad desplegada, la incidencia de la conducta tiene gran importancia en caso de las
35
PIZARRO, RAMÓN DANIEL , Ob. Cit. T. II Pág. 295 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
40
- 40 -
Profesora: Florencia Librizzi
eximentes (hecho de la víctima o de un tercero extraño), para interrumpir la causalidad en
supuestos como los del art. 1113 C.C.
En la actualidad, la doctrina dominante de argentina entiende que los accidentes de
automotores, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan quedan atrapados por el art.
1113 2do. Párrafo, Parte 2da. del Código Civil, y por la responsabilidad civil por riesgo creado.
Esto es así, ya que se considera que todo daño causado con un automotor en movimiento
responde al riesgo propio de la cosa y a la actividad peligrosa desarrollada. Esta interpretación
resulta adecuada para proteger a la víctima, suponiendo la responsabilidad del dueño y el
guardián, y admitiendo las limitadas eximentes de la responsabilidad objetiva36.
12.5.2. Otros legitimados pasivos
Diferentes sujetos pueden comprometer su responsabilidad ante un accidente de tránsito:
a) El conductor del vehículo:
La obligación de resarcir cae sobre quien conducía el automóvil al momento de producirse
el daño.
1. Doctrina que considera dicha responsabilidad como culpa probada o presumida:
Tradicionalmente se consideró que el conductor debía responder por su hecho propio, con
factor de atribución subjetivo basado en la idea de culpa probada (art. 1109 C.C.) o presumida
(art. 1113 C.C. Párr. 2 Part 1ra.)
Existe una gran cantidad de presunciones legales y jurisprudenciales respecto de la
culpabilidad del automovilista en cuanto a la incorporación a la circulación y la salida a la vía
pública; la reglas generales de conducción, circulación a velocidad no reglamentaria, velocidad
máxima y mínima; detención indebida del vehículo; adelantamiento a otro vehículo; prioridades de
paso; virajes; encandilamiento; luces altas; falta de registro habilitante, etc. Recomendamos
estudiar cada uno de estos casos de la bibliografía obligatoria37.
2. Doctrina que encuadra la responsabilidad del conductor en el art. 1113 Párr. 2
Parte 2da. del Código Civil:
Actualmente otra doctrina considera que la responsabilidad objetiva que emerge de dicha
normativa es aplicable al propio conductor ya que el mismo realiza una actividad riesgosa. De
admitir esta interpretación el conductor deberá probar para liberarse la causa ajena.
b) Responsables por el hecho ajeno:
Dentro de esta categoría queda incluida la responsabilidad del principal por el dependiente
(art. 1113 Párr. 1ro. C.C.) y la responsabilidad de los padres, tutores y curadores por los daños
causados por los menores de edad sujetos a patria potestad, o a tutela por insanos y otros
incapaces (art. 1116 y concs.) Nos remitimos a lo estudiado en el módulo correspondiente.
36
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 615 y ss.
37
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 621 a 629.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
41
- 41 -
Profesora: Florencia Librizzi
c) Responsabilidad del Titular Registral de un Automotor:
La cuestión antes de la ley 22.977
1. El decreto ley 6582/58:
Esta norma determinó la existencia de un régimen de inscripción registral constitutiva en
materia de dominio de automotores, alejándose del principio general del Código Civil, según el
cual la posesión vale por título (art. 1214, 2765 y 2171 C.C.) Esto surge del art. 1 que reza: “La
transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado
y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.”
En tal sentido, se le atribuye la propiedad del automotor a la persona en cuyo nombre se
encuentra inscripto en el Registro. La incorporación de un vehículo a un sistema surge con la
primera venta del mismo a un usuario y finaliza con su desafectación por destrucción material o
por no estar en condiciones de uso.
2. La responsabilidad del titular registral del automotor en el decreto ley 6582/58:
Es común y lo era en aquel momento también, que el titular del automotor comprometa al
mismo en venta mediante un instrumento privado o público, entregando la posesión del mismo, sin
realizar la transferencia en el Registro. Esto genera problemas y riesgos que se aumentan cuando
las ventas son sucesivas formando una cadena de sujetos. En estas circunstancias la cuestión de
la responsabilidad adquiere gran importancia en tanto el automóvil puede causar daños a terceros.
Antes de la reforma introducida por ley 22.97 la doctrina y jurisprudencia se encontraba dividida.
La primera opinión (compartida por el Dr. Pizarro) consideraba que el titular registral del automotor
que había transmitido su posesión a un tercero sin efectuar la registración debía responder frente
a los terceros que sufrieran daños. La solución era la que imponía la ley, apegada a la inscripción
constitutiva de dominio. Otra postura consideraba que el titular registral podía eximirse de su
responsabilidad como dueño si acreditaba que había vendido la unidad sin concretar la
transferencia registral. Esta última postura era desde la postura del Dr. Pizarro, deformante del
sistema legal, disvaliosa e injusta en sus consecuencias.
El fallo plenario ´´Morrazo´´ fue un juzgamiento peligroso y regresivo ya que el mismo
consideró que “no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional de la
Propiedad del automotor como titular del dominio del vehículo causante del daño, cuando lo
hubiere enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la época del siniestro, si esta
circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso”38.
3. La responsabilidad del titular registral del automotor en la ley 22.977:
La reforma introducida por la ley referida puso fin a la distorsión intentando conciliar
posiciones antagónicas. El resultado de ello es un sistema híbrido e insatisfactorio.
El art. 6 de la ley 22.977 reafirma de manera categórica el principio contenido en el texto
originario del decreto ley 6582/58 respecto de la obligatoriedad de la inscripción registral. En
38
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 632.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
42
- 42 -
Profesora: Florencia Librizzi
consecuencia quien omite cumplir con este deber particularizado obra antijurídicamente, debiendo
soportar las consecuencias que de ello deriven. La ley dispone, como regla, que la inscripción
podrá ser peticionada por cualquiera de las partes (art. 15). Sin perjuicio de ello, impone al
adquirente realizarla en el término de diez días de celebrado el acto. Si el adquirente no cumple
con esta obligación, la ley faculta al transmitente a revocar la autorización para circular con el
automotor, a cuyos efectos deberá cursar notificación al Registro (art. 27). El propietario del
automotor también tendrá dicho derecho cuando por cualquier título hubiere entregado su
posesión o tenencia, si el poseedor o tenedor no inscribe su título en el Registro en el plazo
referido.
Por otro lado, la responsabilidad civil y la ley 22.977 muestran también otras aristas que
debemos analizar. El art. 1 mantuvo el principio que ya existía en el decreto ley 6582/58 (art. 27)
al disponer que: “Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente
responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de
dueño de la cosa…”. Esta norma guarda coherencia con el art. 1113 C.C. que responsabiliza
concurrentemente al dueño y al guardián del automotor por los daños causados y sin perjuicio de
las acciones de regreso correspondientes. Sin embargo, esta normativa se desvirtúa totalmente
con una desafortunada causal de liberación dispuesta en la norma: “… No obstante, si con
anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al
Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último
hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con la relación al
transmitente el carácter de terceros por quines él no debe responder, y que el automotor fue
usado en contra de su voluntad. La comunicación prevista en este artículo, operará la revocación
de la autorización para circular con el automotor, si el titular la hubiese otorgado, una vez
transcurrido el término fijado en el art. 15 sin que la inscripción se hubiere peticionado, e importará
su pedido de secuestro, si en un plazo de treinta días el adquirente no iniciare su tramitación…”
La implementación de la llamada ´´denuncia de venta´´ se trata de una modificación
lamentable apta para distorsionar el sistema, y dejando extremadamente desprotegida a la
víctima. En tal sentido, Pizarro y Vallespinos recomiendan una interpretación restrictiva de la
misma a fin de tutelar adecuadamente a la víctima. Zavala de González39 acierta cuando sostiene
que la ley “inserta un régimen híbrido, sin sustento racional, y atentatorio incluso contra el principio
de igualdad ante la ley, pues tratándose del dueño de un automotor que se ha desprendido
voluntariamente de la guarda, habrá que distinguir en adelante entre enajenaciones u otro tipo de
actos encaminados a la transferencia dominial y las demás hipótesis de entrega del bien. No se
advierte razón suficiente para admitir la eximición de la responsabilidad sólo en el primer caso, o,
a la inversa, y más propiamente, para que el deudor no deba responder en todos.”
Para un sector de la doctrina el art. 27 no establece una eximente de responsabilidad, sino
una excepción a la regla del régimen registral constitutivo.
Respecto si es indispensable la comunicación del art. 27 para que opere la eximente, la
Corte Suprema de Justicia se ha expedido con un precedente desacertado y regresivo que
conduce, nuevamente, a una mayor tergiversación del sistema. En este decisorio, la Corte
sostiene que la denuncia de venta no excluye la posibilidad de alcanzar la eximición de
responsabilidad si se acredita en juicio de manera fehaciente “que el titular registral ha perdido la
guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad y permiten, por
39
Cit. en PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 635.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
43
- 43 -
Profesora: Florencia Librizzi
ende, que se evalúe en la causa si subsiste la responsabilidad que le atribuye la parte 1ra. del art.
27.”
Dada la complejidad e importancia del tema se recomiendo el estudio profundo de la
bibliografía obligatoria40.
d) El asegurador:
El asegurador puede ver comprometida su responsabilidad en aquellos accidentes en los
cuales el conductor, el principal el dueño o el guardián de la cosa se encuentre acaparado por una
relación de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a terceros.
12.5.3. Accidentes en que son víctimas los peatones
El peatón es el hombre medio que circula por las calles y que por lo general sufre las
peores consecuencias del riesgo creado por los automotores que circulan en nuestras ciudades.
El ordenamiento jurídico ha intentado otorgar una razonable protección al peatón en un marco de
seguridad y celeridad del tránsito. Sin embargo esto no siempre se logra. Diversas situaciones
atentan en contra de esto, desde la falta de infraestructura, hasta la omisión por parte de los
transeúntes de circular por las sendas peatonales. Nos cuestionamos qué sucede en el caso de
un peatón que es embestido por un automotor al momento de cruzar la calzada.
Ante la situación planteada encontramos diferentes situaciones. La primera es que el
peatón haya cruzado por la senda peatonal, lo cual no ofrece mayores inconvenientes
doctrinarios, ya que el peatón goza de absoluta prioridad en esas circunstancias. En
consecuencia, la doctrina y jurisprudencia es unánime respecto de la responsabilidad del guardián
y dueño del automotor.
Otro supuesto diferente es cuando el peatón cruza fuera del área de seguridad (senda
peatonal). Aquí la doctrina se abre, por lo cual encontramos dos diferentes opiniones. La primera
considera que en ese caso el peatón incurre en grave negligencia que es apta para eximir de
responsabilidad total o parcialmente al sindicado como responsable.
Otra doctrina, más flexible considera que “… el peatón distraído, inclusive imprudente, es
un riesgo común inherente al tránsito y, por lo mismo, todo conductor de un rodado está obligado
a permanecer atento a las evoluciones imprevistas de la circulación, entre las que se cuenta una
conducta tal de los transeúntes”41. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
se ha pronunciado al respecto afirmando que “el cruce de la calzada realizado por un peatón fuera
de la senda de seguridad, cuando no estaba habilitado el paso, no tiene entidad para interrumpir
totalmente el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el perjuicio (art. 1113 C.C.)”. En
algunos casos el comportamiento del peatón que irrumpe indebidamente en la calzada puede
configurar culpa o hecho de la víctima, eximiendo total o parcialmente al sindicado como
responsable.
12.5.4. Colisión de dos o más automotores. El daño recíproco
40
PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 613 a 656.
41
Mosset Iturraspe cit. PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 646 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
44
- 44 -
Profesora: Florencia Librizzi
Frente a la colisión de dos automóviles causándose daños recíprocos, se plantea la duda
de si los mismos se neutralizan, compensan, contrarrestan o por el contrario si los mismos
subsisten o se acumulan. Una primera doctrina considera que existe una suerte de
´´neutralización´´ o ´´compensación´´ de presunciones emergentes de dicha norma, lo cual ha sido
criticado por falta de pautas que permitan llegar a dicha conclusión. Otra doctrina considera que el
riesgo es el factor de atribución que debe regular la responsabilidad por el hecho de las cosas y
en materia de actividades riesgosas. Este criterio, que apoyamos, considera que la
responsabilidad por los daños ocasionados por automotores recaen dentro de la órbita del art.
1113 Párr. 2do. Parte. 2da. C.C.
De todo esto surge que el dueño o guardián de cada uno de los vehículos debe responder
por los daños causados al otro, salvo que acredite una eximente idónea para desvirtuar la
presunción en su contra.
12.5.5. Presunciones legales y jurisprudenciales de culpabilidad.
Nociones
Existe una gran cantidad de presunciones legales y jurisprudenciales en materia de
culpabilidad del automovilista. Entre ellas encontramos la salida a la vía pública, los cambios de
dirección sentido y marcha atrás, los virajes, las prioridades de paso, etc. Ya que no ofrecen
mayores dificultades, nos remitimos a la bibliografía obligatoria42.
12.5.6. El seguro de responsabilidad civil. Nociones generales
En Argentina se ha establecido el sistema del seguro obligatorio de responsabilidad civil a
terceros por los daños causados por un automotor. Tal como hemos estudiado en el Módulo I, el
seguro es un modo de socializar el daño.
Recordemos que las indemnizaciones provenientes de seguros por daños normalmente
son tarifadas, o sujetas a franquicias y a las condiciones particulares de la póliza y surgen de un
contrato de seguro que estipula un beneficio para un tercero (el eventual damnificado). Si bien
está pensado para reparar el daño del tercero, la causa de la misma es el contrato celebrado entre
el asegurador y el asegurado. La víctima tendrá derecho a reclamarle al dañador el pago de la
reparación integral del daño.
12.6. RESARCIMIENTO CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL
Asistimos en la actualidad a profundos cambios vinculados al medioambiente en el que
vivimos. En primer lugar, el deterioro ambiental se manifiesta en magnitudes cada vez más
amplias y más expansivas. En segundo lugar, las nuevas formas de dañar y la proliferación de
hipótesis de riesgo, dejan perpleja a la comunidad jurídica que intenta atender estas cuestiones en
las cuales está comprometida la propia existencia del hombre en la Tierra.
El daño ambiental se define en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675, como
“toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de
los ecosistemas, o los bienes y valores colectivos”. En efecto, la simple alteración que el ambiente
experimente sin superar su capacidad de autoregeneración, quedará al margen de este concepto.
42
. PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Ob. Cit. T. IV .Pág. 624 a 630.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
45
- 45 -
Profesora: Florencia Librizzi
Por el contrario, se considera daño ambiental a aquél que enerve las posibilidades reconstitutivas
del medioambiente.
El daño ambiental se caracteriza por ser ambivalente, en cuanto afecta intereses
individuales y colectivos; de relación causal difusa, ya que plantea un marco de complejidad
respecto de la identificación del agente productor del daño, tanto en la autoría, como la extensión
temporal y espacial del mismo. Asimismo, se evidencia la falta de límites geográficos, físicos,
temporales, personales. Frecuentemente se observan efectos acumulativos y sinérgicos, que
transforman su prueba en extremadamente dificultosa, compleja y revestida de enorme
cientificidad. Es un daño prevalentemente social e impreciso43.
La importancia que reviste la cuestión señalada ha valido que los constituyentes de 1994
determinaran la necesidad de su tutela judicial efectiva con carácter constitucional. En efecto, el
art. 41 de la CN declara: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos,
y de los radiactivos.”
Esta norma es fundamental en cuanto:
a) Reconoce el derecho de los habitantes de gozar un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano, y a la vez para realizar actividades productivas en un marco de
sustentabilidad y solidaridad intergeneracional.
b) Consagra el deber de todos los habitantes de preservar el ambiente.
c) Determina que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer.
d) Establece la necesidad de dictar la ley de presupuestos mínimos por parte de la Nación,
y la complementación por parte de las provincias, respetando la cuestión federal que rige esta la
cuestión ambiental y de los recursos naturales (art. 124 C.N.) Como consecuencia de este
mandato constitucional se dicta la Ley de Presupuestos Generales Mínimos 25.675.
e) Veda el ingreso al territorio de la Nación de residuos actual o potencialmente peligrosos
o radioactivos.
Asimismo, podemos decir que asistimos una revolución en cuanto a los presupuestos
clásicos del derecho sustantivo, tanto público como privado, así tenemos la recepción de una
nueva categoría de derechos personalísimos “derecho a un medio ambiente sano” y de una nueva
categoría de sujetos de derecho, es decir los titulares de intereses colectivos o difusos, a quienes
se les reconoce un amplio margen de acción. Por tal razón, la reforma constitucional del año 1994
decide ampliar y reconocer esta nueva categoría de legitimados, para que ningún derecho
personalísimo quede desguarnecido.
En consecuencia de ello se han adoptado ciertos principios de gran importancia para la
protección del medioambiente: la primacía del principio de prevención y precautorio, la
coordinación jurisdiccional, la interdisciplinariedad, la prevención, la solidaridad, la sustentabilidad
y el principio de la responsabilidad, entre otros. Un ensanchamiento de los presupuestos clásicos
43
LIBRIZZI, MARÍA FLORENCIA – PASINI, MARIANO JOSÉ ´´ La relación de causalidad en la responsabilidad por daño
ambiental´´ en “Ambiente Sustentable - Jornadas Interdisciplinarias” Edit. Orientación, CADJM, 2009. ISBN 978-98709260-
67-8, Buenos Aires 2009. Pág. 209 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
46
- 46 -
Profesora: Florencia Librizzi
del derecho procesal de daños, en particular una elongación de las funciones jurisdiccionales, lo
que conlleva un manejo distinto de las instituciones procesales tradicionales. Se observa la
amplitud en la procedencia de los fenómenos cautelares, la aparición de nuevos mecanismos
probatorios, el trastoque de la teoría de los indicios judiciales, un mayor protagonismo del juez.
Dentro de la primera categoría de cambios que señalamos, encontramos también una profunda
transformación de los presupuestos de la responsabilidad por daños.
Además de la Ley de Presupuestos Mínimos 25.675, se han dictado otras leyes que intenta
proteger el medioambiente. A continuación veremos a nivel de nociones la ley 25.612 de Gestión
Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios que derogó y reemplazó a la Ley
24.051, la Ley 24.804 respecto de los productos o desechos radioactivos y la ley 17.048 que
ratifica la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daño Nuclear.
12.6.1 Daños causados por residuos peligrosos. Ley 25.612. Nociones
generales
La ley 25.612 establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la
gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios, que sean generados
en todo el territorio nacional, y que sean derivados de procesos industriales o de actividades de
servicios.” (Art. 1).
En ese sentido considera que proceso industrial es “toda actividad, procedimiento,
desarrollo u operación de conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad
o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la
utilización de métodos industriales.” Actividad de servicios, por el contrario, es definida como
aquella que “complementa a la actividad industrial o que por las características de los residuos
que genera sea asimilable a la anterior, en base a los niveles de riesgo que determina la
presente.”
Al tiempo que define las nociones referidas, excluye los residuos biopatógenos,
domiciliarios, radioactivos y los derivados de operaciones normales de buques y aeronaves del
régimen por ella previsto.
Esta ley, al igual que la ley anterior 24.051 de residuos peligrosos, establece una
responsabilidad objetiva con basamento en el riesgo de empresa. Este principio surge claramente
del art. 40 que expresa que se “presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo definido
según los alcances del art. 2 es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del art. 1113
del Código Civil, modificado por la Ley 17.711”
La ley presume iuris tantum que los residuos definidos supra son cosa riesgosa. Sin
embargo esta presunción no es absoluta y puede ser desvirtuada demostrando el ´´no riesgo´´ o
su inocuidad conforme el curso normal y ordinario de las cosas y de acuerdo a las circunstancias
de persona, tiempo y lugar44.
La legitimación pasiva recae sobre el dueño y guardián de los residuos. La ley determina
que el generador de residuos, o sea “la persona física o jurídica, pública o privada que genere
residuos industriales y de actividades de servicio, conforme lo sancionen las distintas
jurisdicciones” responde en calidad de dueño por los daños producidos por aquellos.
44
PIZARRO, RAMÓN DANIEL , Ob. Cit. T. III Pág. 536 a 545.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
47
- 47 -
Profesora: Florencia Librizzi
El transportista de residuos peligrosos es también responsable en calidad de guardián de
los mismos desde el lugar de generación del residuo hasta el lugar de almacenamiento,
tratamiento o disposición final de los mismos (art. 28).
No es oponible a terceros la transmisión del dominio o abandono voluntario de los residuos
industriales y de actividades de servicios.
Las eximentes que pueden ser opuestas son las propias del sistema de responsabilidad
objetiva.
12.6.2. Daños nucleares. Ley 24.804. Convención de Viena sobre
Responsabilidad Civil por Daño Nuclear ratificada por Ley 17.048.
Nociones generales
La energía nuclear tiene innumerables ventajas que pueden ser utilizadas en el desarrollo
económico y el abastecimiento energético. Sin embargo, la producción, utilización, transporte y
desechos de los materiales radioactivos puede resultar de gran peligrosidad para las personas y
para el medioambiente. Esta realidad ha llevado a que la responsabilidad derivada de daños
nucleares haya sido regulada a nivel supranacional y nacional. En todos los casos el fundamento
es objetivo, con basamento en la idea de riesgo creado45. En tal sentido, rige la materia la
Convención de Viena de 1963, sobre ´´Responsabilidad Civil por Daños Nucleares´´, ratificada pro
ley 17.048, y la ley 24.804 del año 1997.
Residuo nuclear es aquél que “proviene directa o indirectamente de las propiedades
tóxitas, explosivas u otras de carácter peligroso de los combustibles nucleares, o de los productos
o desechos radioactivos que se encuentran en la instalación nuclear, o de sustancias nucleares
que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella.” (art. I párr. 1ro., inc. k de la
Convención de Viena).
La ley 24.804 expresamente determina en el art. 9 lo que se entiende por daño nuclear de
acuerdo a la Convención de Viena “la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los
daños y perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las
propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras
propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos
que se encuentren en una instalación nuclear o de las sustancias nucleares que procedan de ella,
se originen en ella o se envíen a ella: o de otras radicaciones ionizantes que emanen de cualquier
otra fuente de radiaciones que se encuentren dentro de una instalación nuclear.”
La legitimación pasiva recae sobre el explotador de la instalación nuclear donde se
produzca el accidente.
El fundamento de la responsabilidad es objetiva, con basamento en el riesgo creado por la
actividad desplegada.
Las eximentes admisibles son muy limitadas, solamente el dolo o culpa grave del
damnificado y daño originado por conflicto armado o hecho semejante. Sí es causal de
45
PIZARRO, RAMÓN DANIEL , Ob. Cit. T. III Pág. 546 a 550.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
48
- 48 -
Profesora: Florencia Librizzi
exoneración que el daño nuclear provenga de una catástrofe natural, aunque ésta sea
excepcional.
La Convención de Viena autoriza a los Estados signatarios a poner un límite o tope
resarcitorio de hasta cinco millones de dólares estadounidenses por cada accidente nuclear.
Asimismo se impone al explotador de la instalación nuclear el deber de contratar seguro y otra
garantía financiera apta para cubrir la responsabilidad por daños nucleares.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
49
- 49 -
Profesora: Florencia Librizzi
UNIDAD 13: RESPONSABILIDADES ESPECIALES.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y
DE SUS ÓRGANOS
13.1. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
13.1.1. Concepto
La responsabilidad de las personas jurídicas es aquella que comprende a todas las
personas de existencia ideal o personas jurídicas enumeradas en el artículo 33 del Código Civil,
las cuales se encuentran asimiladas, en principio, en sus relaciones con los terceros, a las
personas de existencia visible (art. 41).
Tienen carácter público:
a) el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios;
b) las Entidades Autárquicas;
c) la Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:
a) las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean
patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan
exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar;
b) las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado
para funcionar.
Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, son
consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su institución. Son
sujetos de derecho siempre que la constitución y designación de autoridades se acrediten por
escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público (art. 46
C.C.). En consecuencia, las simples asociaciones en los casos del artículo citado, como sujetos
de derecho, quedan comprendidas en las disposiciones sobre responsabilidad civil aplicables a las
personas jurídicas46.
13.1.2. Evolución
Nos remitimos a la evolución legal señalada en el apartado 13.1.5.
46
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 477 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
50
- 50 -
Profesora: Florencia Librizzi
13.1.3. Requisitos
Nos remitimos al apartado 13.1.2. y a los requisitos para la responsabilidad por daños
contractual o extracontractual allí señalados.
13.1.4. Fundamento
Nos remitimos al apartado 13.1.2. con respecto a las diferentes teorías de la personalidad.
13.1.5. La responsabilidad de las personas jurídicas en las órbitas
contractual y extracontractual
La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser analizada desde la órbita contractual
por un lado, y de la responsabilidad extracontractual por el otro.
a) La responsabilidad contractual
En la esfera contractual, la responsabilidad de las personas jurídicas no ha generado
mayores problemas. El artículo 42 establece el principio general cuando dispone: "Las personas
jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes".
En consecuencia, las personas jurídicas son responsables contractualmente, pudiéndose ejecutar
sus bienes del mismo modo que si fueran una persona física, sometiéndose a las mismas
consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por sus representantes
legales. El dolo o la culpa de sus órganos en el cumplimiento de los contratos se proyecta sobre la
persona jurídica.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que el dolo o la culpa
contractual son inherentes al contrato mismo (obligación principal), de suerte que la persona
jurídica responde por él ya que su voluntad es tan indiferente como la de una persona natural cuyo
apoderado hubiese incurrido en falta al ejecutar un contrato.
b) La responsabilidad extracontractual
En la esfera extracontractual, la cuestión no es tan simple. En materia de responsabilidad
aquiliana, la responsabilidad de las personas jurídicas ha sido calurosamente debatida,
constituyendo una temática tradicional sobre la que se han desarrollado diversas construcciones
teóricas.
Las doctrinas que han indagado sobre la naturaleza de las personas jurídicas, han postulado
distintas soluciones a la pregunta acerca de la responsabilidad extracontractual de la persona
jurídica, cuya entidad ideal presenta perspectivas que no son comunes con las personas naturales
o de existencia visible.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
51
- 51 -
Profesora: Florencia Librizzi
Analicemos las diferentes teorías gráficamente:
TEORÍA DE LA FICCIÓN TEORÍAS NEGATORIAS TEORÍAS REALISTAS
Postulada mayormente por Varias grupas integran esta Las tesis que afirman la
Savigny de acuerdo a esta teoría que niega la realidad de las personas
concepción, las personas no personalidad de las personas jurídicas, establecen en forma
responden de los actos ilícitos jurídicas. amplia su responsabilidad civil
cometidos por sus órganos o por actos ilícitos, asimilándolas
agentes. Los fundamentos son La doctrina de los patrimonios a las personas de existencia
los siguientes: a) la persona de afectación, les niega visible.
jurídica carece de voluntad; b) responsabilidad delictual. La
no tiene por fin cometer doctrina de los derechos La responsabilidad de las
delitos; c) los actos ilícitos de impersonales, que la persona personas de existencia ideal
sus administradores no jurídica es responsable por los resulta comprometida cada vez
pueden alcanzarla, porque actos ilícitos de sus que concurren los requisitos
exceden el límite del mandato representantes, dado que lo siguientes: a) la culpa del
ejercido. contrario sería una solución órgano, salvo cuando el
injusta. fundamento de la
Sin perjuicio de ello, admite la responsabilidad es objetivo; b)
Teoría de la Ficción la La teoría que niega la el órgano debe obrar en
responsabilidad contractual, subjetividad admite calidad de tal y en la órbita de
que supone un incumplimiento responsabilidad basada en el actividad de la persona
(con dolo o culpa) de los riesgo y desecha, la culpa jurídica, y si es un agente o
representantes de la persona como fundamento. dependiente, en el ejercicio de
jurídica. También puede darse las funciones.
contra ellas una acción de in Dado que niegan la
rem verso a favor del responsabilidad civil y penal de
damnificado por un acto ilícito, las personas jurídicas,
si éste se hubiere enriquecido sostienen que existe
con el acto. responsabilidad de la
´´asociación personificada´´, lo
que supone declarar
responsables a los miembros
de la misma por las culpas de
sus representantes.
Finalmente se afirma que las
personas jurídicas no son sino
patrimonios colectivos.
c) La responsabilidad de la persona jurídica y del Estado en el derecho
argentino antes de la reforma de 1968 (Ley 17.711)
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
52
- 52 -
Profesora: Florencia Librizzi
Antes de la reforma del Código Civil por medio de la ley 17.711 estos inconvenientes
había sido tratados por la doctrina y por la jurisprudencia con diversas soluciones, hasta consagrar
definitivamente responsabilidad de las personas jurídicas, con sentido amplio. Esto llevaría a
consagrar posteriormente la responsabilidad del Estado, tras una progresiva y firme evolución
jurisprudencial.
El artículo 43 del Código Civil en su redacción original establecía: "No se puede ejercer
contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque
sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos que
redunden en beneficio de ellas". Las fuentes que utilizó Vélez Sarsfield en esta cuestión fueron
Savigny y Freitas. La Teoría de la Ficción fue la que inspiró el sistema del Código respecto de las
personas de existencia ideal. En consecuencia, resultaba lógico el rechazo de la responsabilidad
por actos ilícitos que proclamaba el artículo 43. A partir de dicha norma se interpretaron diversas
soluciones: a) Irresponsabilidad absoluta de la persona ideal, b) Irresponsabilidad limitada
(solamente respondía por cuasidelitos); c) Responsabilidad amplia. Esta última tendencia,
implicaba que se respondía por delitos del derecho criminal, y que las acciones relacionadas con
cuasidelitos o delitos civiles no eran contempladas por dicha norma.
La jurisprudencia, por su parte, intentó extender responsabilidad de las personas jurídicas.
Desde la negación absoluta y total de la responsabilidad contractual que mencionamos supra, se
llegó hasta a aseverar que las personas jurídicas debían responder por cualquier acto ilícito
cometido por sus órganos o simplemente por los empleados o dependientes.
Los casos que permitieron el desarrollo de la jurisprudencia, sobre todo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación versaron principalmente en la responsabilidad del Estado. Hasta
el año 1933 la Corte mantuvo la tesis de la irresponsabilidad contractual del Estado, fundando
dicha conclusión en la interpretación estricta del artículo 43 C.C, razones de derecho público, y la
tradicional distinción entre actos de autoridad y actos de gestión. Posteriormente y en forma
excepcional, la Corte admitió que constatado que los daños producidos se debían a la negligencia
de los empleados de una empresa privada debido al mal estado de los aparatos telegráficos de la
demandada, procedía la indemnización. En 1933, la Corte modificó su posición condenando a la
Nación por el daño derivado de un incendio provocado por la negligencia en que habían incurrido
agentes de la Nación, al reparar una línea telegráfica nacional. En este precedente la Corte invocó
el 1109 C.C. y 1113 C.C., omitiendo referirse a la anterior interpretación del artículo 43.
Posteriormente esta jurisprudencia se asienta por otros pronunciamientos del mismo tribunal y
tribunales del interior del país.
La reforma de 1968 redactó un nuevo art. 43 C.C. que dispone: "Las personas jurídicas
responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión
de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en
las condiciones establecidas en el título `De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que
no son delitos´". Asimismo, el artículo 1720 C.C., dispone: "En el caso de los daños causados por
los administradores son aplicables a las sociedades las disposiciones del título `De las personas
jurídicas´". La reforma de esos artículos ha merecido, la aprobación de la doctrina, ya que se
eliminaron los textos anteriores que eran inoperantes ante la evolución jurisprudencial señalada.
En la actualidad se distinguen en el art. 43 C.C. los daños que causen sus órganos
(directores o administradores), los daños que se causen por el hecho de otro (dependientes) y los
daños producidos con o por las cosas que tengan en propiedad o guarda. Esta distinción, que
también ha sido realizada por la jurisprudencia francesa. En efecto, aunque la condición legal de
los administradores o directores de la persona jurídica es diferente a la de sus dependientes, no
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
53
- 53 -
Profesora: Florencia Librizzi
es razonable ampliar la responsabilidad de ésta al punto de hacer recaer en su patrimonio las
consecuencias de actos absolutamente ajenos a ella. Es por ello que para que sea atribuible a la
persona jurídica, los actos deberán realizarse dentro de su función como directores o
administradores. En este aspecto la reforma ha sido criticada por Llambías, quien ha considerado
a fórmula empleada como "impropia y excesiva: impropia porque la mención del ejercicio sobra,
por quedar siempre comprendido en la alusión a la ocasión de la función, de modo que con decir
esto, ya se dice todo; y excesiva, porque la responsabilidad del comitente no tiene razón de ser
sino en el ejercicio del respectivo cometido, o sea en tanto y cuanto el agente obre en el ámbito de
la incumbencia".
13.1.6. La acción de repetición o recursoria de la persona jurídica contra
sus administradores o representantes y dependientes
Respecto de la acción de repetición o recursoria de la persona jurídica en contra de sus
administradores, en general se admite, siempre que el daño resulte de una actuación por parte del
representante o administrador que implique una extralimitación de poder o abuso de derecho en el
ejercicio de la actividad. Nos remitimos a la bibliografía obligatoria.
13.1.7. La responsabilidad de los administradores sociales, directores y
síndicos. Nociones generales
El endurecimiento gradual de las normas sobre responsabilidad de administradores de
sociedades, causa que las personas encargadas de estas funciones evalúen adecuadamente, los
riesgos y las contras que derivan de la aceptación del cargo47.
El administrador societario no es necesariamente el administrador o representante al cual alude el
art. 59 de la LSC. Pueden o no coincidir con los mismos. El sujeto de que se trate debe ser el
encargado del cumplimiento de las obligaciones de la persona jurídica. En consecuencia, el
alcance de “administrador societario” comprende un amplio elenco de sujetos tales como los
directores de sociedades anónimas, el presidente del directorio, los gerentes de sociedades de
responsabilidad limitada, los representantes de las personas jurídicas, el administrador de una
sociedad civil, los consejeros de cooperativas, los administradores de entidades sin fines de lucro,
los fiduciarios de los fideicomisos, los síndicos de concursos y quiebras, en tanto dentro de la
distribución de competencias de la entidad se encuentren la de dar cumplimiento a las
obligaciones societarias. Tanto la ley societaria, al igual que la tributaria, han elegido como
responsable a una persona física en particular. La ley no responsabiliza al directorio como cuerpo
colegiado sino a sus directores en forma singular, pues ellos actúan por la sociedad. En
consecuencia, ellos actúan “en lugar de otro”, es decir en lugar de la sociedad.
Tal como señalamos en el apartado 13.1.5., la reforma de 1968 redactó un nuevo art. 43
C.C. que dispone: "Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan
o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que
causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título `De las
obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos´". Asimismo, el artículo 1720
C.C., dispone: "En el caso de los daños causados por los administradores son aplicables a las
47
ALTAMIRANO, CLAUDIO ALEJANDRO ´´Responsabilidad tributaria de los administradores de los entes desde la perspectiva del
actuar en lugar de otro´´.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
54
- 54 -
Profesora: Florencia Librizzi
sociedades las disposiciones del título `De las personas jurídicas´". Nos remitimos a lo
desarrollado en el apartado señalado.
13.2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
13.2.1. Concepto
La responsabilidad del Estado es una especie dentro de la responsabilidad de las personas
jurídicas, tal como lo contempla el art. 33 C.C. que menciona en su inciso a) como persona
jurídica de carácter público al Estado Nacional, a las Provincias y a los Municipios. Asimismo,
todas ellas se hayan, en principio asimiladas en principio a las personas de existencia visible en
sus relaciones con los terceros (art. 41).
13.2.3. Fundamento
Uno de los fundamentos por los cuales es dable responsabilizar al Estado por los daños
que causare a terceros es su calidad de sujeto de derecho. Nos remitimos a lo analizado en el
apartado de responsabilidad de las personas jurídicas.
13.2.3. Evolución. Jurisprudencia de la Corte Suprema
La evolución histórica y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado ha sido construida
de la mano a la responsabilidad de las personas jurídicas. Nos remitimos a lo estudiado en el
apartado de la responsabilidad de las personas jurídicas, al igual que a la bibliografía obligatoria
allí especificada.
13.2.4. Responsabilidad del Estado por actos legislativos
La función legislativa del Estado puede ocasionar supuestos de responsabilidades por los
daños causados en virtud de la misma. Se suele señalar el supuesto de declaración de
inconstitucionalidad de una norma, luego de un proceso judicial. En este caso, además del
derecho de reparación del damnificado por los daños ocasionados, nos situaríamos en un caso de
función legislativa realizada en forma ilegítima, de acuerdo a algunos autores ya que se habría
violado el ordenamiento jurídico previsto en el art. 31 de la Constitución Nacional que dispone
“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario
que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires,
los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.”
En ese sentido, en esta opinión el art. 31 C.N. permitiría conducir al resarcimiento de un
afectado que demuestre un daño causado, relación de causalidad, antijuridicidad y el factor de
atribución.
En un comienzo, se negaba la posibilidad de indemnizar, ya que se entendía que el Estado
Legislador actuaba como soberano, y como tal los agravios que el soberano realizaba no se
reparan, pues como sostuvo Mayer "Los actos legislativos están fuera y por encima de toda
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
55
- 55 -
Profesora: Florencia Librizzi
responsabilidad del Estado". Esto se explica dado que luego de la revolución francesa se
trasladaron los privilegios de la corona a la Administración y Napoleón, como soberano absolutista
intentó mantener la irresponsabilidad de los funcionarios del Estado.
a) Derecho Francés
El primer precedente en el cual se consagra la obligación del Estado en reparar el daño
manteniendo la licitud de la norma que produjo el daño, fue el llamado ´´Arrêt La Fleurette´´, del
Consejo de Estado Francés. En el caso señalado, una empresa fabricaba un producto ("Gradine")
y el Estado resuelve prohibir su fabricación. En 1934 se dictó en Francia una ley que monopolizó
la producción del producto mencionado a favor del Estado prohibiendo su fabricación a los
particulares. El Consejo de Estado resolvió el caso condenando al Estado por las consecuencias
del expresado acto legislativo. Al respecto, manifestó que "nada, ni el texto mismo de la ley o en
sus antecedentes, ni dentro de todas las circunstancias del asunto, permiten pensar que el
legislador ha querido hacer soportar al interesado una carga que no le incumbía normalmente; que
esta carga, que fue creada dentro del contexto general, debe ser soportada por la colectividad",
que será el pago por la reparación del perjuicio causado por el Estado. Para ello también
consideró que el producto fabricado no afectaba la salud pública.
En consecuencia, a partir del “arrêt La Fleurette” se delinearon los requisitos para la
reparación del perjuicio por leyes dictadas, de indiscutible licitud, que por el texto mismo de la ley,
por los antecedentes o por el conjunto de circunstancias, se pueda afirmar que el legislador no ha
entendido excluir al particular afectado del derecho a la reparación del perjuicio. Esta
interpretación, respecto de la voluntad del legislador ha sido tomada en consideración cuando:
a) La ley persigue la reprensión de actividades fraudulentas o sujetas a reproche.
b) La ley persigue poner fin a una actividad peligrosa o perjudicial a la salud pública.
c) La ley tiene una finalidad intervencionista que intenta aminorar el alza del costo de vida.
Respecto al carácter del daño, la jurisprudencia francesa ha considerado resarcible
solamente los daños directos. Las condiciones de resarcibilidad se pueden resumir en los
siguientes:
a) Que el perjuicio sea particular del peticionante entendido a éste como único.
b) Que el daño sufrido sea anormalmente grave.
b) Derecho Alemán
El art. 14 de la Ley Fundamental de Bonn, de 1945, garantiza:
a) El derecho a la propiedad y el derecho sucesorio. Su contenido y límites serán determinados
por las leyes.
b) La propiedad obliga. El uso de la misma debe servir al mismo tiempo al bienestar general.
c) La expropiación sólo es lícita cuando lo requiere el bienestar general. Para ello, se requiere ley
que regule la naturaleza y cuantía de la indemnización. Se deberán ponderar los intereses
generales y los del particular. En caso de litigio sobre la suma de la indemnización, se podrá
accionar por vía ordinaria.
En consecuencia, por aplicación directa o analógica de dicha norma, la jurisprudencia
determinado el sistema de indemnización pública tanto por actividad lícita e ilícita actualmente
vigente.
Otra interesante construcción desarrollada por la jurisprudencia alemana es la intervención
ilícita semejante a la expropiación, tomada del art. 14 apart. 3. En base al desarrollo de esta
teoría, la Corte Suprema garantiza la indemnización cuando por medio de un acto o un reglamento
que son declarados inconstitucionales se ha perjudicado a un particular. La Corte no otorga este
derecho a los afectados por una ley declarada inconstitucional basándose en la inmensa carga
financiera que ello significaría para el Estado Alemán. Cabe recalcar, entonces, la diferencia de
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
56
- 56 -
Profesora: Florencia Librizzi
supuestos respecto de la actividad reglamentaria desarrollada por el Ejecutivo y el Legislativo
como correspondencia de otorgar o no una compensación.
d) Derecho Argentino
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en términos generales, por
la irresponsabilidad del Estado cuando éste ha ejercido razonablemente sus poderes propios. Esto
es así ya que se ha considerado que el ejercicio de tales poderes no puede ser fuente de
indemnización aun cuando traiga aparejados perjuicios, porque de lo contrario el respeto con
semejante extensión de las garantías individuales podría detener la actividad gubernativa (Fallos
249:259; con cita de fallos 182:146). Esta doctrina ha tenido aplicación en el ámbito del ejercicio
del poder de policía y del derecho tributario48.
La tradicional definición de poder de policía, implica la facultad de imponer limitaciones y
restricciones de los derechos individuales con la finalidad de salvaguardar la seguridad, la
salubridad y la moralidad pública y en tal sentido, la Corte refirió a ella para negar la reparación
del daño. No se preveía que el derecho a indemnización implicaba resguardar la seguridad, la
salubridad y la moralidad de la población. Recordemos en el caso La Fleurette, que se otorgó la
indemnización ya que la prohibición de fabricar el producto lácteo, no afectaba la salud de la
población.
La Corte Suprema ha elaborado, en principio una regla de irresponsabilidad, que cede ante
determinadas circunstancias, como ser la existencia de un perjuicio especial (vgr. Causa Gratry).
En efecto, en la causa Gatry se estableció el rechazo de la demanda pues el daño no reunía el
requisito de la especialidad necesaria.
Para que exista responsabilidad del Estado por daños ocasionados en ejercicio de la
actividad normativa se requiere la constatación de la relación causal entre el acto y el daño, la
imputación al Estado, y la existencia del particular perjudicado.
Se deben analizar dos supuestos, el de aquellas facultades emanadas de leyes que
reconocen una indemnización del de aquellas leyes que silencian el punto. En el primer supuesto
encontramos la ley de expropiaciones, el art. 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en
su última parte cuando establece la revocación por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, leyes de control sanitario, la ley Nº24.411, que reconoce la reparación por los
detenidos desaparecidos durante el último gobierno militar, etc. En dichas normas, sin cuestionar
la constitucionalidad o no de la misma, se aplica la ley, y quedará por discutir la extensión del
resarcimiento. En consecuencia, podemos decir que la lesión al derecho de propiedad por la
privación del derecho se encontraría reconocida por la conversión en un valor económico que le
otorgó el legislador.
En el caso que la ley (cuya constitucionalidad no se discute) permita una determinada
conducta a la administración pública, y en aplicación del dicha norma se ocasione daños a un
administrado, cabe preguntar si a falta de norma expresa se deberá resarcir o no. En tal supuesto,
Bielsa, opinó que en caso de silencio no debía otorgarse indemnización. Contra esta tesis se alzó
Marienhoff en su Tratado y consideró el problema medular no era la extensión del daño, en cuanto
el grado de especialidad del mismo implicaba el deber de indemnizar sino la violación del derecho
de propiedad, con independencia de la cantidad de afectados. Marienhoff considera que estas
malinterpretaciones surgen de la aplicación de doctrina y jurisprudencia extranjera.
Posteriormente, en 1983 completó su tesis afirmando que la especialidad del daño no era
sustento suficiente para denegar la indemnización.
Cabe recordar que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado se originó en
determinados casos cuando el daño al particular fuera especial o dicha conducta hubiera
generado un enriquecimiento al Estado. En tal sentido, la Corte que subrayado que “esta
48
ABERASTURY, PABLO ´´La responsabilidad del Estado por la actividad normativa´´
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
57
- 57 -
Profesora: Florencia Librizzi
responsabilidad, que la jurisprudencia mencionada ha derivado del art. 17 de la Constitución
Nacional en razón de la garantía de la propiedad que consagra, no debe ser allanada con base en
el fin de bien público de la obra, y encuentra igualmente fundamento normativo en el art. 2512 del
Código Civil. Este, en efecto si bien supedita el dominio privado a los requerimientos apremiantes
de la necesidad común, en presencia de riesgos inminentes, coloca la excepcional facultad de
disposición que acuerda la autoridad pública "bajo su responsabilidad" que la pertinente
indemnización traduce.” (Fallos: 199:448; 201:432;204:496;211:1421; Demolombe, Cours de Code
Civil t.9. nº 564)
De lo expresado han surgido ciertas conclusiones:
a) Se admite la licitud de ocasionar un perjuicio a un particular con base en el fin de bien
público, aun lesionando derecho de propiedad a un tercero. Sin perjuicio de ello, el daño debe ser
indemnizado, salvo que el hecho provenga de la culpa o de la condición propia o la de las cosas
de su patrimonio.
b) Es decir que, cuando el Estado ocasiona un daño en uso de sus facultades de poder de
policía, debe indemnizar el perjuicio ocasionado al particular afectado cuando se ve vulnerado su
derecho de propiedad y con las limitaciones allí expresadas.
Esta situación fue asimismo advertida en el caso caso Cia. De Tranvías Anglo c/ N.A. de
fecha 30-9-65, Fallos 266:555), que sostuvo que el Estado tiene a su cargo la indemnización de
los perjuicios consistentes en la real destrucción del capital aportado por la empresa actora como
consecuencia de la política seguida como poder público, al autorizar aumentos de las erogaciones
sin modificar las tarifas correspondientes.
Podemos decir en consecuencia, que no se discute la legitimidad del proceder estatal
cuando, en ejercicio del poder de policía que le es propio, actúa en perjuicio del particular, sin
embargo, ese particular no deberá cargar sobre sus espaldas individual y exclusivamente lo que
debe ser materia de asunción colectiva por el conjunto de los habitantes que sufragan ese
accionar a través de los impuestos y contribuciones que aportan al Estado.
A tal fin, la Corte ha interpretado que esta solución se funda en el derecho de igualdad
ante la ley, previsto en el art. 16 de la Constitución Nacional, que en forma expresa admite la
posibilidad de reconocer una indemnización por la privación de la propiedad. La Corte Suprema de
Justicia ha considerado que existe una violación a dicha garantía cuando la desigualdad resulte
del texto mismo de la ley aplicada y no de la interpretación que le haya dado la autoridad
encargada de hacerla cumplir. Asimismo ha sostenido que la garantía del art. 16 de la C.N. no
impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes con tal
que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de
personas o grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable.
De acuerdo con lo expuesto, las personas afectadas podrán solicitar una indemnización
siempre que:
a) La desigualdad resulte del texto mismo de la ley aplicada.
b) La desigualdad resulte de la interpretación que la autoridad de aplicación le haya dado,
a través de un acto de alcance particular o general. Ello es así ya que si se genera un trato
desigualitario, deberá nacer de una regulación razonable de un derecho, y en la medida que esa
regulación signifique real privación del derecho de propiedad, nacerá el deber de indemnizar. Una
real privación del derecho de propiedad, ya sea en forma total o parcial, que se ponga sobre las
espaldas de un individuo un perjuicio de un obrar lícito que beneficiara al resto de la comunidad,
deberá ser resarcido. Lo que se considera relevante es constatar el nexo causal entre dicha
norma y el daño sufrido.
En el caso expuesto, Pizarro y Vallespinos consideran que se trata de supuesto de factor
objetivo de atribución correspondiente a la igualdad ante las cargas públicas con fundamento en el
art. 16 C.C. tal como analizamos en el apartado 7.5.8. Este factor de atribución justificaría la
responsabilidad civil del Estado por actos lícitos.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
58
- 58 -
Profesora: Florencia Librizzi
e) Conclusiones
Lo analizado nos permite determinar que en Argentina para que sea procedente la
indemnización del Estado por un obrar lícito normativo, deben concurrir las siguientes
circunstancias:
a) Debe constatarse la privación de un derecho de propiedad de un particular.
b) La privación ya sea total o parcial, e implicar la imposibilidad real de ejercer el derecho en la
medida que se lo venía ejerciendo.
c) La norma no debe haber sido dictada con el objetivo de enervar la propia conducta del
particular o por su condición propia o la de las cosas de su patrimonio.
d) La lesión debe provenir de un trato desigualitario.
e) Debe existir un nexo de causal adecuado entre el obrar del Estado y el daño causado.
Una vez demostrados los extremos señalados, deberá proceder la condena del Estado a la
indemnización pertinente, sin que sea necesaria norma expresa que autorice dicha reparación.
13.2.5. Responsabilidad del Estado por actos del poder judicial
Los magistrados en su carácter de funcionarios públicos están sometidos igual
responsabilidad que el funcionario administrativo, aplicándoseles el art. 1112 C.C.
En un país republicano como el nuestro, adoptado por nuestra Constitución (art. 1), le
corresponde al Poder Judicial administrar la justicia. La justicia es "la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno lo suyo". El Poder Judicial es la rama del Estado que cuenta además
con una potestad jurídica fundamental, cual es la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las
leyes, asignando a la Corte Suprema, como el más alto tribunal de la República, el carácter de
intérprete final de la Constitución.
El Poder Judicial, al igual que los demás poderes del Estado, se integra por funcionarios
por intermedio de los cuales se desarrollan las actividades que la Constitución ha asignado. En el
Poder Judicial esos funcionarios están investidos de la autoridad de los magistrados para
administrar la justicia.
El magistrado, en su calidad de funcionario público, es personalmente responsable de los
daños que causare a otros, en el ejercicio irregular de la función de administrar justicia, cuando
hubiere actuado con culpa o dolo (art. 1112 C.C.) También existe un principio general del derecho
público, que impone la responsabilidad objetiva del Estado, por la falta de servicio que implica la
irregular prestación de la administración de justicia hacia los justiciables.
No es responsable, sin embargo, el juez que causa un daño en el ejercicio regular de la
función, aunque sí lo es, si causa daño a otro por culpa o negligencia fuera del ejercicio de la
función (art. 1119 C.C.).
Si el magistrado ejerce irregularmente su función, y comete un acto ilícito, compromete
asimismo la responsabilidad directa del Estado por la ilegitimidad del acto que causa daño a las
partes o a terceros.
El cumplimiento irregular de la obligación legal de administrar justicia, que es atribuida a
los magistrados puede darse con culpa o negligencia (error judicial), o dolo o malicia. En caso de
dolo o malicia, el juez podrá ser condenado por delito de cohecho (art. 237 C. P.) o prevaricato
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
59
- 59 -
Profesora: Florencia Librizzi
(arts. 269 y 270 C.P.) o denegación o retardo de justicia (art. 273 C.P.). A ello se le habrá de
sumar la responsabilidad civil por los daños que causare en tales circunstancias.
La responsabilidad del Estado es directa ya que el resultado dañoso es causado por uno
de sus órganos. Se trata de una responsabilidad de tipo objetiva. El fundamento de la
responsabilidad extracontractual del Estado, reposa en la concepción del Estado de Derecho, que
implica la necesaria sujeción de aquél al orden jurídico instituido49. Como persona jurídica de
carácter público (art. 33 C.C.) el Estado debe responde por los daños ocasionados tanto por actos
ilícitos de comisión u omisión imputados a sus órganos (art. 43 C.C.) con basamento en el deber
de garantía de buena administración de justicia.
La responsabilidad del Estado por acto ilícito del funcionario es concurrente con la
responsabilidad personal del funcionario.
a) Irresponsabilidad del Estado por la actuación judicial legítima dentro
del proceso judicial
La regla es que el Estado responde extracontractualmente de los daños que cause por
medio de actos ilícitos. Los poderes políticos del Estado representados por las ramas legislativa y
ejecutiva tienen una gerencia discrecional del bien común para determinar qué es lo conveniente o
inconveniente a esos fines. Los actos lícitos que se realicen en su consecuencia generan
responsabilidad por daños. Esta responsabilidad posee fundamento en el Estado de Derecho, que
impone preservar las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica.
Distinto es el caso de la actividad del Poder Judicial, cuya función es realizar la justicia.
Los jueves no tienen mucho margen de discrecionalidad ya que se deben atener a la ley. En
ciertos casos, sobre todo en el derecho penal, a los fines de preservar la investigación y
asegurarse la concurrencia del presunto culpable, deben dictar medidas restrictivas de la libertad y
de la disponibilidad de los bienes durante el curso del proceso. Tales consecuencias normalmente
deben ser soportados por quienes los padecen, siendo el costo inevitable de una adecuada
administración de justicia, siempre que sean dictadas dentro de un razonable criterio judicial y en
el marco de una apelación provisional de los hechos que les sirven de fundamentación. Cuando
esto no fuese así, se podrá considerar que la medida fue arbitraria, y eventualmente generar la
responsabilidad correspondiente.
La absolución posterior del presunto culpable no convierte en ilegítima la prisión preventiva
sufrida durante el proceso penal. Se puede considerar "error judicial", sin embargo, cuando la
resolución que impuso la prisión preventiva sea esencialmente contradictoria con los hechos
probados en la causa y las disposiciones legales que condicionan su aplicación. En ese caso,
existiría una falta de servicio en la administración de justicia o "error judicial", que hace
responsable al Estado tal como veremos seguidamente.
b) Responsabilidad del Estado por ´´error judicial´´
El "error judicial" comprende “todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que
resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad,
desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar”50. En consecuencia,
49
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 498.
50
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 500 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
60
- 60 -
Profesora: Florencia Librizzi
este extremo es considerado un verdadero acto ilícito cometido por el magistrado ya sea por
acción u omisión durante un proceso sometido a su jurisdicción.
Para que el Estado deba responder es necesario que concurran las siguientes
circunstancias:
a) La cuestión prejudicial, previa al "error judicial" no debe haber sido consentida por la parte a
quien perjudica, ni debe haber pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en tal caso goza de la
presunción de verdad (res iudicata pro veritate habetur).
b) La existencia del "error judicial" debe ser constatada en el mismo juicio en el que se habría
cometido.
c) La acción de daños y perjuicios en contra el Estado sólo es posible habiéndose declarado
previamente el "error judicial". Dicha acción debe ser ejercida ante el juez competente.
13.2.6. Responsabilidad del Estado por ejercicio del poder de policía
Nos remitimos a lo analizado en el apartado 13.2.4.
13.2.7. Responsabilidad del Estado por actos lícitos
Tal como vimos al momento de estudiar la antijuridicidad (Módulo II), en ciertos supuestos
se justifica que el Estado responda aún ante actos lícitos. El fundamento de esta responsabilidad
se halla en un factor objetivo de atribución (solidaridad social, equidad, etc.). Para poder
comprender estos supuestos imaginemos el caso de una playa que está ubicada en pleno Nueva
Córdoba, centro de la Ciudad de Córdoba. La misma tiene un caudal de clientela habitual que le
significa un rédito considerable. La Municipalidad de Córdoba, en ejercicio de sus facultades, y
con miras en el bien común de la sociedad, decide cerrar la calle en la cual está ubicada la playa
referida. ¿Parece lógico que la Municipalidad pueda tomar esa decisión? Así es. ¿Es lógico que la
empresa acarree con los costos de este beneficio que la sociedad cordobesa va a obtener? No,
no lo es. Por tal razón, aún ante este acto lícito, se debe el resarcimiento del daño ocasionado.
En este sentido, algunos juristas consideran como factor objetivo de atribución a la
igualdad ante las cargas públicas con fundamento en el art. 16 C.N. Este factor de atribución
justificaría la responsabilidad civil del Estado por actos lícitos.
13.2.8. Expropiación. Nociones
Nos remitimos a lo analizado en el apartado 13.2.4.
13.3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
13.3.1. Concepto
El funcionario público puede ser sometido a diferentes tipos de responsabilidades.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
61
- 61 -
Profesora: Florencia Librizzi
a) Responsabilidad Política:
Ciertos funcionarios por la índole del cargo que ejercen están sujetos a una
responsabilidad política, pudiendo ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus
funciones o por violación de las leyes y de la Constitución Nacional51.
b) Deberes específicos del cargo:
Asimismo, también están sujetos a una responsabilidad administrativa (derecho público)
relacionada con la violación de los deberes específicos que la su función impone.
c) Responsabilidad Penal:
En caso que incurrieren en alguno de los delitos penales tipificados por el Código Penal o
leyes complementarias el funcionario deberá responder penalmente. Hay que tener en cuenta que
diversos son los delitos que se refieren específicamente al funcionario público (vgr. cohecho,
prevaricato, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles
con la función pública, exacciones ilegales, denegación y retardo de justicia).
d) Responsabilidad Civil por Daños:
Los funcionarios públicos están sujetos a la responsabilidad civil por los daños que
causaren en su carácter de tales.
13.3.2. Régimen legal
La responsabilidad que nos ocupa se encuentra regulada en el art. 1112 C.C. que dispone:
"Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no
cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son
comprendidas en las disposiciones de este Título".
La norma plantea diversos problemas de interpretación. El primero es el de establecer si se
justifica esta norma particular, existiendo la disposición general del art. 1109 C.C. Esta cuestión ha
sido debatida largamente, resultando varias posiciones. Machado, justifica la existencia del
artículo 1112 C.C. ya que desde su punto de vista este artículo contempla a individuos no
comprendidos en el art. 1109 C.C. Si por el contrario, sostenemos que la responsabilidad de los
funcionarios públicos se halla comprendida dentro de la disposición genérica que contiene el
artículo 1109 C.C. parecería poco claro que Vélez Sarsfield hubiera incluido este artículo.
En nuestro país, habría dos explicaciones posibles para responder a tal interrogante:
a) Afirmar que el mismo principio de responsabilidad del artículo 1109 C.C. se refiere a los
funcionarios públicos,
b) Atribuirle un significado diferente, convirtiéndolo en un nuevo artículo dotado de
contenido y efectos propios.
51
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 486 y ss.
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
62
- 62 -
Profesora: Florencia Librizzi
La primera opción (la interpretación extensiva del artículo 1109 C.C.) lo señaló en nuestra
doctrina Villegas Basavilbaso. Sin embargo, si los consideramos incluidos en el art. 1109 C.C:
como lo explica la fuente, no se justificaría el artículo 1112 C.C. como una ampliación del número
de los sujetos alcanzados por la responsabilidad cuasidelictual. En consecuencia se ha
interpretado que la ilicitud del artículo 1112 C.C. un hecho distinto a un cuasidelito.
Bustamante Alsina52 considera que el art. 1112 C.C. tiene un sentido y alcance propio
respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos, por los cuasidelitos que solamente
ellos pueden cometer, precisamente por el carácter de la tarea que realizan. En consecuencia, el
hecho dañoso ejecutado por un funcionario es esencialmente un cuasidelito cuando el funcionario
actúa con culpa. No hay razones para realizar un distingo con la figura de ilicitud civil, pues se
hallan allí reunidos todos los elementos propios del cuasidelito. La diferente condición del agente
que causa el daño no modifica al cuasidelito, que se define por los elementos que lo configuran,
con prescindencia de la condición que inviste el agente. Esto no quiere decir que las condiciones
en que funciona esa responsabilidad, para atribuir sus efectos al autor del cuasidelito, sean
siempre las mismas. Las distintas calidades o condiciones en que ejercen su actividad,
determinan responsabilidades especiales por los cuasidelitos que cometan, pero lo que constituye
el elemento de diferenciación es la distinta valoración de sus respectivas culpas. Lo expuesto
sucede en relación a los funcionarios públicos. Como sujetos de derecho, tienen aptitud genérica
para ser imputados, dentro del régimen legal de imputabilidad, por los daños que causan
culposamente (art. 1109 C.C.). Como funcionarios, por su parte, tienen además una
responsabilidad especial por los cuasidelitos que cometan en tales funciones. Dicho régimen
surge del art. 1112 C.C. La particularidad de su responsabilidad se justifica en su dependencia del
Estado, del mismo modo que en los profesionales liberales se asienta en su autonomía y
experticia científica.
El funcionario público tiene una esfera de actuación a su cargo, dentro de ella tiene poder
de decisión, facultad de revisión, o en ciertos casos simplemente la mera ejecución de una orden.
Dependiendo de tales características se le trazarán los límites de sus funciones, lo cual será
decisivo al momento de juzgar su responsabilidad.
13.3.3. Condiciones de esta responsabilidad
Para que opere la responsabilidad analizada es necesario:
a) Que el sujeto sea un funcionario público.
La responsabilidad especial opera para quienes en forma permanente o accidental,
gratuita o remunerada, ejerzan una función o un empleo estatal.
b) Que sea en el ejercicio de sus funciones.
La responsabilidad del funcionario se produce cuando actúa como "órgano del Estado", es
decir cuando lo hace en el "ejercicio de sus funciones".
c) Debe producirse un cumplimiento irregular de las obligaciones legales.
52
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 489
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
63
- 63 -
Profesora: Florencia Librizzi
La función estatal de que se trata debe estar reglada o reglamentada; de lo contrario, no
podría hablarse de incumplimiento irregular de las obligaciones que le están impuestas. Sin
perjuicio de ello, todas las funciones públicas se hallan reguladas por disposiciones
administrativas que señalan los deberes a cargo de los respectivos funcionarios o empleados.
Este requisito es fundamental en cuanto si el funcionario cumple de una manera regular sus
funciones no existe responsabilidad alguna para él, aunque cause daño a otro.
d) Debe existir culpa del funcionario.
El hecho del funcionario debe haber sido cometido con culpa. De de otro modo, no existiría
un cuasidelito, y aquél no sería responsable.
13.3.4. Legitimación pasiva
Tienen legitimación pasiva para reclamar indemnización por el daño sufrido en contra del
funcionario público quien lo hubiera sufrido, es decir, todos los administrados que en tales
circunstancias experimenten un daño, patrimonial o moral.
Esta cuestión es clara respecto de los administrados, pero se discute si los funcionarios
tienen también legitimación pasiva para reclamar ante el daño propio causado por otro funcionario.
Se negado que el artículo 1112 C.C. pueda ser aplicado entre funcionarios o empleados entre sí.
Sin embargo, la ley no hace referencia alguna como para llegar a dicha conclusión.
13.3.5. Coordinación de la responsabilidad del funcionario público y del
Estado
Cuando un funcionario público causa un daño en ejercicio de sus funciones, pueden surgir
deferentes responsabilidades53:
a) El supuesto en el que el funcionario actúa en el regular cumplimiento de sus obligaciones
legales: si ello causa un daño, sólo el Estado es responsable.
b) En caso en que el funcionario actúa irregularmente, fuera del ejercicio objetivo de la función:
sólo el funcionario será responsable.
c) El caso en que el funcionario actúa irregularmente, dentro del ejercicio objetivo de su función: el
funcionario y el Estado responden concurrentemente. El primero, por haber actuado
irregularmente, y el segundo, porque un órgano suyo cometió un daño ejerciendo la función a él
encomendada.
53
BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Ob. Cit. Pág. 496
Materia: Derecho Privado VIII (Daños)
64
- 64 -
Profesora: Florencia Librizzi
También podría gustarte
- Herramientas para El Desarrollo de Sistemas PDFDocumento1 páginaHerramientas para El Desarrollo de Sistemas PDFlucaxs09Aún no hay calificaciones
- 7 - Séptimo Cuadernillo 3° Grado-1Documento29 páginas7 - Séptimo Cuadernillo 3° Grado-1Natalia SandovalAún no hay calificaciones
- EmbargoDocumento19 páginasEmbargoJAMONCITO123456Aún no hay calificaciones
- Contrato de LocacionDocumento40 páginasContrato de LocacionNatalia SandovalAún no hay calificaciones
- Mediacion 1Documento35 páginasMediacion 1Natalia SandovalAún no hay calificaciones
- Sistema MostDocumento12 páginasSistema MostAlberto Tique MarcialAún no hay calificaciones
- Historia de Microsoft Office.Documento6 páginasHistoria de Microsoft Office.joshbarisil0% (1)
- Meningitis PaeDocumento4 páginasMeningitis PaeMeliza Vrd75% (4)
- Auto Fe LimaDocumento52 páginasAuto Fe LimaJason Santa Cruz RubioAún no hay calificaciones
- Como Aplicar A Las Ayudas Económicas Fideicomiso BandesalDocumento12 páginasComo Aplicar A Las Ayudas Económicas Fideicomiso BandesalCeledonio Mejia50% (2)
- Cuadro Sinoptico Mercados Financieros MexicanosDocumento4 páginasCuadro Sinoptico Mercados Financieros MexicanosRoberto FloresAún no hay calificaciones
- Sesión de AprendizajeDocumento3 páginasSesión de AprendizajeCarlos Ventura Sandoval0% (1)
- Practicas Analisis8julio2016Documento114 páginasPracticas Analisis8julio2016Arturo García HernándezAún no hay calificaciones
- Portal de ProveedoresDocumento11 páginasPortal de ProveedoreslopezAún no hay calificaciones
- Guia Ecologia Del PaisajeDocumento7 páginasGuia Ecologia Del PaisajecoterpaAún no hay calificaciones
- Plan de InvestigaciónDocumento30 páginasPlan de InvestigaciónLuis Emilio Vasquez DionicioAún no hay calificaciones
- Sesion de Aprendizaje ADVIENTODocumento1 páginaSesion de Aprendizaje ADVIENTOBetty Becerra MegoAún no hay calificaciones
- Caries Dental Esi 2Documento6 páginasCaries Dental Esi 2cesarjulius001Aún no hay calificaciones
- Malvinas: Antes, Durante y Despues de La GuerraDocumento17 páginasMalvinas: Antes, Durante y Despues de La GuerraMatiasFranVargasAún no hay calificaciones
- Administracion de PersonalDocumento8 páginasAdministracion de Personalneri_colin37700% (1)
- Práctica Con Los ÁngelesDocumento86 páginasPráctica Con Los ÁngelesGrowen AomiAún no hay calificaciones
- Anatomia y Fisiologia de La PlacentaDocumento39 páginasAnatomia y Fisiologia de La PlacentaSara Miranda100% (6)
- Operaciones Con Números RealesDocumento6 páginasOperaciones Con Números RealesYuri AlejandroAún no hay calificaciones
- Tarea 10Documento10 páginasTarea 10Salvador ArroyoAún no hay calificaciones
- Administración Pública (Revisado)Documento1 páginaAdministración Pública (Revisado)Alejandra ParraAún no hay calificaciones
- Termodinamica Aplicada: Curso de Ascenso para Maquinista Naval de PrimeraDocumento21 páginasTermodinamica Aplicada: Curso de Ascenso para Maquinista Naval de PrimeraJorge DaldinAún no hay calificaciones
- Formulario 110-2019 Excel Al Aula - PracticaDocumento4 páginasFormulario 110-2019 Excel Al Aula - PracticaJaime RodriguezAún no hay calificaciones
- Características de Conexiones PATA, SATA y USBDocumento9 páginasCaracterísticas de Conexiones PATA, SATA y USBRubí A. MéndezAún no hay calificaciones
- Ftalato Acido de PotasioDocumento6 páginasFtalato Acido de PotasioYasmin PaolaAún no hay calificaciones
- David Elkin PDFDocumento10 páginasDavid Elkin PDFJorge Luis MongeAún no hay calificaciones
- Demanda de Titulo SupletorioDocumento5 páginasDemanda de Titulo SupletorioDaniel Mendo VizcondeAún no hay calificaciones
- Tema 7.1 Estadística HidrológicaDocumento21 páginasTema 7.1 Estadística HidrológicaJolber AlgarinAún no hay calificaciones
- Cadera 2016Documento52 páginasCadera 2016White Dragon CompanyAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO Matematicas 9-2 PDFDocumento2 páginasCUESTIONARIO Matematicas 9-2 PDFPedro Cortes SuarezAún no hay calificaciones