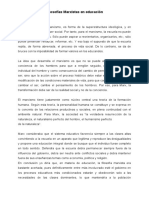Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ayuda para Psicoanalisis PDF
Ayuda para Psicoanalisis PDF
Cargado por
Julieth ZapataTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ayuda para Psicoanalisis PDF
Ayuda para Psicoanalisis PDF
Cargado por
Julieth ZapataCopyright:
Formatos disponibles
Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis»
ISSN 1692−0945
Nº 17 – Junio de 2009
¿JÓVENES EN CONFLICTO O CRISIS DE ADULTOS?
Norman Darío Moreno C.
Psicólogo
Mg. Educación: Desarrollo Humano
Una amplia trayectoria, durante más de quince años de trabajo directo e
investigación con jóvenes en conflicto me han permitido tener una perspectiva
lo suficientemente amplia de las problemáticas que están enfrentando los
adolescentes hoy, y comprender el importante y a la vez preocupante papel del
adulto, en tanto referente, en dichas situaciones.
Problemáticas como la drogadicción, la delincuencia, las pandillas
juveniles, las sectas satánicas y la participación activa en grupos armados,
entre otros, han sido del interés, tanto de los estudiantes de Psicología que he
acompañado en sus prácticas y trabajos de grado, como a nivel personal; y en
este recorrido hemos descubierto tendencias y situaciones repetitivas,
principalmente en lo que respecta a las relaciones que los adultos más
cercanos a estos adolescentes establecen con ellos.
Comencemos por recorrer el camino teórico que podría proponerse
desde la tradición psicológica, para luego confrontarlo con los resultados de
las investigaciones.
Debemos partir de considerar que las perturbaciones en el manejo de
las normas y/o conductas conflictivas de los jóvenes vienen a constituir una
modalidad de expresión en un contexto familiar y social particulares.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
2 Norman Darío Moreno C.
Al parecer, el hecho de que el joven acceda a cometer una transgresión
se fundamenta en las primeras relaciones que estableció con sus figuras
parentales, la forma como éstas lo han significado y la representación que él
ha hecho de sí mismo y de estas relaciones.
Algunas corrientes proponen que la organización psíquica del sujeto se
constituye en función de la manera como el niño es significado por los padres,
esto es, la manera como es esperado, amado, rechazado o utilizado por ellos y
por el lugar que ocupa en la dinámica familiar. Esta significación que tienen los
padres de su hijo se verá reflejada –y el niño la percibirá- en las interacciones
establecidas con él, lo que le permitirá construir una imagen de su propio valor
y reconocer el valor del otro.
De esta manera, las relaciones que se establecen en una familia son
complejas, en la medida en que cada uno de los miembros que hacen parte de
ella tienen una historia personal, una vida interior con sus conflictos, lo que
determina la percepción del otro y la actitud hacia él.
Las transgresiones a las normas sociales no deben ligarse sólo a las
clases sociales y a las estructuras económicas, sino que es necesario considerar
otros aspectos, tales como, la historia personal y las posibilidades de resistir a
las fantasías de los padres y al lugar que éstos le asignan al sujeto, el papel
que juegan las formas de interacción que se establecen entre la familia y el hijo
y las formas de relación que establece la familia con la sociedad, ligada a la
representación que ha construido sobre el lugar que ocupa en las estructuras
económicas y sociales.
Todo parece indicar que el problema comienza cuando el niño
experimenta relaciones ambivalentes de los padres hacia él: se mueven entre
darle amor y agredirlo, cuidado obsesivo y abandono, castigos fuertes y “dejar
hacer”, sin permitirle adquirir claridad sobre la responsabilidad de sus actos.
Es importante dilucidar la relación entre la libertad y el establecimiento
de límites, y la importancia de que el sujeto cuente con unas relaciones
organizadoras.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
¿Jóvenes en conflicto o crisis de adultos? 3
Desde esta perspectiva, se considera que la manera como el joven se
relacione con el medio que lo rodea depende del tipo de relaciones
establecidas con las figuras significativas que se constituyen en la base de las
relaciones sociales posteriores.
Cuando el deseo se convierte en ley para el niño, al no encontrarse
referencias morales claras y unos padres que ceden a sus caprichos o son
ambivalentes al plantear las normas o sanciones a los actos reprobables del
niño, experimentando sentimientos de culpa por sus explosiones agresivas
seguidas por intentos de reparación con actos de “dejar hacer” o expresiones
exageradas de cariño, "perpetúa en los jóvenes un sentimiento de angustia
ante la dificultad para predecir las consecuencias de sus comportamientos,
llevándolos a una transgresión permanente en busca de claridad, en relación al
lugar que ocupa como hijo y en la sociedad" (Villalobos, 1994).
Al respecto, la teoría psicoanalítica afirma la importancia de la relación
con la figura paterna durante la infancia, pues es el padre quien asume un
papel relevante con respecto a la integración del niño a lo social. La función
paterna se constituye en otra relación organizadora de carácter más
estructurante para el yo del sujeto y para su entrada definitiva en la cultura.
Según Buriticá (1993) “todo colectivo –incluso el familiar- está regido
por una legalidad estructural, lo cual determina que los conflictos y tensiones
surgidos en su seno se resuelven de manera simbólica. En la evolución
histórica del grupo familiar la autoridad se le ha dejado al padre, en donde el
individuo se hace sujeto introyectando la ley de su estructura, representada
por el significante del Nombre del Padre. Por eso, la violencia del colectivo es la
violencia simbólica”.
Sin embargo, la tradición se ha desvalorizado, el transmitir valores y
patrones claros de interacción ha dejado de ser fundamento del ejercicio de la
paternidad. Han surgido nuevos modelos: “padres compañeros y camaradas de
sus hijos, de quienes no exigen obediencia, sino aceptación racional de las
normas. De los padres de antaño hemos pasado así a los hijos fuertes que
toman a sus padres como hermanos, como iguales” (Tenorio, 1992).
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
4 Norman Darío Moreno C.
Luego de estos planteamientos en lo que respecta a la instauración de la
norma en el sujeto y, en consecuencia, a las posibles causas de las
transgresiones de los jóvenes, en un intento por ahondar en las explicaciones,
podemos citar como posibles causas:
• La falta de seguridad emocional en la infancia
• La ausencia de relaciones organizadoras establecidas por la madre
• La ausencia de un tercero (figura paterna) representante de la ley social.
• La falta de un referente claro en la familia, que valide la actuación de los
padres como figuras de autoridad respetables.
En varias de las investigaciones realizadas, al analizar las historias de
vida reconstruidas por jóvenes en conflicto, encontramos que, en su mayoría,
con respecto a la figura paterna, los jóvenes no han llegado a establecer un
vínculo; dichos padres, por ser significados como incompetentes y ausentes o
abandónicos no logran reconocerle a sus hijos un lugar, ni ubicarlos frente a
su responsabilidad; y en relación con la figura materna, es significada como
proveedora, conflictiva, protectora y que no los responsabiliza de sus actos.
Es posible observar cómo estos jóvenes no han contado con un sistema
normativo – afectivo (Cfr. Figura 1: Sistema de relación Adecuado, pág.
Siguiente) que les permita sentirse reconocidos como sujetos, esto es, ser
capaz de ser ético, de asumir lo que le corresponde, organizar una
responsabilidad, un deber…, por el contrario, perciben relaciones parentales
abandónicas, agresivas, frágiles, débiles…, que potencializan el desarrollo de
conductas conflictivas.
Los jóvenes en conflicto no han contado con figuras claras que hayan
sido significadas como referentes de autoridad respetables, ni con un sistema
de relación normativo-afectivo que les permita organizarse frente a una
responsabilidad como sujetos éticos.
La observación de las formas de relación que instauran los maestros,
educadores, jueces de menores… con estos jóvenes, muestran que las
relaciones se establecen bajo la permisividad y complicidad, la lástima y el
asistencialismo, formas que impiden exigir al joven situarse con una
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
¿Jóvenes en conflicto o crisis de adultos? 5
preocupación y responsabilidad por sí mismo, así como con un respeto hacia
los otros, pues las situaciones enumeradas sólo facilitan en él sentimientos de
malestar y de incapacidad, manteniendo un círculo en el cual los otros son
considerados responsables de sus conflictos y problemas.
También se dan relaciones agresivas, donde prima la incapacidad para
situarse con autoridad y respeto por sí y por el otro, o relaciones de abandono,
donde no se exige asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde. Es
por eso que el joven reincide fácilmente en sus actos antisociales, a pesar de
haber recibido diferentes tipos de “apoyo” para que abandonen tales
actividades.
Lo anterior significa que es necesario brindar a aquellas personas que
trabajan como educadores de jóvenes en conflicto los elementos necesarios
que les permitan realizar intervenciones adecuadas y establecer relaciones que
posibiliten al joven reconstruir su propio valor y el de los otros.
De allí que la principal necesidad manifiesta por los jóvenes en conflicto
es la de poder contar con una figura referente, que le permita reconocerse en
el plano simbólico una palabra propia y ubicarse en la norma, interiorizándola
adecuadamente. Figuras de autoridad organizadoras, que les permitan
construir un lugar y asumir un rol, tanto en la familia como en la sociedad, no
sólo porque les prestan atención, los controlan y les muestran límites, sino
porque también los aman y les brindan seguridad emocional. Estos jóvenes se
perciben perdidos, sin saber lo que quieren ni a dónde van y donde la
transgresión aparece como una llamada de atención a los padres o como un
mecanismo de defensa contra su propio miedo. En conclusión sus padres no
han sido significados como referentes que les ayuden o permitan organizar un
deber, una responsabilidad..., asumirse.
Fig. 1 Sistema de relación ADECUADO (para una integración social)
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
6 Norman Darío Moreno C.
Sistema adecuado: La figura materna es referente primario porque es quien
introduce al niño en el principio de realidad, para lo cual es preciso que equilibre la
adecuada preparación del niño para el manejo de la frustración y la espera, como
parte de la vida, con el establecimiento de relaciones que le provean al niño
seguridad emocional suficiente para no sentirse abatido por la ansiedad.
La figura paterna, aunque con similares funciones, asume un papel relevante con
respecto a la integración del niño en lo social, como portador que es de la
prohibición cultural, estructurante de la identidad del sujeto.
Ambos deben confluir en un sistema normativo-afectivo que le permita al sujeto
sentirse reconocido y construir un lugar propio, donde sentirse seguro y organizado.
Hasta el momento, insertos en una familia o en un grupo social
permisivo, tolerante, en la complicidad, se han situado en la diferenciación, los
otros y ellos, lo que les evita ser sujetos éticos; reconocidos como seres
violentos, transgresores, la sociedad solo puede situarse ambivalentemente.
Con una sociedad ambigua que siente que la estas problemáticas son
producto de la pobreza, no hay posibilidad de exigir, sino que les temen a la
vez que los asisten y les permiten sus comportamientos conflictivos.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
¿Jóvenes en conflicto o crisis de adultos? 7
Cuando un joven no puede dar, construir, crear… y sólo busca el placer
de la violencia y de la droga, quiere decir que ha construido relaciones de culpa
con la ley imaginaria de sus padres.
Los terapeutas y educadores, al constituirse como figuras de autoridad-
limitantes-referentes, favorecen el que puedan asumir su rol de sujeto
psicológico, ético y cultural, con una palabra propia, simbolizada, que le
evitará los pasajes al acto.
Pero, ¿qué está pasando entonces con los adultos en nuestra sociedad
actual? Tal parece que las llamadas crisis de los adolescentes no dan cuenta
sino de la cada vez más evidente crisis de lo adulto, cada vez menos claro y
consistente, que pueda situarse como verdadero referente de las nuevas
generaciones en formación.
Desde esta perspectiva, es preciso reconocer con Alonso Salazar (2001)
que la pregunta por ¿qué hacer con los adolescentes que están generando
tanto conflicto? Se debería invertir a ¿qué hacer con una sociedad que está
llevando a sectores importantes de su juventud a una situación de conflicto
extremo?. Junto a este investigador, varios otros nos venimos preguntando por
la cierta tendencia generalizada a la incapacidad de ejercer un papel de adultos
significativos para los niños y jóvenes.
Hay una cada vez más desvalorización del mundo adulto en todos los
campos y un intento permanente de negación de su condición de adulto por
parte de los mismos: sobrevaloración de lo joven y bello, predominio de lo
nuevo y la moda, resistencia a envejecer, negar los años, etc. El mismo Salazar
resalta tres aspectos que dan cuenta de esta tendencia: “Primero: los hombres
se han ido desplazando hacia una zona gris, a cierto lugar invisible, y son
ausentes en el proceso de crianza. Las mujeres asumen entonces la obligación
de la manutención y de la formación. Segundo: es creciente el número de
adolescentes y jóvenes, sin condiciones materiales y humanas que se
convierten en padres y madres. Tercero: son altas las cifras de prácticas
abusivas de maltrato y acceso sexual, cuyas víctimas, como lo señalan varios
estudios, son proclives a crecer como personas violentas” (Salazar, A., 2001).
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
8 Norman Darío Moreno C.
Carlos Mario González (1996) define al adulto de hoy como “exponente
de una permisividad que delata una posición culpable ante la propia vida y en
consecuencia vergonzante frente a su papel de agente de la ley. Es evidente
que si no se tiene orgullo y reconocimiento por la obra desplegada en la
historia propia, se está muy mal parado para transmitir los valores y
representaciones en que se fundó ésta y de ahí, por incapacidad para sostener
el peso y la significación de un pasado, deriva la exaltación ingenua del cambio
como única experiencia válida del ser. La ecuación queda precisamente
formulada: posición culpable y vergonzante de la adultez = tiranía y
despotismo de la juventud”.
Después de varias investigaciones con jóvenes en conflicto, no importa si
se hable de consumo de psicoactivos, conductas delincuenciales o
participación en grupos armados, y sin resultar tan relevante el tipo de
pregunta concreta a investigar, las conclusiones siempre han terminado
apuntando a lo mismo: el reconocimiento por parte de los jóvenes de la
ausencia de figuras adultas referentes y su consecuente repercusión en los
conflictos en que los adolescentes terminan involucrados. Ellos mismos han
construido una representación desvalorizada del adulto, los perciben lejanos y
desinteresados por lo que hacen o les sucede, incoherentes y ambivalentes, así
como irresponsables y mentirosos (Arbona, D. y otros, 2003).
¿Cómo no caer en la repartición de culpas?. Para ello es necesario que
ampliemos nuestra mirada más allá de los límites que la misma Psicología nos
ha propuesto, y comencemos a reconocer que el adulto es resultante del
modelo social contemporáneo y que para comprender mejor esto, es preciso
volver la mirada a los procesos de globalización, consumo, imagen, moda, a los
cánones de belleza y éxito propuestos por la contemporaneidad y los nuevos
modelos de paternidad, soportados en la necesidad apremiante de que ambos
padres trabajen, la relativización de los compromisos que han llevado a las
nuevas formas de familia y la consiguiente soledad en que permanecen los
niños y jóvenes, al arbitrio de la televisión y el Internet, y por supuesto, de la
enigmática y a la vez atrayente calle.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
¿Jóvenes en conflicto o crisis de adultos? 9
Bibliografía
BURITICA TRUJILLO, F. (1993), Del padre a la ley como objetos transicionales (entre la
palabra y la sangre), en: Revista Colombiana de Psicología, No. 2, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.
GONZALEZ, C.M. (1996), Autoridad y Autonomía, Cuadernos Pedagógicos, Universidad
Nacional, Medellín.
MORENO C., N.D. Y ROJAS P., V. (1998), Estudio exploratorio de los actos delincuenciales
en función de la representación de las relaciones parentales en los jóvenes, Tesis
de grado, Universidad del Valle, Escuela de Psicología, Cali.
MORENO C., N.D., (2001), Representación del consumo de SPA en grupo por parte de
algunos adolescentes, Informe de Investigación IV Semestre de Psicología,
Universidad de San Buenaventura, Cali.
MORENO C., N.D. (2002), Los Niños en la Guerra, Informe de Investigación IV Semestre
de Psicología, Universidad de San Buenaventura, Cali.
MORENO C., N.D. (2003), Formas de lo adulto y crisis de referentes en los Adolescentes
en Conflicto, Informe de Investigación IV Semestre de Psicología, Universidad de
San Buenaventura, Cali
SALAZAR, A. (2001), Una mirada a las violencias colombianas, Simposio Internacional:
Jóvenes en Conflicto y Alternativas de Futuro, Memorias, Corporación Juan
Bosco, Cali.
TENORIO, M. (1993), Instituir la deuda simbólica, en: Revista Colombiana de Psicología,
No. 2, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.
VILLALOBOS, M.E. (1994), La relación familiar: algunos de sus efectos perturbadores en
la organización social del sujeto, en: Cuadernos de Psicología, Vol. XIII, No. 1-2,
Universidad del Valle, Cali.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 17 – Junio de 2009.
http://www.funlam.edu.co/poiesis
También podría gustarte
- Caso Comunidad Los CiruelosDocumento4 páginasCaso Comunidad Los CiruelosLaura Peña Sidray100% (2)
- Carta de RRHH Acoso LaboralDocumento2 páginasCarta de RRHH Acoso LaboralAracelli A. Gaete43% (7)
- Derecho Mercantil El Atraso y La Quiebra en VenezuelaDocumento14 páginasDerecho Mercantil El Atraso y La Quiebra en VenezuelaE V100% (4)
- Abuso y MaltratoDocumento2 páginasAbuso y MaltratoLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- ESCALASDocumento2 páginasESCALASLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Barbie T.Documento7 páginasBarbie T.Laura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo de Vinculo AfectivoDocumento1 páginaLinea de Tiempo de Vinculo AfectivoLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- La Historia Del BaloncestoDocumento15 páginasLa Historia Del BaloncestoLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Aportes e Perls y MaslowDocumento1 páginaAportes e Perls y MaslowLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Rol Deo PsicologoDocumento4 páginasRol Deo PsicologoLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Informe Del CandidatoDocumento2 páginasInforme Del CandidatoLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- ESPETROFOTOMETRIADocumento16 páginasESPETROFOTOMETRIALaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Informe Individual Pruebas AplicadasDocumento3 páginasInforme Individual Pruebas AplicadasLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo y Maduración Cerebral PDFDocumento59 páginasDesarrollo Cognitivo y Maduración Cerebral PDFLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Estrés Niñez Adolescencia VejezDocumento1 páginaEstrés Niñez Adolescencia VejezLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo EticaDocumento3 páginasLinea de Tiempo EticaLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo PsicofisiologiaDocumento6 páginasCuadro Comparativo PsicofisiologiaLaura Peña SidrayAún no hay calificaciones
- La Fijación de Sellos Por Causa de FallecimientoDocumento3 páginasLa Fijación de Sellos Por Causa de FallecimientoJose Alberto Ortiz AlcantaraAún no hay calificaciones
- RI - Allpachka - 2018 - 21-012-18Documento38 páginasRI - Allpachka - 2018 - 21-012-18JUAN100% (1)
- PEQUENINO, Miguel - El Directorio Ascético de Scaramelli PDFDocumento42 páginasPEQUENINO, Miguel - El Directorio Ascético de Scaramelli PDFMaría Cecilia PeTriAún no hay calificaciones
- Signed by LIZANA PUELLES Victor Florentino FIR 03213254 Hard C Pe L Piura S Piura-Piura OU EREP - PN - RENIEC - 1306310 Issuer ECEP-RENIEC CA Class 2Documento3 páginasSigned by LIZANA PUELLES Victor Florentino FIR 03213254 Hard C Pe L Piura S Piura-Piura OU EREP - PN - RENIEC - 1306310 Issuer ECEP-RENIEC CA Class 2renato daniel mixan guerreroAún no hay calificaciones
- Definicion de Acto AdministrativoDocumento9 páginasDefinicion de Acto AdministrativoEyeline AguilarAún no hay calificaciones
- Ley Orgánica de Los Consejos Nacionales para La Igualdad PDFDocumento7 páginasLey Orgánica de Los Consejos Nacionales para La Igualdad PDFCarlos Gomez CruzAún no hay calificaciones
- Elementos de Derecho Procesal Civil - Gozaini PDFDocumento680 páginasElementos de Derecho Procesal Civil - Gozaini PDFLeticia Baum33% (6)
- Caso 30 S ContitucionalDocumento12 páginasCaso 30 S ContitucionalEnrique AcostaAún no hay calificaciones
- Ley de Creacion Del Colegio de Ingenieros Del PeruDocumento52 páginasLey de Creacion Del Colegio de Ingenieros Del PeruBilly EDAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual EticaDocumento1 páginaMapa Conceptual EticaMarbelis Orozco Daza ESTUDIANTE0% (1)
- Gestalt de VanguardiaDocumento38 páginasGestalt de VanguardiaFlor de Luna100% (2)
- Talleres de Codigo de ConvivenciaDocumento49 páginasTalleres de Codigo de ConvivenciaMagdalena Valverde ZumbaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Constructivismo en Otras DisciplinasDocumento1 páginaAntecedentes Del Constructivismo en Otras Disciplinasedith melgar100% (2)
- Orar Con Artes - Cardenal NewmanDocumento4 páginasOrar Con Artes - Cardenal NewmanAntonio Puerto DiosdadoAún no hay calificaciones
- Tarea 2 SeminarioDocumento7 páginasTarea 2 SeminarioJenrryGonzalezAún no hay calificaciones
- Claudia - Habilidades Blandas y DesempeñoDocumento9 páginasClaudia - Habilidades Blandas y DesempeñoRebeca MaldonadoAún no hay calificaciones
- Modelo - Convenio InterinstitucionalDocumento4 páginasModelo - Convenio InterinstitucionalJuan Jose Albitres100% (1)
- Bloques - 3ero 20.30 HsDocumento15 páginasBloques - 3ero 20.30 HsLucia PalavecinoAún no hay calificaciones
- Gorki en Nueva YorkDocumento5 páginasGorki en Nueva YorkIsmael Valverde100% (1)
- Trabajo de Impuestos TerritorialesDocumento3 páginasTrabajo de Impuestos TerritorialesYULEIDIS MARRUGO SIMARRA ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Awakened (Despertada)Documento245 páginasAwakened (Despertada)Jose David Cohen RhenalsAún no hay calificaciones
- UPN Presentación Proyecto de Tesis de Maestría SENDDEY 2o. ForoDocumento30 páginasUPN Presentación Proyecto de Tesis de Maestría SENDDEY 2o. ForosenddeymAún no hay calificaciones
- Derecho de Peticion ElisaDocumento3 páginasDerecho de Peticion ElisaAndrea RondonAún no hay calificaciones
- 10 Valores para Trabajar A Través de La LecturaDocumento7 páginas10 Valores para Trabajar A Través de La LecturaSandraLoriaAún no hay calificaciones
- Relaciones Humanas Paralelo A y BDocumento23 páginasRelaciones Humanas Paralelo A y BConnie LitaAún no hay calificaciones
- Cantos para La MisaDocumento2 páginasCantos para La MisaAnonymous QMFQJ8wAún no hay calificaciones
- Filosofías Marxistas en EducaciónDocumento2 páginasFilosofías Marxistas en EducaciónCarmen AyalaAún no hay calificaciones
- Tarea N 16 Desarrollo PersonalDocumento3 páginasTarea N 16 Desarrollo PersonalEDWARDBMAún no hay calificaciones