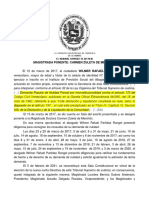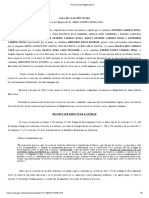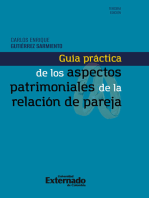Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
02-Separacion de Bienes y Disolucion de La Sociedad Conyugal 1
02-Separacion de Bienes y Disolucion de La Sociedad Conyugal 1
Cargado por
Mauricio Castro GarciaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
02-Separacion de Bienes y Disolucion de La Sociedad Conyugal 1
02-Separacion de Bienes y Disolucion de La Sociedad Conyugal 1
Cargado por
Mauricio Castro GarciaCopyright:
Formatos disponibles
SEPARACION DE BIENES Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL POR
MUTUO CONSENTIMIENTO DE LOS CONYUGES
Escrito en agosto de 1981.
Revisión y actualización: Enero 29 de 2005.
Por Carlos Gallón Giraldo
1) El Código Civil de la nación, adoptado en la República de
Colombia por la ley 57 de 1887, partiendo del principio de la
incapacidad de la mujer casada y de la administración de los
bienes de la esposa por parte del marido (C.C. art. 180),
consagraba el derecho exclusivo de aquella a demandar la
separación de bienes, en los casos de INSOLVENCIA y de
ADMINISTRACION FRAUDULENTA del esposo (art. 200).
2) El artículo 2 de la ley 8 de 1922 incluyó también como causales
de separación de bienes, además de la DISIPACIÓN y el JUEGO
HABITUAL, las que autorizaban el divorcio (separación de
cuerpos) respecto del marido, al tenor de lo dispuesto por el
artículo 154 del Código Civil. A partir de entonces, la
separación de bienes podía solicitarla la mujer por razones de
tipo patrimonial (disipación, juego, insolvencia y fraude) y por
motivos personales, en los eventos previstos por el artículo 154
del código, a saber: amancebamiento del marido, embriaguez,
abandono de los deberes, ultrajes, trato cruel y maltratamiento
de palabra y obra. El varón no tenía derecho a demandar la
separación de bienes, ya que la sociedad conyugal, so pretexto
de estar instituida a favor de la mujer incapaz era un
privilegio de aquél, por lo cual parecía absurdo que el esposo
pudiera demandar la separación de bienes en provecho de su
cónyuge y contra su propio beneficio.
3) La ley 28 de 1932 reconoció capacidad jurídica a la mujer
casada, mayor de edad, para administrar sus bienes, para
disponer libremente de ellos y para realizar toda clase de actos
lícitos, en la misma forma que el varón (Ley 28 de 1932, art.
4). La potestad marital (C.C. art. 177), que se extendía a los
bienes de la mujer, quedó reducida simplemente a los derechos
del marido sobre la persona de su cónyuge.
La misma institución de la sociedad conyugal también sufrió
reformas sustanciales: además de la ADMINISTRACION SEPARADA (ley
28 de 1932, Art. 1) y de la RESPONSABILIDAD PERSONAL por las
deudas personales que cada cónyuge contraiga (ídem, art. 2), se
modificó el principio por el cual la sociedad conyugal nacía del
hecho del matrimonio (C.C., art. 180) para establecer que, en
los casos de disolución del matrimonio y en todos los eventos en
que según el Código deba liquidarse, se CONSIDERA que los
cónyuges han tenido esta sociedad desde su celebración, por lo
cual se ha dicho con suficiente acierto que en virtud del
régimen de la ley 28 de 1932 la sociedad conyugal nace en el
momento de su disolución, para ser liquidada y que, durante lo
que debería considerarse la vigencia de la sociedad (desde el
matrimonio hasta la disolución), los cónyuges se encuentran en
un estado de separación transitoria de bienes (en este sentido,
cfr. Rodríguez Fonnegra Jaime: De la sociedad conyugal, Ed.
Lerner, 1964, tomo primero, págs. 8 y 9).
No obstante, admítase o no la existencia real o presunta de la
sociedad conyugal, siempre que se presente alguno de los casos
previstos en el artículo 1820 del Código, se considerará
disuelta la sociedad y será procedente su liquidación.
4) A partir de la ley 28 de 1932, la acción de separación de
bienes, que bajo el régimen anterior del Código estaba reservada
a la mujer, se hizo extensiva al marido, por interpretación
reiterada de la doctrina y de la jurisprudencia (CSJ sentencia
del 17 de Abril de 1971, G.J. CXXXVIII, pág. 302; en igual
sentido, sentencia del 17 de Marzo de 1959, G.J. XC, pág.83 y
sentencia del 28 de noviembre de 1969, G.J. CXXXII, pág. 186).
5) Por medio de los decretos números 1400 y 2019 de 1970, el
Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969, expidió el
nuevo Código de procedimiento Civil. En el artículo 698, por el
cual se derogaron las disposiciones que se consideraron
contrarias al Código, se incluyó el artículo 200 del Código
Civil, del cual nos hemos referido como aquel que consagraba
originalmente, antes de la vigencia de la Ley 8 de 1922, las
causales de separación de bienes, a saber: la insolvencia y la
administración fraudulenta del marido.
No se ha descartado aún la posibilidad de que la derogación del
artículo 200 hubiese obedecido a un error y no a la voluntad del
legislador delegado, ya que al parecer no hay razón que la
justifique. Es probable que el artículo condenado a la
derogatoria fuera el 201, referente a las medidas que podía
adoptar el Juez para proteger los intereses de la mujer, durante
el proceso de separación de bienes, en virtud de que el artículo
691 del Código de Procedimiento reguló minuciosamente las
“Medidas Cautelares en procesos de nulidad y divorcio de
matrimonio civil, de separación de bienes y de liquidación de
sociedades conyugales” (subrayo), por lo cual podía parecer
inútil el artículo 201, algo desueto e impreciso.
Pero cualquiera que hubiera sido la intención del legislador, el
artículo 200 fue derogado; y, en consecuencia, solo quedaron
como causales de separación de bienes las introducidas por el
artículo 2º de la ley 8 de 1922, que se remitía a las
circunstancias previstas en los artículos 154, sobre divorcio, y
534 del Código Civil, sobre disipación y juego habitual.
6) Vino luego el decreto 2820 de 1974, “por el cual se otorgan
iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a las mujeres y
a los varones”, que derogó los artículos 2º , 3º y 5º de la Ley
8 de 1822 (D. 2820 de 1974, art. 70). Las razones de dicha
derogación, especialmente del artículo 2º, no se conocen; lo
cierto es que a partir de la vigencia del decreto 2820 de 1974 y
hasta la fecha en que comenzó la observancia del decreto 772 de
1975, que lo corrigió, desaparecieron las causales de separación
de bienes de nuestro ordenamiento jurídico.
7) El artículo 2º del decreto 772 de 1975 estableció nuevamente las
causales de separación de bienes en el Código Civil, esta vez en
el artículo 198, acogiendo las que “autorizan el divorcio o la
simple separación de cuerpos” (C.C., art. 154), la disipación y
el juego habitual (C.C., art. 534) y la administración
fraudulenta o notoriamente descuidada del patrimonio, en forma
que menoscabe gravemente los intereses del otro cónyuge
(semejante a la norma del antiguo artículo 200 del código
Civil). Pero estableció una novedad sin precedentes: “También es
causal de separación de bienes el mutuo consenso de los
cónyuges” (art. 198, inc. final).
8) El mutuo consentimiento como causal de separación de bienes fue
recibido con regocijo. Realmente, la acción de separación de
bienes se venía ejerciendo, en gran cantidad de casos, de común
acuerdo entre los esposos, quienes, para redistribuir los bienes
habidos en la sociedad conyugal, en unas ocasiones; para evitar
situaciones comprometedoras de uno de ellos frente a terceros,
por créditos contraídos por el otro algunas veces; y muchas para
disolver y liquidar la sociedad conyugal originada en un
matrimonio desavenido, simulaban un juicio que entablaba uno de
los cónyuges, en el cual se obtenía la sentencia previo el
allanamiento del otro cónyuge y se procedía de inmediato a la
correspondiente liquidación.
Con el mutuo consentimiento se dio vía libre para que los
cónyuges disolvieran su sociedad conyugal y la liquidaran, sin
necesidad de fingir causales y de admitir la existencia de
hechos supuestos.
No obstante, consagrado como causal de separación de bienes, el
mutuo consentimiento no bastaba por sí solo para disolver la
sociedad conyugal, sino que servía como fundamento de la acción
respectiva. Sin embargo, concebida tradicionalmente como una
acción contenciosa, la separación de bienes entre cónyuges solo
tenia previsto un procedimiento, el abreviado, al tenor de lo
dispuesto por el título XXII del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, surgió un interrogante que aún no había sido
resuelto definitivamente: si la separación de bienes tiene que
ser decretada por el juez, ¿qué procedimiento debía seguirse
cuando la acción se funde en el mutuo consentimiento? Es obvio
que el procedimiento abreviado establecido en ese entonces no
era el adecuado, ya que éste fue previsto para tramitar asuntos
eminentemente contenciosos y si hay algo que describa en qué
consiste el “mutuo consenso”, es la ausencia total de oposición
de intereses, originada en la unidad de pensamiento, manifestada
recíprocamente entre las personas que lo expresan. Pero la ley
procesal no establecía ningún otro trámite. Lógicamente,
resultaba absurdo que ante la evidencia del mutuo
consentimiento, que quedaba probado con la sola presentación de
la demanda, debieran cumplirse todas las etapas procesales
previstas por los artículos 414 y siguientes del Código de
Procedimiento vigente en esa época. Algunos jueces aceptaban la
solicitud presentada por ambos esposos y después de admitir la
demanda decretaban de plano la separación: otros exigían que la
demanda la presentara uno de éstos y que se le corriera traslado
al otro, al cual se tenía como demandado.
9) Recién expedido el citado decreto, el doctor Leopoldo Uprimny
demandó ante la Corte Suprema de justicia el artículo 2º que
estamos comentando, y sostuvo que, por tratarse de una norma
expedida en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas al Presidente por el Congreso de la República (ley 24
de 1974), tenía vicios de inconstitucionalidad originados en el
ejercicio excesivo de las facultades precisas que había recibido
el ejecutivo.
10) Mientras se ventilaba ante la Corte la mentada demanda de
inexequibilidad, el Gobierno preparaba un proyecto de ley para
presentar al Congreso en la legislatura de 1975, referente al
divorcio vincular que había prometido el presente López
Michelsen a sus electores durante su campaña. Ante el peligro de
que prosperara la demanda del doctor Uprimny, la comisión
redactora del proyecto de divorcio consideró prudente incluir en
él una norma que estableciera de nuevo las causales de
separación de bienes, para evitar el traumatismo que podría
causar la declaración de inexequibilidad. El libelo del doctor
Uprimny tenía grandes posibilidades de éxito; y si hubiera
prosperado, los pleitos de separación de bienes que estaban en
curso habrían quedado sin ningún fundamento jurídico y
condenados a recibir sentencias desestimatorias en todos los
casos. La Corte falló a favor del texto acusado, pero en el
proyecto de ley de divorcio que llevó en el Congreso el número
58 de 1975, quedó un artículo que pretendía subrogar los
artículos 2º del decreto ley 772 de 1975 y 198 del Código Civil,
en el que se contemplaban las causas por las cuales uno de los
cónyuges podría demandar la separación de bienes. Conviene
observar que la comisión redactora del proyecto consideró que
éstos debían limitarse solo a motivos de carácter patrimonial,
como la cesación de pagos, la quiebra, la cesión de bienes, la
insolvencia, el concurso de acreedores, la disipación, el juego
habitual y la administración fraudulenta (artículo 21 del
proyecto); y que en los casos de controversia sobre el
comportamiento personal de uno de los cónyuges, las vías
adecuadas eran el divorcio o la separación de cuerpos, entidades
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1820 del
Código Civil tienen también la propiedad de disolver la sociedad
conyugal.
11) En el mismo proyecto y en artículo separado, se planteó la
posibilidad de que los cónyuges capaces quedaran facultados para
disolver y liquidar, de común acuerdo y mediante escritura
pública, su sociedad conyugal (artículo 22 del proyecto de ley
Nº 58 de 1975). La comisión se apartaba de la idea plasmada en
el decreto 772 de 1975 que erigió el mutuo consentimiento como
causal de separación de bienes, la cual debía ser decretada por
el juez, y creyó conveniente sustraerlo del conocimiento de los
jueces, para aliviarles la pesada carga de los asuntos sometidos
a su decisión y por considerar que si los cónyuges se ponían de
acuerdo en la disolución y liquidación de su sociedad conyugal,
con la única formalidad de que se expresara en escritura pública
y que ésta se registrara para recibir el beneficio de la
oponibilidad, frente a terceros.
12) El senador Gregorio Becerra recibió el encargado de la
comisión primera del senado de estudiar el proyecto presentado
por el Gobierno y rendir ponencia ante la corporación. El doctor
Becerra rindió ponencia favorable sobre el proyecto de ley de
divorcio, pero propuso un pliego de modificaciones en el que se
apartaba notablemente de los principios básicos que inspiraban
la concepción y la estructura del proyecto original. En este
estado de cosas, la comisión primera del senado tenía para su
consideración dos proyectos distintos y ambos estaban destinados
a ser enterrados. Para evitar esto, el Ministro de Justicia,
doctor Samuel Hoyos Arango, se reunió con el doctor Becerra y
convino con éste hacer un esfuerzo para redactar un proyecto
único, en el que se conciliaran las ideas de ambos sectores,
después de negociar los puntos que constituían motivos de
discordia.
13) El Gobierno, asesorado por la comisión redactora del proyecto
original, y el ponente lograron un acuerdo y presentaron al
senado un pliego conjunto de modificaciones que sustituía las
dos iniciativas que se estaban discutiendo y sobre el cual se
adelantó el debate parlamentario hasta la expedición de la ley
1ª de 1976. No es el momento de exponer aquí en qué consistieron
todas las negociaciones realizadas entre las partes, lo cual
implicaría una innecesaria desviación del tema que pretendemos
comentar; en cuanto a la separación de bienes, el doctor Becerra
se opuso a la idea de la comisión de excluir las causales de
carácter personal e insistió en que se permitiera solicitarla,
no solo por razones de tipo patrimonial, sino, también, por los
mismos motivos que autorizan la separación de cuerpos. La
comisión transigió y aceptó la iniciativa del doctor Becerra,
por lo cual el artículo 21 del pliego conjunto de
modificaciones, que más adelante se convirtió en ley de la
República, quedó así:
“Artículo 21: El artículo 200 del Código Civil quedará así:
“Artículo 200: Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la
separación de bienes en los siguientes casos: 1) Por las mismas
causas que autorizan la separación de cuerpos; y, 2) Por haber
incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta
de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores,
disipación o juego habitual, administración fraudulenta o
notoriamente descuidada de su patrimonio, en forma que menoscabe
gravemente los intereses del demandante en la sociedad
conyugal”.
14) En cuanto al mutuo acuerdo, la comisión y el ponente
convinieron establecerlo como causal autónoma de disolución de
la sociedad conyugal, modificando el artículo 1820 del Código
Civil, en la siguiente forma:
“Artículo 25: El artículo 1820 del Código Civil quedará así:
“La sociedad conyugal se disuelve: (…)
“5º) Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a
escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario
de bienes y deudas sociales y su liquidación. No obstante, los
cónyuges responderán solidariamente ante los acreedores con
título anterior al registro de la escritura de disolución y
liquidación de la sociedad conyugal.
“Para ser oponible a terceros, la escritura en mención deberá
registrarse conforme a la ley.
“Lo dispuesto en este numeral es aplicable a la liquidación de
la sociedad conyugal disuelta por divorcio o separación de
cuerpos judicialmente decretados”.
15) Tanto la comisión como el ponente pensaban que en esta forma
el mutuo acuerdo dejaba de ser causal de separación de bienes,
la cual, repetimos, debía ser decretada por el juez, pues
habían convenido facultar a los cónyuges para disolver ante
notario su sociedad conyugal. De esta manera, el artículo 2º del
decreto 772 de 1975 quedó sin contenido alguno por cuanto esta
norma que modificaba el artículo 198 del Código Civil fue
reformada por la ley 1ª de 1976 con un texto que no tenía nada
que ver con la legislación inmediatamente anterior y quedó así:
“Artículo 198: Ninguno de los cónyuges podrá renunciar en las
capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas la facultad de
pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes”
(artículo 19 de la Ley 1ª de 1976).
16) Sin embargo, a pesar de la intención del Gobierno, del
ponente y del congreso mismo, el mutuo acuerdo quedó consagrado,
implícitamente, también como causal de separación de bienes, en
el artículo 21 de la Ley, que subrogó el 200 del Código Civil,
porque en esta norma se estableció la posibilidad de demandar la
separación de bienes “por las mismas causas que autorizan la
separación de cuerpos” y como la separación de cuerpos procede,
según lo dispuesto en el artículo 165 del Código Civil,
modificado por el artículo 15 la Ley 1ª de 1976, en los casos
contemplados para el divorcio en el artículo 154 del mismo
código y “por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado
ante el juez competente”, la posibilidad de demandar la
separación de bienes de común acuerdo, por vía judicial, quedó
vigente.
17) Todo esto significa que, cuando los cónyuges están de
acuerdo, pueden optar por disolver su sociedad conyugal y
liquidarla mediante escritura pública, por la vía prevista en el
artículo 1820, Nº 5 del Código Civil, o demandar la separación
de bienes ante el juez para obtener la disolución de la
sociedad, como efecto de la sentencia y liquidarla por el
trámite judicial que se encuentra regulado en el título XXX del
Código de Procedimiento Civil (artículos 625 y 626).
18) Las razones para escoger una vía o la otra son de orden
práctico. Evidentemente, la disolución y liquidación mediante
escritura pública es la fórmula más rápida; pero cuando la
sociedad tiene en su haber bienes raíces, la escritura no se
podía otorgar si los cónyuges no presentaban los comprobantes
fiscales que acreditaran el pago de los impuestos con la
Administración de Hacienda y que los inmuebles objeto de la
liquidación también lo estaban con el respectivo tesoro
municipal, o distrital, por concepto de impuesto predial y
complementarios; la dificultad que en algunos casos existía para
obtener esta clase de documentos, o el deseo de uno de los
cónyuges de acogerse a una próxima amnistía, impedía, o por lo
menos demoraba el otorgamiento de la escritura. En cambio, si se
solicitaba la separación de bienes, por la vía judicial, los
cónyuges no estaban obligados a exhibir los mencionados
comprobantes.
19) Posteriormente se eliminó la exigencia del paz y salvo
nacional para el otorgamiento de escrituras públicas (ley 1 de
1981) y un buen número de notarías ha aceptado que al liquidar
la sociedad conyugal no se realizan actos de enajenación ni
gravamen sobre bienes raíces, por lo cual actualmente muchas de
ellas no exigen tampoco el paz y salvo por concepto de impuesto
predial y complementarios.
20) De otra parte, como claramente lo establece el artículo 1820,
Nº 5º del Código Civil, los cónyuges que opten por la disolución
y liquidación mediante escritura pública responden
solidariamente ante los terceros acreedores con título anterior
al registro de la escritura. Esto resulta ciertamente peligroso
en el caso de que uno de los cónyuges tenga la costumbre de no
cancelar sus obligaciones u oculte la existencia de pasivos,
pues la solidaridad que no existe durante la vigencia de la
sociedad conyugal sino para las obligaciones estrictamente
familiares (ley 28 de 1932, art. 2), surge por el otorgamiento
de la escritura de liquidación y puede ocasionar consecuencias
funestas para el cónyuge desprevenido que no acierte a prever
los riesgos de responder por los pasivos contraídos sin su
participación por su marido o su esposa.
21) En cambio, si se obtiene sentencia de separación de bienes
por vía judicial, una vez se registre la providencia se puede
proceder a la liquidación de la sociedad conyugal, como ya se
indicó, por el trámite previsto en el título XXX del Código de
Procedimiento Civil. En dicha liquidación se emplaza a los
acreedores para que hagan valer sus derechos, se práctica el
inventario y el avalúo de los bienes y de las deudas sociales y
se realiza por un partidor la partición y distribución entre los
cónyuges del haber y del pasivo de la sociedad conyugal, la cual
debe ser aprobada por el juez en sentencia que pone fin al
proceso.
22) Si los cónyuges liquidan su sociedad conyugal en esta forma,
no quedan sujetos a la solidaridad universal que se establece en
el Nº 5º del artículo 1820 del Código Civil. La responsabilidad
se limita a las deudas que se adjudiquen a cada cónyuge en la
participación, por cuyo pago queda obligado el respectivo
adjudicatario; y si algunas deudas se hubieren omitido en el
inventario, deberá cancelarlas el que las haya contraído, a
menos que se trate de obligaciones “concernientes a satisfacer
necesidades domésticas, o de crianza, educación y
establecimiento de los hijos comunes”, respecto de las cuales
seguirán siendo solidarios ambos cónyuges, como lo establece el
artículo 2º de la ley 28 de 1932.
23) No es posible cerrar el presente escrito sin hacer unos
breves comentarios sobre el efecto que produce la creación del
mutuo consentimiento como causal de separación de bienes y de
disolución de la sociedad conyugal, sobre la noción misma de la
sociedad conyugal.
24) La sociedad conyugal tuvo en su concepción original un
carácter eminentemente protectivo sobre la persona y sobre los
bienes de la mujer. No olvidemos que hasta la expedición de la
ley 28 de 1932, la mujer por el hecho del matrimonio se hacía
incapaz, perdía la administración de sus bienes y tenía en el
marido a su representante legal. La sociedad conyugal estaba
concebida en función de la incapacidad de la mujer y por ello se
sostenía que era una institución en cuya observancia estaban
interesados el orden público y las buenas costumbres (Cfr.,
C.C., art. 16).
25) Por esta razón, la doctrina era unánime al interpretar el
texto del artículo 1773 del Código Civil, que prohíbe pactar en
capitulaciones matrimoniales estipulaciones contrarias a las
buenas costumbres y alas leyes, y concluir que no se podía
pactar en capitulaciones matrimoniales la separación total de
bienes, porque ello implicaba la derogatoria del artículo 180
del Código Civil, del cual emana la sociedad conyugal,
instituida en beneficio y en protección de la mujer casada,
disminuida en su capacidad.
26) Con la expedición de la ley 28 de 1932 desapareció la
incapacidad de la mujer casada; sin embargo, un importante
sector de autores nacionales siguió considerando que la sociedad
conyugal estaba revestida de la noción de orden público, tal vez
por la íntima relación que tiene con la familia misma.
27) Pero con la aparición del mutuo acuerdo, primero como causal
de separación de bienes, en la versión del decreto 772 de 1975,
expedido en desarrollo de la iniciativa de establecer la
igualdad jurídica de derechos y deberes para todos los
habitantes del país, sin discriminación de sexos; y luego en la
doble modalidad de causal de separación de bienes y de
disolución de la sociedad conyugal, según lo establecido en la
ley 1ª de 1976, la noción de orden público que había acompañado
real o supuestamente a la sociedad conyugal, sufrió su más
notable disminución. Según el artículo 15 del Código civil,
“podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con
tal que solo miren al interés individual del renunciante, y que
no esté prohibida su renuncia”.
28) Además, sobre esta materia el decreto 2820 de 1974 reformó el
artículo 1775 del Código Civil y dispuso que “cualquiera de los
cónyuges siempre que sea capaz puede renunciar a los gananciales
que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin
perjuicio de terceros”. Si cualquiera de los cónyuges puede
renunciar a gananciales, debe admitirse que ambos pueden
hacerlo. Y si ambos cónyuges renuncian en capitulaciones a los
gananciales que resulten de la administración del otro, la
consecuencia lógica será que no va a formarse sociedad conyugal,
pues no habrá lugar al reparto de gananciales de ninguna clase a
favor de ninguno de los cónyuges.
29) De otra parte, si los cónyuges pueden separarse de bienes de
común acuerdo, o disolver su sociedad conyugal, debe concluirse
que están habilitados expresamente por la ley para renunciar a
la sociedad conyugal; y si pueden de común acuerdo ponerle fin a
esta institución es porque no solo no está prohibida la
renuncia, sino que la ley la permite expresamente en atención a
que la sociedad conyugal solo mira el interés de los
renunciantes.
30) Ahora bien: si los cónyuges pueden renunciar a la sociedad
conyugal que se forme entre ellos por causa de su matrimonio y
pactar disolución, no se encuentra ninguna razón lógica ni
jurídica para sostener que no pueden renunciar, antes del
matrimonio, a que dicha sociedad se forme, expresando su
voluntad en capitulaciones matrimoniales.
31) No es lógico pensar que los cónyuges pueden disolver su
sociedad conyugal después de haberse casado, pero que no se
encuentran facultados para evitar que nazca, pactando la
separación de bienes en capitulaciones matrimoniales, antes de
la celebración del matrimonio
32) Ciertamente no es lógico, como tampoco lo sería que la ley
penal prohibiera el aborto, o sea la mutilación de las
expectativas de vida de una criatura que está por nacer, pero
permitiera el homicidio, es decir la muerte de una persona viva,
que ya nació.
__________________________________________________________________
Bogotá D. C., Agosto de 1981. Revisión y actualización: Enero 29 de 2005.
También podría gustarte
- Modelo Div Con Def de AusentesDocumento5 páginasModelo Div Con Def de Ausentesmarcelo poblete71% (7)
- El Proceso Sucesorio en El Código Civil y ComercialDocumento6 páginasEl Proceso Sucesorio en El Código Civil y ComercialargenartAún no hay calificaciones
- 02 Separacion de BienesDocumento5 páginas02 Separacion de BienesJessica TorresAún no hay calificaciones
- SC. #652 - 26.11.2021 (Modificación Del Régimen de Las Capitulaciones Matrimoniales y El Régimen de La Comunidad Concubinaria)Documento22 páginasSC. #652 - 26.11.2021 (Modificación Del Régimen de Las Capitulaciones Matrimoniales y El Régimen de La Comunidad Concubinaria)Cesar Manuel CandialesAún no hay calificaciones
- DivorcioDocumento12 páginasDivorcioWilfredo PcAún no hay calificaciones
- Transferencia Por Liquidación de La Comunidad Conyugal Ante El Nuevo Código Civil Y Comercial ¿Se Debe Adecuar La Normativa?Documento4 páginasTransferencia Por Liquidación de La Comunidad Conyugal Ante El Nuevo Código Civil Y Comercial ¿Se Debe Adecuar La Normativa?JuliaMoyanoAún no hay calificaciones
- Sentencia de La Vigencia de Capitulaciones MatrimonialesDocumento28 páginasSentencia de La Vigencia de Capitulaciones MatrimonialesEnrique PatiñoAún no hay calificaciones
- SC #652 26-11-2021 Moficicacion Del Regimen de Capitulaciones MatrimonialesDocumento25 páginasSC #652 26-11-2021 Moficicacion Del Regimen de Capitulaciones MatrimonialesDixxon PereiraAún no hay calificaciones
- SOBRE CAPITULACIONES INTERPRETACIÓN VINCULANTE SOBRE EL ART 144 CC Sent 0652 26-11-2021 Exp 17-0293Documento22 páginasSOBRE CAPITULACIONES INTERPRETACIÓN VINCULANTE SOBRE EL ART 144 CC Sent 0652 26-11-2021 Exp 17-0293Oscar O. Triana B.Aún no hay calificaciones
- ARTICULO El-Proceso-De-Separacic393n-Convencional-Y-Divorcio-UlteriorDocumento16 páginasARTICULO El-Proceso-De-Separacic393n-Convencional-Y-Divorcio-UlteriorEfrain AlaveAún no hay calificaciones
- Mar, 29-2005 (Ganadera Agricola Rio Jagua S.a.)Documento13 páginasMar, 29-2005 (Ganadera Agricola Rio Jagua S.a.)1706848296Aún no hay calificaciones
- CAUSAS DE DISOLUCION Parte 2Documento6 páginasCAUSAS DE DISOLUCION Parte 2jacqueline FloresAún no hay calificaciones
- Sentencia 652 26 10 2021 - Magistrada Carmen Zuleta de Merchán - Modificó Régimen de Capitulaciones MatrimonialesDocumento26 páginasSentencia 652 26 10 2021 - Magistrada Carmen Zuleta de Merchán - Modificó Régimen de Capitulaciones MatrimonialesDirtyAún no hay calificaciones
- La Transferencia Por Liquidación de La Comunidad Conyugal A La Luz Del Nuevo Código Civil y Comercial de La NaciónDocumento7 páginasLa Transferencia Por Liquidación de La Comunidad Conyugal A La Luz Del Nuevo Código Civil y Comercial de La NaciónRachel HenryAún no hay calificaciones
- La Separación de HechoDocumento12 páginasLa Separación de HechoAldo A. Gutierrez FabianAún no hay calificaciones
- Resumen de La SentenciaDocumento4 páginasResumen de La SentenciaDaniela GarciaAún no hay calificaciones
- Unidad 6 El Divorcio en La República DominicanaDocumento26 páginasUnidad 6 El Divorcio en La República DominicanaMarco RodriguezAún no hay calificaciones
- Sentencia Definitiva María Claret ToroDocumento4 páginasSentencia Definitiva María Claret ToroNeycer Nay MendozaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento10 páginasUntitledNicolé HuaiquimillaAún no hay calificaciones
- Álvaro Fernando García RestrepoDocumento91 páginasÁlvaro Fernando García RestrepomanuelaarrublaAún no hay calificaciones
- Carácter Sancionador de Las Causales Del DivorcioDocumento2 páginasCarácter Sancionador de Las Causales Del DivorcioLuz Marina De la Cruz PerezAún no hay calificaciones
- El DivorcDocumento14 páginasEl DivorcWelinton Mayovanex Perez CruzAún no hay calificaciones
- Sentencia 1175 de Octubre 1 de 2004 Sentencia 117 RTF 545Documento6 páginasSentencia 1175 de Octubre 1 de 2004 Sentencia 117 RTF 545Yeisson.castiblancoAún no hay calificaciones
- Capítulo XI - Extinción de La Comunidad. Por Ana M. Chechile PDFDocumento16 páginasCapítulo XI - Extinción de La Comunidad. Por Ana M. Chechile PDFJulian AlmeidaAún no hay calificaciones
- Divorcio o Particion de BienesDocumento2 páginasDivorcio o Particion de BienesMaria SantamariaAún no hay calificaciones
- De Terrenos Rústicos Pero Únicamente en La Extensión Que Sea Necesaria paraDocumento10 páginasDe Terrenos Rústicos Pero Únicamente en La Extensión Que Sea Necesaria paraMelchor Aurelio Aguirre SalasAún no hay calificaciones
- Fallo CGT Contra AjoDocumento6 páginasFallo CGT Contra Ajocalum79Aún no hay calificaciones
- Objeto Del Dictamen 2 RevisadoDocumento5 páginasObjeto Del Dictamen 2 RevisadoAna RodriguezAún no hay calificaciones
- Derecho de FamiliaDocumento9 páginasDerecho de FamiliaMinoska EscobarAún no hay calificaciones
- Solemnidad y FormalidadDocumento5 páginasSolemnidad y FormalidadStefannyZarateAún no hay calificaciones
- Convenciones MatrimonialesDocumento25 páginasConvenciones MatrimonialesMaria Eugenia TorressiAún no hay calificaciones
- Ponencia Del Magistrado DRDocumento5 páginasPonencia Del Magistrado DRJorge Leonardo Hidalgo RodriguezAún no hay calificaciones
- Demanda de Divorcio Por Separación Convencional.Documento4 páginasDemanda de Divorcio Por Separación Convencional.Esteban Sanchez PazAún no hay calificaciones
- CGT Con AjoDocumento6 páginasCGT Con Ajocalum79Aún no hay calificaciones
- FamiliaDocumento3 páginasFamiliaJeannette PizarroAún no hay calificaciones
- Cámara de Apelaciones en Lo Civil y Comercial de Necochea - 480Documento2 páginasCámara de Apelaciones en Lo Civil y Comercial de Necochea - 480Liliana Paola BejaranoAún no hay calificaciones
- Conversión de Separación de Cuerpos en DivorcioDocumento11 páginasConversión de Separación de Cuerpos en DivorcioRebeldeDelgadoAún no hay calificaciones
- Terminación Del MatrimonioDocumento25 páginasTerminación Del MatrimonioOtniel MonsalveAún no hay calificaciones
- Divorcio y Separacion de BienesDocumento2 páginasDivorcio y Separacion de BienesJulio Cesar GonzalezAún no hay calificaciones
- Modelo Div Con Def de AusentesDocumento5 páginasModelo Div Con Def de AusentesMaría Isabel Domínguez DomínguezAún no hay calificaciones
- Disolucion de Sociedad ConyugalDocumento18 páginasDisolucion de Sociedad ConyugalrtAún no hay calificaciones
- Modelo de DemandaDocumento4 páginasModelo de DemandaElErizo100% (1)
- C 068 99Documento4 páginasC 068 99Duván OrdoñezAún no hay calificaciones
- Disolución MatrimonioDocumento4 páginasDisolución MatrimonioEloyOrsayAún no hay calificaciones
- María Vásques Palma - Renuncia Arbitraje Sociedad ConyugalDocumento8 páginasMaría Vásques Palma - Renuncia Arbitraje Sociedad ConyugalAlejandroAún no hay calificaciones
- 2001 Liquidación de Sociedad Concuygal. Trabajo de Partición GcjaDocumento15 páginas2001 Liquidación de Sociedad Concuygal. Trabajo de Partición GcjaCrisitan Camilo Chavarro SottoAún no hay calificaciones
- Nulidad Del Matrimonio Celebrado en El ExtranjeroDocumento13 páginasNulidad Del Matrimonio Celebrado en El ExtranjeroDaniela A. MaldonadoAún no hay calificaciones
- Exclusión Del Cónyuge SupérstiteDocumento4 páginasExclusión Del Cónyuge SupérstiteSabri CuvielloAún no hay calificaciones
- Apunte de Sucesiones ArizaDocumento61 páginasApunte de Sucesiones ArizaEze WendelAún no hay calificaciones
- Regimen MatrimonialDocumento18 páginasRegimen MatrimonialNatalia Villa DominguezAún no hay calificaciones
- Ley 1552 - 30 Ago 1902Documento197 páginasLey 1552 - 30 Ago 1902Ana ReimanAún no hay calificaciones
- Familia y Sucesiones ParcialesDocumento4 páginasFamilia y Sucesiones ParcialesMacarenaGarridoAún no hay calificaciones
- 03 - El PartidorDocumento23 páginas03 - El PartidorMiguelAngelTapiaMolinaAún no hay calificaciones
- Control Constitucional UruguayDocumento22 páginasControl Constitucional UruguayChristopher RobbinAún no hay calificaciones
- Disertaciòn Matrimonio Civil - Civil IVDocumento4 páginasDisertaciòn Matrimonio Civil - Civil IVJose Ignacio Torres VergaraAún no hay calificaciones
- 2001 Trabajo de Particion Inconforme Debe Objetarlo. 2649 Gcja 12 071Documento15 páginas2001 Trabajo de Particion Inconforme Debe Objetarlo. 2649 Gcja 12 071cristian camilo chavarro sottoAún no hay calificaciones
- Comentario de Jurisprudencia Derecho de FamiliaDocumento9 páginasComentario de Jurisprudencia Derecho de FamiliaMarco Cabesour Hernandez RomanAún no hay calificaciones
- Sentencia S-109 de 11 Junio Del 2001Documento4 páginasSentencia S-109 de 11 Junio Del 2001Nicolas Perez HuertasAún no hay calificaciones
- Guía práctica de los aspectos patrimoniales de la relación de parejaDe EverandGuía práctica de los aspectos patrimoniales de la relación de parejaAún no hay calificaciones