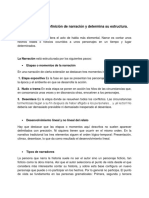Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Elena 1
Elena 1
Cargado por
UnknownTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Elena 1
Elena 1
Cargado por
UnknownCopyright:
Formatos disponibles
CCOORRRROOAATTUUIIMMAAGGEENN, , PPÁÁRRAAMMOODDEE IINNSSOOMMNNIIOO Rosario
Ibarra de Piedra alquiló un departamento en el Paseo de la Reforma desde el cual podría salir con
más o menos facilidad a todas las dependencias oficiales y se compró un plano de la ciudad de
México. No sólo no conocía a nadie, ni siquiera sabía dónde se encontraban las secretarías de
Estado. ¿A quién recurrir? En Monterrey le dijeron que su muchacho estaba en el Campo Militar
número Uno y con ese único dato, esa rendija de esperanza, se vino y empezó a recorrer las calles,
primero en taxi, pero al ver cómo se le iba el dinero, en camión, a pie. En Los Pinos, hasta los
policías de guardia que la veían atravesar la avenida sintieron simpatía por esa figura solitaria (la
sonrisa fija sobre el rostro que iba adelgazándose) que cada tercer día hacía acto de presencia.
Rosario llevaba siempre algo de su hijo; su retrato en un medallón prendido al cuello de su blusa, o
en un talismán colgado de una cadena. Más tarde lo mandó imprimir en grande, a que abarcara
todo su pecho, para ponérselo de camiseta. Y así fue a pararse a los actos públicos. —Cuando
Echeverría depositó en el Monumento a la Revolución los restos de Villa, me coloqué junto a la
viuda de Villa, doña Luz, y llevaba yo un retrato de mi hijo cosido sobre mi pecho, enmarcado de
perlas sobre el vestido negro, y como el orador dijo que con este acto Echeverría le hacía justicia a
un guerrillero, yo me acerqué al final y le dije al presidente: "Hágale justicia a éste mi muchacho,
que según ustedes también es guerrillero". Inmediatamente Echeverría ordenó que se me
atendiera, y así, continuó mi eterno peregrinar de antesala en antesala. En noviembre de 1976, un
poquito antes de que Echeverría dejara la presidencia de la República, Rosario tuvo noticias de que
su hijo estaba vivo con una enorme cicatriz que le atravesaba la cara, en el Campo Militar número
Uno, y entonces se fue a ver al licenciado Echeverría. —Le dije —continúa Rosario—, yo quiero
verlo, nada más quiero verlo, sólo eso le pido, verlo, todas las madres pedimos eso, verlos. No
sabemos qué fin se persiga con esa incomunicación. ¿Han quedado lisiados, están muertos, les
quedan secuelas incurables, los han matado? ¿A qué se debe ese hermetismo tan tremendo a
niveles oficiales? Júzguelos, si le parece poco la pena de muerte, implántela, que se implante la
pena de muerte como en España, pero por lo menos Franco cuando los mataba, entregaba los
cadáveres a los familiares. Pero aquí andamos de cárcel en cárcel, de antesala en antesala, en un
viacrucis interminable. Nuevamente, Echeverría dio órdenes. De Los Pinos, Rosario pasó a la
Procuraduría, a la secretaría de Gobernación, ("Es usted la dama más tenaz que he conocido":
Fernando Gutiérrez Barrios) a la Secretaría de la Presidencia. —Todavía el penúltimo día del
sexenio de Echeverría —dice Rosario Ibarra— hablé con él nueve veces. Indagué que iba a estar en
el Campo Marte; allí se andaba retratando con los estudiantes más aplicados que traían sus
medallas puestas; fue de grupo en grupo, platicó con los alumnos, y a cada grupo, yo me le
arrimaba: "Señor Presidente, por favor, antes de irse, dígamelo, dígame por favor, quiero saber
dónde está mi hijo, ya ni siquiera pido verlo, sólo saber dónde está, cómo está". Sólo me
respondía: "Ahorita la atiendo, señora, ahorita la atiendo". No obtuve nada esa mañana. De allí me
fui corriendo en un taxi a un acto en el Palacio de los Deportes, me colé y hablé con Ojeda
Paullada, quien me reconoció, me saludó y me dijo: "Yo no tengo a su muchacho. Si quiere usted,
vuelva a hablar con el señor presidente". Entonces volví a hablar con Echeverría y me dijo que iba
a hablar con Ojeda Paullada, y se me fue. Unos compañeros lo agarraron del brazo y le dijeron:
Señor
También podría gustarte
- TOKUHISA Katsumi - Mente, Cuerpo y DestinoDocumento108 páginasTOKUHISA Katsumi - Mente, Cuerpo y DestinoOscar Pinas Vivas100% (1)
- Humanismo PDFDocumento63 páginasHumanismo PDFPatricio Quintrel Herrera100% (1)
- 13 - Metalurgia de La Soldadura - Fisuración en Caliente y Fisuración en FrioDocumento13 páginas13 - Metalurgia de La Soldadura - Fisuración en Caliente y Fisuración en FrioEspinoza HectorAún no hay calificaciones
- Prueba de Lectura AzabacheDocumento4 páginasPrueba de Lectura AzabacheSandra Seguel AndradeAún no hay calificaciones
- Postes Retractiles para Cámaras PTZDocumento5 páginasPostes Retractiles para Cámaras PTZDiego Humpire100% (1)
- Practica 14Documento11 páginasPractica 14klaudia fetta100% (2)
- El Fenómeno Psicótico y Su MecanismoDocumento28 páginasEl Fenómeno Psicótico y Su MecanismoMaría Leandra TropeaAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico Investigacion DocumentalDocumento1 páginaCuadro Sinoptico Investigacion DocumentalCristian Dimitri Recinos Díaz87% (15)
- Sobre El Testimonio, Margaret Randall y Hugo AchugarDocumento54 páginasSobre El Testimonio, Margaret Randall y Hugo AchugarDenisse Gotlib100% (2)
- Lista de Asistencia JCFDocumento2 páginasLista de Asistencia JCFUnknownAún no hay calificaciones
- Antoine LavoisierDocumento4 páginasAntoine LavoisierUnknownAún no hay calificaciones
- Experimentos Sobre ElectromagnetismoDocumento1 páginaExperimentos Sobre ElectromagnetismoUnknownAún no hay calificaciones
- Qué Es El ElectromagnetismoDocumento2 páginasQué Es El ElectromagnetismoUnknownAún no hay calificaciones
- Los Rasgos Fundamentales Del Capitalismo ActualDocumento3 páginasLos Rasgos Fundamentales Del Capitalismo ActualUnknown100% (1)
- Aciiones para El COVID-19Documento16 páginasAciiones para El COVID-19UnknownAún no hay calificaciones
- Hl1-Módulo 02Documento15 páginasHl1-Módulo 02Alex AgurtoAún no hay calificaciones
- Aldehidos CetonasDocumento3 páginasAldehidos CetonasCail Pams GuadalupeAún no hay calificaciones
- La Teoría Poética de Vicente Huidobro en El Marco Del Pensamiento Estético - PEDRO AULLÓN DE HARODocumento7 páginasLa Teoría Poética de Vicente Huidobro en El Marco Del Pensamiento Estético - PEDRO AULLÓN DE HAROAgustina Marcos100% (1)
- Cragnolini - Ello Piensa, La Otra Razon Del CuerpoDocumento7 páginasCragnolini - Ello Piensa, La Otra Razon Del CuerpoceciliaAún no hay calificaciones
- Formacion HumanaDocumento5 páginasFormacion HumanaEliam David MONTEALEGRE GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Tomás CarlovichDocumento5 páginasTomás CarlovichkekincaAún no hay calificaciones
- 209 - de Candia - Filosofía y Teología Del Cuerpo PDFDocumento10 páginas209 - de Candia - Filosofía y Teología Del Cuerpo PDFAlba Moreira PinargoteAún no hay calificaciones
- Actividad Carta A Una Señorita en ParísDocumento2 páginasActividad Carta A Una Señorita en ParísPamelaVarasAún no hay calificaciones
- TopoDocumento14 páginasTopoAnonymous iE2TDADXAún no hay calificaciones
- La Voluntad AzorinDocumento3 páginasLa Voluntad AzorinCristina GuerreroAún no hay calificaciones
- Tarea Espanol II - Tarea IIDocumento6 páginasTarea Espanol II - Tarea IIMICHAEL LARAAún no hay calificaciones
- La Perla Del ChiraDocumento5 páginasLa Perla Del Chirajavy_al3678Aún no hay calificaciones
- Circular 005 Avances Programación e Información de Interés XVI Encuentro Iberoamericano de Cementerios PatrimonialesDocumento7 páginasCircular 005 Avances Programación e Información de Interés XVI Encuentro Iberoamericano de Cementerios PatrimonialesDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones
- El Arte de Pablo (Ars Paulina) 1ra ParteDocumento5 páginasEl Arte de Pablo (Ars Paulina) 1ra ParteAlejandro Venegas100% (1)
- Perla NegraDocumento5 páginasPerla NegraLuis Miguel Fernández-MontesAún no hay calificaciones
- Cuento El Viejo ArbolDocumento7 páginasCuento El Viejo ArbolMilagros De Bts Ortega JungkookAún no hay calificaciones
- Tarea Los 7 Habitos de La Gente Altamente InteligenteDocumento3 páginasTarea Los 7 Habitos de La Gente Altamente InteligenteGeovanna VillaverdeAún no hay calificaciones
- ENSEÑANZA ESOTERICA DEL BAGAVAD GITA (Carlos Raitzin)Documento6 páginasENSEÑANZA ESOTERICA DEL BAGAVAD GITA (Carlos Raitzin)Luis Enrique Jiménez PonceAún no hay calificaciones
- Hu BimestralDocumento8 páginasHu BimestralCyndiFrancescaFernandezLoyolaAún no hay calificaciones
- Guane de Oro-Convocatoria 2010Documento8 páginasGuane de Oro-Convocatoria 2010Cristian CanoAún no hay calificaciones
- Fernand Point Nació en LouhansDocumento11 páginasFernand Point Nació en LouhansRiikRiikkAún no hay calificaciones