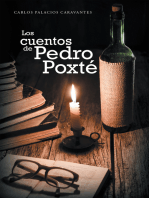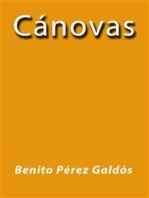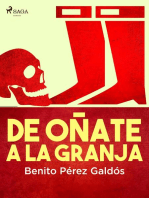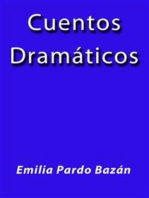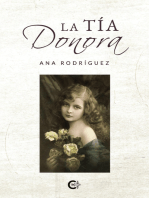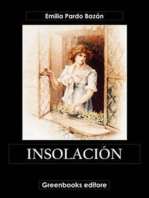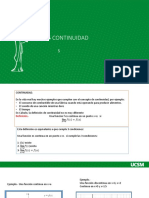Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Campeon 1
Cargado por
Armando Marcos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginasTítulo original
campeon 1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginasCampeon 1
Cargado por
Armando MarcosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
El campeón 1
le había puesto el sol y sobre la impresionante tristeza del pueblo
comenzaba a asperjar la noche sus gotas de sombra. Liberato Tucto,
en cuclillas a la puerta de su choza, chachaba, obstinado en que su
coca le dijera qué suerte había corrido su hija, raptada desde hacía un
mes por un mozo del pueblo, a pesar de su vigilancia.
Durante esos treinta días su consumo de coca había sobrepasado al
de costumbre. Con regularidad matemática, sin necesidad de
cronómetro que le precisara el tiempo, cada tres horas, con rabia
sorda y lenta, de indio socarrón, y cachazudo, metía mano alhuallqui,
que, inseparable y terciado al cuerpo, parecía ser su fuente de
consuelo. Sacaba la hoja sagrada a puñaditos, con delicadeza de
joyero que recogiera polvo de diamantes, y se la iba embutiendo y
aderezando con la cal de la shipina, la que entraba y salía
rápidamente de la boca como la pala del horno.
Con la cabeza cubierta por un cómico gorro de lana, los ojos
semioblicuos y fríos –de frialdad ofídica- los pómulos de prominencia
mongólica, la nariz curva, agresiva y husmeadora, la boca tumefacta y
repulsiva por el uso inmoderado de la coca, que dejaba en los labios
un ribete verdusco y espumoso, y el poncho listado de colores
sombríos en el que estaba semienvuelto, el viejo Tucto parecía, más
que un hombre de estos tiempos, un ídolo incaico hecho carne.
Y de cada chacchada no había obtenido la misma respuesta. Unas
veces la coca le había parecido dulce y otras amarga, lo que le tenía
desconcertado, indeciso, sin saber qué partido tomar. Por
antecedentes de notoriedad pública sabía que Hilario Crispín, el raptor
de su hija, era un indio de malas entrañas, gran bebedor de chacta,
ocioso, amigo de malas juntas y seductor de doncellas; un mostrenco,
como castizamente llaman por estas tierras al hombre desocupado y
vagabundo. Y para un indio honrado esta es la peor de las tachas que
puede tener un pretendiente.
¿A dónde habría llevado el muy pícaro a su Faustina? ¿Qué vida
estaría haciéndola pasar? ¿O la habría abandonado ya en represalia
de la negativa que él, como hombre juicioso, le hiciera al padre de
Crispín cuando fue a pedírsela para su hijo?
En estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto el trigésimo día
del rapto de la añorada doncella, cuando de entre las sombras de la
noche naciente surgió la torva figura de un hombre, que, al descargar
en su presencia el saco que traía a las espaldas, dijo:
-Viejo, aquí te traigo a tu hija para que no la hagas buscar tanto, ni
andes por el pueblo diciendo que un mostrenco se la ha llevado.
Y, sin esperar respuesta, el hombre, que no era otro que Hilario
Crispín, desató el saco y vació de golpe el contenido, un contenido
nauseabundo, viscoso, horripilante, sanguinolento, macabro, que, al
caer, se esparció por el suelo, despidiendo un olor acre y repulsivo.
Aquello era la hija de Tucto descuartizada con prolijidad y paciencia
diabólicas, escalofriantes, con un ensañamiento de loco trágico.
Y con sarcasmo diabólico, el indio Crispín, después de sacudir el
saco, añadió burlonamente:
-No te dejo el saco porque puede servirme para ti si te atreves a
cruzarte en mi camino.
Y le volvió la espalda.
Pero el viejo, que, pasada la primera impresión, había logrado
impasibilizarse, levantóse y con tranquilidad, inexplicable en hombres
de otra raza, exclamó:
-Harás bien en llevarte tu saco; será robado y me traería mala suerte.
Pero ya que me has traído a mi hija debes dejar algo para las velas
del velorio y para atender a los que vengan a acompañarme. ¿No
tendrás siquiera un sol?
Crispín, que comprendió también la feroz ironía del viejo, sin volver la
cara respondió:
-¡Qué te podrá dar un mostrenco! ¿No quisieras una cuchillada, viejo
ladrón?
Y el indio desapareció, rasgando con una interjección flagelante el
silencio de la noche…
También podría gustarte
- El Campeón de La Muerte El Campeón de La Muerte: (Enrique López Albujar) (Enrique López Albujar)Documento5 páginasEl Campeón de La Muerte El Campeón de La Muerte: (Enrique López Albujar) (Enrique López Albujar)Jose AlvaresAún no hay calificaciones
- El Campeon de La Muerte LecturaDocumento7 páginasEl Campeon de La Muerte LecturaAMADO JESUS ROSALES ROSALESAún no hay calificaciones
- Cuentos para Leer Enrique Lopez Albujar y Julio Ramon RibeyroDocumento19 páginasCuentos para Leer Enrique Lopez Albujar y Julio Ramon Ribeyroverónica chavez linaresAún no hay calificaciones
- El Campeón de La MuerteDocumento6 páginasEl Campeón de La MuerteAlejandro HuamaníAún no hay calificaciones
- El Campeón de La Muerte - CUENTODocumento5 páginasEl Campeón de La Muerte - CUENTOSylvitha Deza67% (3)
- Enrique López Albújar - El Campeón de La MuerteDocumento10 páginasEnrique López Albújar - El Campeón de La Muertejugaor100% (1)
- 1-74 El Campeón de La MuerteDocumento13 páginas1-74 El Campeón de La MuerteWALDO AMAO CUEVASAún no hay calificaciones
- El Campeon de La MuerteDocumento7 páginasEl Campeon de La MuerteAnyelo ChavezAún no hay calificaciones
- Formas de Ejercer Su CiudadaniaDocumento14 páginasFormas de Ejercer Su CiudadaniaBlanca Peralta CigueñasAún no hay calificaciones
- Apuntes Tercera SemanaDocumento12 páginasApuntes Tercera SemanaferlikechanAún no hay calificaciones
- El gran pecado: la marquesa de TardienteDe EverandEl gran pecado: la marquesa de TardienteAún no hay calificaciones
- El Campeón de La MuerteDocumento8 páginasEl Campeón de La MuerteTHAYS MILLENA GOMEZ NUÑEZAún no hay calificaciones
- La AventuraDocumento3 páginasLa AventuraGoat HncAún no hay calificaciones
- Campeon MuerteDocumento5 páginasCampeon MuerteLeoEscriboCreoAún no hay calificaciones
- Vidas minúsculasDe EverandVidas minúsculasFlora Botton - BurláCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (53)
- Leyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasDe EverandLeyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasAún no hay calificaciones
- Flirt (Madrid) Nó 01 (09.02.1922)Documento15 páginasFlirt (Madrid) Nó 01 (09.02.1922)avataricasAún no hay calificaciones
- El Cuento Del Diablo (Mercedes Anaya de Urquidi)Documento4 páginasEl Cuento Del Diablo (Mercedes Anaya de Urquidi)Victor GBalboaAún no hay calificaciones
- Biutiful Laif: El suspiro fugaz de un sueño imposibleDe EverandBiutiful Laif: El suspiro fugaz de un sueño imposibleAún no hay calificaciones
- Presentación SITP Provisional ZP BogotáDocumento17 páginasPresentación SITP Provisional ZP BogotáCM35Aún no hay calificaciones
- 3 Balanza de Pagos 2021Documento4 páginas3 Balanza de Pagos 2021Gise RomeroAún no hay calificaciones
- Solicitud de Empleo Promociones y NegociosDocumento7 páginasSolicitud de Empleo Promociones y Negociosbryanaortuno5disenoAún no hay calificaciones
- Métodos Diagnósticos en Hepatitis CDocumento7 páginasMétodos Diagnósticos en Hepatitis CDyanna García FloresAún no hay calificaciones
- Sistema de Gestion AmbientalDocumento16 páginasSistema de Gestion Ambientalrentoku miyazakiAún no hay calificaciones
- El Árbol de Las PreocupacionesDocumento5 páginasEl Árbol de Las PreocupacionespsicologiaspasAún no hay calificaciones
- Apuntes Biología - Reproducción en Los Animales 2022 2023Documento10 páginasApuntes Biología - Reproducción en Los Animales 2022 2023ladiazzzAún no hay calificaciones
- PR Actica 6. Espacios Con Producto Interno. Algebra Lineal 2011. 2do A No Lic. Matem Atica y ProfesoradoDocumento3 páginasPR Actica 6. Espacios Con Producto Interno. Algebra Lineal 2011. 2do A No Lic. Matem Atica y ProfesoradoNelson GonzalesAún no hay calificaciones
- Econovo Corvus Aries Shelby Llave ParedDocumento4 páginasEconovo Corvus Aries Shelby Llave Pareddragon_ecuAún no hay calificaciones
- Todo Sobre Azucar PIASADocumento7 páginasTodo Sobre Azucar PIASAJuan Jose Salas MendezAún no hay calificaciones
- Virtud, Etica y Su RelaciónDocumento2 páginasVirtud, Etica y Su RelaciónXavier Paredes100% (1)
- Venta Online de Ropa y Accesorios Exclusivos para Mujeres - CanvanizerDocumento1 páginaVenta Online de Ropa y Accesorios Exclusivos para Mujeres - CanvanizerLucia Barranzuela QuindeAún no hay calificaciones
- 2009-02-03 C5 Nov 08Documento4 páginas2009-02-03 C5 Nov 08Felix67% (3)
- 2da Tarea Conta - Jason GuerreroDocumento4 páginas2da Tarea Conta - Jason GuerreroJasson GuerreroAún no hay calificaciones
- Manual Laboratorio Termodinamica de Gases y VaporesDocumento71 páginasManual Laboratorio Termodinamica de Gases y VaporesGio SifuentesAún no hay calificaciones
- Los NavegantesDocumento108 páginasLos Navegantesenrique hernandez100% (3)
- Caturra Es Una Mutación Natural de La Variedad Borbón, La Cual Tiene Una Mutación de Un Solo Gen Que Causa Que La Planta Crezca Más Pequeño (Enanismo)Documento1 páginaCaturra Es Una Mutación Natural de La Variedad Borbón, La Cual Tiene Una Mutación de Un Solo Gen Que Causa Que La Planta Crezca Más Pequeño (Enanismo)Mary Carmen CastroAún no hay calificaciones
- La Conducta Humana Como Elemento Del DelitoDocumento2 páginasLa Conducta Humana Como Elemento Del DelitoAndresFernandezAún no hay calificaciones
- Solucionario Matematica UNASAM 2010 - IDocumento7 páginasSolucionario Matematica UNASAM 2010 - Ierickesme100% (1)
- Clase 4 Continuidadde Una FunciónDocumento16 páginasClase 4 Continuidadde Una FunciónKim MendozaAún no hay calificaciones
- Manual de Gramatica Espanola de Rafael SDocumento2 páginasManual de Gramatica Espanola de Rafael SAlison MauriolaAún no hay calificaciones
- Proyecto SensoramaDocumento4 páginasProyecto SensoramayaminprAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigaciòn-2018-EDUC-GIRAO Y MENESESDocumento35 páginasTrabajo de Investigaciòn-2018-EDUC-GIRAO Y MENESESt estebanAún no hay calificaciones
- Precipitación en Siete PasosDocumento5 páginasPrecipitación en Siete PasosNatalia Muñoz GutierrezAún no hay calificaciones
- El DerechoDocumento9 páginasEl DerechoBlanyir FarfánAún no hay calificaciones
- Certificado ParticipacionDocumento2 páginasCertificado ParticipacionDaniela VillegasAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Paso 0 - Fundamentación Del Curso - Cuestionario de Evaluación ReproduccionDocumento4 páginasUnidad 1 - Paso 0 - Fundamentación Del Curso - Cuestionario de Evaluación ReproduccionYuliana GomezAún no hay calificaciones
- El Individuo y La SociedadDocumento26 páginasEl Individuo y La SociedadHEIDI FERNANDA AYTE BACAAún no hay calificaciones
- Contrato Gamalab 2022Documento3 páginasContrato Gamalab 2022Pelen CruzAún no hay calificaciones
- Asignatura: Taller de Lectura y Redacción Técnicas para El Análisis de TextosDocumento25 páginasAsignatura: Taller de Lectura y Redacción Técnicas para El Análisis de TextosDiego MPAún no hay calificaciones