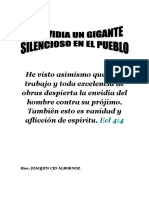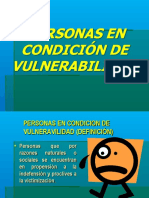Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A Tema 16 - La Transición y La Constitución de 1978
A Tema 16 - La Transición y La Constitución de 1978
Cargado por
FedericoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
A Tema 16 - La Transición y La Constitución de 1978
A Tema 16 - La Transición y La Constitución de 1978
Cargado por
FedericoCopyright:
Formatos disponibles
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978.
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN
1. DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1975 – 1978)
A. DEL INMOVILISMO AL REFORMISMO
B. LA REFORMA POLÍTICA DE ADOLFO SUÁREZ
C. LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS DE 1977
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
0. INTRODUCCIÓN
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 1 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
Tras la muerte del general Franco se desarrolló en España un proceso de transición
política hacia un régimen plenamente democrático, y ello a pesar de producirse en una situación
de grave crisis económica y de notable conflictividad social.
El rey, gran motor del cambio político, optó por la vía reformista. Adolfo Suárez impulsó,
desde la presidencia del gobierno, una profunda reforma política: la legalización de los partidos
políticos y de los sindicatos, los decretos de amnistía, la supresión de los tribunales especiales y
el reconocimiento de hecho de las instituciones propias del País Vasco y de Cataluña fueron hitos
que jalonaron los primeros años de la transición y que condujeron a la Constitución de 1978.
La instauración de la democracia supuso un profundo cambio de las instituciones políticas
(Constitución de 1978) y de la forma del propio Estado (Autonomías). Todo ello fue acompañado
de una gran modernización socioeconómica, cultural y de las mentalidades, en buena parte
favorecida por la integración de España en la Unión Europea (1986).
En este sentido, tras la redacción de la Constitución de 1978 España abandona el
franquismo y empieza a funcionar con un sistema democrático que llevará al poder sucesivamente
a tres partidos: la UCD, el PSOE y el PP, entre 1979 y 2004.
1. DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1975 – 1978)
A. DEL INMOVILISMO AL REFORMISMO
La Transición y la instauración de los primeros gobiernos democráticos coincidieron en el
tiempo con dos importantes crisis económicas internacionales: la primera, llamada “Crisis de
1973 o Primera Crisis del Petróleo”, en 1973, y la segunda, iniciada en 1979 (2ª crisis del
petróleo), provocadas ambas por una gran subida del precio del petróleo, que en España tuvo
graves repercusiones: disminución de las exportaciones y de las inversiones extranjeras,
descenso de los ingresos por turismo y retorno de los emigrantes españoles en Europa, con la
consiguiente disminución de sus remesas monetarias.
La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial. Por un lado, muchas empresas
quebraron, provocando un gran ascenso del paro, que llegó al 19´8% en 1985. Por otro lado, la
inflación llegó a superar el 25%, y la balanza comercial alcanzó un déficit de 3000 millones de
dólares.
En el aspecto político, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue
proclamado rey de España y dispuso que Carlos Arias Navarro continuara al frente del Gobierno.
Se esperaba del nuevo gabinete un programa reformador que condujera a la progresiva
democratización del sistema político, pero Arias Navarro se limitó a proponer unos mínimos
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 2 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
cambios que fueron rechazados por la oposición, y decepcionaron a los propios reformistas
franquistas. Las primeras medidas de este gobierno pretendían dar un aire democratizador, pero
Arias Navarro no podía ser el instrumento de la transición, era un convencido franquista y quiso
hacer lo imposible: una reforma que respetase parte sustancial del legado franquista. Nunca habló
ni de amnistía, ni de autonomías, ni de elecciones constituyentes, ni de libertades sindicales, ni de
derogar leyes y tribunales más represivos del franquismo. Se plegó a los intereses de los sectores
más conservadores “el bunker” y llevó la situación a un callejón sin salida. La oposición política
reclamaba la ruptura democrática y la movilización de las masas fue el camino para conseguirla.
Durante el primer trimestre de 1976 las movilizaciones populares se intensificaron:
huelgas en fábricas, servicios públicos, comunicaciones, cine y teatro; manifestaciones pidiendo
amnistía y movilizaciones en el P. Vasco y C. Cataluña a favor de la autonomía. Destacan en
estas movilizaciones: Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco. ETA iniciaba, de nuevo, su
campaña terrorista en enero de 1976. En Vitoria los enfrentamientos del 3 de marzo de 1976 entre
la policía armada y los manifestantes arrojaran un saldo de 5 muertos, un centenar de heridos y
provocaran una gran indignación y preocupación de la opinión pública nacional.
La oposición tomó la iniciativa y definió un programa común tras fusionarse las dos
anteriores plataformas (Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrática) en
“Coordinación Democrática” A partir de aquí la oposición jugó un papel destacado, porque si bien
no pudo derribar al gobierno sí contribuyó a debilitar su posición. Su propuesta se concretaba en
la formación de un Gobierno provisional y en la realización de elecciones libres de carácter
constituyente que sentaran las bases de un sistema político democrático.
La credibilidad reformista del gobierno era nula. El rey parecía descontento con su jefe de
gobierno. Tras dos nuevos episodios; muerte de dos jóvenes a manos de la ultraderecha en un
choque entre carlistas ultra y carlistas liberales en Navarra y el rechazo por las Cortes de la
Reforma del Código Penal que despenalizaba los partidos políticos, la situación se hizo
insostenible y crecía el desacredito del proyecto continuista de Arias Navarro.
La tensa situación polarizó las posturas de los propios políticos procedentes del
franquismo, ya que, mientras los reformistas se sentían decepcionados, los inmovilistas solo
aceptaban la continuidad del régimen y exigían mayor represión policial. El 30 de junio de 1976,
temiendo que la situación se agravara, el rey Juan Carlos y sus colaboradores forzaron la dimisión
de Arias Navarro y nombraron a Adolfo Suárez, político reformista, nuevo presidente del Gobierno.
El fracaso de Arias Navarro mostraba que los franquistas solos no podían transformar el régimen
en una democracia auténtica.
B. LA REFORMA POLÍTICA DE ADOLFO SUÁREZ.
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 3 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
El nuevo Gobierno tomó la iniciativa y, tras establecer contacto con las fuerzas
democráticas, propuso la Ley de Reforma Política (LRP), que reconocía los derechos
fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación
popular y preveía un sistema democrático. Pero para imponer esta propuesta era preciso
neutralizar la resistencia de los inmovilistas y contar con la participación de la mayoría de la
oposición democrática.
Suárez logró que las Cortes franquistas aprobaran la Ley de Reforma Política
presentándola como un cambio político de una legalidad a otra y no como una ruptura, pese a que
suponía el desmantelamiento de las instituciones franquistas. De todas maneras, establecía unas
claras garantías: no era negociable ni la monarquía ni la soberanía única, y no se exigirían
responsabilidades políticas.
La Ley de Reforma Política, establecía los derechos fundamentales de la persona, la
convocatoria de elecciones, establecía un sistema bicameral (Congreso y Senado) elegido por
sufragio universal, para elaborar una Constitución y un referéndum para que aprobase dicha ley.
Era una ley de reforma que liquidaba lo que decía reformar. Fue sometida a referéndum el 15 de
diciembre de 1976 y aprobada por el 94,2% de los votantes, lo que denotaba el deseo de cambio
en el país.
Inmediatamente, el gobierno de Suárez dictó una serie de disposiciones que significaban la
desaparición de las instituciones del franquismo (Secretaría General del Movimiento, las
cortes, los sindicatos verticales y el tribunal de orden público). Negoció con la oposición las bases
para la celebración de unas elecciones democráticas (indulto a presos políticos, libertad sindical,
legalización de partidos políticos, ley electoral, etc.). La legalización del Partido Comunista, a la
que se oponían los sectores inmovilistas, realizada por Suárez en abril de 1977, provocó una crisis
de gobierno y el enfrentamiento con mandos militares, que se oponían a la profundización
democrática, sobre todo, a la legalización del PCE. El ejército constituyó, hasta 1982 con el golpe
de Tejero y la llegada de los socialistas al poder, una espada de Damocles sobre el proceso
democrático. También las reivindicaciones de los nacionalistas exasperaban especialmente al
ejército que se consideraba el garante de la unidad de la patria
Ante las primeras elecciones libres se fue configurando un nuevo panorama político: por
un lado, los partidos de izquierdas, que habían destacado por la oposición al régimen de Franco
(PCE, PSOE). El PSOE abandonó para otros tiempos su proyecto federal y republicano. El PCE
tuvo que renunciar a su propuesta de gobierno provisional y referéndum entre monarquía o
república. Por otro, una nueva organización de derechas, Alianza Popular, liderada por Fraga
Iribarne y otros exministros franquistas; y desde el Gobierno se constituyó la Unión de Centro
Democrático (UCD), bajo la dirección de Adolfo Suárez. A estas formaciones se sumaron
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 4 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
numerosos partidos, hasta un total de más de 150 formaciones políticas legalizadas en todo el
territorio.
El proceso de la transición se aceleró por las circunstancias difíciles en que se
desarrollaba: crisis económica, oleada de movilizaciones sociales, brotes de violencia (Vitoria y
Montejurra en 1976 y asesinatos de Atocha en 1977), actos terroristas de ETA y el GRAPO y
resistencia de los sectores ultras del franquismo. Su resultado final fue fruto de un pacto entre los
reformistas exfranquistas y la gran mayoría de la oposición democrática, que reflejaba la voluntad
mayoritaria de los españoles de construir un sistema democrático.
C. LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS DE 1977.
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron como resultado un sistema
político claramente bipartidista integrado por dos grandes partidos, la UCD, que logró 166
diputados, y el PSOE, que consiguió 118. Como tercera fuerza, a mucha distancia, quedó el PCE-
PSUC, con 19 escaños, y Alianza Popular, que tan solo obtuvo 16. También tuvieron
representación el partido nacionalista de Pujol (PDC) y el PNV de Arzallus, ambas formaciones
nacionalistas lograron juntas 24 diputados. Las elecciones fueron un triunfo del centro, de la
moderación, una invitación al consenso democrático. La Monarquía y la democracia parecían
consolidadas.
Pese a no tener la mayoría absoluta en el Congreso, compuesto por 350 diputados, Adolfo
Suárez formó el primer Gobierno democrático de España después de la Guerra Civil. El
conjunto de la oposición forzó que esta primera legislatura fuera constituyente, es decir, que su
principal misión fuera elaborar una nueva Constitución.
Igualmente, la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias acordaron una serie de
medidas políticas (Ley de Amnistía) , sociales y económicas de urgencia para paliar los efectos de
la crisis del petróleo, firmando con la oposición, los empresarios y los sindicatos, los Pactos de la
Moncloa (octubre 1977), que incluían medidas económicas (reforma fiscal y control de los
salarios, del déficit, de la inflación y del desempleo) pero también decisiones políticas y sociales
(reforma de la enseñanza, reforma laboral y de la Seguridad Social). A través del consenso se
llega al acuerdo de la moderación salarial a cambio de realizar una profunda reforma fiscal y
prestarle una atención especial al paro. Comenzaba la llamada etapa del denominado “consenso
político”.
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 5 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
La Constitución de 1978 inició la política de consenso y fue el resultado de un acuerdo
entre las diferentes fuerzas políticas. Para su redacción se eligió una ponencia formada por
diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes (menos la minoría vasca,
que renunció). Como representantes de UCD: Pérez Llorca, Cisneros y Herrero de Miñón, del
PSOE, Peces Barba,de PCE , Solé Tura, de AP Fraga Iribarne, y del nacionalismo catalán
Roca Junyet. Así la elaboración de la Constitución respondió, por primera vez en la historia de
España, a una negociación entre los más importantes partidos políticos, fue fruto de un gran pacto
nacional y no responde a los intereses y a la ideología del partido en el gobierno..
La Constitución adquirió un carácter progresista, aunque presentaba una cierta
ambigüedad, producto del consenso, que permitía que su posterior desarrollo legislativo fuera
aceptado tanto por la izquierda como por la derecha. Tiene sus fuentes en el Constitucionalismo
histórico español (Constitución de 1931) y, sobre todo, en el europeo de la postguerra (Ley
Fundamental de Bonn). Es extensa, integradora (fruto de un amplio consenso), rígida
(procedimiento complicado para cambiar los principios básicos) y democrática. Una vez aprobado
por ambas cámaras, el texto constitucional fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de
1978. Una amplia mayoría favorable dio validez a una Constitución que permanece vigente hasta
nuestros días. Sus principales principios son:
- La Constitución define España como un “Estado social y democrático de Derecho”,
organizado como una monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene una función
representativa. El rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unidad de España y su papel es
arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones y representar a España en el
exterior y las fuerzas armadas están sometidas al poder civil.
- La soberanía nacional reside en el pueblo español (unidad de soberanía, unidad de
España).
- Derechos fundamentales y libertades civiles y políticas ampliamente recogidas y, en su
garantía, destaca el Defensor del pueblo. Se establece la no discriminación por razones de
edad, sexo, raza y religión, y se fija el derecho al voto a partir de los 18 años.
- División de poderes: el legislativo reside en las Cortes Generales, formadas por el
Congreso y el Senado (bicameralismo atenuado ya que la importancia del Senado es
menor que la del Congreso), elegidos por sufragio universal, elaboran leyes y controlan el
Gobierno; el ejecutivo reside en el Gobierno, que dirige la política interior y exterior; y el
judicial, que ha de ser independiente, corresponde a los juzgados y tribunales, en cuya
cúspide se encuentra el Tribunal Supremo.
- La pena de muerte se abolió como querían socialistas y comunistas, pero contemplándose
en caso de guerra como quería UCD y AP.
- Se reconoce la aconfesionalidad del estado, pero menciona expresamente a la Iglesia
Católica.
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 6 de 15
T.16-17. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA C-1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2004)
- Se establece que las grandes cuestiones deben ser aprobadas mediante leyes orgánicas,
leyes que requieren la mayoría absoluta, es decir, se busca hacer perdurar el consenso en
materias importantes. Y, además, se establecen todo un sistema de protección de las
libertades creando instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal
Constitucional, como instancia suprema.
El título VIII trata sobre la organización territorial del estado, uno de los problemas
políticos más graves de España en su historia y en la actualidad. La Constitución instauró un
sistema político y administrativo descentralizado con la creación de Comunidades Autónomas en
todo el territorio español (Estado de las Autonomías). Todas las Comunidades se regularon
mediante estatutos que incluyen sus órganos legislativos, elegidos por sufragio universal
(parlamentos), ejecutivos (gobiernos) y que fijan sus competencias. Se establecieron dos
procedimientos para llegar a la autonomía: uno más rápido y completo (artítuclo 151), al que
pudieron acceder las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco) y las que lo
ratificaron mediante un referéndum; y otro procedimiento más lento (artículo 143) para el resto.
Ello fue fuente de conflicto en la década de los ochenta y en la actualidad.
La aprobación de la Constitución implicó también una profunda reforma del Código Penal y
del Código de Justicia Militar, así como la desaparición de la legislación franquistas más
explícitamente antidemocrática.
Centro: I.E.S. Santa Catalina de Alejandría (Jaén)
Página 7 de 15
También podría gustarte
- Compuerta RadialDocumento178 páginasCompuerta Radialbeto032121Aún no hay calificaciones
- 8.2.5.3 Packet Tracer - Configuring IPv6 Addressing Instructions IGDocumento12 páginas8.2.5.3 Packet Tracer - Configuring IPv6 Addressing Instructions IGBERO2403Aún no hay calificaciones
- Reseña Cien Niños Esperando El TrenDocumento1 páginaReseña Cien Niños Esperando El TrenPaz FernandaAún no hay calificaciones
- Diciermbre 2019Documento4 páginasDiciermbre 2019Belén RH QpiAún no hay calificaciones
- La Lengua de Las MariposasDocumento2 páginasLa Lengua de Las MariposasOscar MartinezAún no hay calificaciones
- Aprende Hebreo Con La Palabra KADOSHDocumento103 páginasAprende Hebreo Con La Palabra KADOSHIglesia AP León de JudáAún no hay calificaciones
- Manual Procesos Cobratorios Alejandro Araya 2008Documento72 páginasManual Procesos Cobratorios Alejandro Araya 2008German Cascante MonteroAún no hay calificaciones
- Envidia 2Documento11 páginasEnvidia 2Joaquin CidAún no hay calificaciones
- El Laberinto de Las EmocionesDocumento13 páginasEl Laberinto de Las Emocionesyuli ferrer jimenez0% (1)
- Trabajo Final Recauchutadora Bolivia 1Documento125 páginasTrabajo Final Recauchutadora Bolivia 1stephanieAún no hay calificaciones
- GRUPO 3 - Enfoques Del Área de Ciencia y TecnologíaDocumento2 páginasGRUPO 3 - Enfoques Del Área de Ciencia y TecnologíaJohana LunaAún no hay calificaciones
- Evaluacion 1 CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIADocumento9 páginasEvaluacion 1 CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIAKarol Viviana Rincón PatiñoAún no hay calificaciones
- Caso6 NikeDocumento2 páginasCaso6 NikeCupido De AmorAún no hay calificaciones
- 5 Personas en Condicion de VulnerabilidadDocumento20 páginas5 Personas en Condicion de VulnerabilidadSiervo NazarenoAún no hay calificaciones
- Caso Universidad EstatalDocumento2 páginasCaso Universidad EstatalJuan Camilo RojasAún no hay calificaciones
- Seminario PropedéuticoDocumento19 páginasSeminario Propedéuticodarling edith dominguezAún no hay calificaciones
- Caso Práctico Tema 1Documento3 páginasCaso Práctico Tema 1Mabel Martin BarataAún no hay calificaciones
- BORDWELL - Capítulos 4 y 6Documento44 páginasBORDWELL - Capítulos 4 y 6witchjorAún no hay calificaciones
- La Patraña Del ZorroDocumento3 páginasLa Patraña Del ZorroBelen CARDOZO LANDAAún no hay calificaciones
- ANTEPROYECTODocumento17 páginasANTEPROYECTOdanitzaAún no hay calificaciones
- Fernández Bernal, Edwin Jesús - Muñoz Izquierdo, Grecia CarolinaDocumento11 páginasFernández Bernal, Edwin Jesús - Muñoz Izquierdo, Grecia Carolinaerika100% (1)
- Informe de Mitigación AmbientalDocumento19 páginasInforme de Mitigación AmbientalOscarVelezmoroAún no hay calificaciones
- Pregunta 3. Guía para Responder.Documento2 páginasPregunta 3. Guía para Responder.Lucía Gutiérrez JiménezAún no hay calificaciones
- Desarrollo EmbrionarioDocumento7 páginasDesarrollo EmbrionarioHJAún no hay calificaciones
- Abuso de Aut Arbitrario e InjustoDocumento31 páginasAbuso de Aut Arbitrario e InjustoJonathan Duque GiraldoAún no hay calificaciones
- Fitorremediación de Aguas Contaminadas Por Cromo Con Lobularia MaritimaDocumento6 páginasFitorremediación de Aguas Contaminadas Por Cromo Con Lobularia MaritimaKanie GianellaAún no hay calificaciones
- Sobre Los Origenes de La SociologiaDocumento29 páginasSobre Los Origenes de La SociologiaPia Francisca Tapia PerezAún no hay calificaciones
- Sucesion IntestadaDocumento8 páginasSucesion IntestadaMister gatoAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura Antonhy GiddensDocumento4 páginasInforme de Lectura Antonhy GiddensBRANDON RIOS GRISALESAún no hay calificaciones
- Protocolo de Necropsias 3Documento10 páginasProtocolo de Necropsias 3flor lilianaAún no hay calificaciones