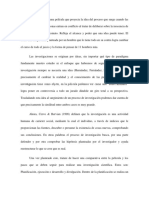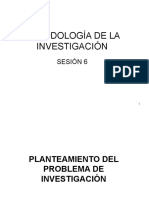Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bolilla 1
Bolilla 1
Cargado por
FlorenciaJokmanovich0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas7 páginasTítulo original
BOLILLA 1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas7 páginasBolilla 1
Bolilla 1
Cargado por
FlorenciaJokmanovichCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
BOLILLA I
LAS NUEVAS PERSPECTIVAS CIENTIFICAS Y CULTURALES Y LA ENSEÑANZA
DEL DERECHO
La nueva situación científica y cultural del derecho
La necesidad de un curso preliminar. – Cuando en el siglo XIX
Victor Cousin (1840), hombre representativo de una instancia
renovadora en la educación francesa, propuso crear en la
Universidad de París la Cátedra de Enciclopedia Jurídica –
denominación que identificaba entonces a la cátedra Introducción
al Derecho- señaló las siguientes razones:
- Para llenar una laguna en la enseñanza del derecho
- Porque el derecho era para quienes comenzaban a caminarlo, un
país del que desconocían su topografía e idioma
- Que no resultaba conveniente comenzar los estudios sin
conocer su lugar y su significado en el conjunto de las
ciencias jurídicas;
Por estas razones, era necesario un curso preliminar, decía
Cousin, cuya finalidad sería:
a) Orientar a los estudiantes en el laberinto del derecho,
dándoles un panorama general de todas las partes de la
ciencia jurídica.
b) Establecer el método general a seguir en el estudio del
derecho, con sus correspondientes modificaciones exigidas por
cada rama.
c) Dar a conocer las obras que han marcado el progreso de la
ciencia jurídica.
d) Imprimir unidad a la ciencia del derecho.
Esta propuesta, que fue el punto de partida para la realización de
las cátedras introductorias en las universidades europeas y
latinoamericanas era un programa a cumplir que planteó dos
cuestiones: por una parte, la necesidad y la justificación de los
temas teóricos y metodológicos y de los objetivos de la materia,
lo mismo que sus problemas y dificultades; por otra parte, la
importancia de determinar el lugar de la Enciclopedia en los
programas de estudios jurídicos.
La introducción al derecho en las concepciones dominantes del
país. - En el marco de estas ideas y propuestas comienza en el
país el dictado de una Enciclopedia jurídica o una Introducción
general a los estudios del Derecho y una fecunda labor en el
proceso de elaboración y definición de objetivos.
La etapa enciclopédica (1876-1896) se inicia unida a un importante
movimiento de renovación de la enseñanza con la reforma del plan
de estudios de la Universidad de Buenos Aires que reconoce
autonomía a la Facultad de Derecho e incorpora la materia siendo
su primer profesor Juan José Montes de Oca.
Apoyado en las ideas dominantes de ese momento y citando a Adolphe
Roussel –profesor de la Universidad de Bruselas- Oca destaca lo
conveniente y útil de disipar las dificultades de los alumnos al
comenzar sus estudios ofreciendo una Enciclopedia del Derecho que
les brindara:
- Las leyes generales de la ciencia y las particulares de cada
una de sus ramas, el objeto y el carácter filosófico de las
clasificaciones y las relaciones necesarias de cada parte
jurídica con las demás y el tronco común.
- La posibilidad de suplir los vacíos de la enseñanza, con las
nociones suficientes sobre las partes de la ciencia del
derecho.
- Citando a M. Eschbach –profesor de la Universidad de
Estrasburgo- que el objeto de la enciclopedia de una ciencia
debía consistir en sus bases y fundamentos, en explorar con
un sentido general sus diversas partes, y separarla y
distinguirla de las ciencias afines; en una palabra, hacer la
enciclopedia de una ciencia equivalía a “trazar el centro de
la circunferencia, los radios y las tangentes”.
- Una noción sinóptica y elemental del derecho; presentarle una
breve noticia de histórica de sus fuentes –antiguas y
modernas-; indicar el auxilio que las ciencias accesorias
como la filosofía, la historia, la filología y la medicina
prestan al derecho.
- Que evidenciara el todo homogéneo y la cohesión lógica de su
ciencia desvirtuando la falsa creencia de que es posible
ignorar ciertas partes bajo el pretexto de que son
innecesarias en la práctica.
- Conseguir la pasión de los estudiantes, que al conocer sus
diferentes ramas, podrían distinguir y elegir aquella para la
cual tiene mayores aptitudes.
Con estos fundamentos y objetivos Montes de Oca precisó en su
primer curso, los límites de la materia, circunscribiéndola y
dejando de lado las teorías abstractas y filosóficas propias de
otras asignaturas. La materia debía entonces ofrecer la ciencia
del derecho en sus principios y bases constitutivas:
- Una idea de la justicia y del derecho por ser “lo que forma
la piedra angular del edificio que tratamos de construir”.
- Una breve noticia de la historia de nuestro derecho positivo.
- Una visión concisa de cada una de las ramas del derecho.
- Algunos conocimientos auxiliares útiles para formar al
jurista.
Juan José Montes de Oca, ocupó la cátedra hasta 1892, y por un
breve período hasta 1896, su hijo Manuel Augusto quien mantuvo la
orientación satisfaciendo además la necesidad de ampliar los
antecedentes históricos.
En esta misma etapa la materia comenzó también a dictarse en la
Universidad Nacional de Córdoba, la otra universidad existente
entonces en el país. En sus comienzos se dictaba juntamente con
Filosofía del Derecho, pero luego, con motivo de la reforma del
plan de estudios (1889), se separaron ambas cátedras,
correspondiéndole al profesor Gaspar Ferrer la materia
introductoria. Fue éste un profesor y jurista destacado que siguió
las líneas de Montes de Oca, aunque sin incluir el capítulo
correspondiente a la historia de nuestro derecho positivo.
Cabe mencionar aquí que también se difundían en el país obras
introductorias españolas, con una estructura e inspiración
diferente. Entre otras pueden señalarse La introducción a los
estudios del derecho y principios del derecho natural de Juan
Manuel Ortí y Lara (1874), y la de Antonio José Pou y Ordinas,
Prolegómenos o introducción general al estudio del derecho y
principios del derecho natural (1898). Eran representativos de la
escolástica española del siglo XIX, e incluían temas de refutación
o doctrinas como las de Kant, Bentham, y en particular la de
Krause.
La segunda etapa (1896-1905) puede caracterizarse como la de una
introducción al derecho, concebida como una introducción a las
ciencias sociales; en ella Juan Agustín García ocupaba la cátedra
de la Universidad de Buenos Aires. Fueron representativas de las
ideas y del espíritu de esta etapa dos de sus libros:
- En la primera obra se propuso enseñar el espíritu de las
instituciones y de los códigos, dar la idea general y
sintética de los mismos.
- En la segunda obra consistió en un desarrollo de la anterior
y fue publicada en 1899. En ella intentó demostrar que los
fenómenos sociales, políticos y económicos del país eran tan
interesantes como los europeos; un hecho que autorizaba a
afirmar la posibilidad de construir una ciencia argentina.
Coincide esta etapa con la afirmación de la conveniencia de
vincular la enseñanza del derecho con las ciencias sociales, de
hacer penetrar en la Universidad la tradición científica argentina
de Echeverría, Mitre, Alberdi, que tenía un enfoque nacional de
las ciencias.
En este marco de las ideas la introducción al derecho se impartía,
por una parte, con una impronta metodológica y sociológica, y con
una perspectiva inspirada en la Escuela Histórica Alemana, y por
otra, intentando una rehabilitación del estudio del derecho
español y de la historia del derecho argentino, valorándose así la
tradición científica nacional.
En la tercera etapa (1905-1918) se propone una introducción
entendida como metodología jurídica para construir una teoría
sociológica del derecho.
Las ideas dominantes fueron sostenidas por Carlos Octavio Bunge en
la Universidad de Buenos Aires.
Se planteó entonces la necesidad de encontrar un rumbo adecuado
frente a dos alternativas: la tendencia enciclopédica y
sociológica de las universidades francesas, o la metodológica y
filosófica de las alemanas. Bunge, con respecto a la enseñanza
enciclopédica señala que iba perdiendo importancia en las
universidades, pero al mismo tiempo destaca que una disciplina
preparatoria como introducción al derecho resultaba estrictamente
indispensable. En relación con la metodología jurídica, Bunge
opina que debe hacerse un estudio intenso para construir
sólidamente una teoría general del derecho. Asimismo, señala lo
inconveniente de la forma filosófica en dicha elaboración, pues en
ella priva el desarrollo teórico con cierto tinte especulativo y
hasta racionalista. La forma sociológica es más adecuada, ya que
al considerar el derecho como un fenómeno social adquiere primacía
la observación positiva.
Acerca de los antecedentes del derecho argentino, Bunge sostiene
que su enseñanza debe mantenerse, pues prescindir de ellos
equivaldría a la ignorancia de la aplicación del método histórico.
En la cuarta etapa ya no es posible determinar de manera precisa
las ideas dominantes. Su comienzo puede señalarse en 1919 cuando
Ricardo Lavene se hace cargo de la cátedra en la UBA, su propuesta
afirma la perspectiva social del derecho, apoyándose
fundamentalmente en Emile Durkheim, representativo del positivismo
sociológico de ese momento, y en la filosofía jurídica de Rudolf
Stammler. A esto debe agregarse su enfoque histórico, que le
permitió definir el derecho no sólo como un conjunto orgánico de
normas que regulan la vida social, sino como un fenómeno superior
de cultura. Esta perspectiva fue enriqueciéndose por una
fundamental tarea de investigación sobre el derecho indiano y
sobre el derecho patrio, tarea que culmina con su obra Historia
del derecho argentino.
La nueva situación científica y cultural del derecho. – Unido a
las transformaciones, en el sistema de ideas y proposiciones como
en el aspecto científico y tecnológico, se advierte un desarrollo
de la investigación jurídica que busca incorporar desde distintas
perspectivas teóricas y metodológicas los logros de las ciencias
modernas a las construcciones jurídicas. Este movimiento renovador
se manifiesta en los siguientes aspectos:
- Desde el punto de vista filosófico: 1) los intentos por
incorporar a la reflexión jurídica las nuevas perspectivas
que proponen un retorno a la metafísica, la ontología y a la
axiología y un desarrollo de la fenomenología, los
existencialismos, los personalismos y los estructuralismos;
2) los intentos de renovación del positivismo jurídico; 3) el
gran desarrollo de la filosofía analítica y su proyección en
el campo jurídico y ético; 4) un interés por profundizar los
problemas de la lógica jurídica a fin de precisar mejor las
distinciones entre los diferentes tipos de razonamiento
jurídico y 5) una revaloración del iusnaturalismo y del
finalismo.
- Desde el punto de vista sociológico tratando por una parte de
definir con más claridad la relación entre sociología y
derecho, y por otra la de lograr una mayor precisión en su
objeto y método, y sobre todo determinar la función práctica
que debe cumplir.
- Desde la perspectiva epistemológica se advierten importantes
líneas de investigación dirigidas a buscar nuevos modelos
conceptuales y métodos de trabajo. Las líneas de
investigación se manifiestan en: 1) la revisión de la
historia de la ciencia del derecho; 2) las perspectivas que
surgen del intento de explicar la relación entre la
pluridisciplinariedad y unidad de la ciencia jurídica y las
nuevas relaciones interdisciplinarias planteadas en función
de los objetivos, metodología e instrumentos de análisis.
Nuevas perspectivas en la enseñanza del derecho. - Merecen
señalarse: 1) los descubrimientos en las investigaciones en
psicología, biología, lingüística e informática que abren nuevas
líneas de investigaciones educativas; 2) los cambios científicos y
tecnológicos acelerados y su incidencia en el proceso de
transformaciones en la estructura del saber y su relación con la
enseñanza; 3) y las nuevas propuestas de la tecnología educacional
en orden al perfeccionamiento de las tareas didácticas.
Nuestra propuesta. – Estos hechos son un estímulo para buscar un
nuevo camino que ponga el centro de interés en la dimensión
cultural de lo jurídico, en un mundo especializado y pragmático.
Buscando ofrecer un nuevo enfoque que ayude a definir los
problemas teóricos, metodológicos y sobre todo didácticos de esta
compleja materia introductoria. El método. – El método elegido
intenta ponernos en contacto con nuestras raíces y realizaciones
de nuestra cultura jurídica en un momento de cambios profundos y
tentado de nihilismo y descreimiento. (PRAGMÁTICO – KLONER).
La construcción del mundo jurídico de Occidente. – Este enfoque
exige precisiones acerca de los términos “mundo jurídico”,
“occidente” y “construcción”, con el objetivo de no caer en
ambigüedades.
- Mundo jurídico: Se entiende que este término permite poner
más en evidencia y dar mayor énfasis a la compleja relación
entre derecho, cultura y sociedad. Ayuda a comprender lo
jurídico en un marco de referencia que lo integra a una
concepción de la cultura como “matriz de vida dotada de
sentido”, con el fin de que cultura y naturaleza aparezcan
unidos en una realidad personal y social. Integra lo jurídico
en una concepción de la naturaleza humana que afirma y
expresa, por un lado, la unidad y la universalidad del género
humano y sus posibilidades de perfeccionamiento y de
realización y por otro, descubrir y realizar la dimensión
histórica y social del hombre, mostrando las particularidades
de cada cultura y la pluralidad de ellas.
- Occidente: El concepto de occidente tiene un significado
cultural y no uno geográfico. Se quiere destacar algunos de
los rasgos más significativos de la cultura jurídica, desde
Grecia hasta las manifestaciones de las sociedades nacionales
secularizadas.
- Construcción: Con este término se quiere destacar el carácter
dinámico e histórico del mundo jurídico, poniendo en
evidencia que no es algo terminado o construido para siempre
donde lo permanente permanece estático y lo mudable parece
consumir y agotar lo permanente. Intenta adentrarnos en la
conciencia histórica del largo y complejo proceso de
formación y transformación del mundo jurídico.
Etapas de la construcción del mundo jurídico de Occidente. – En
esta primera concepción se destacan 4 etapas:
- La primera en la que se advierten tres movimientos
significativos, corresponde al mundo antiguo. El primero se
inicia con la polis griega, y va desde la concepción sagrada
de la ley, a un concepto de ley de la naturaleza y de la
razón como fundamento del derecho natural. El segundo momento
es propio de Roma, que parte de un derecho fundado en la
costumbre hasta llegar a elaborar una teoría del derecho. El
tercero corresponde al del pueblo hebreo.
- La segunda etapa se desarrolla en el mundo jurídico traído
por el cristianismo.
- En la tercera etapa se destacan los esfuerzos por construir
el mundo jurídico de la Edad Media y pueden distinguirse dos
momentos significativos: a) el del derecho de una sociedad
teocéntrica (Alta Edad Media); b) el del derecho de una
sociedad iuscéntrica (Baja Edad Media).
- La cuarta etapa tiene dos dimensiones: la primera corresponde
a la construcción del mundo jurídico de las sociedades
nacionales secularizadas, en las que se elaboraron, por una
parte, los fundamentos y contenidos del derecho moderno, y
por otra, las principales propuestas contemporáneas de
renovación, incorporando a Argentina. En la segunda se
proponen los elementos del mundo jurídico en el que estamos
inmersos, para seguirlo desde sus fundamentos, mostrar su
estructura y los presupuestos teóricos y metodológicos.
También podría gustarte
- 12 Hombre en PugnaDocumento6 páginas12 Hombre en PugnaRuben Bahena100% (1)
- La Nocion de Cultura en Las Ciencias Sociales - Denys Cuche (Resumen)Documento12 páginasLa Nocion de Cultura en Las Ciencias Sociales - Denys Cuche (Resumen)Esteban Yanez100% (2)
- Estatuto Del Sujeto en LacanDocumento4 páginasEstatuto Del Sujeto en LacanFlorenciaJokmanovichAún no hay calificaciones
- Manual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 3Documento28 páginasManual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 3FlorenciaJokmanovichAún no hay calificaciones
- LibroVol333 1 PDFDocumento880 páginasLibroVol333 1 PDFFlorenciaJokmanovich100% (1)
- Manual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 2Documento25 páginasManual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 2FlorenciaJokmanovichAún no hay calificaciones
- Manual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 1Documento38 páginasManual Curso de Nivelación 2019 - Capitulo 1FlorenciaJokmanovichAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Contemporaneo - Gerard de BernisDocumento256 páginasEl Capitalismo Contemporaneo - Gerard de BernisDiego Mansilla100% (6)
- Estructura Del AnteproyectoDocumento2 páginasEstructura Del AnteproyectoGenesis Rodríguez100% (1)
- El Romance Del Espacio PublicoDocumento13 páginasEl Romance Del Espacio PublicoSofia Adela Salinas FuentealbaAún no hay calificaciones
- Finanzas Perspectivas Siglo Xxi PDFDocumento26 páginasFinanzas Perspectivas Siglo Xxi PDFJoseLuisTangaraAún no hay calificaciones
- Test Psicometricos y Teorias de La MediciónDocumento2 páginasTest Psicometricos y Teorias de La MediciónÉdgar AlmeidaAún no hay calificaciones
- JIMENEZ YANEZ Framing Programa ElectoralDocumento17 páginasJIMENEZ YANEZ Framing Programa ElectoralMarco Antonio Ruiz PérezAún no hay calificaciones
- Estilo de Aprendizaje Ruben BlancoDocumento26 páginasEstilo de Aprendizaje Ruben Blancorubenchu899405Aún no hay calificaciones
- Resumen de Charles TaylorDocumento5 páginasResumen de Charles TaylorPaula SierraAún no hay calificaciones
- La Estadistica en La Investigacion EducativaDocumento19 páginasLa Estadistica en La Investigacion EducativaKarem BocanegraAún no hay calificaciones
- Avances de La CienciaDocumento12 páginasAvances de La CienciaPatricia Elena Yana BernabéAún no hay calificaciones
- Anitua - Positivismo CriminológicoDocumento7 páginasAnitua - Positivismo CriminológicoCintia ChenAún no hay calificaciones
- Clase 6 - Metodología de La InvestiaciónDocumento56 páginasClase 6 - Metodología de La InvestiaciónSergio ValverdeAún no hay calificaciones
- Silabo Sociologia - Ingenieria Civil 2019 - VZL .2Documento12 páginasSilabo Sociologia - Ingenieria Civil 2019 - VZL .2Los Whiskas MichitoAún no hay calificaciones
- Ficha CualitativoDocumento4 páginasFicha CualitativoISABEL CRISTINA RAMIREZAún no hay calificaciones
- Discusion: José Miguel Fernández DolsDocumento12 páginasDiscusion: José Miguel Fernández Dolseduardo toroAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Como ConstrucciónDocumento3 páginasEl Conocimiento Como ConstrucciónFacundo FernandezAún no hay calificaciones
- Infografía TEORIA NEOCLASICADocumento1 páginaInfografía TEORIA NEOCLASICAMeliza HanAún no hay calificaciones
- 3 - Najmanovich, D. El Encadenamiento Universal PDFDocumento29 páginas3 - Najmanovich, D. El Encadenamiento Universal PDFEdison FerroAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento11 páginasFalsacionismoguille nuñezAún no hay calificaciones
- Actividad 1. La CienciaDocumento16 páginasActividad 1. La CienciapauuAún no hay calificaciones
- Proyecto de Psicologia Como CienciaDocumento34 páginasProyecto de Psicologia Como CienciaPao RodittiAún no hay calificaciones
- Investigacion Científica y SociedadDocumento331 páginasInvestigacion Científica y SociedadvisaidAún no hay calificaciones
- Juri Lotman. Actualidad de Un Pensamiento Sobre La Cultura (Olga Pampa)Documento24 páginasJuri Lotman. Actualidad de Un Pensamiento Sobre La Cultura (Olga Pampa)marifersanvicenteAún no hay calificaciones
- Merton SociologíaDocumento38 páginasMerton SociologíaSebastián EchaízAún no hay calificaciones
- Modelo General Del Proceso de DiseñoDocumento13 páginasModelo General Del Proceso de DiseñoGabyVelazquezAún no hay calificaciones
- Glosario TecnicismosDocumento12 páginasGlosario TecnicismosJavier PerezAún no hay calificaciones
- 1 0 Subrayado Introducción A LaDocumento47 páginas1 0 Subrayado Introducción A LaLissette Fabiola Gutierrez GarciaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 de FilosofiaDocumento4 páginasTarea 3 de FilosofiaRichard Martinez AlvarezAún no hay calificaciones