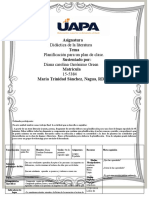Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tercer Parcial de HFC
Tercer Parcial de HFC
Cargado por
Cristian López0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas7 páginasTítulo original
Tercer parcial de HFC
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas7 páginasTercer Parcial de HFC
Tercer Parcial de HFC
Cargado por
Cristian LópezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Primer parcial de HFC
Cristian Camilo López Lerma 201210387
COMENTARIO ANALÍTICO AL VIDEO GRANDES IDEAS DE LA FILOSOFÍA –
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
En el documental “Grandes ideas de la Filosofía” se abordan cuestiones concernientes al
desarrollo de la filosofía de la ciencia. Tales cuestiones son, a saber, si la ciencia puede “palpar”
el mundo o sólo describirlo; si la ciencia se puede desprender del sujeto que la elabora
(objetividad); límites y alcances de la ciencia; si las leyes de la naturaleza son objetivas
(¿existen?); ¿cuándo se hace ciencia y cuándo no?
El primer cuestionamiento se da en torno a la diferenciación entre filosofía y ciencia, teniendo
en cuenta que, desde sus inicios, parecían ser una sola reflexión. Entonces, desde la modernidad,
cabe plantear las preguntas clave: ¿qué tipo de reflexiones son filosóficas y cuáles científicas?, y
¿qué factor es decisivo para la distinción de tales reflexiones?
El inicio del desarrollo de la respuesta se busca en la antigüedad, en el momento en que se
supera la explicación mítica, recurriendo al logos como fuente válida para acceder a la realidad
del mundo. El filósofo más prometedor de tal época fue Aristóteles, el primer científico de la
historia y gran sistematizador de la misma. Por ser él un científico “realista”, fue el responsable
de la tradición filosófica de Occidente y, por lo tanto, de la visión dominante de todo el saber
durante casi dos milenios. A este respecto, es importante considerar la relación entre ciencia y
cultura, y otorgar la posibilidad de ver a la ciencia como un producto cultural.
Aristóteles funda, de modo sistemático, el carácter causal de la ciencia. Inicia con la reina
de las ciencias: la física, pues esta versa sobre el movimiento y reposo relativo de los
cuerpos (relativo porque para el estagirita el cosmos está vivo, y todo cuanto posee vida,
ha de moverse, así sea en una mínima magnitud; luego si el cosmos es el todo (to pan)
entonces nada puede estar en reposo absoluto, este equivale a la nada), así, el Filósofo
estableció en su sistema los cinco elementos (aer, gé, hydor, pyr kai aether) con la finalidad
de elaborar una explicación suficiente para el movimiento de los cuerpos: hydor kai gé se
mueven hacia el centro del universo; aer kai pyr se alejan del centro; y el aether se mueve
alrededor del centro. Con estos principios, Aristóteles explicó a las mil maravillas los
fenómenos como por qué las rocas caen y el humo tiende hacia arriba, además de explicar
la composición de los cielos y la redondez del cosmos (la circularidad perfecta) En cuanto
a la astronomía, el estagirita sostuvo un sistema geocéntrico, en el que la Tierra era la
última maravilla del universo y, por lo tanto, esta se encontraba inmóvil en el centro
mientras el sol giraba a su alrededor con otros cuerpos celestes (planetas); también
estableció un mundo sublunar (sometido a la generación y corrupción) y uno supralunar
(donde todo es perfecto, actual), además de esto, dijo que el universo era finito. Tal
concepción astronómica y geocéntrica perduró hasta el siglo XVI, cuando Copérnico
estableció el paradigma heliocéntrico. En este punto se puede afirmar que Aristóteles dio
una respuesta suficiente pero no definitiva al enigma del movimiento: de lo que se sigue
que la ciencia es un producto cultural, histórico, que resuelve problemas y sacia
inquietudes propias de la época. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento verdadero por
las causas, aquello que es lo opuesto a la opinión. Dicha relación de opuestos dominó gran
`parte del pensamiento antiguo en lo relativo a su cosmología (la unión de los contrarios como
la causa primera de todo) Si la ciencia es el conocimiento por las causas, el tipo de
conocimiento ha de ser deductivo, sujeto al principio de causalidad. La detección de la
causalidad es el instrumento principal del que se abasteció la ciencia en la antigüedad, y que
dominó tal concepción por mucho tiempo. No hay duda de que la deducción tuvo prelación
sobre la inducción debido al carácter universal de la ciencia (no hay ciencia de lo particular, si
se admite un desarrollo de la ciencia desde la deducción, esto significa que se va a partir de
los primeros principios, y esto deben ser universales por ser primeros, en tanto que son la
base científica que responde a los misterios fenoménicos del mundo), esto es, que de alguna
manera se aceptó el rasgo objetivo de la ciencia como exploradora del mundo; luego, la
inducción es una exploración subjetiva provisional que, como consecuencia, no tiene la última
palabra en cuanto inferencias sobre la ciencia en sí misma. La inducción es una postura
subjetiva y, por lo tanto, particular.
En la Edad Media fueron muy optimistas, pensaron que, a partir de los hechos del mundo, se
podrían construir teorías explicativas. Con Ockham, se llegó demasiado cerca en cuanto a la
tangibiliad del mundo. Pues con su navaja (aunque más bien fue un machete) estableció el
principio de la economía del pensamiento que, en el caso de la ciencia, tuvo repercusiones
metodológicas revolucionarias. Así, si en el análisis investigativo de un fenómeno,
aparecen dos explicaciones en igualdad de condiciones, la teoría más simple es la
ganadora, no hay necesidad de complicarse en complejidades que multipliquen la sencillez
de la descripción y explicación del mundo. Pero, conviene aclarar, que esto no significa
que la explicación sencilla sea la verdadera, sino la más probable. Esto se traduce en la
posibilidad de llegar a una respuesta del mundo si elijo el camino más corto. A este
respecto, lo que Ockham quiere explicar es que el mundo se entiende de manera más
sencilla si el hombre no interpone entre este y su capacidad para conocer la multiplicación
de los entes, los cuales son un constructo meramente mental.
En la época renacentista se redescubrieron textos científicos antiguos y con la invención de
la imprenta (Johannes Gutenberg en 1440 aprox.) se popularizó el conocimiento, lo que
permitió un mayor despliegue científico. No obstante, el proceso fue un tanto demorado,
pues el humanismo se centró en temas como la política (Maquiavelo por ejemplo) e
historia. Pero esto no significó que no hubiera avances en las distintas ramas científicas: en
la química se dio su forma inicial bajo el nombre de alquimia; la cual tenía la ambiciosa
obsesión por convertir los metales en oro y la búsqueda de la piedra filosofal. En materia
astronómica, se desarrolló e impulso la navegación en la que se exploraron nuevas rutas
comerciales, cuyo culmen se dio con el “Descubrimiento de América” Y esto se incluye en
la astronomía porque el desarrollo de la navegación implicó serias investigaciones para
establecer sistemas de orientación, replanteando materias como la geografía, astronomía,
cartografía, meteorología; además se desarrolló la tecnología para la elaboración de
instrumentos de alta precisión. Durante el Renacimiento, florecieron grandes científicos que
revolucionaron metodológicamente la visión del mundo. En materia astronómica, Kepler y
Galileo desplazaron la Tierra a un punto más del universo, despojándola de su primacía central
para ubicar el sol allí, lo que supuso un escándalo para la visión precedente de la antigüedad.
Varias teorías físicas de Aristóteles fueron refutadas (la de los cinco elementos, el mundo
supralunar), y las matemáticas obtuvieron su puesto instrumental en la aplicación de la ciencia.
El lenguaje de la ciencia son las matemáticas, una sentencia que ya había sido postulada en
la Antigüedad por Pitágoras, pero que ahora recobra una mayor fuerza como el eje
instrumental por excelencia de las investigaciones científicas.
Ante tan gran avance científico, se llegó pronto a la conclusión de que el mundo sólo se puede
conocer a través de la experiencia. Parece ser que hubo una fe muy grande en todas las proezas
de la ciencia, algo que necesariamente determinaría su carácter progresista y determinante del
conocimiento verdadero. Bacon, ante la visión utilitaria de la ciencia que tenía, quería más
práctica y menos teoría, lo concreto sobre lo abstracto. De esto se deduce que en lo concreto
está el mundo, lo práctico y lo útil. Bacon criticó a Aristóteles desde el método científico,
explicando que el Filósofo imposibilitó el progreso de la ciencia aplicada. Y esto lo sustenta
diciendo que tanto en la Antigüedad como en la Edad Media no concibieron la posibilidad
de mejorar las condiciones de vida humana por medio de los descubrimientos de la ciencia
aplicada. La explicación de tales hechos se evidencia por el sometimiento al principio de
autoridad; en otras palabras, no hubo progreso porque le rindieron mucha pleitesía a
Aristóteles al elegirlo como modelo. Así pues, el foco de la crítica al estagirita estriba en
que su método era ineficaz, de modo que su única utilidad era la discursiva, dispuesta para
los debates y discusiones (algo tan característico de la Edad Media con las Quaestio
disputata), pero, ¿dónde quedan las soluciones para las necesidades humanas? En
definitiva, se puede decir que Bacon fue un pensador decisivo que, de algún modo,
contribuyó a la escisión del paradigma científico tradicional desde la antigüedad. Visto de
esta forma, se puede afirmar que el lado útil de la ciencia salió a relucir en aquel momento
(siglo XVII); y esto es bastante interesante porque se busca una finalidad, un para qué de la
ciencia, que no es otro que el otorgar el bienestar a la humanidad. Este cambio de paradigma
histórico supone el nacimiento de la tecnología, el logos que reflexiona en torno a la técnica,
lo propio de lo práctico y transformador que se aleja de la esterilidad de la teoría. En pocas
palabras, menos Theoria y más Praxis. En este sentido, la razón es el instrumento regulador de
las vivencias empíricas en pro del avance científico; la razón puede ser ordenadora de las
experiencias para dirigirlas a una finalidad benefactora.
Newton fue el gran científico que terminó por refutar las teorías aristotélicas. Con su “Principia
Mathematica” sentó las bases de la física clásica, en la que se redefinieron las leyes del
movimiento. Por tal razón, Newton puede ser considerado como el primer científico de la
ciencia moderna; y esto se aclara al indicar que fue el que llevó a la cumbre la revolución
científica con la Ley de la gravitación universal, con la cual explica satisfactoriamente, para
su época, los fenómenos de la caída libre de los cuerpos. Tal descubrimiento fue posible
gracias al método inductivo y las teorías apoyadas en el poder de las matemáticas, como
desentrañadoras del misterio de la naturaleza. En este apartado surge la pregunta por las
leyes naturales, sobre si existen realmente y a qué se dedican exactamente. Pero, se puede
pasar por alto, de alguna manera, tal asunto, pues la confianza en el poder de la razón es
propia de la modernidad, algo que supuso la posibilidad esencial para el desarrollo de la
ciencia. No obstante, el tema de las leyes es muy importante porque estas proporcionan el
conocimiento necesario sobre el cual desarrollar la investigación científica. A este respecto, se
puede decir que las leyes son, de alguna manera, las normas universales sin las cuales no sería
posible el ejercicio científico que conduzca a conocimientos certeros. La cuestión estriba sobre
si es posible conocer qué es exactamente una ley, porque podría suceder que se le pueda
describir o señalar, más nunca definir. En este punto es importante señalar que tal cuestión
(si es posible “conocer” la ley científica) puede ser supeditada a la consideración de que a
la ciencia, “en” y “desde” la modernidad, no le interesa conocer qué es la realidad, sino
cómo funciona; así, si se tiene una ley y se sabe cómo se da en el mundo fenoménico, se
puede trabajar con ella aun cuando no se conozca su esencia.
Hume con su escepticismo atacó la visión inductivista al negar la causalidad como principio del
mundo, reduciéndola tan solo a una actitud mental, producto de la costumbre (el que todos los
días veamos aparecer el sol por el oriente, no significa que siempre vaya a ser así) La causalidad
es, en el caso de Hume, un producto de la costumbre. Con esta crítica tan fuerte, la ciencia, en
sus planteamientos basados en la causalidad, parece desmoronarse; pues los hechos se
desconectarían e incluso las leyes de la naturaleza pasarían al orden de caprichos mentales. Esta
postura escéptica, si se considerara actualmente, acabaría inmediatamente, por ejemplo, con la
ciencia forense: en esta práctica, todos elementos constitutivos de la evidencia se desconectarían
del culpable; y el pobre abogado defensor nunca tendría argumentos válidos para hacer justicia.
Pero la ciencia no terminó ahí, puesto que Kant solucionó el dilema de alguna manera,
indicando que las posibilidades del conocimiento del mundo son las posibilidades del
conocimiento humano; en este caso, el principio de la causalidad hace parte de la estructura
interna cognoscitiva, por medio de la cual es hombre conoce los fenómenos, lo que aparece ante
sus posibilidades empíricas. En otras palabras, sea la causalidad real o no, perteneciente o no al
mundo, es con lo que el hombre dispone para conocer y, por lo tanto válido (dentro de sus
límites desde luego)
Gracias a Newton y a Kant, la ciencia evolucionó en los siglos XVIII y XIX, desentrañando los
misterios de la naturaleza y adquiriendo un carácter predictivo en lo referente a los fenómenos
astronómicos. Parece que valió la pena confiar en el poder de la razón. Y esto se evidenció en el
siglo XIX, momento en el cual la ciencia tenía la última palabra en cuanto a la validez o
invalidez del conocimiento.
Si se tiene en cuenta el giro gnoseológico desde Kant, se puede explicar el que la ciencia en el
siglo XX haya adquirido una cierta subjetividad; también por qué aparecieron las posturas a
favor y en contra del inductivismo y el deductivismo. Esto, porque ya no es posible considerar
una visión del mundo en sí, luego no hay una serie de normas universales, con fundamento en
re, desde las que se pueda con certeza proceder en la elaboración teórica. Por tal razón surgió el
cuestionamiento sobre si hay teoría posible que construya a la ciencia. En un hábil intento por
la sustentación teórica a partir de la experiencia, el Círculo de Viena incursionó en el
Empirismo Lógico o Neopositivismo, cuya tesis sostiene que una proposición es
cognoscitivamente significativa sólo si posee un método de verificación empírica o si es
analítico; tal tesis se conoce como “significado por verificación”. De acuerdo a esto, las
proposiciones de la ciencia empírica cumplen con la exigencia gnoseológica, mientras que
la lógica y las matemáticas cumplen con el reto metodológico. En consecuencia, las
proposiciones genuinamente filosóficas quedan excluidas; de modo que la misión del
Círculo era pasarle un filtro lógico a la filosofía, en otras palabras, bajar la filosofía de las
nubes para asentarla en el mundo de los fenómenos, de la ciencia. Por otro lado, pero en la
misma dirección, en el caso de Popper, la experiencia prima sobre la teoría, la experiencia es
la que decide su validez; pero el problema es que toda teoría sólo es provisional, pues así como
puede suceder que una experiencia la refute, puede haber una que no, ¿pero cuándo saberlo?
Así, la teoría de la falsación niega la posibilidad de construir una teoría sólida y permanente; en
dicho caso, lo que perdura es el escepticismo.
Una posible solución para el inductivismo es reducirlo al plano de la probabilidad. De esta
manera, al no conocer todos los casos de falsación, se opta por lo probable de sus pruebas
superadas. Esta solución no es la mejor, pues no puede retirar el carácter provisional de las
teorías, al estar en el mismo plano de incertidumbre que el de la teoría de la falsación.
Kuhn, para superar la idea de una teoría general en que la ciencia estaba encerrada, establece su
teoría del paradigma, el cual indica que este es un criterio por medio del cual una comunidad
científica se propone resolver sus problemas. De acuerdo a esta teoría, se puede afirmar, una vez
más, que la ciencia es un producto cultural que responde a problemas propios de la época, a
necesidades que se deben satisfacer en el momento en que surgen. Pero no se debe ver de una
manera tan trágica, pues el establecimiento de un paradigma es necesario para el
desarrollo científico de toda una cultura, y también es necesario para la revolución
impuesta por el nuevo paradigma. En términos hegelianos, sin contrariedad no puede
haber un avance de la ciencia; es necesaria la negación de un paradigma para que el
espíritu científico se despliegue y se llegue al saber absoluto. Y el registro histórico es
indispensable para semejante proeza. Sin embargo, si se considera la historia como una
serie de hechos fragmentados, parece ser que la ciencia pierde su gran universalidad y, por lo
tanto, ya no se puede hablar de una “Ciencia” que atraviese todos los tiempos, y mucho menos,
de una ciencia progresista en sentido estricto. Si se desean tener certezas en materia científica,
se debe cortar la línea continuista de la historia. Si se admite tal corte, se admite un cambio de
paradigmas, una revolución (como la de la física clásica a la física de Einstein con su teoría
relativista) Puede haber progreso, sí, pero en tanto que hay cambios culturales que demandan
nuevas formas de vida y, por consiguiente, nuevas respuestas del mundo.
En la revolución de la ciencia, si se considera a esta como producto cultural, las nuevas teorías
no niegan o refutan por completo a las precedentes; lo que hacen es reemplazarlas, el
conocimiento del mundo se amplía. Tal fue el caso de la teoría de la relatividad de Einstein, que
supuso un nuevo panorama en el ámbito de la física; pero esto no quiso decir que Newton
estuviera errado con su descubrimiento de la fuerza de gravedad. Tal fuerza sigue existiendo,
pero ahora se explica en un nivel más elevado y detallado, que permite de una mejor manera la
elaboración de los experimentos.
Con la propuesta de Einstein de la curvatura del espacio y el tiempo, la geometría euclidiana y
toda su consecuente influencia en la visión del espacio, tiempo, materia y movimiento quedaron
obsoletos más no inválidas. Otro gran ejemplo que perdura hasta el día de hoy es el de la
aparente incompatibilidad de los sistemas físicos de la relatividad y el de la física cuántica,
aun cuando ambos están apoyados por la evidencia empírica; al respecto se podría decir
que todavía no se ha descubierto un principio mayor de la naturaleza que las integre y las
concilie. El caso es que es poco probable que alguna de las dos sea inválida, puesto que el
soporte empírico las sustenta, las dos pueden describir y explicar la naturaleza. Se podría
argumentar que el establecimiento de un paradigma (en leguaje de Kuhn) tiene un cierto
contenido que, con el desarrollo de la cultura hasta su muerte (hasta que aparezca una nueva
forma cultural con su paradigma científico), se despliega hasta agotar todas sus
posibilidades. En este orden de ideas, es probable que tal vez nunca se pueda llegar a postular
la total realización de la ciencia, o una teoría que responda definitivamente todas las
expectativas sobre la naturaleza del mundo.
Aun con todo el desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia, en la actualidad, la filosofía no
deja de ser clave en la reflexión general sobre todos los cuestionamientos de la ciencia. El
nacimiento de nuevas teorías científicas tiene sede en las consideraciones filosóficas. Parece
ser que a la filosofía qua filosofía, despojada de su carácter científico, no le queda otro
papel que el de ser la guardiana de todas las elaboraciones científicas, donde dictamine
moralmente qué es lo conveniente para el bienestar de la humanidad y del medio
ambiente. Así, en lo que respecta a la ciencia práctica, de la utilidad, la filosofía tiene cada vez
menos cabida, pues no se trata de saber cómo funciona el mundo o cuál es su origen, sino el
provecho que de este se pueda sacar.
Comentario a la consideración de la Ciencia según Hegel
El fundamento de la ciencia
En este comentario se analizará qué entendía Hegel por el fundamento de la ciencia, lo
cual conlleva a afirmar que esta tiene un inicio, una posibilidad de despliegue. Para tal
efecto, se tomará como referencia y punto de partida las consideraciones sobre el saber
universal, detallado explícitamente en su prólogo (23) a la Fenomenología.
Pues bien, Hegel afirma que el fundamento de la ciencia es el puro conocerse a sí mismo en
el absoluto ser otro, y asegura que el papel de la filosofía es asegurarse que tal estado de
auto-conocimiento se dé en la conciencia; de lo que se sigue que el inicio propio de la
ciencia no sería posible sin tal guía; pero no se puede limitar a la filosofía de esa manera,
sino que más bien la incluye dentro de sus posibilidades, esto es, que el inicio mismo de la
filosofía presupone el mismo despertar de la conciencia.
A esa gran posibilidad, Hegel le añade la cuestión del devenir, indicando que tal elemento
de auto-conciencia es posible sí y sólo si hay un devenir. A este respecto se puede decir que
Hegel era un filósofo de la vida, en tanto que el devenir está tomado aquí como el eje
articulador del movimiento mismo, aquello que permite el inicio de la autoconciencia
desde su inmediatez. En otras palabras, sin devenir no hubiera sido posible la inmediatez
del darse de la autoconciencia. Y esta inmediatez es el espíritu mismo que se auto-conoce;
por esta reflexión sobre sí misma es por lo que el espíritu es para sí.
Entonces, Hegel vincula a la ciencia con ese conocerse a sí misma, propio de la
autoconciencia. Tal vinculación es necesaria en tanto que la necesita para vivir. Y esto es
comprensible si se tiene en cuenta el carácter vital del devenir como condición y
posibilidad de la inmediatez del espíritu. La ciencia necesita de la autoconciencia para su
despliegue a lo largo de la historia. Por otro lado, desde el individuo se da el alcance hasta
la ciencia, por medio de ella misma se puede llegar a la contemplación de tales horizontes.
De esto se deduce que la ciencia en tanto que está ligada a lo autoconciencia del espíritu,
no es consecuente del reflexionar del individuo, pues esta le muestra el camino a seguir,
una vez su efectivo desplegarse ha iniciado desde la inmediatez del devenir.
Lo anterior se traduce en que el individuo es un ser incondicionado que, en este caso, se ve
como lo opuesto a la conciencia, su contrapuesto; y esto vale para la ciencia como lo otro,
la negación. Puesto que la autoconciencia inmediata es lo primeramente revestido de
realidad efectiva, pareciera que la ciencia le fuera algo extraño. Y no se podría esperar
otra cosa, ya que el inicio del espíritu se da en la inmediatez de la realidad efectiva, pero
desde la autoconciencia natural y no desde un elemento propio de la ciencia.
Por tales razones, el deber del elemento de la ciencia es vincularse a ese principio
inmediato en el que la autoconciencia se da desde la realidad efectiva. Por eso Hegel
afirma que la ciencia, en tanto que la autoconciencia está para sí fuera de ella, lleva la
forma de la irrealidad. La ciencia tiene que demostrar que tal autoconciencia le pertenece
para así poder hacerse con ella. Mientras la ciencia no se vincule, esta no es más que lo en
sí; para llegar a la conclusión de que no es el espíritu sino la substancia espiritual.
En conclusión, a lo que Hegel quería llegar es a la afirmación de que el espíritu debe
desplegarse para hacerse uno en la realidad efectiva, y la manera de hacerlo es
vinculándose con la autoconciencia, para ser uno sólo. Tal es el propósito inicial de la
primera parte del sistema de la Fenomenología del Espíritu.
Ahora se entiende con mayor claridad por qué Hegel decía que es necesario un sistema
para el darse efectivo del saber. Parece ser que el sistema es la condición de posibilidad del
despliegue del espíritu.
También podría gustarte
- Condiciones Pedagogicas de Los Siglos Xii Al Xiv y Su Realación en La Pedagogia ActualDocumento4 páginasCondiciones Pedagogicas de Los Siglos Xii Al Xiv y Su Realación en La Pedagogia ActualRubiela Rueda0% (1)
- Tipeo TCC Por Lesión Del HDDocumento3 páginasTipeo TCC Por Lesión Del HDkathuAún no hay calificaciones
- Presentacion Sobre Octavi FullatDocumento7 páginasPresentacion Sobre Octavi FullatAna Luisa Cornejo Pérez100% (1)
- La Meta de La ComunicaciónDocumento7 páginasLa Meta de La ComunicaciónCristian LópezAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial de HFCDocumento3 páginasSegundo Parcial de HFCCristian LópezAún no hay calificaciones
- Reseñas CríticasDocumento7 páginasReseñas CríticasCristian LópezAún no hay calificaciones
- Evaluación WittgensteinDocumento4 páginasEvaluación WittgensteinCristian LópezAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento6 páginasIntroducciónCristian LópezAún no hay calificaciones
- Teatro MetafisicoDocumento122 páginasTeatro MetafisicoTlalli Magalita CruzAún no hay calificaciones
- La Planeaci N Como Recurso Didáctico en El Proceso de Enseñanza en La Escuela PrimariaDocumento54 páginasLa Planeaci N Como Recurso Didáctico en El Proceso de Enseñanza en La Escuela PrimariaLuis CornelioAún no hay calificaciones
- Jose - Sanchez - Tarea 2 - 50010 - 162Documento19 páginasJose - Sanchez - Tarea 2 - 50010 - 162trabajos unad unadAún no hay calificaciones
- 03 - Clarck-Chalmers - Mente Extendida PDFDocumento14 páginas03 - Clarck-Chalmers - Mente Extendida PDFDanielaAún no hay calificaciones
- Psi-216 Pruebas de Aptitudes e Intereses IDocumento15 páginasPsi-216 Pruebas de Aptitudes e Intereses IsariAún no hay calificaciones
- Plan de ObservaciónDocumento4 páginasPlan de ObservaciónRafita Mabarak BorjaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Didactica de La LiteraturaDocumento8 páginasTrabajo Final de Didactica de La LiteraturaDiana GeronimoAún no hay calificaciones
- Teoría y Modelos Pedagógicos-1Documento199 páginasTeoría y Modelos Pedagógicos-1Ruben Guillermo Ochoa Fuentes83% (6)
- 15 Filosofia Trinchera para Pensar y ResDocumento352 páginas15 Filosofia Trinchera para Pensar y ResJuan Pablo Martin PereyraAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Investigación CientíficaDocumento4 páginasCuestionario de Investigación CientíficaCamigo XDAún no hay calificaciones
- UNIDAD 3 Textos de ECO y LOPEZ GUSTAVO PDFDocumento14 páginasUNIDAD 3 Textos de ECO y LOPEZ GUSTAVO PDFJennifer AlvarezAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo - Catedra de Metodologia de La Invesigacion CientificaDocumento73 páginasMaterial de Apoyo - Catedra de Metodologia de La Invesigacion CientificaIng. Sandra Elizabeth AndinoAún no hay calificaciones
- SPA - Teoria Gral Sistemas 201801 PDFDocumento18 páginasSPA - Teoria Gral Sistemas 201801 PDF12345Aún no hay calificaciones
- Tesina ARCIS-UCDELMAULE NATALIA GUERRERO PEÑA 15.683.572-2 (Final)Documento226 páginasTesina ARCIS-UCDELMAULE NATALIA GUERRERO PEÑA 15.683.572-2 (Final)juan bustosAún no hay calificaciones
- Comunicacion y LenguajeDocumento1 páginaComunicacion y LenguajeSergio Andres Villegas VillaAún no hay calificaciones
- 5-Lev VigotskyDocumento13 páginas5-Lev VigotskyCaro AndreaAún no hay calificaciones
- Círculo 1 - Nivel Inicial - Primario y Secundario - Borrador - CoordinadorDocumento25 páginasCírculo 1 - Nivel Inicial - Primario y Secundario - Borrador - CoordinadorEducación Catamarca CapitalAún no hay calificaciones
- Muñoz García, Ángel - Seis Preguntas A La Lógica MedievalDocumento125 páginasMuñoz García, Ángel - Seis Preguntas A La Lógica MedievalPablo Vera Vega100% (2)
- Edgar MorinDocumento4 páginasEdgar MorinHELMUNTHAún no hay calificaciones
- Habilidades CognitivasDocumento19 páginasHabilidades CognitivasGmh HernandezAún no hay calificaciones
- Juego y Clase. Usos Del PizarrónDocumento27 páginasJuego y Clase. Usos Del PizarrónPatriAún no hay calificaciones
- Boletin XV With Cover Page v2Documento327 páginasBoletin XV With Cover Page v2Gil SotoAún no hay calificaciones
- Modelosdeplanificacindelaenseanza 111110080916 Phpapp02Documento10 páginasModelosdeplanificacindelaenseanza 111110080916 Phpapp02Pedro PérezAún no hay calificaciones
- Enfoque Cuantitativo y CualitativoDocumento18 páginasEnfoque Cuantitativo y CualitativoJosé OrozcoAún no hay calificaciones
- Las Principales Escuelas AntropológicasDocumento3 páginasLas Principales Escuelas AntropológicaskilpochasAún no hay calificaciones
- Wuthnow Analisis CulturalDocumento150 páginasWuthnow Analisis CulturalDaniela Montaldo100% (1)
- El Maestro de Danza Cómplice.Documento12 páginasEl Maestro de Danza Cómplice.Iaisa Carolina Petit OjedaAún no hay calificaciones