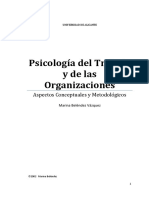Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Expo Psicofiiologia
Expo Psicofiiologia
Cargado por
Carelys del castillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasTítulo original
expo psicofiiologia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasExpo Psicofiiologia
Expo Psicofiiologia
Cargado por
Carelys del castilloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Conducta, por tanto, es una palabra que posee en la actualidad la ventaja de no
estar vinculada ya a ninguna escuela psicológica en especial, siendo lo suficientemente
neutral como para formar parte del lenguaje común de investigadores de muy distintos
enfoques (Bleger, 1968) o del ciudadano de a pie, que la usa con distintos matices
conducta se entienden por tal todos los actos de
un organismo capaces de ser observados, registrados y estudiados, y que comprenden
sólo lo puramente externo, mientras otros incluyen también lo subjetivo o interno.
El conductismo de Watson y las versiones posteriores
de la psicología conductual
Como creador de la psicología conductual o conductismo figura J. B. Watson (1878-
1958), cuyas ideas fueron inicialmente expresadas en su trabajo de 1913 titulado La
psicología tal como la ve el conductista, donde entre otras cosas decía que la psicología
es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural, siendo su
meta teórica predecir y controlar la conducta. Esta visión de la psicología se conoce
como conductismo empírico o watsoniano, y sus rasgos distintivos son los siguientes
(Marx y Hillix, 1969):
1. La conducta se compone de elementos de respuesta, pudiendo ser analizada
con éxito mediante los métodos objetivos de la ciencia natural. Por método objetivo
debe entenderse todo aquél en donde la influencia subjetiva del investigador,
es decir, sus creencias políticas, religiosas, etc., queda reducida o controlada.
2. La conducta se compone de secreciones glandulares y movimientos musculares,
y en último término queda reducida a procesos físico-químicos. Es decir,
toda conducta es en el fondo el resultado de una serie de procesos fisiológicos.
3. Ante todo estímulo ambiental efectivo hay una respuesta del organismo, esto
es, toda respuesta siempre es fruto de la acción de un estímulo.
4. Los procesos de consciencia (o lo que es igual, los pensamientos, imágenes, etcétera),
si es que existen, no pueden ser objeto de estudio científico.
Como puede fácilmente deducirse, en tales presupuestos aparece nítidamente expresada
la actitud de Watson hacia la psicología, cuyo modelo E-R (estímulo-respuesta),
a pesar de enfatizar la importancia del aprendizaje y del ambiente sobre la
conducta, fue incapaz de demostrar que el comportamiento era sólo explicable me-diante el enfoque
E-R. Su pérdida de estatus fue propiciada por los filósofos de la
ciencia y, más concretamente, por la influencia del Neopositivismo del Círculo de Viena,
tras lo que el conductismo empírico fue sustituido por el neoconductismo, bajo el
que se sitúa el conductismo lógico o conductismo metodológico, que, a diferencia del
anterior, aceptó contar con variables no observables para explicar la conducta, a las
cuales se las conoce como variables intermedias. Como ejemplo, pensemos que estudiamos
la ansiedad previa a un examen que muchos estudiantes padecen. Los estímulos
físicos, por citar sólo algunos, serían el pasillo que da acceso al aula, los compañeros
vociferando al lado de la puerta donde tendrá lugar el examen, etc., mientras
las respuestas observables de tal estado de ansiedad serán temblor de voz, rigidez corporal,
etc. Entre tales estímulos y manifestaciones externas de conducta, estarían las
respuestas fisiológicas (aumento del latido cardíaco, respiración más dificultosa) o
mentales (autoinstrucciones o autoverbalizaciones que los alumnos se dan como: me
debo tranquilizar, pues he estudiado mucho para este examen, debo estar más relajado,
etc.,), las cuales los conductistas lógicos pensaban que podían ser expresadas en
términos observables (variables intermedias), tras el previo consenso de los investigadores
para definir qué subyacía bajo cada una de ellas, algo a lo que el conductismo
empírico se oponía con dureza.
Como autores representativos del conductismo lógico destacan E. Ch. Tolman
(1886-1959) y C. L. Hull (1884-1952), el último de los cuales se afanó en formular y
sistematizar con el mayor rigor posible sus ideas psicológicas, llegando a producir la
impresión de que la psicología había alcanzado un alto grado de madurez científica.
Sin embargo, tal cosa resultó inexacta, pues había grandes lagunas en su teoría y contrastar
sus presupuestos se convirtió en una labor infructuosa.
Tal estancamiento fue no obstante superado por B. F. Skinner (1904-1990), que
con su análisis experimental del comportamiento (AEC), concibió la psicología como
una ciencia analítico-experimental, cuyo objeto de estudio es la conducta de un organismo
individual, entendida ésta como una función adaptativa al entorno del sujeto,
todo ello dentro del marco de la teoría de la evolución (Benjumea, 1986). Abandonando
el concepto de variable intermedia, Skinner insistió en un modelo de caja negra,
esto es, uno donde sólo cuentan los estímulos y las respuestas, aunque en este
caso centrándose en las relaciones que existen entre las respuestas del organismo y sus
consecuencias en el ambiente (R-Consecuencias), lo que se conoce como condicionamiento
instrumental u operante.
Por otro lado, aun implicando básicamente elementos públicos o externos, el
comportamiento para Skinner no fue definido de forma tan simple a como lo hiciera
Watson (secreciones glandulares y movimientos musculares), sino como actos globales,
entre los que cabe citar como ejemplo el picoteo de una paloma sobre una tecla
o la presión que una rata hace sobre una palanca con sus patas.
Al analizar experimentalmente el comportamiento, Skinner primó la estrategia inductiva
sobre la hipotético-deductiva, convencido de que era más apropiado describir
los hechos que teorizarlos, considerando sólo como hechos aquellos que podían ser
operacionalmente definidos, con lo que así dejaba fuera de su estudio los procesos que
tienen lugar dentro del organismo (fisiológicos o psicológicos), al ser imposible su definición
en términos operativos.
Con todo, el conductismo, en cualquiera de sus formulaciones, a pesar de la cantidad
de investigaciones que puso en marcha, como de la tecnología conductual que aportó con su terapia
del comportamiento (o modificación de conducta) en el terreno
educativo, clínico, etc., entró en crisis a finales de la década de los 50 del siglo XX, lo
que favoreció el retorno al estudio de las variables mentales, antes relegado, de lo que
se ocuparía la psicología cognitiva, tal y como desarrollaremos brevemente en el siguiente
apartado. No obstante, debe mencionarse que el conductismo ha dejado en pie
una metodología seria y aportaciones clave en el capítulo del aprendizaje, ya en su
vertiente teórica, ya en su vertiente aplicada, de lo cual son un fiel reflejo sus técnicas
de modificación de conducta.
uso del término conducta.
• La conducta entendida como manifestación externa, por tanto observable y registrable
y/o integrada por elementos subjetivos o internos.
• División tradicional: conducta animal (psicología animal clásica y etología) y
conducta humana (psicología general, psicología evolutiva, psicología diferencial
y psicología social).
• Clasificación en función de la metodología usada:
a) Psicología introspeccionista: estructuralismo, funcionalismo, psicología
comprensiva y psicología de la Gestalt.
b) Psicología experimental: conductismo (empírico, neoconductismo y conductismo
Skinneriano) y psicología cognitiva.
c) Psicoanálisis, psicología dinámica o psicología profunda.
d) Psicología clínica.
• En cuanto a los objetivos perseguidos, la división suele realizarse entre psicología
teórica y psicología aplicada. Entre las especialidades que se aglutinan alrededor
de esta última destacan: la del psicólogo de la salud, el psicólogo escolar,
el psicólogo de la educación, el psicólogo comunitario y el psicólogo del
trabajo. Otros campos de actuación del psicólogo en las últimas décadas que han
ido adquiriendo mayor protagonismo son la psicología del deporte, de la educación
vial o del medio ambiente (psicología ambiental).
También podría gustarte
- Conceptos de LúdicaDocumento11 páginasConceptos de Lúdicamonica rodriguez m100% (5)
- Hogar IdealDocumento4 páginasHogar IdealAlexander RoblesAún no hay calificaciones
- Mazzuca, Santiago Andres, Ayerza, Roq (..) (2009) - La Identidad de La Diferencia y Un Nuevo Estatuto para El InconscienteDocumento5 páginasMazzuca, Santiago Andres, Ayerza, Roq (..) (2009) - La Identidad de La Diferencia y Un Nuevo Estatuto para El InconscienteEdgardAún no hay calificaciones
- 3 Introduccion A Las Teorias de EnfermeriaDocumento63 páginas3 Introduccion A Las Teorias de EnfermeriaYANET PACHARI HUAYAPAAún no hay calificaciones
- DE ANIMA AristótelesDocumento2 páginasDE ANIMA AristótelesLuna ArboledaAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Campo para El Monitoreo y Acompañamiento de Procesos Pedagogicos Ccesa007Documento2 páginasCuaderno de Campo para El Monitoreo y Acompañamiento de Procesos Pedagogicos Ccesa007Demetrio Ccesa Rayme87% (54)
- Cuadro Comparativo Sobre Modelos PedagogicosDocumento3 páginasCuadro Comparativo Sobre Modelos Pedagogicosapi-233751103100% (3)
- Psicología Del Trabajo y Las Organizaciones PDFDocumento73 páginasPsicología Del Trabajo y Las Organizaciones PDFJavierPediguenoAún no hay calificaciones
- El Compromiso OrganizacionalDocumento2 páginasEl Compromiso OrganizacionalCarlos Saul Muñoz EchavarriaAún no hay calificaciones
- Perfil Profesional Del Egresado de ComunicaciónDocumento2 páginasPerfil Profesional Del Egresado de Comunicacióngrachi carmona zuñigaAún no hay calificaciones
- Proyecto Español Fin de CursoDocumento6 páginasProyecto Español Fin de CursoLuis MxAún no hay calificaciones
- Probabilidad Condicional e IndependenciaDocumento8 páginasProbabilidad Condicional e IndependenciaAna RicoAún no hay calificaciones
- Ensayo Final Epistemología de La ComunicaciónDocumento9 páginasEnsayo Final Epistemología de La ComunicaciónYunior Andrés Castillo Silverio100% (3)
- La Teoría Pedagógica de John Dewey.Documento6 páginasLa Teoría Pedagógica de John Dewey.NataliaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Psicología CientíficaDocumento19 páginasCuadro Comparativo Psicología CientíficaSandra Moreno0% (1)
- Brochur RealismoDocumento2 páginasBrochur RealismoJacqueline RodriguezAún no hay calificaciones
- La Induccion 1Documento7 páginasLa Induccion 1mariano AmbroggioAún no hay calificaciones
- PARCIAL Segundo CORTE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN FÍSICADocumento2 páginasPARCIAL Segundo CORTE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN FÍSICACristian MorenoAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Estudio Antropologico de La Religion - Morris, Brian Fine Reader v1Documento445 páginasIntroduccion Al Estudio Antropologico de La Religion - Morris, Brian Fine Reader v1Duprat Madelainne100% (1)
- MODELO GAVILAN Elias Cortes Garcia 6 B T MDocumento2 páginasMODELO GAVILAN Elias Cortes Garcia 6 B T MJorge Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Existencia, La Hermenéutica Reflexiva de Paul RicoeurDocumento5 páginasExistencia, La Hermenéutica Reflexiva de Paul RicoeurJessicaCalderónAún no hay calificaciones
- Cerebro Inteligencia y Emocion - Amanda CespedesDocumento131 páginasCerebro Inteligencia y Emocion - Amanda CespedesabbeyofthelemaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Inv. Edison Y. Heredia PDocumento18 páginasProyecto de Inv. Edison Y. Heredia PMilan Tarrillo BustamanteAún no hay calificaciones
- 4,5 y 6 Guia de Filosofia Ciclos 5Documento12 páginas4,5 y 6 Guia de Filosofia Ciclos 5jhon wilver buitrago VillavicencioAún no hay calificaciones
- Programa Electivo EstéticaDocumento148 páginasPrograma Electivo EstéticaJazmín KilmanAún no hay calificaciones
- Teoría y Proyecto de InvestigaciónDocumento61 páginasTeoría y Proyecto de InvestigaciónJonathan Moreno JuncoAún no hay calificaciones
- 3.ppt-Habilidades InvestigativasDocumento11 páginas3.ppt-Habilidades InvestigativasGABRIEL EDUARDO BARTOLO CARRANZA100% (1)
- Qué Es TransdisciplinariedadDocumento4 páginasQué Es TransdisciplinariedadAlonso GuillénAún no hay calificaciones
- Test DiagnosticoDocumento12 páginasTest DiagnosticoCamila ParedesAún no hay calificaciones
- Ejercicio 4 - Unidad 1 - Luis CotesDocumento5 páginasEjercicio 4 - Unidad 1 - Luis CotesNaidis MurgasAún no hay calificaciones