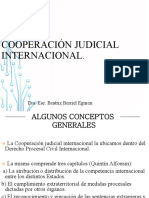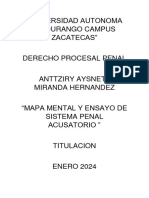Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Robo Al Asesinatow PDF
Cargado por
Jose Rodriguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas58 páginasTítulo original
del_robo_al_asesinatow.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas58 páginasDel Robo Al Asesinatow PDF
Cargado por
Jose RodriguezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 58
Del
robo al asesinato
Carlos Maza Gómez
© Carlos Maza Gómez, 2018
Todos los derechos reservados
Índice
El crimen de la calle Mayor 1899 5
……..
El crimen de Bellas Vistas 1900 41
……....
El crimen de los Arropieros 1901 75
……..
El crimen de la calle Mayor
1899
¿Ése era su objetivo? ¿Doce duros?
Pues sí, eso quería yo, es lo que nos hacía falta para salir adelante.
Estábamos en una situación muy comprometida, sin dinero, sin casa, huyendo
de nuestros padres… No podíamos volver, no contábamos con nada.
Sereno y tranquilo, con la serenidad de la que tanto han hablado los
periódicos, nos recibió el criminal. En su rostro, pálido, se advertían huellas
del insomnio. Hoy, un año después del terrible suceso, tiene veinte años, al
igual que su cómplice.
No es el asesino de la calle Mayor una figura repugnante como han afirmado.
Los rasgos de su fisonomía no denuncian al criminal nato de Lombroso. Es
una figura vulgar, sin relieve ninguno; su mirada sin brillo acusa una
inteligencia poco desarrollada. En el ojo derecho tiene una nube que le
imposibilita la visión.
A las preguntas que le hicimos contestó José Lucas sin resistencia, casi con
agrado, relatando con sencillez las circunstancias del crimen, sin
experimentar la menor emoción, sin que se turbara su rostro impasible al
evocar los hechos dolorosos. Sólo lloró al hablar de sus padres.
Empecemos por el principio, si le parece. Hábleme de su pueblo, de su vida
allí.
¿Qué voy a contarle? Margarida es un pueblo de Alicante, tendrá unas
treinta familias, poco más. Allí nos conocemos todos.
¿Todo el mundo sabía de su relación con Isabel?
¿No van a saberlo? Su casa y la mía han estado siempre puerta con
puerta, nos conocemos desde niños, cuando jugábamos juntos. Siempre nos
hemos querido mucho.
Pero ella ha tenido otros novios…
Bueno, dos muchachos se interesaron por ella. Isabel se dejó querer al
principio, porque a toda muchacha le gusta eso, pero no pasó nada más porque
siempre me quiso a mí.
Su familia está bien acomodada.
La mía sí, la de Isabel no tanto. Mi padre tiene campos, allí se produce
una cereza muy buena, almendras que no las probaría usted mejor en su vida.
Mi familia incluso tiene algún olivar. Nunca nos ha faltado de nada. Las tierras
están en la familia desde el padre de mi abuelo, por lo menos. Mi hermano
mayor incluso es el alcalde del pueblo, no le digo más.
Y los padres de Isabel…
Bueno, ellos tienen alguna tierra pero no mucha, el padre ha tenido que
trabajar también el campo de otros, para nosotros ha trabajado más de una vez.
Y ya ve, en vez de estar agradecido, me rechaza.
***
Sr. Lucas. Dice su hija que la ha perdonado.
Así es, sí ¿qué quiere que le diga? Soy padre a fin de cuentas y mi Isabel
siempre ha sido una buena chica.
Pero lo que hizo…
Fue terrible, ya lo sé. Pero todo fue culpa de ese muchacho, José, un
malnacido. La culpa de mi hija es haber perdido la cabeza por él. Si no fuera
por su influencia pongo de testigo a Dios que mi Isabel no hubiera hecho lo
que hizo, algo inimaginable para todos los que la conocen, ya lo vio usted en
el juicio, lo bien que hablaban de ella, incluso sus antiguos novios, dos buenos
muchachos, ojalá hubiera escogido a uno de ellos, pero perdió la cabeza, eso
es lo que pasó.
¿Por qué se opuso a que mantuvieran relaciones?
Mire, yo a la familia la conozco desde siempre. Son gente honrada,
incapaz de hacer daño a nadie. Su padre es un hombre con posibles, tiene
campos, produce y vende mucho, es de los ricos del pueblo pero no le ve un
gesto de orgullo ni de creerse más importante que nadie. Él y yo nos hemos
tratado muy bien siempre.
Ellos también se opusieron a que Isabel fuera la novia del chico.
Eso lo entiendo ¿qué quiere que le diga? Yo podía buscar mi provecho y
haber dicho que sí porque aunque el muchacho sea como es viene de una
familia donde no le habría de faltar nada y mi hija bebía los vientos por él.
Pero yo le dije que no, mi mujer es testigo de que intenté razonar con ella.
Aunque no lo hablara con el padre de José, yo sé que debía entender mis
razones. Bastantes problemas tenía el hombre con ese hijo.
Pero dígame cuáles fueron sus razones para oponerse.
Ese José iba por mal camino, en el pueblo todo el mundo lo sabía. Su
padre lo llevó a la escuela, como a su hijo mayor, pero donde éste era aplicado
el segundo era un desastre, un chico sin ganas de estudiar, buscando bronca
con otros muchachos. Ya escuchó al maestro durante el juicio, cuando dijo
aquello de que hacía malamente todo. El hombre fue suave por respeto al
padre de José, pero lo cierto es que fue un chico que siempre daba problemas,
se escapaba para no ir a la escuela… Anda que su padre no le dio correazos
para que cambiara pero ¡quiá!
De mayor no se corrigió.
Nada, no cambió nada. Su padre se hartó de llevarlo a la escuela, incluso
el maestro le dijo que lo mejor que podía hacer era ponerlo a trabajar. Pero si a
alguien no le gustaba trabajar era a él. A los quince años lo mandaba al campo
para que aprendiera y el muchacho desaparecía dos o tres días. Le había
quitado unos duros a su padre en un descuido y se iba de juerga hasta Planes,
no le digo más. Alguna vez tuvo que ir su hermano con la carreta a recogerlo
cuando lo avisaban de que estaba durmiendo la mona debajo de un árbol. No,
no había nada que hacer con él. Ni quería estudiar ni trabajar. ¿Cómo le iba a
dar mi Isabelita a alguien así? La mala cabeza de esta hija mía es la que la
llevó a escaparse.
***
Dice tu padre que perdiste la cabeza por José.
Eso es. No puedo explicarlo de otro modo. Y le diré una cosa además:
después de todo lo que ha pasado, después de perderme como lo ha hecho ¡aún
le quiero con toda el alma!
De rostro agraciado, del color moreno pálido del arroz que se cultiva en las
riberas del Turia, y de boca pequeña y dientes blanquísimos, Isabel Lucas,
con su ropa limpia, con su peinado ahuecado y con su aspecto de timidez que
tan mal se aviene con su sangre fría y maldad en el momento del crimen, más
parece sirvienta de modesta casa burguesa que se prepara a santificar la
fiesta del día, acompañando a su novio a uno de los bailes populares que se
improvisan los domingos en los Cuatro Caminos, que la mujer sujeta a
gravísima responsabilidad por un horrendo crimen.
Os conocíais desde pequeños.
Sí, vivíamos casa con casa, jugábamos en la calle. Luego ya fuimos
creciendo y yo iba con mis amigas pero nunca nos perdimos de vista, siempre
tenía una buena palabra para mí, siempre estaba atento. A veces me traía algún
regalo pequeño, algo que había encontrado por ahí, que se le había
encaprichado. Me gustaba hablar con él, estar juntos.
Pero tuviste otros pretendientes.
Ricardo y Casimiro, en el juicio no dijeron más que la verdad. Me porté
bien con ellos, ya ve usted que, aunque les diera calabazas, hablaron bien de
mí. Se me acercaron en los bailes del pueblo, tonteamos un poco, dimos algún
paseo pero yo de siempre estuve enamorada de José, por eso no me decidía a
corresponder. Ellos se dieron cuenta y no insistieron pero que me pretendieran
tuvo la consecuencia de que José espabiló por fin y un día, que se me acercó
cuando iba a la fuente, empezamos a hablar como siempre y, al entrar en una
calle angosta que hay allí me cogió del brazo y me dijo que siempre me había
querido. Me quedé de piedra, incluso me reí de él, pero me miraba con tanta
fijeza que me di cuenta de que iba en serio y me quedé callada. ¿Y tú? Insistió
¿Y tú? Bueno, no sé qué me pasó, así tan de repente pero me salió casi sin
querer el decirle: Y yo también. Así nos hicimos novios.
Luego vinieron los problemas con la familia.
Mi padre se puso como un basilisco cuando se enteró de que me habían
visto paseando con él por todas partes. Ya sabe que es un pueblo pequeño y
resulta imposible guardar un secreto. Además, yo no quería guardarlo, a mí
José siempre me gustó, le quise desde que era pequeña ¿por qué tenía que
andarme con secretos? Pero las viejas empezaron a meter cizaña, que si nos
habían visto de la mano, que íbamos hacia el campo, que a saber qué hacíamos
solos… Mi padre no hacía más que gritarme, mi madre llorando, mi hermano
diciendo que era tonta.
Así que empezasteis a veros en secreto.
Salíamos de casa con cualquier excusa, habíamos acordado vernos en
sitios alejados, ir por caminos diferentes. Pero todo el mundo sabía lo que
estaba pasando. Con el tiempo, ya sabe, llegamos a cierta intimidad, eso no
había forma de detenerlo. Mis padres, con tal de que no fuera público,
preferían no reñirme. Ya cuando empezaron a buscarme un novio entre los
hijos de otros vecinos de Planes, amigos suyos, me di cuenta de que nunca se
rendirían, que nunca aceptarían lo nuestro.
Pero ¿tú no te dabas cuenta de que José no tenía ni oficio ni beneficio?
Yo solo sé que lo he querido siempre con locura. Además, los hombres
cambian cuando tienen responsabilidades, eso pensaba yo. Si nos hubieran
dado una oportunidad, si no hubiéramos tenido que escapar como lo
hicimos…
Y ahora ¿cómo tienes el ánimo?
¡No puedo tenerlo! Es tanta la pena con que me castigan; pero, en fin, lo
sufro todo por la Pasión y Muerte de Jesús. No lo siento por mí... Mis pobres
padres se morirán pronto y no volverán a ver a su desdichada hija.
¿Has tenido carta de ellos?
Sí, señor; les escribí un mes después del hecho pidiéndoles que me
perdonasen, y contestaron a mi carta perdonándome. Desde entonces me han
escrito muchas veces e incluso han venido a verme, aunque no lo merezca.
¿Y José, te ha escrito desde la cárcel?
También; sí, señor, y me dice que cada vez me quiere más.
¿Y tú le quieres todavía?
No lo sé. Creo que le odio desde la noche del crimen... ¡Pero no, señor,
le quiero mucho, mucho! Nunca ha sido malo para mí más que aquel maldito
día en que me perdió para siempre.
***
En el juicio se ha comentado que sabías de la riqueza de doña Teresa, que
averiguaste sus señas antes de escaparos.
Ya digo que ahí nos conocíamos todos, no es algo que yo buscara saber
en especial. Hacía años que doña Teresa Tomás se había ido del pueblo pero su
familia seguía viviendo allí. Saber que tenía posibles lo sabíamos todos,
porque el cura de nuestra parroquia de Sant Francesc se encargó de airearlo un
domingo, cuando agradeció a esta señora su donación de una joya para la
Virgen del Pilar. Ese donativo fue muy comentado, había elogios para doña
Teresa, también un poco de envidia, ya sabe, suponías que estaba en Madrid
con todo tipo de lujos. Pero ya le digo, yo no tuve que averiguar eso, todos lo
comentaban. De lo que sí me enteré es de su dirección en la capital. Para
entonces yo andaba dándole vueltas a la idea de escaparnos y era bueno tener a
quién recurrir. De hecho, mi primer plan era marchar a Barcelona, que está
más cerca, pero allí no conocíamos a nadie, no íbamos a encontrar socorro, así
que pensé que mejor en Madrid.
Fuiste a Valencia en primer lugar ¿no?
A Valencia, a una posada llamada de San Antonio. Le había cogido
veinticinco duros a mi padre y ropa a mi hermano que metimos en un baúl
para llevarlo conmigo y que no pensasen que éramos unos pobres.
A tu hermano le cogiste un revólver también. ¿Pensabas usarlo?
No, no, de ninguna manera. Al tomarle prestada la ropa lo encontré y
pensé que, yendo por aquí y por allá, a saber dónde terminaríamos y convenía
poder defenderse, no sé, de que alguien intentara robarnos o atacarnos.
¿Te ha sentado mal que tu familia te haya denunciado por robo?
Hubiera deseado que no fuera así, de hecho yo cogí todo aquello
considerándolo un préstamo. La ropa la dejé en el mismo baúl en la estación
de Mediodía, no pensaba usarla más que en caso de apuro, y el dinero trataría
de devolvérselo a mi padre en cuanto encontrara un trabajo digno que nos
permitiera casarnos y establecernos en Madrid.
Deduzco que tu familia no te ha perdonado, aunque la de Isabel sí lo haya
hecho con ella.
No, no lo ha hecho, ni siquiera después de la condena. Hubiera esperado
un poco de compasión, pero no ha sido posible. En todo caso, merezco todo lo
que me pasa. No quise que pasara lo que ha pasado pero lo hecho hecho está.
Hablabas del trabajo en la capital. Pasasteis varios días viviendo con doña
Teresa y no buscaste trabajo alguno. De hecho, dijiste en el juicio que uno de
tus objetivos era encontrar algo para sosteneros gracias a los contactos que
tuviera la señora.
Sí, así es.
Pero no hablasteis con ella de trabajo.
Nos dio vergüenza. Le dije a Isabel que se lo mencionara pero a ella
también le daba vergüenza. La señora no podía ser más amable con nosotros
pero todo se volvía del revés. Nos habíamos presentado como recién casados,
más que nada para no formar escándalo. Le dijimos que nos enviaba el cura
del pueblo, lo cual no era del todo cierto, porque las señas me las había dado él
pero no le dijimos que íbamos a ir a Madrid. Como no sabíamos qué decirle
hablamos de que, tras la boda y estando de luna de miel, deseábamos hacer
unas compras en la capital. Ella, ya le digo, fue todo amabilidad: nos alojó en
una habitación muy amplia de su casa, nos acompañó para enseñarnos algunos
lugares de Madrid. No teníamos mucho dinero porque, entre la posada de
Valencia y el viaje, los duros de mi padre ya escaseaban. Incluso le pedimos
quince duros en préstamo y nos los dejó. Le dije que no nos había llegado el
dinero del pueblo, que en cuanto lo enviaran se lo devolvería. No quería
parecer un pobre, un muerto de hambre. El caso es que no me atreví a pedirle
por un trabajo e Isabel tampoco lo hizo.
Entonces ¿cómo pensabais salir de esa situación? ¿Sin dinero, habiendo
dicho que estabais allí solo unos días, sin que quisierais volver al pueblo?
No sé, yo solo quería doce duros. Con ese dinero nos hubiéramos
apañado un tiempo más, hasta que saliera algo.
Pero ¿por qué no se lo pedisteis de nuevo?
Ya nos había prestado quince ¿cómo le íbamos a pedir más? Iba a pensar
que éramos unos aprovechados.
¿Era mejor matarla?
No sé, yo no sabía qué hacer.
***
María Pérez González, para servirle.
Es usted joven.
Tengo veintitrés años.
¿Cuánto tiempo llevaba sirviendo en casa de doña Teresa?
Cuatro años. Ya estaba con ella cuando tenía la casa de huéspedes en el
número 19 de la misma calle Mayor, creo que la abrió cinco años antes y le iba
bien, tan bien que necesitó ayuda y decidió contratarme.
Don Julio Herrero ya estaba allí cuando usted empezó a trabajar ¿no?
Cuéntenos de cómo era él, qué vida llevaba.
Don Julio, según me dijeron, se había separado de su mujer. Ésta era
más joven ¿sabe? Algo pasó entre ellos, diferencias de carácter, decían. La
pena es que, cuando se separaron el señor dejó lactante una niña que moriría
tres años después. Cuando yo le conocí tenía cincuenta y cuatro años y en todo
el tiempo que serví en casa de doña Teresa siempre hacía lo mismo.
Pero ¿cómo era?
Un caballero, eso es lo que era, un hombre muy apreciado allá donde
iba. Estuvo unos años en la casa de huéspedes pero aquello no le iba bien y
por ello le propuso a doña Teresa un arreglo conveniente para ambos. Ella
pondría casa aparte, de manera que el único inquilino fuera él, que instalaría
allí su bufete. Porque era abogado, supongo que ya lo sabe, se dedicaba a
cosas de testamentos y pleitos que tenían que ver con eso, familias que se
peleaban, cosas así que él trataba estupendamente porque nadie se quejó de su
oficio. Ganaba dinero pero tenía fama de ser muy honrado y no extender los
pleitos más de lo conveniente, como hacen otros. Yo me enteraba porque era la
encargada de abrir la puerta a los clientes que se iban y oía sus comentarios.
¿Trabajaba mucho?
Bueno, por la mañana nada más. Además tenía algunas rentas, pagaba
religiosamente a doña Teresa, que nunca tuvo motivo para quejarse. Los dos se
llevaban bien, para ella fue un descanso atender a un solo cliente que, además,
daba muy pocos problemas y pagaba cuando debía. En realidad, ella actuaba
como un ama de llaves, cosa que a él le convenía mucho. He leído algunos
comentarios en ciertos periódicos… Le puedo asegurar que él era un
verdadero caballero y ella es bastante mayor, por eso me necesita para hacer la
casa. Entre ellos se llevaban bien pero nada más.
Si solo trabajaba por las mañanas ¿qué hacía el resto del día? ¿Lo sabe
usted?
Claro, algunas veces tuve que ir hasta el café o donde estuviera a darle
algún recado. Era como un reloj, siempre hacía lo mismo. Ya sabe usted que
era hombre muy conocido en Madrid, su sobrino es Tomás Herrero, el dueño
de ese gran almacén de papel de la calle Duque de Rivas. Él no ganaba tanto
dinero como el sobrino pero nunca le faltaba, ya le digo. Además, no pretendía
enriquecerse, le gustaba vivir bien y tranquilo, por eso propuso lo de la casa a
doña Teresa. Pues a lo que iba, cuando terminaba su trabajo de la mañana
almorzaba y marchaba luego al café de Levante, el de la Puerta del Sol. Allí se
reunía con sus amigos de manera que, a media tarde, se acercaba al Círculo de
la Unión Mercantil. Cuando empezaba a anochecer tenía tertulia en la librería
de la Cuesta, en la calle Carretas, donde volvía a encontrarse con los amigos
del café y con ellos volvía allí para cenar. Con todo eso y un rato de charla
regresaba poco después de las doce de la noche y se acostaba inmediatamente.
A veces veía su luz un rato porque se quedaba leyendo pero muchas veces,
como aquella noche, no.
Llegamos a la noche del 26 de enero de 1899 ¿Me puede contar cómo lo
vivió?
¡Ay, con un miedo terrible! ¿Qué le voy a contar? Ya se lo puede
imaginar. Nos acostamos pronto aquella noche. Estuvimos jugando a cartas
con los dos asesinos hasta las once, el nieto de doña Teresa, Eugenio Moliné, y
servidora. La pareja de “paletos”, como los llamábamos todos cuando no nos
escuchaban, no hacían más que reír. Habían llegado a casa… espere que me
acuerde…, ocho días antes. Decían que eran recién casados, que venían a
hacer compras pero siempre estaban a la última pregunta, me pareció a mí. De
todos modos, nadie sospechó nada, parecían una pareja joven, que se querían y
estarían con nosotros apenas unos días antes de volver al pueblo. De trabajo no
hablaron, eso se lo digo yo, si no mi señora me lo habría comentado. Y de que
él fuera tonto como dijeron en el juicio, nada de nada. Tampoco es que fuera
muy listo ni espabilado pero, en el tiempo en que lo traté, no dio señal alguna
de ser imbécil ni nada, era un chico normal.
¿Dijeron al principio que se quedarían tanto tiempo?
No, qué va. Eran solo unos pocos días. De hecho anunciaron que se iban
dos días antes pero luego Pepe, el muchacho, nos comentó que ella estaba
mala y no podían emprender el viaje todavía. ¡Mala! A mí me extrañó que lo
estuviera porque aquel día comió como una desesperada.
¿Y por la noche, la noche del crimen, usted qué vio?
Lo cierto es que yo duermo ligero. Por eso escuché al señor que llegaba
sobre las doce y media y cerraba su puerta. Me dormí y algo me despertó en
medio de la noche. Según he sabido luego eran como las cuatro de la
madrugada. Escuché algún gemido y a la muchacha que decía bajito: ¡José,
ayúdame! Pensé que alguien se había puesto malo, tal vez la señora, y me
levanté. Don Eugenio, el nieto de la señora, duerme en la habitación junto a la
mía y, camino del comedor, lo desperté. Luego seguí hacia donde vi que estaba
la paleta, en la puerta de la habitación de mi señora. Me asomé tras apartarla y
el cuadro que vi fue horrible. El paleto estaba forcejeando con doña Teresa,
que se debatía toda ensangrentada. Creo que di un grito porque José volvió la
cabeza y yo sentí que iba a por mí. Salí corriendo por el pasillo y abrí la
puerta, que gracias a Dios don Julio había dejado sin cerrar, y subí como alma
que lleva el diablo las escaleras hasta el ático, donde sabía que dormían los
porteros.
¿José la seguía?
Él dijo luego que no pero yo sentí sus pasos por el pasillo y por la
escalera. Yo iba dando gritos, pidiendo ayuda, y eso debió hacerle retroceder.
Leoncia, la portera, me abrió la puerta y, al verme tan agitada, me preguntó
qué pasaba. Yo le dije que estaban matando a mi señora. Ella bajó a toda prisa.
Luego ¿han hablado ustedes? ¿Le ha contado lo que vio allí?
Sí, sí. Yo no quería bajar más mientras no viniese la policía pero ella es
mujer de mucho ánimo, no le tiene miedo a nada y bajó a ver qué pasaba.
Luego me ha contado con detalle todo lo que sucedió. Se encontró a José, que
sangraba entonces de las heridas que se había hecho en la mano, y éste dijo
que alguien había asesinado a don Julio y se había escapado por el pasillo.
Leoncia contestó que se apartara, que iba a ver. En esto salió Eugenio, el nieto
de la señora, un chico de solo dieciocho años pero valiente. Al parecer, se les
había enfrentado impidiendo que remataran a su abuela, como pretendían. Se
había hecho con un cuchillo de cocina y le había dicho al criminal que, si era
hombre, fuera a por él y no a por su abuela. Pero ya le digo, creo que para
entonces a los dos asesinos se les habían acabado los arrestos. Se limitaron a
lavarse las manos ensangrentadas y encerrarse en su habitación. Leoncia
entonces le dijo al muchacho que iba a buscar al sereno y a los guardias. Y eso
fue lo que pasó, al menos hasta donde yo lo vi.
¿Vio usted a don Julio?
Sí, más tarde, cuando el médico de la Casa de Socorro hacía la primera
cura a la señora y estaba todo lleno de guardias y alguien del Juzgado del
distrito. Entonces me asomé a la habitación del señor. Aún pensaba que
dormía, lo cual ya me resultaba extraño con tanto alboroto. Estaba tumbado
sobre su lado derecho, como si durmiera. Así le encontró el asesino y le
acuchilló once veces sin necesidad. Según dijeron los médicos la primera
cuchillada le mató atravesándole el corazón, no hacía falta que se ensañara así
con él. Estaba todo lleno de sangre. Lo único que consuela un poco es que,
según dijeron, no se había enterado de nada. Pero sí, muerto estaba y bien
muerto, pobrecillo. Le acuchilló tantas veces, dijo el médico durante el juicio,
que la hoja se dobló y eso y por las heridas que se hizo el asesino en la mano,
no pudo acabar con la vida de doña Teresa como planeaba.
¿Cree que su propósito era robar?
¿Cuál si no? Y de paso, matarnos a todos.
***
Buenos días, Sr. Landeira. Enhorabuena por su nombramiento como
presidente de la Audiencia de Madrid.
Gracias. Es un honor que tengo que agradecer a S.M. la Reina.
Su última actuación como fiscal ha sido precisamente el tema del que
queremos preguntarle: el crimen de la calle Mayor, que tanta expectación ha
causado entre el público madrileño. Hizo usted una exposición de los hechos
previa al juicio que resumía bien su postura y justificaba la pena de muerte
que solicitaba para ambos. ¿Ha cambiado su criterio con lo visto ante el
tribunal y la sentencia posterior?
El Jurado respondió con claridad a todas las preguntas formuladas por el
presidente del tribunal, el juez Sr. Fernández Loaysa, y no queda más que
acatar el veredicto. En mi opinión, el aspecto inocente y agraciado de la
acusada Isabel Lucas pudo influir en los miembros del mismo. También es
cierto que los testimonios de las personas que la han conocido en su pueblo
fueron muy positivos pero eso era de esperar. La culpabilidad de José Lucas
era, por otra parte, incuestionable y él mismo lo reconocía. La apelación de su
abogado, el Sr. Muñoz, a una supuesta locura en el momento de cometer el
crimen era el único argumento que podía aducir para librarlo del garrote, pero
estaba llamado a no prosperar.
Para los lectores ¿podría explicarnos con el detalle que desee cómo se
desarrollaron los hechos que llevaron al crimen del Sr. Julio Herrero y el
asesinato frustrado sobre doña Teresa Tomás?
Dado que la sentencia ya es definitiva y no se ha presentado recurso de
casación alguno, creo que se deben explicar los hechos como definitivos
aunque me voy a permitir hacer algunos supuestos sobre ellos. Uno de los
aspectos más sobresalientes en José Lucas es la premeditación, porque sobre
los demás agravantes (alevosía, nocturnidad, abuso de confianza) no cabe
duda alguna. A ver, el acusado es muy corto de inteligencia, era apreciación en
la que coincidíamos todos. Hubo, sin embargo, algunos de los médicos
forenses, como el Sr. Alonso Martínez, que defendieron su imbecilidad y, por
tanto, su irresponsabilidad en el crimen. En ese sentido, la declaración del
médico Sr. Escribano, fue reveladora: Lo único que en su concepto se puede
diferenciar en el hombre es el mediano talento producido por la falta de
ejercicio de las facultades morales y la imbecilidad, caracterizada por la falta
de conciencia y la imperfección del raciocinio. También es muestra de ello
algunas características físicas, como el excesivo abultamiento de la cabeza. En
ese sentido, el Sr. Escribano hacía notar que el acusado distinguía entre el bien
y el mal y que físicamente estaba bien conformado, pese al labio inferior tan
abultado y los brazos algo largos respecto al cuerpo. En todo caso, era
plenamente responsable de sus actos, sabía perfectamente que cometía un acto
criminal y planeó, hasta donde le permitieron sus cortos alcances, todo lo que
llevó a cabo.
Hubo hechos que corroboraban esa premeditación y que usted sacó a la luz
durante el juicio.
Así fue. Empecemos con la faca. Dijo que la había comprado en
Albacete para cortar el pan y el chorizo. Admitámoslo por un momento,
aunque no hay prueba alguna de tal compra. ¿Y el revólver? Huye de la casa
familiar por amor, según dijo, para forzar a las familias a aceptar su relación,
como sostuvo Isabel Lucas. Huye llevándose ropa que necesitará si la huida es
larga, aunque luego la deja en un baúl en la estación de Mediodía y no la usa.
Se marcha robando dinero a su padre a fin de sostenerse durante su escapada.
¿Y el revólver? ¿Para qué quiere un revólver si no es porque prevé cometer
algún delito más adelante? Porque para defenderse le bastaba con la faca, no le
hacía falta nada más. No, a José Lucas, un hombre con antecedentes de mal
estudiante, mal trabajador, que se marchaba de juerga a la localidad vecina
cuando decía que iba al campo de su padre a trabajar, no se le había ocurrido
la idea de llevar una vida formal y seria, tras su escapada. Su defensa de que
marchaban a Madrid, a casa de doña Teresa, para “buscar trabajo en la capital”
es una broma y una mentira flagrante. No pretendía trabajar, ni siquiera le
preguntó por ello a la patrona, su cómplice tampoco lo hizo porque José no
quería trabajar, nunca lo había querido. Sabía que doña Teresa tenía alhajas, él
mismo vio cómo las sacaba el primer día de la habitación en que se alojaron.
Ya conocía su buen nivel de vida cuando el cura informó agradecido a los
feligreses de su parroquia en el pueblo de la preciada donación de doña Teresa
a la Virgen de Margarida. A la hora de huir se dijo: Vamos a casa de esta
vecina, que es rica y tiene posibles. Para eso es mejor que me lleve el revólver.
Lo que ya fue la guinda del pastel fue conocer al Sr. Julio Herrero, brillante
abogado, con rentas, y suponer que tenía buenos fondos en su habitación,
como era cierto que los tenía.
Hubo otros detalles…
Cierto, lo que he comentado puede decirse que son hipótesis creíbles,
dados los indicios y el hecho tan significativo de haberse apoderado del
revólver. Lo que quiero decir con ello es que José Lucas, a pesar de sus cortas
entendederas, tenía claras dos cosas: Que no deseaba trabajar y ganarse
honradamente la vida y que, para lograrlo, necesitaba delinquir eligiendo
como víctima a doña Teresa. Otro asunto es la responsabilidad de Isabel
Lucas, más dudosa, fuerza es reconocerlo. Su defensor ha querido dar de ella
la imagen de una buena muchacha seducida y loca de amor por su novio, que
ejercía sobre ella una autoridad que no cuestionaba y le robaba la voluntad.
Durante el juicio quedó claro que yo no estaba de acuerdo, pero la sentencia
está dictada y ya no se puede cambiar la valoración de lo sucedido. A ver, ella
misma reconoció que dos días antes de aquella noche su novio le dijo que se
estaban quedando sin dinero, que no tenían dónde ir. Ella también se negó a
volver arrepentida a la casa familiar. De modo que la conclusión de José no
fue la de buscar un trabajo urgentemente, un trabajo que nunca pretendió tener,
sino robar y matar si era preciso a doña Teresa y don Julio. Isabel admitió que,
paseando al lado del palacio, él le propuso eso con toda claridad. Afirma que
protestó, incluso sostiene que pretendió confesárselo a doña Teresa, pero que
su novio la vigilaba constantemente y no pudo hacerlo. El Jurado admitió eso,
muy bien. Pero yo no me lo creo. ¿Es que José no tuvo que salir en ningún
momento de esos dos días? ¿Es que Isabel no pudo hablar privadamente con
María, la sirvienta, o con el nieto, para que comunicase las intenciones de su
novio? Hablando con claridad ¿es que su novio no tuvo que ausentarse para
hacer sus necesidades, momento en que pudo deslizar algunas palabras de
advertencia? Pero no lo hizo. Isabel, con la complicidad de José, que se ha
inculpado siempre de todo, ha convencido al Jurado de que callaba por temor a
él. Bien está. Es el juego de los tribunales y no tengo mucho más qué decir.
¿Cómo fue el crimen de don Julio Herrero?
Sencillo de describir. Sobre las cuatro de la madrugada José Lucas se
levantó y cogió la faca. Ahí entraron en contradicción porque él afirmó,
durante la instrucción del sumario, que Isabel le había preguntado dónde iba y
él le expresó su intención de callar a su vecino de habitación. Luego, durante
el juicio, ella sostuvo que había seguido durmiendo, todo con tal de no hacerse
responsable del auténtico crimen, que le hubiera supuesto la pena de muerte.
Lo cierto es que José salió subrepticiamente de la habitación sin que nadie en
la casa se enterase. Aunque lo negaran durante el juicio afirmando que entró
en la habitación de don Julio a oscuras y que se guio en su cometido por los
ronquidos del durmiente, lo cierto es que se encontró una palmatoria con
manchas de sangre. ¿Por qué fue así sino porque quería alumbrarse a la hora
de cometer el crimen, a fin de asestar el golpe fatal con toda rapidez? Don
Julio estaba recostado sobre su lado derecho. Afortunadamente, no debió de
enterarse de nada. La primera cuchillada fue en la zona precordial,
interesándole el corazón. No debió emitir ni un gemido. En la violencia
homicida, José Lucas no estaba convencido de haberle causado una muerte tan
inmediata y siguió acuchillando el cuerpo inerme del abogado. Once
cuchilladas en total y dos errores imprevistos que condicionaron toda su
actividad criminal posterior. En primer lugar, la punta de la faca se dobló,
probablemente al tropezar con algún hueso de su víctima. Eso le restaría
eficacia al arma posteriormente. Pero el error más grave y gracias al cual doña
Teresa pudo seguir con vida después, es el hecho de que, en la furia homicida,
la mano bañada en sangre le resbalara del puño de la faca y ésta le hiciera unos
graves cortes en dos dedos de la mano, de los que sangró abundantemente,
impidiéndole prácticamente sujetar el arma a partir de ese momento.
Ahí es donde intervino Isabel Lucas.
En efecto. El Jurado ha sostenido que no conoció el primer acto criminal
de su novio aquella noche, que no estaba esperando en la puerta de su cuarto a
que José hubiera acabado con la vida de don Julio. Supuestamente, seguía en
la cama, hasta dormida sostenía, sin enterarse de nada. En fin, poco verosímil
según mi apreciación. En todo caso, puesto que había que continuar su
criminal actuación, se vio obligada a intervenir dadas las profundas heridas
que tenía el criminal en los dedos de la mano. Ahora me van a disculpar por
no continuar el relato –duce levantándose del sillón-, pero tengo compromisos
que no me es posible eludir.
***
¿Qué tal está usted, doña Teresa?
Muy afectada todavía, sobre todo después del juicio, donde he tenido
que revivir todo aquello, no sé cómo pude hacerlo.
Estuvo a punto de no terminar su declaración.
Fue cuando me dijeron que describiera el apuñalamiento. Tuve un
síncope, tuvieron que reanimarme, pero ya pasó. Ahora estoy más tranquila. El
tribunal impone mucho, además toda esa gente mirándome, el calor que
hacía… Además, la sentencia ya está dada y ahora hay que recobrar la vida
normal, en lo posible.
Los médicos dijeron al principio que se recuperaría, luego se complicaron las
heridas, sobre todo la del cuello, incluso se temió por su vida.
Todo un mes estuve en cama, con fiebres que en ocasiones alcanzaron
los cuarenta grados. Estuve muy mal, sí. Gracias a Dios y a la Virgen del Pilar,
que me protegieron y me han permitido salir adelante.
Cuéntenos todo lo que recuerde de aquellos dos, cuándo llegaron, qué dijeron.
Pues un buen día, como una semana antes de su crimen, se presentaron
en la puerta de mi casa. Eran unos chicos tan jóvenes, diecinueve años tenían
entonces. Me dijeron que venían de Margarida, que el cura les había dado mis
señas, me dieron recuerdos de mi tía Pascuala, que tanto me había ayudado de
joven. En fin ¿qué podía hacer sino acogerlos con gusto? Hace años que no iba
por el pueblo y me dieron noticias de muchos de los vecinos, gente amiga que
yo había dejado allí. Me explicaron que estaban recién casados, que venían a
conocer la capital y hacer unas compras, que serían unos días… Así que les
acogí con mucho gusto. Me daban un poco de lástima. Me acordaba de cuando
murió mi pobre hija, de cuánto me hubiera gustado que creciera y conociera el
pueblo de su madre. Y los veía tan jóvenes, con poco dinero, recién casados.
Cualquiera sentiría igual y les ayudaría, así que les dejé una buena habitación
para que estuvieran el tiempo que necesitasen.
José ¿le pidió ayuda para encontrar un trabajo?
En ningún momento. Si hubiera sido así algo podría haberme enterado,
conozco gente, tiendas donde hace falta alguna ayuda… Pero no, no parecía
que vinieran a eso.
¿Y las alhajas que guardaba usted en ese cuarto?
Ya me preguntaron por eso en el juicio. Las tenía allí, en un cajón. Desde
luego las vieron porque tuve que abrirlo para sacar ropa limpia. Me pareció
más prudente llevármelas a mi cuarto. Tuvieron que ver que las cogía, sí. En
fin, les enseñé algo de Madrid, hablamos de todo, sobre todo del pueblo pero
también me preguntaron por don Julio, que parecía un buen hombre,
adinerado. Yo les comenté de su trabajo, que tenía rentas, pero nada más, lo
normal.
Cuéntenos de esa noche, si no le afecta demasiado.
No, ya le digo que aquel desmayo fue por el calor y la impresión. No me
ha vuelto a pasar. Pues aquel 26 de enero no lo puedo olvidar. La pareja había
estado jugando a cartas con mi nieto y la muchacha, parecían pasárselo bien
pero a las once, como otras noches, dimos por acabada la velada y yo me retiré
a mi habitación. Me preguntaron si había dejado echada la llave de la casa, que
si la pareja sabía dónde la tenía. La verdad es que dejé la puerta sin la llave
porque el señor Herrero aún no había llegado. Él solía echarla cuando venía a
casa tarde, pero se ve que aquella noche se olvidó, algo que quizá le salvó la
vida a María, según me han comentado después.
¿Notó usted que había movimiento en casa sobre las cuatro de la madrugada?
Si se refiere al momento en que mataron al pobre don Julio, la verdad es
que no. El hombre no se pudo ni defender, murió en un suspiro, me han dicho.
De hecho, el alboroto surgió en mi habitación y hasta que no llegaron los
guardias nadie se dio cuenta de que el pobrecillo estaba en su cama con tantas
heridas. Yo de lo que me di cuenta es de que alguien andaba abriendo la puerta
de mi habitación así, muy despacio. Pero me desperté enseguida, tengo el
sueño ligero, y pregunté quién era. ¿Quién anda ahí? dije. Isabel contestó: Yo,
que estoy mala. Se acercó a la cama mientras yo me espabilaba. Dijo que tenía
mucha sed y le di agua de mi propio vaso. Parecía que se iba, pero al momento
volvió, para mi extrañeza, y se sentó en el borde de la cama. Ahí se fijó en la
puntilla de mi camisa, comentó que era muy bonita e hizo ademán de cogerla
para verla mejor. En realidad lo que hizo fue apartármela y, sacando un
cuchillo, me dio una puñalada en el cuello. Claro, yo empecé a gritar y a
forcejear con ella hasta quitarle el cuchillo. Ella intentó arrebatármelo y, como
no podía, gritó: ¡Pepe, Pepe! Entonces entró él y luchamos, yo como una loca
porque veía que estaba en juego mi vida. Isabel volvió a gritar: ¡Pepe, dale
puñetazos! y me llovieron por parte de ambos. El criminal aprovechó el
momento para coger el cuchillo y darme una puñalada más pero no consiguió
rematar la faena porque enseguida entró María y, gritando, se fue corriendo
con el muchacho detrás. Todo fue confusión para mí desde ese momento.
Gemía, gritaba, creía que me estaba muriendo. Escuché a mi nieto, que
desafiaba al asesino, más gente entrando y saliendo, la portera, guardias y
finalmente un médico que llegó rato después. Yo creo que pensó que estaba
muerta, tanta era la sangre que había en la habitación. Fíjese que he tenido que
pintarla para poder dormir con alguna tranquilidad. De todos modos, cuando
me acuesto a veces me entra un miedo que no consigo conciliar el sueño.
¿Usted cree que eso me durará mucho tiempo?
No lo sé, doña Teresa.
Y la habitación de don Julio la he tenido que alquilar de nuevo a un
señor muy respetable que no le ha hecho ascos y eso que sabe toda la historia,
como Madrid entero. Ha sido una suerte encontrarlo y que no parezca
impresionarle nada, pero yo aún…
***
No teníamos dinero; queríamos marcharnos a Alicante, y no había otro
camino por dónde tirar...
¿Y no se le ocurrió pedirle dinero al mismo D. Julio?
No se me ocurrió pedirlo. De coger algo en la calle, me hubieran
prendido. Del otro modo pensábamos escapar al día siguiente.
A doña Teresa, ¿con qué objeto tratasteis de matarla?
Para quitarle las llaves y para que no escribiera al pueblo y se enterara la
familia de que estábamos en Madrid.
¿Sabías que en la casa había dinero?
No sabía qué dinero habría; pero sospechaba que lo hubiera. Por eso
pensamos matar a D. Julio, coger el dinero y escapar después por la mañana
temprano.
¿Cómo dejaste con vida a doña Teresa?
No pude rematarla, porque me dolían las heridas de la mano; si no la
hubiera acabado.
Después de cometer el crimen, ¿cómo no intentasteis escapar?
Ya era imposible; cuando escuchamos los gritos, comprendimos que
estábamos perdidos y nos metimos en el cuarto a esperar que nos prendieran.
Había salido todo mal. ¿Para qué íbamos a intentar huir?
Tu delito tiene un castigo terrible.
Sí, lo sé. El castigo que yo merezco es grande.
Me matarán...
¿No te asusta esa idea?
No tengo miedo a la muerte. Sólo lo siento por 1a
deshonra de mi familia.
***
Antes de jugar aquella noche entré en nuestro cuarto y vi a Pepe sacar
una faca. ¿Para qué es eso? le pregunté. Para nada, me contestó, no tengas
cuidado. Al acostarme no conocía el proyecto de mi novio. Por la noche me
desperté y, al ver que Pepe no estaba allí me levanté y me estaba poniendo la
falda cuando entró de nuevo en el cuarto, todo ensangrentado. He matado a
don Julio, me dijo ante mi sorpresa. Nos matarán si no conseguimos escapar
mañana, añadió. Hay que terminar con doña Teresa y yo no puedo, me he
cortado. Yo me negué pero él me puso la faca en la mano y me empujó hacia
el cuarto donde dormía la señora. Ésta se despertó y preguntó: ¿Qué es eso?
Yo le dije que estaba mala
y que iba a beber agua. Me acerqué a la cama y, cogiendo el embozo, le dije:
¡Qué bonita puntilla tiene esa camisa! Entonces, dejándole el pecho al
descubierto, le di un golpe en el cuello con la faca. Luego me faltó el valor, me
dio un síncope y Pepe tuvo que entrar para darle otra cuchillada. Después
oímos voces y fuimos a nuestro cuarto. Todo está perdido, dijo Pepe, ¡hágase
la voluntad de Dios! y nos sentamos en una silla y nos dejamos detener por
Eugenio, el nieto de doña Teresa, que fue el primero que entró en la habitación
y nos condujo al comedor.
***
José Lucas, en vísperas del juicio que habría de condenarlo a muerte dejando
en 14 años la pena de reclusión para su novia, gozaba de una salud a toda
prueba, añadiendo que comía muy bien y dormía mejor.
¿Cuántas horas duerme usted por regla general?
Pues, casi siempre, desde las nueve de la noche hasta las nueve de la
mañana. Duermo sin despertarme en toda la noche.
Y cuando ha soñado, ¿en qué han consistido sus sueños?
Soñaba que estaba en mi casa de Margarida y que mis padres me reñían
porque no quería trabajar, y otras veces que me había casado con Isabel y que
éramos muy felices.
El 6 de abril de 1901, Viernes Santo, un año después del juicio y más de dos
desde el crimen, se celebró en la capilla de palacio la tradicional ceremonia
de Adoración de la Cruz. Como también era costumbre, S.M. la Reina tuvo a
bien conceder el indulto de la máxima pena a ocho reos. Entre ellos figuraba
José Lucas Cerver, por el crimen cometido en la calle Mayor. Con él, otro
acusado de parricidio y seis más por robo con homicidio.
El crimen de Bellas Vistas
1900
He llevado una larga vida en la judicatura, joven, he visto muchas cosas,
crímenes, parricidios. He tenido que presidir tribunales donde se acusaba a
madres de haber matado a sus hijos porque las molestaban, por simple maldad.
Sobre todo hombres que acababan con la vida de sus mujeres por celos, por
falta de dinero, por miseria. Eso es, he visto mucha miseria en aquellos
tribunales que he tenido que presidir. Pero fíjese usted, el caso de Valentín
Huertas no se me olvida, no se me puede olvidar. Uno de esos crímenes cuyo
objetivo, el robo, está claro, en medio de un vecindario que lo menos que se
puede decir es que era muy poco recomendable. Pero no resolverlo, leer los
periódicos que criticaban la impunidad de determinados casos, saber que
tienen razón y no poder hacer nada… Los jueces no somos la policía, somos
personas bien formadas, competentes, pero ves que los medios son tan
escasos, que el personal que ha de ayudarte en las investigaciones es tan
limitado… Sí, no se sorprenda, joven, yo también he abogado largo tiempo
por la profesionalización del cuerpo de vigilantes, por la policía, que esté
integrada por personal bien formado en métodos modernos, no esos
paniaguados que son tan frecuentes, amigos de amigos, hijos de personas
encumbradas con una inteligencia limitada. No crea que porque sea mayor no
me doy cuenta de los fallos que tiene nuestra administración de justicia, los
frecuentes errores en las investigaciones policiales. Ahora que estoy jubilado,
al menos, puedo decir lo que se me antoje. Muchos compañeros de la
judicatura me darían la razón. Aunque siempre me han dicho que hablo de
más, lo cierto es que están de acuerdo. Estas cosas tienen que cambiar para
que los asesinos no queden impunes. No es tan difícil, pero en el caso de
Valentín Huertas, que usted me pide que cuente en detalle…, ahí se
cometieron muchos errores.
Fíjese que el teniente que llevaba las investigaciones iniciales fue
sancionado por negligencia al cabo del tiempo. No hizo las pesquisas
oportunas, creyó que era un caso más de los bajos fondos y no interrogó casi a
nadie, el trapero aquel se le escurrió entre las manos. Luego dijo que tenía
problemas familiares, que había pedido el relevo pero no se lo concedieron
¡paparruchas! Si tienes una obligación la debes cumplir, te cueste lo que te
cueste, y si no, te vas del cuerpo de policía. Ya ve, muchos de los crímenes
que quedan impunes en Madrid se deben sobre todo a la ignorancia, la dejadez
o la negligencia de los responsables policiales en los primeros días tras el
hecho. Son los días fundamentales, todos los recuerdos están vivos, los
periódicos airean la noticia, hay inquietud en el barrio, se deslizan comentarios
que hay que recoger, rumores que se deben investigar, preguntas que hacer y
apretar las tuercas a los que quieren escabullirse.
Luego, seis años después de lo sucedido, ¿qué podíamos hacer? Todos
los sospechosos habían borrado su rastro, las circunstancias de cada uno solo
podían estar confusas, la culpabilidad muy difícil de demostrar. Sí, creo que
tuve entre mis manos a los culpables del asesinato pero no pude probarlo,
había pasado demasiado tiempo, como le digo, todo se hizo cuesta arriba en la
instrucción del sumario. Ya ve, reabrir el sumario por segunda vez en seis años
y aún habría una tercera seis años después. Realmente, el crimen del hombre
degollado, como empezaron a llamarlo, o el de Bellas Vistas, como finalmente
lo denominaron en los periódicos, se arrastró mucho tiempo. Aún mucha gente
lo recuerda en Madrid, puede usted preguntar a otros, se hizo famoso aunque
nadie sabe realmente por qué, quizá porque simplemente nunca llegó a
condenarse a nadie, porque los culpables escaparon de la acción de la justicia.
El primer aspecto que destacaba fue la personalidad de la víctima, don
Valentín Huertas Gómez. Era un hombre corpulento, algo irascible, bastante
mayor puesto que contaba 69 años pero no era un anciano débil sino todo lo
contrario, según declararon los que lo conocieron. Cuando estuve examinando
las declaraciones iniciales de los vecinos hubo varias cosas que me llamaron la
atención, diversas contradicciones con la idea que expresaban unos y otros. La
imagen que yo tenía de este hombre se llenó de claroscuros. Ya sabe que los
periódicos exageran muchas veces, también se copian unos a otros de manera
que todos los reporteros terminan diciendo lo mismo. Lo que resulta bien
puede ser una caricatura, un dibujo incompleto en el que persisten unos y otros
hasta que los lectores se convencen de que la realidad es así.
Don Valentín era un hombre grande, fibroso, fuerte, también bastante
difícil de tratar. Nació en Badajoz en 1831 aunque eso es lo de menos.
Supimos que había ostentado cargos de responsabilidad en la Administración
de Correos de la isla de Cuba durante muchos años, en un tiempo en que,
aunque difícil por el clima y las enfermedades, no existía el movimiento de
resistencia que hubo luego. Se hacía allí mucho dinero si se sabían hacer las
cosas, si uno estaba al lado de los productores de caña, si cerraba los ojos a
determinadas prácticas. Había negocios, muchos de los cuales dependían de un
buen servicio de Correos entre la madre Patria y la isla.
Don Valentín hizo dinero, creo que mucho dinero. Cuando le
preguntaban por qué esa hosquedad hacia el mundo que le rodeaba, él
comentaba de uno que afirmaba ser amigo suyo y que le había estafado en un
mal negocio 70.000 duros. Fíjese ese dinero, una enormidad. No llegamos a
saber si es que le había engañado, si fue una estafa o bien lo metió en un
negocio dudoso que se fue al traste. Creo más probable esto último porque, de
haber sido una estafa y tal como era su carácter, no creo que se hubiera
quedado con los brazos cruzados lamentando las pérdidas.
Nadie ponía en duda que era un avaro. Algún vecino afirmaba que por
las noches se le escuchaba en aquella casa de la calle Castillejos donde vivía
solo, haciendo un ruido metálico. Decían que contaba sus monedas una y otra
vez. No es descartable pero tampoco es probable, habida cuenta que, como
luego se comprobó, la mayoría de sus ahorros los tenía en billetes, ingresados
en el Banco de España, en pagarés… En otras palabras, las monedas no eran
su preferencia. Pero sobre este detalle, que pudo ser ficticio, los periódicos de
aquel mes de abril de 1900 se lanzaron como buitres para airearlo una y otra
vez. Pasó igual con las gallinas que tenía el pobre hombre, esos animales a los
que dedicaba tanta atención y que, en principio, fueron señal de su muerte. Se
encontraron en su casa hasta cinco docenas de huevos almacenadas. Eso no
tiene nada de particular. Lo curioso es que anotaba en cada uno la fecha de
puesta. Un detalle así animaba en los periódicos para hablar de las rarezas de
don Valentín.
Su carácter avaricioso y excéntrico no lo niego, pero tampoco me gusta
que los reporteros exageren las cosas y tracen al final, como le digo, una
caricatura. Luego le iré comentando algunas contradicciones en ese sentido y
trataré de explicarle mi versión de los hechos.
Por ejemplo, es cierto lo de la caja de cinc que solía llevar debajo del
brazo. Fue algo sorprendente que los asesinos la dejaran atrás, que se
encontrara simplemente debajo de su cama. Mucha prisa debían de tener para
no buscarla hasta dar con ella. No eran poca cosa las 31.500 pesetas en billetes
que se encontraron dentro. Para los criminales hubiera sido una fortuna y no se
dieron cuenta de que estaba delante de sus narices. Es extraño, porque esa caja
era famosa de algún modo, estaba asociada a su dueño, que la paseaba por
todos lados por su abierta desconfianza a dejarla en casa cuando salía. De
hecho, uno de los sospechosos, Ramón Bajacid, conocía perfectamente la
costumbre de don Valentín de llevar su dinero a todas partes en aquella caja de
cinc.
Eso es señal de temor al robo, algo que comentaba en algunas ocasiones.
Se sabía en poder de una importante cantidad de dinero, una verdadera
tentación en aquel barrio al que por su mala cabeza fue a vivir, nadie sabe por
qué. Pero que era avaro y miserable queda fuera de toda duda. Vestía como un
pordiosero cuando estaba por allí. Se hablaba de que lo habían visto por su
patio, con las gallinas, desnudo y cubriéndose con una simple estera, pero ése
es un detalle menor, cada uno en su casa va como quiere. Otra cosa es lo que
se ponía para pasear por Bellas Vistas, cuando saludaba a algunos vecinos (a
otros no) y mostraba su malhumor si lo detenían o lo interrumpían en sus
paseos. Entonces sí iba con harapos, según afirmaron todos. ¿Por qué vestía
tan mal? Uno puede pensar que trataba de simular su regular fortuna imitando
la forma de vestir de los habitantes del barrio, pero no es así, porque ni estos
se visten tan mal como al parecer lo hacía él, ni trataba de ocultar su fortuna.
Me refirieron la anécdota de un conocido, que se lo encontró en una taberna de
Tetuán y le preguntó por qué se vestía tan mal. Don Valentín lo miró iracundo
y sacando una cartera que tenía en un bolsillo le mostró un imponente fajo de
billetes diciendo que a él no le faltaba el dinero para vestir como quisiera, que
allí llevaba más de cincuenta mil pesetas.
Recuerdo haber leído por aquellos días en un periódico anarquista (ya
ve, yo leo de todo), un editorial ofensivo y de mal gusto, pero que no estaba
exento de razón. Afirmaba (le hablo de memoria) que bien merecido lo tenía
don Valentín porque iba provocando a los pobres de vida miserable que lo
rodeaban en un barrio de mala fama como Bellas Vistas, al lado de los campos
de las dehesas de la villa, mostrando a todo el mundo su dinero. Al menos,
repudiaban su muerte pero no dejaban de aplaudir el robo que se había
cometido en sus bienes lamentando que no hubiera sido mayor. Como ve, un
mal gusto execrable, pero algo de razón hay en el tema: ¿por qué fue a vivir a
zona tan llena de miseria y necesidad? Sus vecinos eran traperos, carreteros,
gente de mal vivir. ¿Se les podía mostrar impunemente esas señales de
riqueza, se podía exhibir el dinero como don Valentín lo hacía, paseando la
caja de cinc, mostrando la billetera? Luego él, que era hombre rudo y tenaz, al
decir de todos, parecía desafiante, decía que tenía armas de fuego en casa por
si alguien le intentaba robar, pero ya ve usted para lo que le sirvieron, para
nada. Si precisamente su mayor temor, tal como afirmaba, era que le robaran
¿por qué se fue a vivir allí? Pues la respuesta puede ser tan simple como que,
después de perder setenta mil duros en aquel mal negocio, creciera su temor
con la jubilación a quedarse sin dinero. Por eso empezó a ahorrarlo
tenazmente, apilarlo, ver cómo crecía. El motivo de vivir allí podría ser lo
económico que resultaba: tres duros al mes pagaba a la dueña de la manzana,
doña Mercedes Tornero, viuda de un magistrado, sorda la pobre. Tres duros
cuando recibía de pensión veintinueve. Aún así, dejó de pagar el alquiler
durante varios meses, que es algo que no puede comprender nadie en sus
circunstancias, y cuando supo que doña Mercedes se había dirigido al
procurador para ponerle un pleito le pagó de golpe todos los meses atrasados
obligándola a abonar las costas del procedimiento comenzado. Eso es avaricia,
creo que fue a vivir a aquel sitio por avaricia, para pagar lo menos posible y
aún le dolía desprenderse de esa cantidad.
Con esa fama de avaro bien merecida, todo se exageró, los vecinos lo
hacían y los reporteros añadían su granito de arena. Si lee los periódicos de
aquel tiempo comprobará que el cuadro que trazaban era espantoso. Le hacían
dormir en el suelo teniendo una hermosa cama ¿de quién procedía una
información tan íntima? Por el hecho de que en su propia casa fuera alguna
vez casi sin ropa ya le hicieron pasar por una fiera que se revolcaba desnudo
en la basura. Decían que en la Nochebuena del último año se había acercado
por allí una sobrina de don Valentín que, al no encontrarlo en casa, le dejó las
señas a doña Mercedes. La pobre anciana las perdió, pero no hubo más que
esperar unos días para que, a medida que la noticia de la muerte salía en todos
los periódicos, apareciese en el Juzgado esa sobrina llamada Valentina para
hacerse cargo de la herencia, como se puede imaginar. Pero es que luego
resultó que esta muchacha era hija de uno de los cuatro primos carnales que
tenía don Valentín en Madrid.
Entonces se empezaron a conocer algunas de sus costumbres, que nadie
había señalado hasta entonces. Los vecinos habían comentado que, en
determinadas ocasiones, este hombre se vestía con mucho cuidado y marchaba
a no se sabía dónde en la capital, volviendo al anochecer del mismo día.
Entonces no iba desnudo ni llevaba la caja de cinc ni nada. ¿Dónde iba? Pues a
visitar a la familia, apareciendo siempre a la hora de comer y pasando la
primera hora de la tarde enterándose de las circunstancias de cada uno.
Imagino que estos familiares se habrían acostumbrado a las rarezas de aquel
primo que había sido tan importante en Cuba, que tenía mucho dinero
presumiblemente, y había decidido vivir en un lugar infecto al que no querían
acercarse de ninguna manera. Tan sólo la hija de uno de sus primos, quizá
llevada por su buen corazón, se desplazó hasta Bellas Vistas para comprobar
dónde vivía su tío y asegurarse de que les avisaran si le pasaba algo,
enfermaba o tenía alguna necesidad. Pero el caso es que, con toda su avaricia y
sus rarezas y manías, don Valentín era un hombre con familia que con los
años, tal vez con la soledad derivada de no haber fundado su propio hogar con
mujer e hijos, había extremado algunas de esas excentricidades. De todos
modos, es indudable que, viviendo donde lo hacía, haciendo ostentación del
dinero del que era propietario, arrastrando fama de adinerado entre gente con
tantas necesidades, estaba exponiendo su patrimonio y hasta su vida, como
luego se comprobó.
***
Se denunció el posible asesinato el domingo 1 de abril de 1900. Hubo
varios hechos que alertaron a los vecinos. En primer lugar, las gallinas de don
Valentín estuvieron sueltas por los alrededores varios días. Resultaba algo
extraño porque este hombre las cuidaba mucho y las encerraba cada noche en
su patio. Alguien debió comentarlo con otros vecinos, se hicieron cuentas y
nadie lo había visto desde el martes 27 de marzo por la mañana. No es que se
llevara bien con la gente ni les diera demasiada confianza, a veces ni saludaba
según dijeron, pero cada día solía salir por un motivo u otro, hacer alguna
compra, ir a una taberna de Tetuán que frecuentaba, pasear por Madrid
visitando a sus parientes. Hablaron unos con otros y se dijeron que tenían que
averiguar qué pasaba con don Valentín.
La casa del crimen es una entre las cuatro en que se dividía la manzana 3
de la calle Castillejos, todas ellas propiedad de doña Mercedes Tornero. Están
separadas entre sí por muros de unos dos metros y medio, de forma que el
conjunto de las cuatro se rodea con muros exteriores que ya alcanzan los tres
metros. Una de las viviendas estaba deshabitada por aquellas fechas, en otra
tenía su almacén de trapos y hierros viejos Mariano Plaza. Fue la mujer de
éste, Josefa López, la que, con ayuda de su marido, se aupó a una escalera en
el muro divisorio de las viviendas y atisbó el patio del que habían escapado las
gallinas. Allí observó, según manifestó en el sumario que obró luego en mi
poder, que cerca de la puerta de la cocina había una gran mancha de sangre.
Incluso creyó ver un cuerpo, o lo que parecía serlo, en el mismo lugar.
La noticia se extendió como la pólvora por el barrio, como es natural, y
alguien fue a tropezarse con un guardia civil que hacía una ronda por las
cercanías, contándole lo que sucedía. Entró en acción el Juzgado, que mandó
abrir la puerta, algo que no pudo hacerse de inmediato porque el finado la
había asegurado, al parecer, con un clavo por dentro. De manera que el agente
Zancalloa se descolgó desde la vivienda del trapero hasta el patio y,
atravesando la casa, eludiendo el cadáver de don Valentín, consiguió abrir la
puerta desde dentro.
El cadáver del inquilino de la casa, don Valentín Huertas, se hallaba en
la cocina, medio desnudo y con una profunda herida en el cuello. También se
vio, después de reconocido el cadáver, que tenía otra herida en un costado,
producida, como la del cuello, por arma blanca. Además, otras heridas
claramente defensivas en las manos señalaban que había habido algún tipo de
lucha, algo esperable en un sujeto corpulento y pronto a la acción como era el
muerto. En total, como luego se supo tras la autopsia, había once heridas, no
todas hechas con arma blanca, sino también golpes, tumefacciones… en suma,
todo confirmaba que el ladrón o ladrones le habían infligido una grave herida
(quizá la del cuello, mortal en unos minutos) pero que don Valentín repelió el
ataque y trató de enfrentarse a sus asesinos mientras tuvo fuerzas. Por cierto,
el arma nunca se encontró. No se llegó siquiera a determinar de qué tipo sería.
Los muebles estaban en completo desorden. Desparramados por el suelo
había una porción de estuches sin las alhajas. Es casi lo primero que señalaron
los informes policiales, aunque luego se supo que lo que contenían esos
estuches (dos relojes lujosos y un alfiler de corbata de la misma calidad)
estaban empeñados en el Monte de Piedad. Así que, en realidad, los ladrones
revolvieron los estuches y los tiraron al encontrarlos vacíos.
En las paredes y tejado de la tapia que rodeaba el corral se encontraron
señales evidentes de que por allí habían huido los ladrones: desconchones, un
azulejo quebrado. Al pie de la tapia izquierda había, vuelto hacia abajo, un
lebrillo, que debió de servir a los criminales para facilitar la huida.
Se observaba además que el reguero de sangre descubierto a la salida del
corral había sido pisado con intención de borrarlo, algo que revelaba prisas,
torpeza. Gotas de sangre salpicaban el marco de la puerta. Sobre el sofá,
esparcida y en desorden, toda la ropa del inquilino. El cadáver se hallaba
vestido con unos pantalones viejos (rotos por el trasero) y una americana de
lanilla muy usada, descolorida y mugrienta.
Tras reconocer el cadáver y tomar nota de lo que podía observarse, se
registró con cierta escrupulosidad los muebles y efectos de valor, sobre todo.
Los baúles y armarios se encontraban abiertos pero ninguno de ellos
presentaba señales de fractura. Incluso en una maleta encontraron, casi a la
vista, ocho cucharas de plata y otras de metal blanco que los ladrones se
habían dejado, probablemente porque solo les interesaba el dinero contante y
sonante. El descubrimiento más sorprendente, sin embargo, fue el de la famosa
caja de cinc en la que el finado decía tener sus ahorros. Se encontró intacta
debajo de su cama, con todo su contenido: 31.000 pesetas en billetes de banco,
dos de mil y el resto de quinientas. Además, un talonario de banco donde
aparecían ingresos de cinco mil pesetas. Todo eso se libró de los ladrones, que
debieron centrarse en otras cantidades repartidas por la casa. Uno de los
problemas irresueltos fue el valorar cuánto se habían llevado, teniendo en
cuenta que nadie conocía realmente las cantidades que guardaba. En la
vecindad se hablaba de que su fortuna estaba en torno a los trescientos mil
duros, pero eso quizá fuera una exageración. En todo caso, no se hallaron más
trazas de dinero depositadas en bancos ni con pagarés del Tesoro ni nada
parecido. Es posible que los ladrones se llevaran buenos fajos de billetes,
despreciaran las cucharas de plata y no buscaran la caja de cinc que todo el
mundo había visto en manos de don Valentín. Es posible que tuvieran prisa y,
con la agitación del asesinato, cogieran alguna cantidad pequeña y huyeran
cuanto antes. Es imposible saber qué sucedió realmente. Ignoramos si tenía
guardadas otras cantidades en escondrijos aunque, si fuera así ¿los ladrones
iban a encontrarlos y no mirar debajo de la cama? Resulta todo extraño y
difícil de precisar, con más preguntas que respuestas. Tenga en cuenta que, en
la investigación que llevé a cabo seis años después, uno de los aspectos
fundamentales para sospechar de los individuos que acusé, era su súbito
enriquecimiento tras el crimen.
Sea como sea, la investigación estaba en marcha. Por el desorden de la
casa (que nunca se supo si era lo habitual), por las maletas y baúles abiertos
que se encontraron, por la fama del fallecido, todo indicaba que era un robo
que había terminado en un asesinato. Los vecinos afirmaron que el año
anterior un hombre había intentado de noche escalar la tapia de acceso a las
viviendas. El mismo trapero Mariano Plaza se dio cuenta de ello y disparó al
aire una escopeta haciendo huir al que pretendía entrar donde don Valentín. Es
de suponer que al pobre trapero poco le podían robar.
Luego alguien mencionó al perro del finado. Al parecer, la semana
anterior a su muerte, don Valentín comprobó que su perro babeaba mucho y
daba señales de posible hidrofobia. Lamentándolo mucho, porque le tenía
mucho aprecio (a fin de cuentas, era probablemente su más fiel compañero), se
lo llevó a un descampado y le pegó un tiro. Tras su asesinato alguien sugirió
que el perro podía no tener la rabia sino haber sido envenenado a fin de que no
fuera un obstáculo en el robo posterior. Ese hecho era importante para
determinar si se había planeado con tanta antelación. Tenga en cuenta que fue
ese perro precisamente el que, un año antes, alertó con sus ladridos al trapero
sobre la presencia de un intruso en las tapias. ¿Podía haber sido aquel un
primer intento de robo que salió mal y ahora se preparó el segundo por el
mismo individuo eliminando al perro? Fue una hipótesis que se barajó durante
bastante tiempo, distrayendo de las sospechas iniciales sobre otros posibles
implicados. Finalmente, se desenterró al perro que permaneció hasta tres días
sobre una tapia antes de que lo recogieran del Laboratorio forense. Otra señal
de esa negligencia con la que se actuó durante aquella primera instrucción, no
tanto por el juez, el Sr. Méndez, del distrito Universidad, como por la policía
encargada del caso. En fin, el perro se llevó, como le digo, al laboratorio. Se le
extrajo líquido medular, se le inyectó a conejos, como es el procedimiento
habitual, y a los pocos días empezaron a dar síntomas de hidrofobia. La pista
del perro no llevaba a ninguna parte, no había sido envenenado.
Cuando se confirmó este hecho, que por otra parte era secundario en la
investigación (o debería haberlo sido), el Juzgado no sabía qué hacer. Como es
usual, cualquier testigo resultaba detenido por unos días para que se
“ablandara” y pudiera contar al juez algún detalle revelador. Así se hizo, por
ejemplo, con Rafael Bajacid, un valenciano de Alfafar, de 31 años, que
trabajaba en una carpintería cercana. Se daba el caso de que este hombre era
uno de los pocos que, no se sabe por qué motivos, había tenido la confianza de
don Valentín. Lo visitaba de vez en cuando y hasta llegó a alojarse en su casa
por unos días cuando lo despidieron de su trabajo. Personaje tan interesante,
que debía haber sido testigo del trasiego de dinero en la vivienda, del nivel de
vida de la víctima, simplemente afirmó su inocencia y que hacía quince días
que no lo veía, desde que había entrado a trabajar en otro lado. No se
comprobó nada, no se averiguó nada más en ese momento, cometiéndose un
error importante. Este Bajacid, que sería sospechoso un año después
justificando reabrir el sumario, apenas estuvo retenido y se le puso en libertad
casi de inmediato. Ni siquiera se comprobaron sus amplios antecedentes como
delincuente habitual, algo que sí salió a relucir tiempo después, como le digo.
Cuando Bajacid proclamaba su inocencia, se dispararon otros rumores
por un comentario venido del mismo barrio. Una semana antes,
aproximadamente cuando la muerte del perro (y entonces su posible
envenenamiento estaba en el candelero), algunos vecinos dijeron haber visto a
dos hombres que parecían apostados cerca de la casa de don Valentín y que lo
observaron cuando salió a pasear. ¿Lo estaban vigilando para saber sus
costumbres? Pero si fuera así, pienso yo, habrían aprovechado para entrar en
su casa cuando él no estuviera y cometer un robo más sencillo, sin sangre por
medio. ¿Por qué esperar a una tarde o noche en que el propietario estuviera
presente, alguien a quien habría que eliminar? Se dijo que tal vez los ladrones
entraron escalando las tapias aquella tarde y fueron sorprendidos por el
anciano al volver de la calle. Parece mentira que esa posibilidad se tuviera
realmente en cuenta por lo disparatada que resulta: Don Valentín ¿estaba
ausente de su domicilio mientras ellos robaban? ¿y cómo se explicaría
entonces que apareciera vestido con un simple pantalón roto, sin camisa ni
ninguna otra prenda viniendo de la calle? Era descuidado en el vestir pero no
llegaba a tanto. De modo que no, los ladrones llegaron cuando estaba en casa.
El primer juez se inclinó porque los hechos tuvieran lugar por la noche,
pero yo me inclino porque sucediera por la tarde. Tenga en cuenta que no se
encontró cerilla alguna, una palmatoria que hubiera estado encendida.
Además, si hubiera tenido lugar por la noche, las gallinas hubieran
permanecido encerradas en el corral y no se pasearían por el lugar durante
tantos días, tal como hacían por las tardes hasta que las encerraba en el patio.
Porque no le dio tiempo a hacerlo, eso creo que señala la hora de la muerte,
por la tarde, bastante antes de dormir y recoger a sus animales.
Los editoriales empezaban a comentar sobre un nuevo crimen que
quedaba impune en Madrid, como algunos otros tan conocidos. Espere, tengo
un recorte de prensa que guardé sobre el particular. Es de dos años después.
Para entonces el Juzgado había dado por terminado el sumario (¡tan solo un
mes después del crimen!) y la Audiencia decretó el sobreseimiento provisional
del caso (¡menos de tres meses después del mismo!). A ver, joven, lea este
editorial y podrá comprobar el ambiente que se respiraba entre los ciudadanos
de Madrid. Es de la Correspondencia de España, déjeme ver, sí, del nueve de
julio de 1902:
“En poco más de dos años han quedado en la impunidad varios
crímenes, siendo de ellos cinco los más notables.
D. Valentín Huertas, que habitaba en un hotel del barrio de Bellas
Vistas, aparece asesinado en su propio domicilio, resultando
infructuosas todas las pesquisas hechas para buscar al autor o autores
del hecho punible.
La infeliz Julia Echevarría es víctima del furor de un hombre
desconocido, que la degolló en un cuarto bajo de la calle de Santa
Brígida, donde la desgraciada habitaba. Sábense las señas del
asesino, se le busca por todas partes durante unos días y después se
confía su captura a la casualidad.
El desgraciado cura Mellas paga con la vida sus excentricidades de
enfermo, y queda el criminal envuelto en las sombras, sin que a
descubrirle basten las diligentes pesquisas del digno juez instructor,
que llegó hasta convertirse en policía para buscar al asesino.
Un gitano apodado el Chorolito da muerte a un zapatero. Huye el
criminal a la vista de las gentes y logra burlar la acción de la justicia
internándose en lo que se llama la «manigua».
La célebre Cecilia trae locos a jueces y policías. Cada inspector y
cada agente tiene una pista para dar con la criminal; por todas partes
aparecen mujeres rubias, altas y desgarbadas; pero no se saben los
pasos que dio durante el día del crimen la autora de la muerte de don
Manuel Pastor.
Todos estos hechos demuestran la mala organización de nuestra
policía, la falta de una dirección fija e inteligente que no deje la
persecución de los criminales a las propias iniciativas de delegados e
inspectores, sino que obedezca a un plan meditado por persona de
reconocida suficiencia.
Mientras así no se haga, en tanto reine el desbarajuste en estos
asuntos y se deje que cada cual campe por sus respetos en la
persecución de los asesinos, estos se aprovecharán de tal confusión”.
Debo reconocer, mal que me pese, que es un editorial muy acertado,
porque eso es lo que pasó exactamente con el crimen de Bellas Vistas: falta de
una idea rectora, de un plan, cierre rápido de las investigaciones, dejadez en la
consecución de las mismas dejando al albur o al interés individual de algunos
agentes la persecución del delito. La acusación contra Rafael Bajacid, por
ejemplo, algo que obligó a reabrir el sumario, fue realizada por dos policías
que se pagaron de su propio bolsillo los viajes que tuvieron que realizar para
seguir la pista que obtuvieron por casualidad. Y no es un caso único en la
resolución de casos policiales.
***
Ya había pasado algo más de un año del crimen cuando el sumario
volvió a abrirse, aún en manos del juez Sr. Méndez. Fue por obra y gracia de
dos agentes de policía que se interesaron por una confidencia que uno de ellos
obtuvo en la prisión de Chinchilla. Allí un preso llamado Felipe Méndez le
dijo a Ángel Santos, un policía del distrito de Palacio, o se lo dijo a un oficial
de prisiones que se lo dijo a Santos, creo que fue esto último, que sabía quién
había matado al Sr. Valentín. Santos se interesó inmediatamente por un caso
que todavía estaba caliente y muy cercano en la memoria de Madrid. Como no
recibió ayuda alguna de las autoridades se alió con otro agente amigo suyo, un
tal Francisco Visedo, y se fueron ambos a la prisión de Chinchilla para
entrevistarse con aquel confidente. Por supuesto, el viaje hasta allí se lo
tuvieron que pagar de su propio bolsillo. Ya le digo que no pocos casos se han
cerrado por el celo de algunos policías antes que por el interés de las
autoridades policiales.
Llegados allí el tal Felipe Méndez se ratificó en la denuncia. Afirmó que
el asesino era aquel carpintero llamado Ramón Bajacid que le he mencionado
anteriormente. En vez del trabajador que pasaba el día en el taller, el amigo de
don Valentín, que lo había alojado en su casa en tiempos de tribulación, la
imagen con la que se había conformado la policía anteriormente, resultó que
era una buena pieza que había pasado un tiempo tras las rejas.
Méndez y él coincidieron en el penal de Ocaña en 1899, ambos por
delitos menores, lesiones en el caso del primero y robo en el segundo.
Además, Bajacid, que algo sabía de carpintería, entró en la sección
correspondiente de la cárcel que dirigía el propio Méndez. Allí trabaron
amistad. Cuando ambos estaban cercanos a cumplir sus condenas, antes
Méndez que Bardají, este último le habló de un golpe que podían dar juntos
cuando salieran. Explicó que en Bellas Vistas vivía un hombre que él conocía
bien porque había estado en su casa, que tenía una fortuna que podrían
arrebatársela entre los dos. Era necesaria la alianza entre ambos porque la
víctima era un hombre mayor pero fuerte y de mucho nervio, que uno solo
podría no dominarlo. Le habló, por supuesto, de la famosa caja de cinc que
guardaba miles de pesetas.
Felipe Méndez continuó afirmando que él había escuchado la propuesta
sin decir que sí ni que no. En todo caso, pudo salir de la cárcel y volver a su
domicilio en la calle Zurita, con la “mala suerte” de ingresar en el penal de
Chinchilla poco después por un “negocio desgraciado”. Fue como lo describió.
En realidad, resultó un intento de robo en Getafe que salió mal y, con sus
antecedentes, le habían caído cuatro años de condena. Eso sucedía a principios
de 1900.
A los pocos días de su ingreso en prisión se presentó en la calle Zurita
Ramón Bajacid, que al fin estaba libre. Preguntó por él y cuando su madre le
dijo que su hijo estaba en Chinchilla se lo llevaron los demonios. Le dijo a la
señora que tenía una propuesta de trabajo para su hijo pero que éste era un
informal y sujeto poco de fiar. Que si hubiera que esperar pocos meses él
esperaría pero que, con esa condena, el trabajo ya lo haría él. No dio más
detalles y se fue. Tres meses después alguien saltó la tapia de la casa de don
Valentín, le dio muerte y robó una cantidad desconocida.
El Juez Sr. Méndez volvió a traer a Bajacid para que declarase. Por
supuesto, negó toda esa propuesta aunque afirmó conocer a Méndez del taller
en Ocaña. Se convocó a Méndez, que para entonces había sido trasladado a la
Cárcel Modelo de la capital. Hubo un careo. Este último se ratificó en su
denuncia, Bajacid se indignó negando todo lo que el otro decía. Aquello debió
de ser un diálogo de sordos, cada uno recitando su papel perfectamente. Eran
hombres bragados en la cárcel y la delincuencia, sabían lo que se jugaban
como incurriesen en debilidad o se mostrasen atribulados. De modo que debió
de haber un conato de enfrentamiento físico entre ellos que el juez cortó por lo
seco mandándolos separar.
No había más testigos de aquella conversación en la cárcel de Ocaña.
Además, ¿qué motivación podía tener Méndez para revelarlo a aquellas
alturas? El juez sospechó, con fundamento, que su pretensión era que le
enviaran a Madrid más cerca de su familia, obtener ventajas de las autoridades
de prisión a base de soltar infundios. No sería el primer caso en que sucedía
algo así. Recuerdo algunos casos de pequeños delincuentes de provincias que,
al ser detenidos por otros delitos, afirmaban haber matado en Madrid a éste o
la otra. Cuando eran trasladados a mi Juzgado decían, sonriendo hasta con
candidez, que ellos no tenían nada que ver con aquello pero que querían
conocer la capital, que nunca tuvieron las pesetas necesarias para un viaje así y
ahora aprovechaban la oportunidad.
De modo que aquello se resolvió en nada. Búsqueda de ventajas en
presidio, tal vez alguna riña entre ellos mal resuelta que desembocaba en esa
denuncia. El juez no tuvo más remedio, poco después, que cerrar el caso.
Pues bien, en 1905 hubo una reestructuración judicial en los distritos de
Madrid y el caso de don Valentín llegó a mi Juzgado como uno de esos
crímenes antiguos que entran a formar parte del mito. Por entonces yo era más
joven de lo que me ve ahora, como comprenderá, y deseaba hacer los mayores
méritos posibles ante las autoridades judiciales. Me tomé el asunto a pecho y
estudié el sumario con detalle pero, indudablemente, si no había algún dato
más me era imposible reabrirlo, de manera que, habiendo observado tantas
deficiencias en la investigación del crimen, me encontraba atado de pies y
manos. Me vi obligado a guardarlo en la caja donde estaba y confiar que en el
futuro apareciese alguna novedad.
Un año después la hubo, la novedad quiero decir. Vino en forma de una
carta. En ella se relataba con pelos y señales quiénes habían cometido el
crimen, cómo se había llevado a cabo. Todo encajaba, todo era coherente con
datos que la policía había encontrado en la escena del crimen.
Tuve esa carta entre las manos, estaba garabateada de cualquier forma
pero resultaba legible. La había escrito alguien con pocas letras pero los
nombres aparecían con toda claridad. Ya tenía la nueva prueba que me
permitiría reabrir el caso, buscar a los culpables. Tenía sus nombres, las
circunstancias del crimen. Ahora solo tenía que enfrentarme a ellos y sacarles
la verdad seis años después de lo sucedido, cuando todas las pistas se habían
enfriado hacía mucho, cuando los criminales tuvieron tiempo de sobra para
borrar sus rastros y preparar todo tipo de coartadas que los exculparan. Sabía
que lo tendría muy difícil pero era mi deber intentarlo, saber finalmente qué
había sucedido aquella tarde de abril de 1900.
***
El nuevo dato llegó en forma de una declaración escrita que una mujer
entregó cierto día al guardia Sr. Albornoz, que solía rondar por la zona de
Bellas Vistas y al que todo el mundo conocía. Éste, al darse cuenta de la
importancia de lo que allí se decía lo trajo a mi Juzgado. Tengo una copia
entre mis papeles, lo saqué ayer porque consideraba que hoy era el día
adecuado para hablar de él. Sí, puede usted transcribirlo tal cual lo leí en enero
de 1906:
“A las dos de la madrugada del día (aquí la fecha del crimen)
escalaban la tapia de la casa de don Valentín Huertas, por el patio de
la de los hermanos Plaza, éstos, un tal Manuel Abascal, el Andaluz, y
Mateo.
Subió primero éste, y descendiendo por el lado opuesto, le siguieron
los demás. Sigilosamente avanzaban hacia la puerta del cuarto de D.
Valentín, cuando, asustadas las gallinas, comenzaron a cacarear.
Entre todos las espantaron; pero al ruido que produjeron debió
despertarse D. Valentín; pues abriéndose la puerta de repente,
apareció aquél en el dintel.
Lanzó un grito al ver gente que no esperaba, y entonces mi hermano
Mateo se lanzó sobre la víctima, y con un arma blanca le descargó un
tremendo tajo en el cuello y lo derribó en tierra.
Los demás acudieron entonces, y después de rematarlo, lo arrastraron
dentro de la habitación. Registraron la casa, y apoderándose de una
caja que contenía dinero y alhajas, huyeron por la misma puerta por
donde entraron”.
Inmediatamente me entrevisté con el cabo Albornoz para saber quién le
había entregado el escrito y confirmar el nombre del autor. A resultas de eso
convoqué a Micaela Tajadura, que era la mujer a la que me refiero, y ésta no
tuvo inconveniente en contar toda la historia. Afirmó que llevaba en posesión
del escrito algún tiempo pero que su conciencia no le permitía mantenerlo en
secreto, tal como su autor, cuñado suyo, le había pedido cuando estaba en el
hospital recuperándose de las heridas que le produjo su hermano Mateo.
Para aclararle mejor las cosas, voy a contarle la historia desde el
principio, antes que la reconstrucción de estos hechos que tuve que hacer en el
Juzgado, yendo de atrás para delante. El trapero Mariano Plaza vivía con su
hermano pequeño Bonifacio, que le ayudaba en su oficio, básicamente recoger
trapos viejos, cristales rotos y huesos. Muy cerca tenían su casa dos tíos suyos,
hermanos, Mateo y Ramón Díaz, ambos sujetos de cuidado, con diversos
antecedentes penales.
Ramón, al decir de muchos vecinos, era un hombre infame con juicios
de faltas en varios juzgados de Madrid. Para decirlo más sencillamente, era un
bravucón, de esos que se enfrentan a cualquiera y se dan de bofetadas pero hay
que admitir que poco dado a tirar de faca para dirimir sus peleas. De ahí que la
gente afirmara que, en realidad, era un cobarde que vivía a costa de su
hermano Mateo, al que sometía a numerosas peticiones de dinero.
Un día éste se hartó negándose a invertir más fondos para mantener a
aquel inútil. Por aquel entonces, a Mateo le iban bien los negocios. En los
tiempos del asesinato de don Valentín era un trapero que llevaba una vida
miserable, al decir de sus vecinos, con una carreta vieja de la que tiraba un
caballo flaco. Cuando empecé a investigar aquel escrito disponía de cinco
carretas con otros tantos pares de hermosas mulas, a lo que habría que añadir
su adquisición de una buena casa en la calle San Miguel número 11. Cuando
indagamos el origen de su repentina fortuna desde abril de 1900 su mujer
Mercedes Moragas adujo que había conseguido vender por esas fechas una
casa que tenía en Alcalá de Henares. Como no me contenté con algo tan vago
estuve interrogando a parientes suyos de aquel pueblo y todos manifestaron
que la mencionada Moragas no había tenido en su vida bienes de fortuna. Ella,
enfrentada a esos testimonios, en vez de tambalearse en el suyo persistió en su
historia (eso sí, sin prueba documental alguna) afirmando que sus parientes lo
ignoraban todo y que no tenía relación con ellos.
Quiero decirle con esto que, además del sospechoso enriquecimiento de
Mateo Díaz, éste disponía de fondos que su hermano Ramón envidiaba. Si éste
había tenido dinero alguna vez lo había gastado en vicios con prodigalidad, en
vez de invertirlo en su negocio, como hizo Mateo. Por otra parte, al decir de
Ramón ambos compartían el secreto de la muerte de don Valentín, que Mateo
le había contado con detalle una tarde en un café. De ahí que Ramón le
presionara para obtener dinero periódicamente, con la vaga amenaza de
desvelar ante las autoridades el misterio de aquella muerte.
El caso es que Mateo Díaz se cansó de sostener a un hermano disoluto y
vago, y le negó el dinero de forma tajante, aconsejándole que no le volviera a
pedir nada más. Ambos hermanos se distanciaron y en el ánimo de Ramón
empezó a surgir la necesidad de una venganza. Después de cruzar varias
palabras y enfrentarse en distintas ocasiones, Ramón le desafió y Mateo estuvo
de acuerdo en ir a un descampado para dirimir como hombres y de una vez el
enfrentamiento que mantenían. Según afirmó Ramón, perdedor en la
contienda, su hermano sacó una faca y le apuñaló con ella dos veces al tiempo
que le gritaba: “¡Voy a matarte como a don Valentín!”.
De resultas de las heridas, Ramón Díaz fue llevado al hospital de la
Princesa, donde estuvo ingresado dos meses. Durante ese tiempo le visitaron
en cierta ocasión Eduardo Luende y Micaela Tajadura, un matrimonio que
eran cuñados suyos. En la cama del hospital el paciente les reveló lo sucedido
en aquel crimen de Bellas Vistas y la responsabilidad que tanto su hermano
Mateo como sus sobrinos Mariano y Bonifacio Plaza habían tenido, junto a
otro hombre, un tabernero amigo de todos ellos, llamado Manuel Abascal, un
personaje de mala catadura y numerosos antecedentes al que se conocía como
“el Andaluz” y “el Tío de la Tralla”. En su taberna se habían reunido los
compinches para planear el robo y asesinato nocturno de Valentín Huertas.
Con el tiempo Ramón salió del hospital y olvidó el tema pero Micaela,
tras la muerte de su marido Eduardo Luende, le había dado vueltas al hecho de
disponer de una información que, si callaba, la convertía en encubridora. De
ahí que buscara al cabo que paseaba por el barrio a menudo para darle el
escrito en cuestión.
Ésa es la historia de aquella carta que llegó a mis manos. Fuimos a casa
de Micaela, los peritos compararon la letra de su difunto marido con la del
escrito y coincidía. Fue llamado Ramón Díaz al Juzgado y se ratificó en lo que
había declarado en el hospital.
Entonces fue cuando emprendí una indagatoria para saber cuál era la
situación económica de todos los implicados, entre los que contaba al propio
Ramón, al que mandé a la cárcel no solo por encubrimiento de su familia sino
ante la sospecha de que un conocimiento tan detallado estaba de acuerdo con
su implicación en el crimen. Pues bien, de Mateo ya le he comentado lo bien
que le había ido justo desde unos meses después del crimen. Pero es que algo
parecido les había sucedido a todos los demás: los sobrinos Mariano y
Bonifacio habían mejorado sensiblemente en su trapería, ampliando su
negocio, y el tabernero Abascal emprendió obras de reforma en la taberna
hasta hacerla grande, bien montada e irreconocible.
¿De dónde había nacido esa regular fortuna en todos ellos, salvo en
Ramón? Ése fue el escollo ante el que el Juzgado se estrelló una y otra vez. Ya
le he comentado el testimonio de Carmen Moragas, la mujer de Mateo, la
apelación a una casa que nadie recordaba que tuviera pero que no podían
negar categóricamente que pudiera tener como fruto de una familia venida a
menos. Como comprenderá, las transacciones inmobiliarias no siempre se
hacían con papeles por en medio sino poniendo sobre la mesa billetes y
monedas suficientes, sin que quedara constancia documental de la venta. En
esas condiciones, al Juzgado le era imposible demostrar que mentía si ella se
mantenía firme en su historia, como hizo.
Aún más difícil era probar nada con los Plaza o el tabernero. Aducían
que habían hecho buenos negocios, que aprovecharon oportunidades que les
brindaron otros, amigos suyos que reafirmaron lo dicho por ellos. Yo
necesitaba pruebas contundentes. Era sorprendente que uno de los Plaza
tuviera empeñadas en el Monte de Piedad algunas alhajas. Cuando requerimos
saber cuáles eran averiguamos que no tenían nada que ver con lo arrebatado a
don Valentín.
Tuve la esperanza de un testimonio dado por una peluquera vecina de
Mariano Plaza. Afirmó que ella había visto sobre la cama de su mujer Josefa
López, una colcha idéntica a una que le constaba era propiedad de don
Valentín. Animada por ese testimonio otra vecina sostuvo que se encontró al
matrimonio de Mateo Díaz y Carmen Moragas y ésta lucía un mantón de gran
riqueza que nunca le había conocido y que podría ser también propiedad de la
víctima.
Sospeché que estas mujeres recibieron algún tipo de advertencia o
amenaza porque, tras el registro correspondiente y la confiscación de la colcha
mencionada, la peluquera dijo no poder asegurar que fuera la misma y que,
simplemente, tenía alguna semejanza con la que ella conocía de don Valentín.
Del mantón no quedaba ni rastro en casa de Mateo y eso permitió afirmar a
Moragas que simplemente se lo habían prestado.
En esas condiciones, sin una sola contradicción, era imposible continuar
con las acusaciones. Si usted me pregunta le diré que estoy convencido, como
entonces lo estaba, que tenía en el calabozo a los culpables del crimen de
Bellas Vistas. Sin embargo, también sabía que, delante de un tribunal, saldrían
en libertad. Los negocios que les habían permitido un enriquecimiento
coincidente con la muerte de don Valentín eran completamente opacos. Por mi
despacho pasaron varios amigos suyos, de tan siniestros antecedentes como
ellos, afirmando que habían tenido oportunidades, que les salieron varios
negocios que les dieron ganancias, transportes inesperados, casas abandonadas
a la muerte de sus propietarios que los herederos vaciaron dándoles los
muebles por cuatro cuartos. Todo imposible de demostrar pero también de
rebatir. En seis años, además, habían podido cubrir todas las huellas de aquel
enriquecimiento súbito e inesperado, nadie les requirió entonces explicaciones,
aunque parte del vecindario los señalara como culpables de aquel crimen.
Cuando salieron de prisión ya sabía que el caso quedaría impune. Creo
que hice lo que pude para aclararlo, pero resultaba imposible en las
circunstancias que le he explicado. A medida que pasara más tiempo todavía,
ni siquiera una confesión como la de Ramón, serviría para probar su
culpabilidad. Usted me dirá ¿y qué se hizo con ese escrito realizado en el
hospital? Mateo lo explicó con facilidad aduciendo el rencor que mantenía su
hermano contra él por la pelea que tuvieron. Incluso llegó más lejos para
sostener que, en el momento del crimen de 1900, tanto Ramón como él
estaban reñidos con sus sobrinos. En esas condiciones ¿iban a realizar un
golpe juntos? Por supuesto, los sobrinos ratificaron esta historia en la que
debían haber convenido antes de ir al Juzgado. Respecto al tabernero, que a fin
de cuentas no era familia de los demás, se encogió de hombros y dijo que era
cierto que aquellos cuatro se reunían en su taberna, como tantos otros, pero él
no sabía más. Ahí se cerró el caso.
Sí, hubo acusaciones varios años después pero no fueron consideradas
procedentes ni llevaban a ninguna parte. Eran líos por la herencia. Ya a finales
de 1900, en diciembre creo recordar, se había comunicado oficialmente el
nombre de los herederos de don Valentín, todos esos primos que le mencioné
al principio. Hubo tiras y aflojas porque el finado había muerto sin testar y no
querían reconocer un derecho igual para unos que para otros, ya sabe, lo de
siempre.
Hasta 1912 no se resolvió todo aquel conflicto entre ellos, se repartió el
dinero existente y se les entregaron los papeles de su primo. Fue una de sus
herederas, Isidora Huertas, la que descubrió un documento donde se
certificaba que el apoderado de los bienes de don Valentín, un tal Enrique
Salazar, había obtenido de su cliente un préstamo personal de 50.000 pesetas.
El hecho en sí es extraño, dada la avaricia que se le atribuía, todo aquello de ir
mal vestido por no gastar en ropa, no querer ni pagar el alquiler, etc. ¿Y presta
una cantidad tan crecida a su apoderado? Por eso le digo que la opinión sobre
la víctima pudo ser exagerada a modo de caricatura. El caso es que Isidora no
encontró por ninguna parte constancia de que el préstamo se hubiera devuelto.
Puesta en contacto con Salazar éste afirmó que sí lo había hecho, aunque no se
registrara en ninguna parte. El pleito se extendió varios meses, un forcejeo
entre ambos que llevó a la mujer a acusar a Salazar del crimen. Sostenía que,
no pudiendo o queriendo devolver aquella cantidad tan crecida, prefirió
asesinar a don Valentín con tal de no pagar su deuda. La cosa era tan
disparatada que el Juzgado (yo ya no era el titular de ese caso) no lo tuvo en
cuenta. Y así terminó la historia. Como le digo, un nuevo crimen que quedó
impune aunque estoy seguro de que tuve delante de mí a los asesinos de Bellas
Vistas.
El crimen de los Arropieros
1901
¿Dice que está interesado en el caso de Valentín Huertas? Aquel extraño
anciano cuyo crimen nunca se resolvió. Bueno, yo de aquello no le puedo
informar de primera mano, incluso usted que ha estudiado el sumario y ha
hablado con el juez encargado sabrá más que yo. Solo supe lo que se decía en
el cuerpo y lo que leí en los periódicos. Ciertamente, el caso que me
correspondió en agosto de 1901 tiene algunos parecidos, pero también muchas
diferencias. La personalidad de la víctima, por ejemplo. Es cierto que también
tenía fama en Carabanchel Bajo de ser adinerado, no en vano había sido un
hombre importante, pero no era nada extraño en su comportamiento. Los
reporteros, que a veces son algo infames (y perdone, no me refiero a usted
personalmente), le quisieron tachar de excéntrico porque quiso aprender a
tocar la flauta y luego la guitarra cuando ya tenía una cierta edad. Le diré que
al principio los vecinos se quejaron por sus prácticas musicales, pero luego
terminaron por reconocer que había alcanzado una maestría sorprendente en
alguien tan mayor y al que nadie enseñó a tocar. ¿Eso es una costumbre rara?
A mí me parece admirable el esfuerzo de don José Vicente ¿qué quiere que le
diga?
Es verdad que vivía separado de su mujer, como don Valentín Huertas,
que vivía solo, pero ni iba desnudo por la casa, ni se paseaba con una caja
llena de dinero. Era un honrado industrial muy apreciado por sus vecinos (no
por todos, una desgracia). Sepa usted que, retirado de la política como estaba
desde hacía muchos años, en su barrio lo nombraron juez municipal por su
experiencia, sus méritos y porque era un hombre sensato, equilibrado. Luego
él renunció al cabo del tiempo, pero ahí queda el hecho como testimonio de
que los vecinos confiaban en él.
Empecemos la historia desde el principio. José Vicente Augustí Latorre
era un hombre de bastante edad por entonces pero aún en posesión de sus
capacidades, era fuerte, no tenía enfermedades, llevaba su negocio con energía
y seriedad. Fue siempre de ideas avanzadas, republicano, no le digo más,
alcalde de Játiva durante no pocos años cuando era joven. Con la Revolución,
cuando ganaron los suyos y se proclamó la República (la Gloriosa la llamaron
y que acabó consumiéndose en pocos años), ascendió como la espuma. Fue
diputado provincial por Valencia y, al poco tiempo, elegido para presidir esta
institución. Después gobernador civil de Murcia, cuando las cantonales, para
terminar de diputado a Cortes, naturalmente por el partido republicano. Toda
una carrera política, como ve, que se fue truncando cuando llegó la
Restauración borbónica y los suyos terminaron arrinconados en el Parlamento.
De forma algo abrupta, el Sr. José Vicente se vio apartado, ya sabe que
en un partido, cuando las cosas se van torciendo, hay luchas internas por el
poder. No sé bien lo que pasó, pero quiso alejarse de una actividad que ya no
le ofrecía un futuro y donde su presencia era meramente ornamental. En el 88
se retiró a la vida privada y eligió Madrid para residir, después de haber
conocido la ciudad cuando era diputado. De todos modos, quiso escapar del
bullicio ciudadano y eligió el pueblo de Carabanchel Bajo para residir.
Aconsejado por familiares se dedicó al negocio de granos, luego montó una
tienda de comestibles que en 1891 traspasó para abrir ese negocio de venta de
embutidos que diez años después, en el momento del crimen, le iba bien.
La casa donde vivía, en la calle Empedrada, era amplia, con un patio de
buen tamaño donde se levantaba un cobertizo para desalar los cerdos que
criaba cerca. Ese cobertizo será importante en esta historia. El caso es que
todo le iba rodado, el negocio prosperaba, él entendía de lo que hacía y era un
trabajador nato. No vivía de las rentas precisamente, como le pasaba a don
Valentín Huertas, sino de su negocio, que llevaba con mano firme. También es
cierto que no era tan mayor como la víctima de Bellas Vistas. De cualquier
modo, sin hacer ostentación, se sabía en el pueblo que don José Vicente era un
hombre acaudalado, que guardaba su dinero en la casa y sabía administrarlo.
Vivía con frugalidad, sin excesos, según parece. Tenía para cuidar de la
casa a una mujer pobre, algo mayor, que se llamaba Ceferina Fernández, una
viuda que procedía de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Fíjese en este dato,
que fue muy importante en todo aquel asunto. Pues bien, esa mujer iba dos
veces al día hasta la casa, a las siete de la mañana, para prepararle las comidas
del día y sobre las siete de la tarde, para limpiar y adecentar aquello.
El 25 de agosto de 1901 era sábado. Como luego se supo, poco antes de
las dos de la tarde, el cartero Alejo Cedrón llegó hasta la casa y encontró
abierta la puerta, como es habitual en un pueblo donde hay confianza entre
vecinos. Llamó al propietario pero, al no recibir respuesta, pensó que habría
salido y dejó la correspondencia encima de un velador cercano a la puerta, sin
fijarse en nada más. Pero su intervención fue importante, como luego le
contaré.
Pasaron las horas y llegó Ceferina para limpiar. Al entrar ya notó que
algunos cajones estaban revueltos, con su contenido en algún caso arrojado al
suelo. Se asustó. Vio que la puerta de acceso al corral estaba cerrada, cosa que
nunca había sucedido. Llamó a don José y nadie respondió, pero su bastón y
sombrero permanecían colgados junto a la puerta. Como tonta no era supo que
algo malo había pasado, así que salió de nuevo a la calle y comentó con
algunas vecinas las novedades. Luego se acercó a la comandancia donde yo
estaba y nos dijo lo que había visto. Al contarnos la sospecha de que podría
haberle pasado algo fuimos a investigar. De manera que sí, yo fui el primero
que entró en aquella casa, el que registró lo que allí se encontraba y el que, por
desgracia, encontró el cadáver de su propietario, tal como conté en el juicio
año y medio después.
El comedor, en efecto, estaba revuelto, con cajones abiertos y prendas
por el suelo. En uno de ellos encontré ropa ensangrentada, como si el asesino
hubiera buscado en el cajón tocando algunas prendas con las manos
manchadas. Ceferina eso no lo había visto, y por poco se desmaya cuando
andábamos buscando pistas del dueño de la casa. En el dormitorio parecía que
no habían tocado nada, tan sólo observamos la cartera de don José encima de
una cómoda y bien a la vista, pero vacía y sin dinero.
Cuando quisimos acceder a la puerta cerrada que daba al patio
encontramos un arca atravesada en el paso, como si el asesino o asesinos la
hubieran puesto para obstaculizar la entrada o, más bien, porque la arrastraron
para examinarla con comodidad y algo o alguien les interrumpió. Como luego
supimos, la llegada del cartero provocó la huida de los criminales o, al menos,
que detuvieran su búsqueda.
El arca estaba forzada, la cerradura saltada, pero si había dinero en el
interior (Ceferina afirmaba que debía haberlo porque a él acudía don José para
pagarle su soldada), ya no quedaba nada. Forzamos la puerta de acceso al
corral, la que siempre estaba abierta según la sirvienta, y llegamos hasta el
desaladero de reses. Allí, en el cobertizo, estaba el cadáver de don José. Según
pudimos reconstruir luego, gracias a los médicos forenses que realizaron la
autopsia, su muerte había sido precedida de una fuerte lucha.
Los cortes en las manos nos decían que el hombre se había resistido ante
la acometida de su asesino, arma blanca en mano. Por otro lado, los que le
atacaron debieron ser al menos dos: uno lo agarraba por detrás y el otro, el
asesino, blandía la faca o el cuchillo delante de él. Pudimos deducirlo porque
tenía un corte casi horizontal en la cara, no demasiado profundo, pero que le
llegaba desde una mejilla hasta la oreja del lado contrario. Indudablemente, el
criminal quiso degollarlo pero su víctima, debatiéndose con el cómplice que lo
agarraba por detrás, hizo un movimiento hacia abajo y la cuchillada dirigida al
cuello le atravesó la cara.
El asesino, al ver que no conseguía su propósito, quiso entonces
asegurarse y volvió a acometer a don José mediante una puñalada certera en la
región precordial. Según los forenses, ésa fue la herida mortal puesto que le
perforó un pulmón y seccionó la aorta descendente. Su muerte fue cuestión de
segundos. Una vez consumado el asesinato, los dos hombres se aprestaron a
registrar la casa en busca de dinero, primero en la cartera que quizá llevaba
encima su víctima, luego en los cajones y finalmente en el arca.
Las evidencias eran claras. El juez de Getafe, don Dionisio Perales, se
hizo cargo de la investigación y nos mandó enseguida indagar entre los
vecinos. Lo que se hace en estos casos es detener a los que resulten
sospechosos a fin de que pasen una noche en el calabozo y, más
colaboradores, sean interrogados por el juez al día siguiente. En este caso solo
detuvimos a uno, un tal Gregorio Gómez, que vivía en la casa de al lado de la
víctima, un sujeto que nos dijeron tenía malos antecedentes y había estado por
la calle a la hora en que supuestamente habían matado a don José Vicente.
Para entonces ya era bien de noche y dejamos el resto de indagaciones
para el día siguiente. Por la mañana volví a la zona y vi a un hombre que
paseaba arriba y abajo frente a la puerta del detenido. Le pregunté quién era y
qué hacía allí. Se puso nervioso al verme y no acertaba a hablar al principio.
Finalmente dijo que se llamaba Felipe Pacheco y que esperaba a un primo
suyo, el Gregorio que teníamos detenido. Mientras hablábamos levantó un
brazo y vi que el codo de su camisa estaba manchado de sangre. Me alarmé, le
dije que él era el asesino, y se puso a balbucear explicaciones, a cual menos
convincente.
Primero me dijo que esa sangre era de un borrico suyo, al que había
tenido que curar unas mataduras. Luego, cuando vio que no me convencía y lo
iba a detener, cambió de versión. Dijo que su padre había muerto la semana
anterior, que él había llevado el féretro a hombros y que la sangre del interior
había resbalado hasta él.
Como se iba enredando en explicaciones, a cual más extraña y traída por
los pelos, lo conduje hasta el Juzgado y quedó en custodia hasta que declarara
ante el señor juez. Cuando volví al barrio fue cuando me enteré que a los dos
primos los llamaban los Arropieros, ya sabe, por vender en otro tiempo
arropía, melcocha, miel concentrada, ya veo que ustedes los jóvenes ignoran
algunas palabras antiguas.
Empecé a preguntar a unos y otros, algunos pasaron también por el
Juzgado, yo era el que hacía la labor previa de localizar a posibles testigos,
todo aquel que pudiera interesar en la investigación. En lo que coincidían los
pocos que pasaron por la zona a la hora en que debieron suceder los hechos,
entre la una y las dos de la tarde concluimos después de hablar con el cartero,
es que los Arropieros estaban por allí, cargando una carreta de estiércol desde
la casa vecina. Algunos observaron que estaba colocada casi en la puerta de su
vecino don José, de manera que ocultaba cualquier trasiego que hubiera entre
una casa y otra. Llámeme mal pensado pero, aunque fuera solo un indicio,
para mí que era significativo aunque el Sr. Juez me comentara que algo más
tendríamos que tener para culparlos.
También nos dijeron que la carga de la carreta la hacían los dos primos
con un hombre mayor, Casimiro Rojas, de sesenta años, al que llamaban Tío
Pacitos. Solía trabajar con ellos en el campo, no le he dicho que los dos primos
vivían juntos, uno casado con Paula Mingo (el Gregorio) y otro arrejuntado
con Josefa Marín (el Felipe). Esta última, fíjese qué casualidad, también era de
Alcázar de San Juan. Pero ese dato no sería relevante hasta un par de días
después del asesinato. Los cuatro vivían de los productos de un campo que
tenían en arriendo a pocas leguas, productos que luego las dos mujeres
vendían por la carretera de Carabanchel. Pues bien, los Arropieros se
encargaban, como es natural, de cuidar el campo, abonarlo, podar los árboles y
demás. De ahí que estuvieran cargando aquella carretada de estiércol.
Hablamos con el Tío Pacitos y nos confirmó que había estado ayudando
en la carga de dos a dos y media aproximadamente, que luego se había ido con
la mula y el carro hasta el campo y allí había descargado el abono. Los primos
no lo acompañaron, sino que se quedaron en la calle Empedrada diciéndole
que tenían que reparar unas tejas de su casa. El caso es que, preguntando entre
los jornaleros de campos vecinos, estos nos comentaron que habían visto
llegar al Tío Pacitos a la hora que decía, pero que los primos se reunieron con
él no antes de las cuatro y media de la tarde. ¿Tanto tiempo para reparar unas
tejas? ¿No sería, nos dijimos, que después de que se fuera el Tío Pacitos
cometieron el asesinato, repartieron el botín o lo enterraron y luego fueron
hasta su campo?
Pero todo seguían siendo indicios no concluyentes. Los dos del calabozo
sostenían (con bastantes nervios, eso sí, sobre todo el Felipe) que ellos no
habían visto nada, que estuvieron con la carga de la carreta, que arreglaron las
tejas y nada más. Sus mujeres lo confirmaron, primero dijeron que habían
estado junto a sus hombres en esas tareas, luego la más espabilada (Paula
Mingo) afirmó haber estado vendiendo su producto en la carretera. Lo de la
otra (Josefa Marín) era para quedarse perplejo. Estuve presente cuando
intentaba interrogarla el juez y apenas pudimos contener la risa. Ella estaba
muy seria pero como distraída. El juez le preguntó qué edad tenía y ella dijo
que veinticuatro años. Nos miramos asombrados porque la mujer aparentaba
no menos de cincuenta. Tenga en cuenta que los primos se acercaban también
a esa edad. Pues no contenta con eso, le pregunta el juez desde cuándo conocía
a Felipe y respondió que desde hacía veinticinco años. El juez, que empezaba
a fruncir el ceño mientras los demás tratábamos de no reírnos, se impacientó:
Pero a ver, señora ¿en qué año nació usted? Y va Josefa y responde: Dos días
después de la feria.
Como comprenderá, a una persona así poco podíamos sacarle. Parecía
tener sus facultades mentales bastante disminuidas. Supongo que también se
sentía impresionada por estar delante del juez, porque en el juicio, aleccionada
por su abogado, respondió de mejor manera a las preguntas que le formularon.
En fin, quiero decirle con esto que los retenidos se contradecían
continuamente, cambiando de versión según les parecía. Paula Mingo ¿había
estado con los primos o vendiendo en la carretera? La sangre en la camisa de
Felipe ¿provenía de un borrico o del féretro de su padre? Todo eso motivaba,
claro está, que el juez decidiera seguirlos reteniendo en el calabozo y, cuando
pasaron las 72 horas preceptivas, abriera un proceso contra ellos. Para
entonces, habíamos tenido un enorme golpe de suerte en las Rozas.
***
En esa zona hay un cuartel de la Guardia Civil, cerca de la estación de
tren del Plantío. Al día siguiente de suceder el crimen dos números caminaban
por allí cuando vieron a un hombre joven durmiendo junto al camino. Le
dieron con el pie a ver si reaccionaba y el hombre despertó, al parecer muy
desorientado y algo asustado al verse interpelado por dos guardias. Estos le
preguntaron qué hacía allí y, al principio, según manifestaron, balbuceaba
aunque no aparentaba estar borracho, como habían supuesto.
Finalmente les dijo que era un negociante de garbanzos y que esperaba
el tren para volver a su pueblo porque le habían robado las dos mulas. Sin
embargo, los guardias se fijaron que desde la faja le asomaban varios fajos
muy gruesos de billetes. Se los hicieron sacar y contaron 5.450 pesetas, una
cantidad muy crecida. “Tenía todos los billetes colocados de mala manera, casi
a punto de que se le cayeran” me dijo mi compañero. “Sospechamos
inmediatamente que ese dinero no tenía un origen honrado porque aquel
hombre vestía como un jornalero, no parecía negociante ni rico”. Le
preguntaron de dónde procedía el dinero y solo sabía hablar de negocios
aunque no decía de qué ni cuándo ni con quién. Todo eran explicaciones
confusas y atropelladas, de manera que lo llevamos con nosotros al cuartelillo
y desde allí avisamos al Juzgado de Getafe, por si procedía investigar el origen
de ese dinero. A lo largo de la mañana nos contestaron que llevásemos a ese
hombre hasta el Juzgado para que quedara en custodia y poder declarar al día
siguiente.
Hasta ahí el suceso no tenía nada que ver con nosotros, así que no
supimos nada de todo ello hasta el día siguiente. En el cuartel de las Rozas el
supuesto negociante de garbanzos dijo llamarse Francisco Muela y ser natural
de Alcázar de San Juan. Tampoco eso llamó la atención y solo permitió
empezar las primeras averiguaciones pero, como le digo, nadie sospechaba en
Getafe que este hombre pudiera estar relacionado con el crimen ocurrido en
Carabanchel Bajo.
Su caso salió a la luz al día siguiente, cuando llegó a los periódicos. Y
llegó porque a la mañana, cuando se llevaba el desayuno a las celdas, este
Francisco Muela apareció ahorcado. Primero lo debía haber intentado con su
correa, pero ésta apareció rota. Entonces cogió su faja e hizo una lazada. Con
ella se colgó y apareció muerto por la mañana. Un suicidio siempre es algo
que llama la atención de la prensa y por eso airearon su muerte y gracias a eso
nos enteramos en Carabanchel de lo sucedido. El juez empezó a atar cabos: un
hombre con tanto dinero encima y, además, siendo de Alcázar de San Juan
como la sirvienta Ceferina y la mujer que teníamos presa, Josefa Marín, daba
qué pensar.
Lo que fuimos averiguando es que Francisco Muela estaba casado, su
mujer tenía una portería en la calle Amnistía, pero él era un simple jornalero
sin trabajo. Había estado en su pueblo de Alcázar hasta unos días antes. Le dio
tiempo a ir a su casa, donde la portería, y pedirle a su mujer cuarenta pesetas
que terminaría perdiendo en el juego. El día anterior al crimen estuvo
trabajando en la reparación de la línea del tranvía de Carabanchel, donde le
daban un jornal de entre ocho y nueve reales.
Sin embargo, al decir de sus compañeros, el día en que murió don José
Vicente no fue a trabajar diciendo que estaba enfermo. Uno de ellos lo vio
muy de mañana parado en una esquina. Fue entonces cuando le dijo que tenía
que ir a un hospital por el Plantío para curarse de no sé qué. Es lo único que
pudo decirnos aquel hombre porque no recordaba otra cosa.
Y ese hombre que ganaba un jornal de ocho o nueve reales por su trabajo
¿iba a tener más de cinco mil pesetas en la faja? La situación era muy
sospechosa pero las cosas fueron encajando cuando Ceferina, la sirvienta,
preguntada sobre si conocía a Francisco Muela, ya que eran del mismo pueblo,
contestó que naturalmente. Al parecer, Muela le había dirigido una carta a don
José Vicente unos meses antes pidiéndole un surtido de varios kilos de
salchichón. A través de Ceferina, el hombre se fue enterando de los malos
antecedentes de aquel sujeto, tramposo, ladrón incluso, que había pasado por
un penal acusado de hurto. Le dijo a Ceferina que sólo le daría el surtido de
salchichones con el dinero por delante. Y así debió comunicárselo porque la
mujer recordaba que Francisco Muela llegó hasta la casa poco después y
arregló las cosas para llevarse en un saco el salchichón que había adquirido.
Mientras tanto, se hallaron pistas y testigos que hacían dudar al juez de
la participación de los Arropieros en el crimen. A Francisco Muela se le
encontraron en las manos diversos cortes de arma blanca, no muy profundos,
que señalaban que había manejado recientemente algún cuchillo. En el
reconocimiento que se efectuó en el corral de la casa de don José, nos fijamos
en la existencia de un pozo que no parecía tener agua. Por el contrario, el
brocal estaba lleno de telarañas excepto en su parte central, donde se mostraba
un agujero, como si alguien hubiera arrojado algo dentro.
El arma del crimen no se había localizado en toda la casa. Entonces se
nos ocurrió que tal vez el asesino había arrojado al pozo el cuchillo utilizado
para apuñalar a su víctima. De manera que mandamos explorarlo. Además de
seco, hallamos en su fondo un cuchillo partido en dos pedazos. Examinados
los pedazos los peritos comprobaron que el mango y la hoja, que se
presentaban separados, correspondían a la misma arma. Además, señalaron
que ésta no fue partida golpeándola con un objeto duro (por ejemplo, el borde
del brocal) sino que se había sostenido con ambas manos hasta que se partió.
El procedimiento es ineficaz porque puede dejar, como sucedía en las manos
del suicida, pequeños cortes allí donde se agarra la hoja, pero en la
precipitación del momento y el deseo de ocultar el arma bien podía haberse
recurrido a este método.
Luego estaba el testimonio de la muchacha Concepción Muñoz. Vivía en
la casa contigua, de manera que su ventana daba al corral de don José Vicente.
Nos dijo que estaba aquel día en su habitación y oyó a alguien quejarse, ¡ay,
ay! escuchó nada más. Supuso que alguna madre le estaba dando un cachete a
su hijo o cualquier otra cosa. Luego oyó un gemido pero muy breve y en
seguida se hizo el silencio, con lo cual la muchacha siguió a sus cosas.
Interrogada en presencia de su padre, afirmó que esas quejas las había
escuchado entre las once y media y las doce de la mañana. Aquello no nos
cuadraba con la intervención de los Arropieros que, según nuestra
reconstrucción de los hechos y la hora en que sacaron la carreta del estiércol,
debían haber actuado de una y media a dos, cuando fueron interrumpidos por
el cartero. Si se quiere podrían haber matado a don José a la un,a pero no
antes.
En el Juzgado empezó a cundir la sensación de que aquellos dos primos
no eran trigo limpio pero no eran responsables de lo sucedido. Todo señalaba,
desde luego, a la intervención de Francisco Muela ¿solo? ¿acompañado por
alguien? Una vecina afirmó haber visto a la víctima llegando a casa sobre las
doce con un hombre de traje claro. ¿Era Muela, su asesino? Todo encajaría.
Para comprobarlo, se llevó a Ceferina y esta vecina hasta el Escorial, donde
tenían depositado el cadáver del suicida, a fin de que lo reconocieran. Bien,
pues hubo tal confusión entre las comisarías de Carabanchel y Getafe que,
cuando llegamos en tren con las dos mujeres, hacía media hora que habían
enterrado a Francisco Muela. Solo pudimos enseñarles dos fotos que habían
hecho de aquel hombre. Ceferina lo reconoció de inmediato pero la otra vecina
no, de manera que nunca tuvimos en claro quién era el hombre del traje claro
que acompañaba a la víctima a la hora en que, según la niña del vecino,
podrían haberlo matado.
En todo caso, los Arropieros estaban nerviosos, incurrían en
contradicciones, pretendían esquivar la acción de la justicia pero seguían
ateniéndose a su historia con la firmeza suficiente como para no encontrar un
resquicio por donde culparlos. Por el barrio se extendió la noticia de que iban
a ser declarados inocentes del crimen y que toda la responsabilidad recaería
sobre Francisco Muela. Y en esto llegó otro muchacho, Vicente Castán, y
cambió todo el curso de la investigación.
***
Me hablaba usted de sus conversaciones con el juez del caso de Bellas
Vistas. Ya le digo que lo conocí sin entrar en detalle, pero lo que se comentó es
que la investigación se realizó mal desde el principio, incluso el inspector
encargado del caso fue reprendido con el tiempo o algo así pasó. También le
confesaré una cosa, no tuvieron suerte como nosotros la tuvimos. Suerte, estar
atentos al descuido de un delincuente, encontrar el testigo apropiado. Aquí
tuvimos todo eso. Francisco Muela quería huir del lugar para volver a su
pueblo con el dinero del robo. Caminó por la carretera de las Rozas y preguntó
a una señora dónde quedaba la estación del Plantío. Fue allí y encontró que el
tren tardaría varias horas en pasar, de manera que buscó una sombra y se echó
a dormir sin darse cuenta de que estaba muy cerca del cuartelillo por donde
circulaban números del cuerpo. Si hubiera llegado el tren poco después, si no
se hubiera quedado dormido donde lo hizo llamando la atención, si hubiera
sido más cuidadoso de guardar bien el dinero que llevaba encima sin mostrarlo
a nadie, tal vez no se hubiera visto implicado de ninguna forma, a no ser que
los Arropieros lo hubieran delatado.
Del mismo modo, si José María Torres, un vecino y amigo de Felipe
Pacheco, no hubiera tenido conflictos por el riego con Faustino Castán, que
además de tener un campo trabajaba de sereno del barrio, tal vez no
hubiéramos sabido nada más. Cuando estuve preguntando en el barrio ya me
hablaron de aquel conflicto, que debió de ser fuerte. Los rumores fueron que
Felipe el Arropiero le había dicho a su amigo José María que si Castán le
seguía molestando, por veinticinco duros podía acabar con él. Eso ya me
indicó entonces que Felipe Pacheco era capaz de matar y de hecho, entre los
dos primos, era el de pasado más turbulento, habiendo estado preso en el penal
de San Miguel de los Reyes.
La amenaza se quedó en eso, una bravuconada tal vez, el indicio de que
tenía valor para asesinar, nada más. Sin embargo, Castán padre lo supo y
andaba apercibido contra él. Cuando supo que los Arropieros estaban a punto
de ser liberados de cargos llamó a su hijo Vicente y le hizo repetir con detalle
lo que le había contado días antes. Hasta entonces no había querido implicarlo
en la investigación (le sucedió a más de uno de los testigos, como aquel que
dijo que los sacos encontrados en casa de Felipe no eran suyos, cuando lo
eran, permitiendo que sospecháramos que eran de don José). El caso es que
llevó a su hijo de catorce años a declarar al Juzgado y aquello cayó sobre la
investigación como una bomba.
Recuerdo al chico, bajo, achaparrado, con ojos vivaces, un pelín
descarado (pero en el juicio le vino bien serlo ante el ataque despiadado de los
defensores), sobre todo seguro de lo que decía, sin moverse una coma de su
versión inicial que nos fue contando. En el juicio no solo siguió contando lo
mismo, sino que lo hizo con una facilidad de palabra y una calma
extraordinarias en alguien tan joven. Produjo una gran impresión al jurado
como nos la produjo a nosotros cuando llegó con su padre Faustino y su madre
Jerónima.
Vino a decir que aquel día, sobre la una y media, estaba frente a la puerta
de don José arreglando sus alpargatas. Entonces vio salir de aquella casa
primero a las dos mujeres, que llevaban bultos y paquetes envueltos en la saya
y luego a los dos Arropieros, Felipe y Gregorio. Sostuvo además que Gregorio
tenía todas las manos ensangrentadas y chorreaba por el suelo. En cuanto a
Felipe, tenía un lamparón en la camisa y el codo manchado también de sangre,
tal como lo vi yo mismo al día siguiente. Al verle observándolos Felipe le tiró
un cantazo diciendo que se fuera, golpe que le dolió al darle en un pie. Se
apartó entonces, pero los volvió a ver un rato después, cuando lo volvieron a
amenazar con darle un vergajazo y el chico contestó que a su vez él les
pincharía con el palo que llevaba. Un chico de armas tomar… ¡ah! Que tiene
usted la declaración que llevó a cabo en el juicio. Fue una declaración
fundamental, ya le digo, los abogados defensores pretendieron acorralarlo,
mostrar que era un fantasioso y se lo había inventado todo, que no tenía
criterios morales… Hicieron de todo pero sin éxito. Lea usted, lea sus
contestaciones para hacerse una idea:
“Señor Torroba: Cuando recibió la herida en el pie, ¿no echó usted a
correr para curarse?
—¿Cómo iba a correr? ¿Con la pata a rastra? (Aprobación en el
público)
Señor Grases: ¿Qué temperamento tiene usted? (Hilaridad.)
El presidente declara impertinente la pregunta.
El mismo letrado continúa:
¿Le ha visto a usted muchas veces el médico?
—¡Hombre! Cuando, por ejemplo, he tenido el sarampión... (Risas.)
—¿Es usted rencoroso?
El presidente vuelve a tocar la campanilla y el público protesta.
Señor Sartou.—¿Tú vas a la escuela?
—No, señor.
—¿Sabes leer?
—Algo.
—¿Y doctrina?
—No me gusta... (Risas y rumores.)
—¿Sabes que es malo mentir?
—Sí, señor”
Sí, así fue, no puedo recordarlo sin reírme. Aquel chico tenía al público y
al jurado totalmente en el bolsillo. Veo que tiene usted el Heraldo de aquellos
días. Lea un poco antes, cuando interrogaron al padre Faustino Castán. Al
principio se reducía a confirmar que su hijo le había dicho todo aquello y él se
vio en la obligación de comunicarlo. No sabía más. Pero el letrado insistía:
“El Sr. Grases le pregunta:
—¿Qué temperamento tiene su hijo de usted?
—¡Yo qué sé!
—¿Es nervioso? ¿Es linfático?
—Pero, hombre, ¡yo que sé!
—¿Dónde duerme su hijo de usted?
—Pues, ¿dónde ha de dormir? ¡En su cama, y en su alcoba! (Grandes
risas.)
—¿Cuántas alcobas hay en su casa de usted?
—¿Cómo quiere usted que yo le conteste a usted? ¿Qué le importa
saberlo? (Más risas.)
Por fin le amonesta el presidente, y el testigo deja de hacer
observaciones”.
Desde luego, los letrados de la defensa no hicieron una buena labor.
Preguntarle estos términos médicos a un hombre con poca educación en esas
ciencias resultaba ridículo. ¿Nervioso, linfático? El público se identificaba con
aquel hombre de tan pocos estudios, un trabajador, al que el letrado quería
arrinconar mostrándole su superioridad. Todo con el deseo de invalidar el
testimonio del chico, presentarlo como alguien que quería protagonismo y se
inventaba todo su testimonio para continuar en primer plano. No le digo que
no hubiera algo de eso, el muchacho estaba crecido con el apoyo que
observaba en el público. Pero como dijeron los periódicos, los abogados
pretendían mostrar que Vicente Castán no discernía el bien del mal.
Escuchándolo en la tarima uno pensaba que discernía mejor que los propios
letrados y que si llegase a ser más listo de lo que era, apañados íbamos.
Tan sólo hubo un momento de duda cuando otro niño amigo suyo, José
María creo que se llamaba, testificó que Vicente le había contado días después
que había visto a los Arropieros saltar la tapia de don José, de donde pensaba
que eran los criminales. El presidente hizo un careo de los dos muchachos:
Vicente insistía en que le había dicho que salieron por la puerta, el otro
porfiaba en que le había comentado que por la tapia. No se pusieron de
acuerdo pero finalmente, sea por la puerta o por la tapia, la declaración era
coherente con que los dos primos hubieran intervenido en el crimen. La
culpabilidad de las mujeres era menos evidente porque había testigos que
situaban a Paula Mingo en la carretera de Carabanchel vendiendo sus
productos. Esa contradicción entre la declaración del muchacho y la de los
otros testigos se solventó por parte del fiscal afirmando que estos habían visto
a la mujer a primera hora de la mañana y el crimen había sucedido al final de
la misma.
***
Puede usted imaginar la sensación que produjo en el Juzgado la
declaración de Vicente Castán, dicha con tanto detalle y seguridad. Nada
mencionó del Tío Pacitos, que por entonces no era sospechoso, nada dijo de
aquel hombre del traje claro. Sin embargo, la seguridad de los Arropieros se
fue viniendo abajo, a medida que sabían de esta declaración y que el juez daba
por segura su participación en los hechos. Habían tenido la esperanza de
quedar libres y casi en el último momento, esa ilusión quedaba hecha trizas.
El momento fundamental fue cuando el juez, en presencia del fiscal
asignado al caso, realizó careos entre el niño Vicente y todos los acusados. Las
escenas fueron muy llamativas, Gregorio se sobresaltó mucho al ver al
muchacho allí sentado, Felipe no sabía dónde mirar, Josefa se agarraba a decir
que todo era mentira y mentira y mentira, no salía de allí. Cuando el chico le
dijo al juez, con toda frescura: Esta señora está amilaná o se hace la tonta,
Josefa se puso a llorar. Sin llegar a tal extremo, la seguridad del testigo era
sorprendente, señalando detalles que dejaban a los sospechosos sin respuesta.
El juez, por ejemplo, le dijo: Fíjese bien, muchacho, en las alpargatas que lleva
Felipe. ¿Son las mismas con que usted lo vio aquel día? Quiá, señor, respondió
el zagal, que éstas son negras y aquellas blancas. Y efectivamente, tenía toda
la razón. Se acordaba de detalles que dejaban a los sospechosos en suspenso,
sin saber qué replicar. Fue muy dramático ver cómo se iban derrumbando en
sus versiones frente a aquel muchacho de solo catorce años por entonces.
No sé si debía incluir este comentario en su estudio pero de todos
modos, se lo diré. La policía, la guardia civil, tenemos pocos elementos para
demostrar la culpabilidad de un sospechoso y hacer que cante. A veces me ha
pasado que alguno se agarraba a una versión que, aunque le pusieses delante
de las narices sus contradicciones y que lo que decía era imposible, él seguía
erre que erre con su historia. Claro, a veces el único idioma que conocen es el
de una buena guantá, no le digo que no. Eso lo saben ellos y lo sabemos
nosotros. De hecho, los tres varones acusados dijeron en el juicio que les
habíamos arrancado la confesión a golpes, eso es sabido, cuando han dicho
todo lo que tenían que decir en la instrucción luego solo tienen una forma de
desdecirse: acusarnos de haberlos zurrado, que por temor a que les
siguiéramos pegando dijeron lo que nosotros queríamos. Bueno, no le digo
que no haya casos, sobre todo en pueblos perdidos, pero aquí en la capital o
cerca de ella no, una bofetada y nada más, para que no se pongan gallitos.
Pues lo que le decía, cuando hay varios sospechosos como en este caso, si
todos se agarrasen a una misma versión el Juzgado tendría muy difícil probar
que estaban mintiendo. Lo que sucede es que basta que uno reconozca algo
para que el edificio de la mentira se resquebraje ¿me entiende? Entonces
sucede algo curioso y es que cada uno quiere salvarse a costa de los demás y
empiezan a acusarse unos a otros. Por eso es imprescindible la incomunicación
de los detenidos, su aislamiento, primero para que se ablanden al pasar tantas
horas en el calabozo y segundo, para que no haya terceros que los pongan de
acuerdo y les hagan sostener sus mentiras, según lo que digan los demás. Pues
bien, este caso es de libro, fue enteramente así en cuando tuvieron aquel careo
con el niño Castán. Y el primero que se derrumbó fue el más bravucón, ya ve
usted, Felipe Pacheco.
A la mañana siguiente habló conmigo. Me dijo que quería que viniera el
Sr. Romero, que era entonces el juez municipal de Carabanchel (cargo que don
José tuvo con anterioridad) pero que había sido muchos años diputado
provincial del distrito, en función de lo cual tenía mucho predicamento entre la
clase trabajadora. Cuando le contesté que para qué quería verlo me susurró
que deseaba contar la verdad de todo aquello, que él había participado en el
crimen pero solo cargando un saco.
Así que, después de que viniera el Sr. Romero, éste lo convenció de que
declarara ante el juez y así lo hizo unas horas después. Estuve presente, así que
le puedo resumir en cierto modo lo que allí dijo:
—Yo no le maté...-dijo desde el principio- sólo fui para llenar el saco... No vi
nada...; me marché...; a mí me llamaron sólo para cargar los huesos...
—¿Quién le llamó a usted?
—Mi primo Gregorio... Me dijo que había que ir a casa de don José para sacar
unos codillos que le habían comprado dos conocidos suyos, a los que no
conozco. Entramos, se ajustaron en el precio y pasaron aquellos hombres con
don José y mi primo... y luego yo...; pero nada más que a llenar el saco...
Estábamos en la corraliza; yo empecé a meter huesos escogiendo los mejores,
puesto de rodillas y mirando el montón de codillos. Estando en esto oí un grito
de don José que estaba junto a mí, y al levantar la cabeza para enterarme, cayó
sobre el talego el cuerpo del Sr. Augustí, arrojando sangre por la cara.
Entonces me dio miedo y salí por la puerta
del corral, marchándome a mi casa.
—¿No conocía usted a aquellos dos hombres?
—A ninguno.
—¿Quién le dio la puñalada, su primo o los desconocidos?
—No lo sé; yo, como estaba escogiendo los huesos y metiéndolos en el saco...
—¿Pero no vio usted separarse el brazo que asestó las puñaladas?
—No...; yo no vi más que eso. El cuerpo de don José cayó en seguida.
—¿Y las manchas de sangre de la blusa, la camisa y el pantalón de usted?
—Se conoce que salpicaron al caer...
Ésa fue aproximadamente la declaración, según la recuerdo. Él se
agarraba a su idea de que estaba recogiendo huesos, que llevaba el saco y nada
más. Como estaba agachado tan oportunamente, no vio nada. La
responsabilidad empezaba a recaer sobre Gregorio, que había llevado a
aquellos desconocidos para que mataran (o lo hiciera él mismo) a la víctima.
Todo indicaba, según el forense, que hubo un forcejeo, una lucha, en su
versión Felipe olvidaba ese detalle, como si la muerte de aquel hombre
hubiera sido poco menos que instantánea. Además ¿para qué recurrir a dos
desconocidos? Bien podría haber hablado de uno, el que sospechábamos que
era Francisco Muela.
Gregorio, llamado posteriormente, siguió agarrándose a la versión inicial
pero, al comentarle lo dicho por su primo, se le vio trastornado y hasta con
expresión fiera, muy contrariado. Bajó al calabozo y por la tarde el juez lo
volvió a llamar. Se ve que lo había pensado y estaba dispuesto a contar su
versión, que fue algo sorprendente porque amplió el número de sospechosos
que fueron inmediatamente detenidos.
En su declaración yo no estuve, así que le voy a decir lo que a mí me
contaron nada más. Al parecer, también reconoció haber participado en el
crimen. Su versión parecía más elaborada y de acuerdo con los hechos, aunque
desde luego partiendo de la base de que el principal culpable era su primo
Felipe y no él.
Así dijo que se habían reunido en el ventorrillo de un tal Ramón
Méndez, que estaba cerca del campo que tenían rentado y donde iban con
frecuencia. Ramón, además, era muy amigo de Felipe, incluso cuando murió
su padre fue uno de los que llevaron el ataúd a hombros. Sobre eso, permítame
que le distraiga un poco con una anécdota muy curiosa y que nos hizo a
sonreír a todos durante el juicio.
Cuando ya se sabía que la sangre que manchaba la camisa de Felipe
Pacheco era humana, todo el empeño del abogado defensor era demostrar que
se había producido al resbalar sangre del padre fallecido desde el ataúd hacia
el exterior, manchando la ropa de su hijo. Aún sostenía Felipe ese disparate.
Pues bien, el fiscal fue llamando uno a uno a los integrantes de aquel grupo
que había portado a hombros el ataúd, entre ellos Ramón. Éste, durante la
instrucción, había asegurado que lo dicho por Felipe era cierto, que él también
se había manchado con la sangre que rezumaba del ataúd. Pues bien, al llegar
el juicio, aliviado por no estar entre los acusados, se desdijo afirmando que él
no sabía nada de aquello porque había sostenido el ataúd por los pies. Pero es
que todos los de aquel grupo dijeron lo mismo. ¡Todos lo sostuvieron por los
pies! Parecía que habían llevado el ataúd como si fuera una carretilla, dijo el
fiscal provocando la risa del público. Pero ya ve, incluso el amigo muy amigo,
no quería meterse en problemas.
Pero yo le estaba contando la nueva versión de Gregorio. Según él,
Ramón les había presentado a un amigo suyo llamado Francisco Muela, que
conocía a don José y había estado en su casa. Entonces éste se sentó con ellos
y, tras charlar un rato, fue entrando en harina, proponiéndoles que, ya que
vivían al lado del viejo, se lo cargaran entre todos y se repartieran el botín que
debía de tener guardado en su casa. A ellos les interesó la propuesta y
siguieron perfilando detalles, con Ramón al tanto de todo lo que hablaban.
¿Sobre Ramón Méndez? No sé por qué lo implicaron de tal forma, quizá
porque es cierto que se reunían allí muchas veces y porque de esa forma no
eran ellos los autores de la idea. Como le he dicho, Josefa Marín, la querida de
Felipe, era de Alcázar de San Juan, como el Muela. Habiendo ido yo mismo
hasta allí pude enterarme de varias cosas: que la Ceferina hacía muchos años
que faltaba del pueblo y que las familias de Josefa y de Muela se conocían.
Tenga en cuenta que, aunque el pueblo tenía una mayor importancia desde la
llegada del tren, aún contaba con once mil habitantes nada más, allí todo el
mundo se conocía.
Lo que saqué en conclusión es que lo más probable fuera que habían
conocido a Francisco Muela a través de Josefa. Ahora, de quién había sido la
idea del robo eso ya no se lo puedo decir, podría haber sido de cualquiera.
Ramón, cuando estuvo encerrado, perdió todo interés en defender a Felipe y
no hizo más que protestar su inocencia. Admitía que aquellos primos se
reunían en su ventorrillo muy a menudo, a veces iban solos, otras con
desconocidos, él no entraba ni salía. A la larga el juez se convenció de que no
tenía nada que ver y lo dejó libre.
¿Qué cómo sucedieron las cosas según Gregorio? Sí, tiene razón,
empiezo a hablar y hablar, pero es que hay tantos cabos en esta historia… La
versión era sencilla: él se había quedado junto a la carreta de estiércol
vigilando la puerta delantera, el Tío Pacitos la trasera, y Felipe y Francisco
habían entrado aparentemente a comprar dos sacos de huesos a don José
Vicente. Hablaron, acordaron el precio y marcharon al cobertizo para cargar
los sacos. Allí, mientras era el mismo don José el que se agachaba para echar
los codillos, Felipe se le tiró encima y le sujetó los brazos por detrás, momento
que aprovechó Francisco para intentar darle una tajada al cuello, fallando en el
intento porque el hombre se había desasido en parte de la tenaza de Felipe.
Pero éste se rehízo, volvió a agarrarlo y fue el momento en que Francisco le
dio la puñalada mortal. Así es como se lo contó luego Felipe en la casa, donde
se refugiaron tras huir después de que el cartero llegara a dejar una carta.
Efectivamente, este cartero les había interrumpido. Para entonces habían
despojado al cadáver de la cartera y de las más de cinco pesetas que tenía en
ella. Francisco Muela le dijo a Felipe que el dinero debería llevárselo él
porque seguramente la guardia civil registraría su casa al día siguiente. Eso sí
sonaba creíble. Que intentara estafar a sus compinches, como algunos
sugirieron, era una posibilidad pero remota. A fin de cuentas conocían por
Josefa dónde vivía este hombre y los primos no eran personas que no se
tomaran la venganza por su mano si se consideraban estafados. En todo caso,
quisiera escapar Francisco con todo el dinero o no, la suerte se le acabó al día
siguiente en las Rozas.
De Ramón ya le he hablado, pero ahora también implicaban al Tío
Pacitos ¿Había intervenido en el crimen, siquiera como vigilante? Llamado
nuevamente Felipe y confrontado con lo dicho por su primo, admitió que sí,
que Casimiro, el Tío Pacitos, ejerció labores de vigilancia para prevenir la
intervención de otros. Cuando lo llevamos preso este hombre mayor se
derrumbó y dijo que sí, que lo habían puesto en la puerta, no recordaba cual,
mientras le hacían algo a don José.
¿Fue Francisco el que dio las puñaladas o fue Felipe? Durante el juicio
el asunto fue indiferente. Un conocido del pueblo de Francisco aseguró que él
no podía ser porque era muy cobarde. Que le iba el robo, el hurto, pero no el
asesinato, pero a saber lo que hace un hombre cuando se excita y pierde el
control. En todo caso, parece más creíble que el autor de las puñaladas fuera
Felipe.
Como le digo, durante el juicio todos negaron haber confesado sino a
golpes. A mí me llamaron a declarar en primer lugar como responsable de la
investigación por parte de la Guardia Civil. Les dije que no, naturalmente, y lo
ratificaron mis subordinados. El médico forense que los había reconocido
confirmó que no tenían señales por entonces de que la confesión se hubiera
obtenido con violencia (bueno, con más violencia de la necesaria).
Cuando subió al estrado el muchacho Castán, con más aplomo si cabe
que un año antes, con los letrados de la defensa intentando infructuosamente
que perdiera los papeles, la suerte de los acusados estaba echada. Les cayeron
tres penas de muerte que en Semana Santa del año siguiente, cuando la
Adoración de la Cruz, fue remitida por indulto real a sendas cadenas
perpetuas. A las mujeres se las consideró cómplices, no solo encubridoras, y
les cayeron catorce años que aún seguirán cumpliendo. En fin, una historia con
un final digno de la justicia, una investigación que, no porque yo haya sido el
responsable de la misma, pero se hizo correctamente. Y alguna dosis de suerte
y descuido de los delincuentes, eso hay que reconocerlo. Pero ahí estaba la
Guardia Civil para aprovechar la oportunidad de que la verdad saliera a la luz.
Para terminar, le diré una cosa. Yo no sé qué habrá sido de aquel
muchacho Castán. Sé que en Carabanchel hubo una colecta entre los vecinos
para darle estudios, pero creo que él se reía de esa posibilidad, aunque no le
hizo ascos al dinero. A saber en qué se lo habrá gastado la familia, pero aquel
chico dio ejemplo de colaboración con la justicia, que es lo que deberían hacer
los madrileños. Bueno, y si va a escribir todo esto no se olvide de mi nombre,
José Blasco del Toro, teniente de la Guardia Civil, para servirle.
También podría gustarte
- Comenzando en KiCadDocumento46 páginasComenzando en KiCadwladimirAún no hay calificaciones
- Paper Leng C en MCUDocumento8 páginasPaper Leng C en MCUwladimirAún no hay calificaciones
- Curva Tur Adela TierraDocumento4 páginasCurva Tur Adela TierrawladimirAún no hay calificaciones
- Global MapperDocumento4 páginasGlobal MapperwladimirAún no hay calificaciones
- Saber Electronica 165Documento105 páginasSaber Electronica 165Baltazar VargasAún no hay calificaciones
- Sem340 PDFDocumento106 páginasSem340 PDFwladimirAún no hay calificaciones
- Alegatos Finales Usurpacion AgravadaDocumento4 páginasAlegatos Finales Usurpacion AgravadaJuan Cuellar Morales75% (4)
- Nacimiento de La Obligación TributariaDocumento2 páginasNacimiento de La Obligación TributariaKenia MaytaAún no hay calificaciones
- Jesús, Ejemplo de AmorDocumento2 páginasJesús, Ejemplo de Amormarcoalexis8598Aún no hay calificaciones
- 7 2 JT Catedra de La PazDocumento1 página7 2 JT Catedra de La PazLindsay yulieth Dulce orejuelaAún no hay calificaciones
- Las Fundaciones de SechuraDocumento17 páginasLas Fundaciones de SechuraJonathan Marko Amaya TinitanaAún no hay calificaciones
- Estudio de La Escala Cromática v1.26320 PDFDocumento5 páginasEstudio de La Escala Cromática v1.26320 PDFKaren TrianaAún no hay calificaciones
- Demanda de Reconocimiento de Documento PrivadoDocumento2 páginasDemanda de Reconocimiento de Documento Privadovictor garcia88% (25)
- Modelo de Alegaciones A Denuncia Por Infracción de Tráfico (Descarga Gratis) - OCUDocumento5 páginasModelo de Alegaciones A Denuncia Por Infracción de Tráfico (Descarga Gratis) - OCUPamela OrtuñoAún no hay calificaciones
- Cooperacionjudicial Probatoria y CautelarDocumento46 páginasCooperacionjudicial Probatoria y CautelarAna CurbeloAún no hay calificaciones
- Aplicación Coercitiva Del Derecho InternacionalDocumento7 páginasAplicación Coercitiva Del Derecho InternacionalDavid Pablo GarayAún no hay calificaciones
- SurrealismoDocumento4 páginasSurrealismoLuis Antonio Cruz ZaragozaAún no hay calificaciones
- AGretel La GolosaDocumento2 páginasAGretel La GolosaEliana HaffnerAún no hay calificaciones
- Cuento Proceso de Selección Luis Diaz v2Documento4 páginasCuento Proceso de Selección Luis Diaz v2Yesica Paola Palacios AgudeloAún no hay calificaciones
- STS 29-Ii-2012Documento6 páginasSTS 29-Ii-2012jesus_alfaro6772Aún no hay calificaciones
- Lo Que Está Mal en El Mundo (Fragmento) - G. K. ChestertonDocumento3 páginasLo Que Está Mal en El Mundo (Fragmento) - G. K. ChestertonanfigoreyAún no hay calificaciones
- Autorización Original para Salir Del País Ante Escribano Público o FuncionarioDocumento1 páginaAutorización Original para Salir Del País Ante Escribano Público o FuncionarioPaola PeraltaAún no hay calificaciones
- Condiciones Objetivas de Penalidad - La Pena, Delito ImperfectoDocumento12 páginasCondiciones Objetivas de Penalidad - La Pena, Delito ImperfectoSamuel OchoaAún no hay calificaciones
- Como Criar A Los Varones James Dobson PDFDocumento2 páginasComo Criar A Los Varones James Dobson PDFJennifer0% (1)
- Boletin AdministrativoDocumento5 páginasBoletin AdministrativoJaime Antonio Chamorro GaldamesAún no hay calificaciones
- Copia de Ejemplo Certificado Contrato de MandatoDocumento1 páginaCopia de Ejemplo Certificado Contrato de MandatoAlexandra GilAún no hay calificaciones
- Acta ConstitutivaDocumento5 páginasActa ConstitutivaMarcos LaraAún no hay calificaciones
- Contrato de ArrendamientoDocumento5 páginasContrato de ArrendamientoDiego José González CarrascoAún no hay calificaciones
- Avance Estrategico BATMAN DAY 2022 4587Documento9 páginasAvance Estrategico BATMAN DAY 2022 4587Blackcat CatAún no hay calificaciones
- Mapa Mental y Ensayo de Sistema Penal AcusatorioDocumento6 páginasMapa Mental y Ensayo de Sistema Penal AcusatorioAnttziry HermandezAún no hay calificaciones
- JJDocumento2 páginasJJnsjsjs100% (1)
- Bosquejo PB 02-sDocumento3 páginasBosquejo PB 02-sJorge QuirosAún no hay calificaciones
- FICHA DE TRABAJO 5TO EstereotiposDocumento1 páginaFICHA DE TRABAJO 5TO EstereotiposWendy Revollar GarciaAún no hay calificaciones
- U3 Presentación MOMENTOS CONSTITUCIONALES E INTRODUCCION A LA CONSTITUCIONDocumento23 páginasU3 Presentación MOMENTOS CONSTITUCIONALES E INTRODUCCION A LA CONSTITUCIONBrenda BermudezAún no hay calificaciones
- Epistola de Ignacio A Los FiladelfianosDocumento3 páginasEpistola de Ignacio A Los FiladelfianosJaguar777xAún no hay calificaciones
- Ficha de Estudio-La Conquista Del PerúDocumento4 páginasFicha de Estudio-La Conquista Del PerúLuis OrlandoAún no hay calificaciones