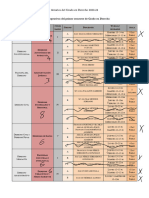Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Meshad Adrián El Rastro de La Hormiga
Meshad Adrián El Rastro de La Hormiga
Cargado por
ivanflopli0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasTítulo original
Meshad Adrián El rastro de la hormiga.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasMeshad Adrián El Rastro de La Hormiga
Meshad Adrián El Rastro de La Hormiga
Cargado por
ivanflopliCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Adrián Meshad: El rastro de la hormiga
Sintió que la vida se le iba por el chorrillo que le
manaba junto al ombligo. Quiso mover las manos,
pero no pudo. De primer intento, parecía que alguien
se las ataba junto al cuerpo tendido en el suelo. O
que la tierra se lo estaba tragando. Aquel peso en el
pecho no se le quitaba. Miró arriba con
desesperación, y sólo vio el hueco en el centro
despoblado de las ramas de los higuerones. Por el
hueco pasó una nube, y después un pájaro, y otra
nube. A pesar del dolor y del cansancio, miró con
atención, como si alguien desde arriba lo mirara. O
era que era un espejo y su cuerpo estaba abajo y
arriba a la vez. Cerró y abrió los ojos, pero todo
siguió igual.
Había subido la cuesta sin preocuparse. El
sargento siempre lo decía, con su manera vieja de
mover el dedo en la cara de uno, "nadie sabe qué le
espera en el camino, y al que se agüeva, mira..." - y se
pasaba el dedo sucio, con la uña renegrida, por el
gaznate. No había manera que él aprendiera nada del
sargento, que llevaba tantos y tantos años de
revolufias y levantamientos de políticos güevones.
Sería por eso que el propio sargento se había
levantado la mejor hembra del Guacalito delante de
los ojos asombrados de todos los sitieros. El
sargento, que de la caja del cuerpo para abajo era
como un sapo hinchado, y terminado en dos piernas
flacuchas y unos zapatones color de mierda de mono.
Dicen que en el platanal que comienza detrás del
trapiche de Leoncio, ahí se zafó el cinto, se abrió la
bragueta, se bajó los pantalones propiedad del
Tercio Táctico de Ocotal , y se la enseñó de golpe a
la mejor hembra del Guacalito, que se encantó de
aquella cosa medio muerta que él bamboleaba en la
mano como cuando se coge la bandera de la patria en
lo alto de la colina tomada a los rebeldes, y se ondea
de un lado para otro, para que la vean de lejos los
hijoeputas del otro lado, que juegan a las
revoluciones sin saber limpiarse todavía los mocos, y
piden treguas los domingos para que los tatas les
traigan jabones de hiel de vaca y cuchillas alemanas
para hacerse la barba. Si que se la llevó el sargento
Suárez, con aquellas nalgas sandungueras
moviéndose de un lado al otro de los ojos envidiosos
de los soldados de fila, y por eso el nos miró hacia
atrás, antes de meterla de una vez en su ranchito,
nos dijo que al que le jodiera esa hembra lo iba a
clavar contra un poste de almácigo y embarrado en
miel para que se lo fueran comiendo las hormigas
poco a poco. Y la primera vino por el brazo derecho,
subiendo, sin que el pudiera hacer siquiera una
contracción y tumbarla de esa carretera improvisada
que ella seguía a lo largo de una vena que sólo pudo
ver de refilón, moviendo un poco la cabeza. Volvió a
enderezar la mirada hacia lo alto, y por el claro
pasaron más nubes, y comenzó el resplandor del sol
que buscaba posesionarse del centro, llegado el
mediodía. Cerró los ojos, pero siguió sintiendo el
chorrillo que manaba del hueco del tiro, y que se
dejaba ir por encima de la cadera para empozarse la
sangre debajo de sus nalgas.
El sargento les había dicho con un susurro que
se desplegaran, pero allá en el tope de la cuesta no
debía haber nadie, como que iba a ser el mediodía y
todos los rebeldes se juntaban a esa hora debajo del
mangar a dispararse un pernil de chancho , o una
iguana, cualquier cosa que hubieran matado en la
mañana con sus correrías por entre los sembrados
que los sitieros asustados habían dejado a su
arbitrio. Nunca había estado en la capital, pero no se
le olvidaba la foto del periódico donde estaba el
líder de los alzados, muy chaineado y con su chaleco
y a su lado aquella mujercita machita de rizos claros
y los labios entreabiertos dejando ver aquella hilera
de dientes blancos. Sería como el sargento dijo, que
había que mandar un explorador por detrás de la
cañada, muy pegado a las piedras, para que no vieran
del otro costado del cerro, y entonces, si no había
nadie, de allá hacía un ruido como de un coyote,
aunque no había un cabrón coyote por todas aquellas
tierras. Pero no lo creímos al sargento, no hacía
falta mandar a nadie porque a esa hora los rebeldes
no pelean, sino comen y comen, y beben y luego
duermen la siesta, y llegamos nosotros, pam!, pam! ,
caen como conejos asustados; unos huyen
arrastrándose con un tiro en la rabadilla, los otros
quedan incrustados en la tierra con los sesos
manándoles por el juraco de un tiro a boca 'e jarro.
No señor, el sargento nunca lo perdonaría, ni
perdonó al soldadito de la Guaria, con su bigotito
fino y su manera de llevar la guerrera como chulo,
porque por fin le levantó a la Ondina y se la llevó
para el cuenco de la cañada a lamerla toda chinga
debajo del algarrobo donde estábamos encaramados,
y ella nos veía con ese desespero de las que sueñan y
se retuercen por esa lluvia blanca y almidonada que
se les viene encima. Y el soldadito pagó en la primera
refriega que nos vino, porque dijo el sargento
lamentando que un soldado no debe atravesar la línea
de fuego de sus superiores, no señor. Ni subir esta
cuesta sin percatarse de que no haya un jodido
tirador entre esas piedras, esperando a que suba el
primero de la escuadra.
Primero vino el padre, a asomarse curioso por
entre las ramas de los higuerones. Lo miró con
azoro, y después con lástima, y tan sólo le deseó muy
quedito que "mañana estés mejor". Y pasó la madre,
llorando por él. Las lágrimas cayeron desde el hueco
hasta su pecho, y resbalaron por el bolsillo lleno de
papeles de autorización de franco para los domingos
en el próximo pueblo que llegaran, y mojaron la
tarjetita blanca con su número de lista y el grupo
sanguíneo. Sintió que el papel mojado se incrustaba
en su tetilla. El sargento se había llamado Apolonio
Suárez, sin segundo apellido, y su cuerpo inerte
podia verlo a tres pasos, delante del suyo, si giraba
un poco la cabeza a la izquierda, pero no pudo. El
rostro de Dios estaba hecho de nubes y le reclamaba
tantas y otras cuantas cosas, pero el no oía, y Dios
seguía perorándole con aquella voz de tormenta que
viene, llenando el hueco de la fronda con unas nubes
gordas y espesas que comenzaron a golpearle en
todo el cuerpo y a mezclarse con el chorrillo que
seguía manando menudo de aquel orificio como un
segundo ombligo. Ya por entonces la hormiga había
llegado a su antebrazo y seguía breteando por
arrastrar un pedacito de hoja hasta el cuenco de su
mano. Eso era el tiempo que quedaba, lo que el
sintiera de aquella hormiga arrastrándose por
encima de su piel, pero una gota la reventó de a viaje
y sólo sintió cómo el insecto se iba por el contorno
de su brazo, arrastrada por un río con hoja y todo.
Con los ojos entrecerrados, para que las gotas
no le dieran en el globo de los ojos, miró de reojos al
centro claro entre las ramas, de donde manaba
ahora un torrente de agua y silbaba la voz del diablo
un susurro que no entendía, pero que algo tenía que
ver conque él le hubiera robado a su propio sargento
el reloj de oro expropiado al estudiantico que mató a
la orilla de la vega de un sólo tiro dentro de la oreja.
Porque su sargento, entre las mil cosas que siempre
dijo de cómo debe ser un soldado así y asado, dijo
que a los ladrones hay que matarlos en el acto; pero
su sargento estaba también bocarriba, con aquella
enorme panza desinflada, y los ojos pasmados por la
muerte que le atravesó el cráneo. El agua amainó, y
el último en aparecer en el hueco de las ramas fue el
propio Apolonio Suárez, sin segundo apellido, que le
dijo muy claro, "AquíestántodosBenítez", y le hizo el
saludo militar y en seguida que vio la puerta entre
las nubes sintió la ligereza de su cuerpo, sin ese peso
en el pecho ni las piernas engarrotadas. Su cuerpo
era ágil ahora, como la hormiga que subía de nuevo
por la rama de un higuerón llevando a cuestas su
pedacito de hoja verde, y que al mirar hacia abajo
veía aquel bulto incomprensible pegado a la tierra,
pero que de alguna manera, llegando casi hasta el
borde del hueco entre las ramas, donde se abría la
puerta del cielo o del infierno, sabía que era el
soldado raso Antolín Benítez, que tuvo la mala idea
de cruzarse en la línea de fuego de su inmediato
superior.
FIN
Adrián Meshad, de nacionalidad costarricense, nació
en La Habana, Cuba, en 1944. Ha publicado Quince y
Medio (novela, 1976); Recordando tus vidas pasadas
(ensayo, 1989); Llévense a ésos que cantan en La
Esmeralda (cuentos, 1994).
También podría gustarte
- Guia de ObservacionDocumento2 páginasGuia de ObservacionJose Asipuela0% (2)
- Jacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéDocumento18 páginasJacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéivanflopliAún no hay calificaciones
- Clasificación de Maximilien VoxDocumento79 páginasClasificación de Maximilien VoxAlex G M. TamayoAún no hay calificaciones
- NCh1517 1 Of79Documento11 páginasNCh1517 1 Of79CristianAlarcón50% (2)
- Poesía y Pintura Del BarrocoDocumento4 páginasPoesía y Pintura Del BarrocoivanflopliAún no hay calificaciones
- Apolo y DafneDocumento1 páginaApolo y DafneivanflopliAún no hay calificaciones
- Disertaciones SexualidadDocumento2 páginasDisertaciones SexualidadivanflopliAún no hay calificaciones
- Lamo Mario Nadie Muere La VísperaDocumento14 páginasLamo Mario Nadie Muere La VísperaivanflopliAún no hay calificaciones
- Latorre Mariano La DesconocidaDocumento12 páginasLatorre Mariano La DesconocidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Cassigoli, Armando DespremiadosDocumento11 páginasCassigoli, Armando DespremiadosIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Quijada Rodrigo Nigote NegroDocumento6 páginasQuijada Rodrigo Nigote NegroivanflopliAún no hay calificaciones
- Velarde Samuel El PrincipianteDocumento17 páginasVelarde Samuel El PrincipianteivanflopliAún no hay calificaciones
- Laiseca Alberto El Jardín Del MagoDocumento21 páginasLaiseca Alberto El Jardín Del MagoivanflopliAún no hay calificaciones
- Nervo Amado Un Ángel CaídoDocumento9 páginasNervo Amado Un Ángel CaídoivanflopliAún no hay calificaciones
- Elphick Lilian La ElegidaDocumento7 páginasElphick Lilian La ElegidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Entrevista A Michael Walzer - Sobre La Guerra y La Paz (Letras Libres) (Enero 2014) PDFDocumento5 páginasEntrevista A Michael Walzer - Sobre La Guerra y La Paz (Letras Libres) (Enero 2014) PDFRodrigo BuenaventuraAún no hay calificaciones
- DeshorneDocumento7 páginasDeshorneoscar buitragoAún no hay calificaciones
- EJERCICIO COSTOS TOTALES 1 ProductoDocumento12 páginasEJERCICIO COSTOS TOTALES 1 ProductoMileidy parraAún no hay calificaciones
- Reglamento Del Registro Publico de La Propiedad y Del Comercio ChiapasDocumento70 páginasReglamento Del Registro Publico de La Propiedad y Del Comercio Chiapasfe alsalojuegosAún no hay calificaciones
- Tens Ems AxionDocumento5 páginasTens Ems AxionpizarromdcAún no hay calificaciones
- CamionDocumento9 páginasCamionLiseth Solange Jara MoralesAún no hay calificaciones
- Guía para La Planificación Del Entrenamiento DeportivoDocumento8 páginasGuía para La Planificación Del Entrenamiento DeportivoLuis Gaitan100% (1)
- Trabajo de Cuentas ContablesDocumento7 páginasTrabajo de Cuentas ContablesPatricia NavaAún no hay calificaciones
- La Aparición Del Hombre en Los Andes para Sexto de PrimariaDocumento3 páginasLa Aparición Del Hombre en Los Andes para Sexto de PrimariaJosé AntonioAún no hay calificaciones
- Efecto de La Adición de Colorantes Que Contienen Curcumina, Betanina y Antocianina Sobre LasDocumento9 páginasEfecto de La Adición de Colorantes Que Contienen Curcumina, Betanina y Antocianina Sobre Las¿Llegaremos a 1000 subcriptores sin subir videos?Aún no hay calificaciones
- Arte en SudaméricaDocumento27 páginasArte en SudaméricacastiánAún no hay calificaciones
- Resumen Semiología - r1Documento155 páginasResumen Semiología - r1Leandro FornésAún no hay calificaciones
- Elleunle OddiDocumento4 páginasElleunle OddiEdgar Rodriguez AmadorAún no hay calificaciones
- Ejercicio Final PresupuestoDocumento12 páginasEjercicio Final PresupuestoBecca PerazaAún no hay calificaciones
- Formato Proyectos de Aula EL AMPARODocumento4 páginasFormato Proyectos de Aula EL AMPAROjosuedjt100% (1)
- CRM Pilotos y SobrecargosDocumento57 páginasCRM Pilotos y SobrecargosDavid Obarayekun100% (1)
- Tesis de BullyingDocumento142 páginasTesis de BullyingDiego Porras100% (2)
- TEORIAS DE LA PERSONALIDAD Cuadro ComparativoDocumento9 páginasTEORIAS DE LA PERSONALIDAD Cuadro ComparativoarelisAún no hay calificaciones
- Tecnica de MODAPTSDocumento13 páginasTecnica de MODAPTSkenn berriosAún no hay calificaciones
- Cinetica de La Molienda y Analisis GranulometricoDocumento9 páginasCinetica de La Molienda y Analisis GranulometricoJHONAún no hay calificaciones
- DERECHO OptativasDocumento3 páginasDERECHO OptativasPedro VAún no hay calificaciones
- Autoestima SociologiaDocumento8 páginasAutoestima Sociologiadiana maria salcedo pelaezAún no hay calificaciones
- Generalidades Del Sistema de Romeral en Cercanias A MedellinDocumento9 páginasGeneralidades Del Sistema de Romeral en Cercanias A Medellincarlos JimenezAún no hay calificaciones
- Gas SpringDocumento20 páginasGas Springsebastian galvisAún no hay calificaciones
- Contrato Arrendamiento Piso 1.2. CRISTINA - de.LADocumento4 páginasContrato Arrendamiento Piso 1.2. CRISTINA - de.LAXerman Prieto DezaAún no hay calificaciones
- Las Neuronas EspejoDocumento7 páginasLas Neuronas EspejoBrend EscobarAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Decreto 2649 y Las NiifDocumento2 páginasDiferencias Entre Decreto 2649 y Las NiifMonica Rojas AvendañoAún no hay calificaciones