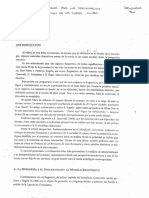Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rejunte Bibliográfico para TP
Rejunte Bibliográfico para TP
Cargado por
Sebastian0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas72 páginasxD
Título original
Rejunte Bibliográfico Para Tp
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoxD
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas72 páginasRejunte Bibliográfico para TP
Rejunte Bibliográfico para TP
Cargado por
SebastianxD
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 72
‘opaones eo1uoyy "jou
st0¢/vo/tt
ooyessorqiq sndio)-] CVaTIVuO
AVUNLIMOSA VUNLOAT AG MATIV,
{ BYOsolly
Ud OpeIOSaJO1d .ZATVZNOD'A
NInOVO[ Ud, OdVYOSAAOUd
‘TA MOTMAANS OLALILSNI
le confiere el habla? Un buen discurso es la clave del éxito,
Saber hablar reivindica el arte de la comunicaci6n oral,
motor de las relaciones interpersonales, sociales, econd-
micas y profesionales, en un tiempo donde impera el
dominio del verbo. Hoy mas que nunca saber hablar bien
es una necesidad. Este libro ofrece la posibilidad de em
plear el habla de manera adecuada segun el momento
ya situacién, que pueden ser formales —la consulta del
médico, el rectorado de la universidad, una entrevista de
‘trabajo, una reunién de vecinos, una exposicién comercial—
© coloquiales.
‘Saber hablar expla con clerided, amenidad y rigor fas pautas
neceserias para exprasar lo que pensemnas; facilita la co-
municacion entre les personas; ampplia los procedimientos
de generacion y precisién de ideas, de documentacién y de
planilicacién; nos ayuda a relacionar de forma conveniante
el contenido del tema con la expresién, a elegir el registro
yelestiio adecuados, y nos ensefia a aplcar las técnicas de
revision y comeccién exigidas en cualquier presentacién oral.
sey 78-187-04-3003-4 JP
Ill
Tn
ml fhe
InatiCote
Cervantes
Saber hablar
of =
Institute
Cervantes
AGUILAR
Capirune 6 .
Imagen personal y cortesia al hablar.
Las relaciones con los interlocutores
Relacionamos cortesfa con los modales, la buena educacién, el pro-
tocolo y, en general, con las manifestaciones de deferencia y buen
trato hacia los demas. La cortesia verbal se especializa en la parte
lingiistica del cuidado a la imagen de ls personas, favorece las rela~
ciones sociales y, de este modo, contribuye a quie nuestros mensajes
sean mejor recibidos.
Cuando hablamos mostramos una imagen de nosotres mis-
mos. El lenguaje no solo es nuestro principal medio para comuni-
‘carnos, es una herramienta social. Nuestras palabras pueden faci-
litar,y también perjudicar, las relaciones con los dems. Un buen
orador se servird de mecanismos lingisticos que suavicen los men-
sajes menos agradables de oft o que requieran ; Igiin esfuerzo del
interlocutor, har uso de las formas eorteses de trato social, em-
pleard estrategias verbales que favorezcan el acuerdo, la empatfa
‘0 el reconocimiento hacia los dems.
Esto sucede no solo en intercambios comunicativos en los que
dialogan diversas personas. Si tenemos que realizar un discurso mo-
nol6gico también transmitimos un modo de ser, una actitud ante
la vida y ante nuestros interlocutores, damos uno imagen de lo que
somos 0 de lo que queremos que vean que somes.
En los capitulos 3, 4 y 5 hemos puesto cl énfasis en el mo-
do de producir el mensaje. Ha llegado el momento de centrarse
en las personas que producen y reciben el discurso: Ia relacién en-
tre ellas y la relacién con su mensaje. El oradnr ha de ser cons-
ciente de que, por un lado, a palabra es la tarjeta de vista de nues-
tra persona ante los dems y, por otro lado, de que una cierta dosis
de cortesfa verbal en nuestros discursos facilivaré enormemente
167
el éxito en los fines comunicativos. El presente capitulo se centra
en estos hechos.
6.1. LA IMAGEN PERSONAL EN EL DISCURSO
Un presentador de televisién, un profesional invitado a participar
en un debate piiblico o un candidato en una entrevista de trabajo,
obviamente, no se comportan en esas situaciones de la misma ma-
nera que lo harfan en casa con su familia ni en el bar con los ami=
0s. Siendo eada uno lo que somos, en circunstancias en las que fos
jugamos un reconocimiento piiblico procuramos cuidar con aten-
cidn nuestra imagen. No se trata de fingir lo que no somos, porque
perderfamos la naturalidad y con ella Ia seguridad; sin embargo, de~
bemos saber que, en principio, son actuaciones puntuales, a veces
‘inicas, a partir de las que el destinatario forma un juicio sobre nues-
tra persona y nuestras ideas.
En la comunicacién piiblica se ponen en juego las imagenes de
las personas implicadas, Parte del éxito radica en la imagen que
oftece de si mismo y en la proteccién de la imagen del puiblico
o interlocutor.
La imagen es el deseo que las personas sentimos de ser valo-
rados positivamente por los demés, apreciados o respetados. Go-
zamos de un prestigio y de una honra que queremos salvaguardar.
Dicho de modo negativo, a nadie le gusta que lo humillen, que 16
critiquen o que rechacen sus ideas. Asimismo, determinadas accio-
nes, como dar érdenes, prohibir, pedir favores 0 hacer preguntas
indiseretas pueden incomodar al receptor. Es necesario «ponerse
un guante» y trabajar el modo de decirlas para que sean bien reci-
biidas, o lo menos mal recibidas, ¥ esto por dos motivos: porque las
formas de decir inflayen en la eficacia del contenido y porque de-
tras de ese mensaje hay personas con sensibilidad y con una sabi-
duria y experiencia de la vida. Cuantas veces, cuando queremos
conseguir algo, un favor de un familiar o de un jefe, acudimos a la
persona mas dulce o més diplomética para que lo pida en nombre
de todos. Qué distinto es decirle a alguien que no merece un pues-
168
to de trabajo porque no da la talla, que agradecerle su inverés por
trabajar en la empresa, reconocer sus cualidades y seflalarle que el
perfil que buscan es otro. La misma intencidn se puede expresar
con una orientacidn negativa o positiva, indicar que lo botella esti
medio vacfa o medio llena.
Recuerde: para que su mensaje sea eficaz no es suficiente con
que sea bueno, novedoso o brillante. Se lo ext4 dirigiendo a
personas y, por ende, el modo de expresarla afectaré a su acep-
tacién,
En los capitulos 4 y 5 también se ha hecho referencia a aspec-
tos relacionados con la imagen del mensaje y la persona del orador
(a claridad de las ideas, los elementos técnicos, Ja vestimenta). In-
cidimos ahora en cémo Ia imagen se expresa mediante el discurso,
6.1.1, Dar una buena imagen propia. La imagen de! orador
Nadie puede hablar mejor por nosotros que nosotros mismos, Cuan:
do hablamos decimos quiénes somos, y eso es algo que no se puede
evitar. Ocurre como todo en la vida: si disfrutamos de wn buen pla-
to reconocemos detrés el arte del cocinero,
Nuestras palabras reflefardn lo mejor de nosotios mismos en la
medida en que tengamos en cuenta nuestra imagen en la pre~
paracién del discurso,
No solo se conoce lo que una persona piensa cuando mani-
fiesta una opinién; su modo de expresi6n también muestra la for
‘ma de pensar, los valores, el respeto a los otros 6 su carécter. Aparte
de las ideas que transmitamos en nuestros discursos, reflejaremos
unas actitudes. Controlar nuestra expresién redundard en causar una
mejor impresion,
No se trata de perder nuestra personalidar! o de modificarla
Al contrario, lo que le recomendamos es que se cono7ea, que con-
169,
fie en su modo de ser y que saque partico a sus cualidades positi-
vas. Para ello, en primer lugar, debemos saber a qué cualidades pro-
pias hay que llamar positivas, porque puede ocurrir que, creyendo
que algo es un defecto, en realidad sea una virtud, En segundo lu-
gar conviene fijarse en qué valores reclara nuestra sociedad, segxin
la cultura y el momento hist6rico. Por tltimo recurriremos a los
medios lingiifsticos adecuados para estas actitudes,
Sin pretender mimetizarnos con los valores que posee la ma-
yoria, por el hecho de ser Ia mayorfa, cada orador se quedaré con
aquellos valores que més se ajusten 2 su riodo de ser y pensar, pe~
ro siendo sabedor de los que cominmente se consideran positivos.
Nos podemos hacer una idea de las cualidades que se aprecian
fen nuestra sociedad a partir de lu que se cye o se lee en los medios
de comunicacién: bien en discursos de otras personas (por ejemplo,
n una entrevista piblica el entrevistado deja constancia de una ima
gen), bien fijéndonos en el juicio eritico que se hace de las inter-
venciones de otros oradotes (por ejemplo, podemos observar qué
alaban o critican del modo de expresarse de los personajes piiblicos)
No hace mucho la prensa calificaba a una politica de macarra por el
modo violento y vehemente de responder a sus colegas en una se-
sidn parlamentaria, La forma de expresar su mensaje no caus6 bue-
na impresida, por lo que el contenido no result6 convincente.
A continuacién comentamos algunos de los valores y las ac-
titudes que se sefialan tanto en manuales de oratoria, como en
estudios sociolégicos actuales. Téngalos en cuenta si quiere trans-
mitir una buena imagen de si mismo.
Estdn en auge valores como la naturalidad, la autenticidad, la
sinceridad, el ser transparentes, En términos de lenguaje estas actitu-
des se traducen en expresiones claras y sencillas, en evitar frases re-
torcidas, ambiguas 0 giros afectados, en Ja valentia de llamar a las
cosas por su nombre —sin ofender a nadie— cuando el eufemismo
pudiera llevar a una comprensién vaga, en la fuerza y la determi-
nacién del tono de voz, en emplear Ia primera persona cuando se
da-una opinién (aunque esto también dependera de otros factores).
‘También, si es oportuno, el orador puede apuntar explicitamente
gue esta siendo franco, sincero. Es ttl al respecto el uso de verbos
referidos al «decir» y al «creer»: «siendo honestom; «le voy a de-
cir la verdad; «la verdad es que>; «debo confesar que»; «reco-
nozco que»; «tengo que decirle que»; «para ser sincera». El yerbo
ser también presta mucha ayuda, pues define y construye equiva-
170
Iencias de forma sencilla (esto es asf, «x = y>): «Tener la cipacidad
de emocionarme es el motor de mi trabajo; el quid det asuato es
Ja punteria en la gestién». En ocasiones, segrin las situaciones, la
autenticidad se puede lograr mediante la inclusién de algin ele-
‘mento personal en el discurso: expresando el propio punto dle vis-
ta (, «fruc-
‘ifero»), que marque lo posible y que se evite enunciar lo imposible
o inalcanzable («es muy posible que lleguemos a un acuerdo; «se-
guramente lograremos...»; «hay una posibilidad por este camino»;
«es muy viable esta idea»), que se enfatice lo aseqnible («fécilmer
te>s «esti al aleance de nuestra mano»; «es factible»; reduciendo la
aparente dificultad: «no es tan dificil como parce»; «es muy lle
vadero»), que Heve a ver que el esfuerzo merece In pena («wale la pe
na el empefio en...» «tiene mucho valor»; «es muy productivon;
<,
«cin embargo», «pero»): «aunque costoso, el resultado es plena~
mente rentable»; «a pesar de que hay muchos obsticulos, con este
método ficilmente lo lograremos»; «tengo poca experiencia»; «sin
embargo, estoy dispuesto a aprender Jo que haga falta».
En definitiva, son muchos los recursos que contribuyen a mas-
tar una imagen de uno mismo como persona optimists. Le seBalamas
algunos més: expresar promesas (conviene que sean crethles, y los
primeros que creamos en ellas seamos nosotros), oraciones que in
formen de nuestra propia seguridad y conviecidn en la idea y en las
personas que la Ilevardn a cabo (se puede expresar, incluso, en for
ma de reto) y sobre todo, resaltar la valia y las cnalidades de aque~
Hos a quienes estamos motivando.
Otro factor que ayuda a constrair una buena imagen propia es
el respeto a las dems, tanto a su persona como a sus ideas. No respe
tar la imagen del otro también dana la nuestra. Se manifiesta no solo
cen los modales y en las formas de decir, sino también al rebatir las
propuestas. Se dletallard cémo favorecer este punto en los siguien-
tes apartados.
Por tiltimo la puleritud del mensaje sambign comribuye a trans~
mitir una buena imagen personal ante el auditorio: la ausencia de
1B
errores gramaticales, de pronunciacién, un estilo elegante, pero
sencillo (véase capitulo 2), el presentar los datos o las referen~
confusién, el orden en la exposicién (véanse capitulos 3
y4), el cuidado y la formalidad en los materiales grificos o audio-
visuales que se puedan adjuntar (véase capitulo 5), etcétera. Res-
pecto a esto iltimo, dice mucho de una persona el esmero que
pone en la parte material de su discurso. No podemos ser «taca-
fios» con los ejemplarios que entreguemos al auditorio; hemos de
procurar que las fotocopias no estén arrugadas, que la letra sea lo
suficientemente grande para que nadie tenga que hacer demasia-
do esfuerzo en leer. Las imagenes, los gréticos, las tablas qué pro-
yectmos, deberin estar bien consruldes, con la calidad adecus-
a, etcétera
En definitiva, lo que hemos sefalado repercute en la imagen
que ofzecemos de nosotros mismos y se reduce a proyectar cierto
cuidado y vigilancia en lo que decimos. :
6.1.2. Respetar a imagen del otro, La imagen del receptor
‘Nuestras palabras las reciben otras personas. Al otro lado de nues-
tro discurso esta alguien que espera que se apruebe su actuacién
Y que se respete su imagen.
Ademis de intentar ser prudentes al hablar, para respetar a los
‘que nos escuchan es necesario, en primer término, bacerse cargo m=
nnimamente de sus ciaenstancias. Aunque en muchas ocasiones nues~
to piiblico/interlocutor nos sea desconocido, es conveniente saber
algo de él previamente. Esto no solo nos evitaré muchos proble-
mas, como hetir sensibilidades o provocar malentendidos, sino que
también hard més eficaces nuestras palabres, pudiendo incluso lo-
grar una compenetracién positiva con el piblico.
E! joven licenciade ha sido precavido y, ontes de la entrevista, ha
buscado en Internet algo de informacién sobre la empresa pare
lo que solicta empleo. Esté muy satisfecho de haberlo hecho por
‘que ha evitado meter Ia pata. Ha averiguado que la persona que
seguramente lo entrevistoré, el director de Recursos Humanos,
5 de origen francés, por lo que decide chorrarse el comentario
sobre el nefasto sistema de trabajo de lo empreso francesa en la
que realizé las précticas
Lo habitual es que un orador no quiera dabar la imagen de st
interlocutor, pero quiza de modo inconsciente poxiria hacerlo por
no conocer al puiblico que tiene delante. En especial conviene ir
con cuidado con los ejemplos o comentarios apicciativos con los
que a veces ifustramos una charla, una clase, etcétera. Puede ocu-
rir que explicando, por ejemplo, un avance tecnolégico o una obra
artistica, emitamos un juicio negativo de la ideologia de su autor.
Sin darnos cuenta tal vez alguien se pueda sentir ofendido porque
comparte dicha ideologia. Lo mismo se puede sefialar respecto
las bromas que, a veces, se cuentan para distencler un discurso. Si
no levamos cuidado, podemos ironizar sobre vn colectivo social,
‘un grupo politico o étnico, un defecto fisico, etcétera, y quizé en-
uc nuestro péblico tenemos a gente identifieada con ellos.
Este apartado se vincula intimamente con el siguiente sobre
la cortesia verbal, donde se hablaré de eémo se restiona el respe-
toa la imagen del otro. Nos detendremos antes (Jas acciones co-
municativas que pueden dafiar la imagen de los dems
Los estudios tedricos hablan de amenazns a Ia imagen para
referirse a aquellos enunciados que puedan molestar al interlocu-
tor porque resultan de algin modo ofensivos o porque se entro-
mete en alguna esfera de su territorio personal (tiempo, intimi-
dad, planes, opiniones). Como se prevé que no son gratos para la
otra persona, el que habla debe huir de éstos, y si acaso no es po-
sible, puede expresarlos de forma mas suave.
‘Se considera que un enunciado presenta wna potencial carge
amenazante para la imagen en funcién de deterininados factores:
— el valor ocoste que para el receptor tenga la propia accién que trans-
‘mite ese enunciado, Segimn las culturas algunos tipos de activida-
des comunicativas se consideran més ofensivas 0 costosas para
el interlocutor. Por ejemplo, mientras que pat los espatioles pe-
ninsulares los consejos y las recomendaciones se suelen consi-
derar positivas porque muestran confianza y preocupaciéa ha-
cia el oto, en culturas del norte de Europa suelen verse como
intromisiones en la esfera personal de los dems;
la relacién distancia/proximidad entre ls interiocutores, No es lo
mismo pedir un favor a un hermano que a un desconocido por
la calle, ni reprochar a un amigo que esti gritando mucho que
reprocharsclo a un contertulio en una mesa redonda, Se supo-
ne que la confianza, el mayor conocimiento entre los hablantes,
la relaci6n afectiva y la convivencia cercana neutralizan éeter-
175
minadas acciones que podrian poner en entredicho Ia imagen
Gel otro. En este sentido conviene conocer las diferencias entre
culturas. Los espafioles, por ejemplo, deben tener euidado, pues
muchas veces quieren y dan confianza sin tener en cuenta la
situaci6n comunicativa. Utilizan un modo de hablar que para
otros puede ser excesivamente directo;
— la relacén jerdrquica entre los interlcurores, esto es, la desigualdad
que se puede producir entre las personas en cuanto al estanus
profesional, la posicién funcional o el papel social (por ejemplo,
entre profesor y estudiante, entre cliente y vendedor, entre pa-
dre e hijo), o también, en ocasiones, la producida por factores
como Ia edad o la clase social. Resulte més costoso rechazar una
Propuesta ovna peticién a un cliente o a un jefe que denegarla
‘a nuestro compaiiero cotidiano de oficina,
Contando con que la amenaza que un acto de habla puede su-
poner no es algo intrinseco a lo dicho, sino que se calcula en fun-
cidn de los parimetros anteriores, indicamos algunos ejemplos de
acciones propensas a «herir la imagen» del que las recibe. Ante
estos enunciados el orador debe ser consciente de que puede bumillar
o agraviar al interlocutor: criticas, ataques frontales (a elementos per~
sonales fisicos, morales, a comportamientos, a ideas, a la institucién
que se representa, al trabajo realizado), burlas y ciertas ironias (a
veees las acciones mas indirectas son las que més humillan), repro-
ches, quejas y acusaciones (abiertas 0 veladas, por malos resultados,
por ineficacia), insultos, desprecios, etcétera: En ocasiones el que
habla emplea deliberadamente estos enunciados porque su inten-
ci6n ¢s justamente desacreditar Ia imagen de otra persona. El dis-
curso politico, como solemos experimentar, tiene mucho de ello.
Sin embargo, aunque a veces el orador mediré las consecuencias
y decidiré ahorrarse algunos de estos «ataques», otras veces su
‘deber serd precisamente emitir crticas, informes desfavorables, co-
rregir comportamientos, rechazar propuestas o manifestar desa-
cuerdos, Siendo obvio que tales acciones no serdn del agrado del
receptor, el orador, si quiere velar por la imagen de los otros, bus-
card los mejores modos de decirlo. Le remitimos, para ello, al si-
guiente apartado (6.2:
Hay otro tipo de actividades comunicativas que, sin atacar
abiertamente, pueden coartar de alguna forma al que las recibe, en
especial aguellar gue suponen tena imposiciin porque afectan a la liber-
176
tad de accién de los demids, Es el caso de las érdencs, las prohibicio-
nes, las peticiones de bienes, de trabajo, de tiempo, de informa-
ci6n, la interferencia en los planes y en la organizacién de los de~
més, etcétera, También ahora la cortesia verbal serviré de aceite
balsimico. Aunque, de nuevo, dependeré de los -ontextos: se re
parard menos en la estimaci6n de la imagen si hay confianza, si nos
encontramos en una situacién de urgencia o si estamos esperando
6rdenes de un superior para actuar.
Ante la posibilidad de emitir enunciados que pnedan daaar
Ia imagen de los demés, se pueden adoptar tres posturas:
1. atenuar o mininczar el acto de babla para que no resulte tan ofen-
sivo;
2. subsanar o compensar el davio una ver que se ha sealizado;
3. evitar ese perjucio a la imagen, bien renunciado a llevar a cabo ese
acto amenazante o bien buscando vias indivectas de decir.
‘Un enunciado se ateniia, por ejemplo, expresindolo de mo-
do que lo dicho parezca ser menos de lo que es. Asf, si queremos
hacerle ver a alguien que no esté acometiendo su tarea puntual-
‘mente, le podemos decir que «se esté retrasando un poquito» (cuan-
tificador un poco y diminutivo -ite) 0 que «se le esti echando el
tiempo encima» (enfatizando la causa como algo impersonal, aje-
no a su voluntad). Otro modo de atenuar es, por ejemplo, la im-
precisi6n: para hacer ver al candidato a un puesto de trabajo que
se sospecha de su inexperiencia, le podemos sefialar que «parece
muy joven y como muevo en ese campo» (se emplea el verbo pare-
cer en lugar de ser y se acude a una forma vaga, roma). En cuanto
ala compensacién del dafio a la imagen consiste en reparatla a pos-
terioti, por ejemplo, con un sin embargo, o medianite una justfica~
ién: «los resultados del proyecto no han sido satisfactorios; sin
embargo, seguimos confiando en usted; «apaguen los teléfonos
6viles en cuanto entren, sino es mucha molest. Fn el siguiente
apartado se ofrecen més recursos de atenuacién ¥ reparacién de la
imagen.
No lo olvide: sus palabras pueden ser para los dems como una
estaca o como una palmadita en el hombro; depende de cémo
17
i
i
¢
Cartrao Vint
La comunicacién lingtiistica
1, BL uSQUENA CANONICO DE JAKOBSON
1.1, La comunicacién humana alcanza toda su originalidad
cuando se ejerce mediante el Lenguaje. incluso si existen otis ine-
dios de comunicacién, sobre todo hoy dia, estos no tienen ni la cons.
tancia ni la antigiedad de la que goza el lenguaje articulado, Ade
iis, suele ser excepcional que no estén acompafiados por palabras,
‘Yemos, pues, la importancia de un modelo de comunicacién clabo.
rado a propésito del lenguaje, Jakobson fue de los primeros en suge-
‘ir un esquema de la comunicaci6a, afirmando, quizas con demasa
do optimismo, que existe un estrecho lazo entre las teorias de los
ingenieros y el estudio de la comunicacion verbal y que la semsnti
unto débil de la lingtistica segin el estnacturalismo estadouniden,
Se, se beneficia mucho de esta asociacién (Jakobson 1561: 87-59).
Para él, en todo acto de comunicaci6n verbal intervienen los fac
tores constitutivos siguientes;
18 destinador envta un mensaje al destinatatio, Para que sea opera
tivo, el mensaje requiere primeramente tin contexto al que ‘eante
(esto es lo que, con terminologta un tanto ambigus, se lama telerens
{e), contexio comprensible para el destinatatioy que es, ya se ven,
Dal, ya susceptible de ser verbalizado; luego, el mensaje requiete un
codigo, comin en todo oal menos en parte a destinador ys destina
taro (0, en otros términos, al codificador y al descocificador de! men.
3) fnalmente, el mensaje requiere un contacto, un canal flee
luna conexi6n psicolbgica entre el destinador y el destinatatio, com
facto que les permite establecer y mantener la comunicacion ako
son 1960: 213-214)
8
Lo cual puede representarse de Ia manera siguiente:
Contexto
Mensaje
Destinador — bootie
—— Destinatario
Naturalmente, es preciso hacerse cargo de que la terminologia
podria ser diferente sin que el fondo de las cosas haya cambiado:
hablaremos, ast, de comunicados, emisor, locutor o escribidor, en
vez de destinador; de comunicatario, receptor, ayente o lector en
vez de destinatario; de enunciado, discurso o texto en vez de men-
saje; de lengua en ver de codigo, etc. Pero, en general, Jakobson
fescomio términos muy generales, con vistas a una eventual exten-
si6n de su esquema a ottos tipos de comunicacién que no fuesen el
Ienguaie,
1.2. Hoy, a cualquier lingdista se le plantean unas cuantas re-
servas y afadiduras. Asi, la situaci6n no figura en el esquema, en-
tendiendo por situacién que los participantes, destinador y destina-
tario, se encuentran en un lugar y en una época durante la
producci6n y la recepcién del mensaje y que tlenen funciones neta.
mente dlifecenciadas, las mismas que evocan varios de los términos
Lnguisticos que los designan especificamente y sobre las que insisti-
sremos: las deicticas, De hecho, bajo el término de contexto, Jakob-
son ha designado en bloque tes factores que es necesario distin:
guir
sitwacién de los comunicantes, tal como acabamos de deci
—el cotextor, ¢8 decit, los mensajes que forman parte del mi
‘mo conjvnto y de los cuales ciertos elementos del mensaje es.
‘tudiado deben recibir su sentido (los pronombres él, ellos,
ella, ellas, de los que a veces resulta dificil saber a quién de-
signan fuera de las indicaciones proporcionadss por la parte
precedence del mensaje);
— elzeferente, a quien remite el mensaje, lo que trata de deseri-
bir (cuando describe),
Bstos elementos, que admiten quizas ser confundidos © que pue-
den faltar en Ja comunicacion no lingtistica, deben ser diferencias
dos con cuidado euando se trata del lenguaje. Asimismo, no resulta
muy oportuno reagrupar bajo el término de contacto al canal fisico y
4 la conexi6n psicologica. Cuando més claramente sea percibida Ia
realidad cubierta por el canal fisico, mas imprecisa sera la expresion,
de conexi6n psicol6gica, fsta corresponde al hecho de constatar que
cl destinador y el destinatario tienen, ambos, tina mente (un cere
bro) ¥ que una relaci6n se ha establecido entre sus dos mentes (sus
cerebros), Pero nada se ha dicho sobre la naturaleza exacta de esa
relacién, Seria, pues, preferible un esquema como el siguiente:
Referente
Simacion
Contexto
Mensaje
Destinador ————». Mens
—— pestinatario
1.3, Por otra paree, el esquema debe ser completado. No indica
que los papeles de destinador y de destinatario son reversibles: las
mismas personas los interpretan alternativamente, por ejemplo, en
la conversacion, que es el prototipo de la comunicacion lingofstica
Esta reversibilidad es, sin embargo, algo esencial: destinador y desti-
natario funcionan de forma interactiva, ¥ finalmente, lo que resulta
is grave, el lugar reservado al sentido no aparece netamente, a pe-
sar de que todos sabemos que nunca es exterior al cerebro, Seria,
pues, necesasio indicar que existe un sentido para el destinador y
‘uno para el destinatario y que no pueden ser representados con
‘exactitud como relaciones entre los -factores: que figuran en el ey,
quema. Alcanzamos, asf, los limites de la representacion mediante
lun esquema grafico, O bien serfa necesario construir otro esquems,
‘mucho més complejo, en el que los factores destinadar y destinata.
‘Ho serfan a su vez objetos de anilisis 6 de un cambio de posicion,
2. LAS FUNCIONES DHL LENGLAJE
2.1, Una vex hechas estas puntualizaciones, veamos de qué ma-
era Jakobson explota su esquema, Adapta un punto de vista funn
‘tonal, es decir que para él, un sistema como el lenguaje es utllizado
85
te
eras comaoiccin
Este libro es una sintesis de las
de Taller de Expresién | (citedra
durante 1997 y 1998 en la carr
la Comunicacion de la Facultad d
(UBA). Pensadas en funcién
complemento del trabajo d
permitir a los escritores en for
distancia de la propia escritura.
la produccién de los textos de
historica y discursiva. Desde
Ia escritura como tecnologia y
las carateraticas de la comunl
de algunas de sus formas disc
narracion y la argumeniacion
's0N 978-9502
iii
4
La escritura y sus
formas discursivas
Yeannateguy
Curso introductorio
M. Alvarado!
|
|
|
i
|
|
La escritura y sus formas discursivas
804.1 :
ALV Maite Alvarado
fa 200 Alicia Yeannoteguy
ail
‘alte Alvarado 1 AlicioYeannoteguy
Propp, Vladimir, Las raices histéricas del euento, Buenos Aires, Fun.
damentos, 1974,
Ta Morfologta del cuento, Buenos Aires, Fundamentos,
1974,
Saer, Juan José, “El concepto de fccién’, en EY concepto de fiecish
Buenos Aires, Ariel, 1997,
‘Todorov, Pavetan, “Introduccién’, en VVAA, Lo verostmil, Buenos Ale
res, Tiempo Contempordneo, 1973,
Voom by, Le vorosimil que no se podria evitar”, en WWAA, Lo
verosimil, Buenos Aires, Tiempo Contomporineo, 1978,
White, Hayden, El contenido deg forma. Narrativa, discursoy repre-
sentacién histérica, Barcelona, Paidés, 1992,
60
4. La argumentacion
La perspectiva discursiva
Asi como el eje que vertebra el discurso narrativo es la necesidad
de poner orden en et mundo, de dar sentido a los sueesos de nuestra
vida, el discurso argumentativo se basa en la necesidad de los seres
humanos de persuadir a sus interlocutores o de legar aun acuerdo
con ellos respecto de ¢émo es el mundo, Cuando argumentamos, pre-
tendemos convencer a nuestro interlocutor de que nuestras tesis, nmes-
tras propuestas, son vilidas y certeras,
Ahora bien, siempre que hablamos de “diseurso”, estamos enfocan-
doa relacién que establece el lenguaje con determinadas précticas
sociales. Bstamos hablando de una combinaci6n de enunciados en una
situacién © contexto de enunciacién concreto, El discurso no es el
dominio del lingitista, ni es el dominio de la gramética, sina de las
relaciones entre el lenguaje y el contexto; por lo tanto, el discurso so
constituye como tal en la préctica social
En Laverdady las formas jurédieas, Michel Foucault propone “con-
siderar los hechos del diseurso.no sélo por su aspecto lingtlistico sino
como games, juegos estratégicos de accién y reaccién, de pregunta y
respuesta, de dominaci6n y retraccién, y también de lucha”. Tendre-
mos que describir, entonces, los ambitos, las eireunstancias, en los
ue estos “games” se juegan, es decir, en el caso que nos ocupa, en
4ué contextos precisos se utiliza la argumentacién,
Una primera y no exhaustiva enumeracién de los campos de apli-
cacién de la argumentacién, que incluye el periodismo, la politica, la
Publicidad, la justicia, nos acerca a una de las caracteristicas funda-
mentales de este discurso: el dominio de la argumentacién es el de lo
plausible, Jo verostmil, lo probable. Su paradigma de racionalidad es
el de los razonamientos cotidianos y el de las eiencias humanas, dis-
‘into del paradigma de las ciencias légico-formales y de la demostra-
cin de las ciencias experimentales y exactas
Los inicios
‘Todas las ciencias humanas tienen sus mitos fundadores. Los de la
angumentacién se remontan al siglo V a.C. Sicilia estaba gobemada por
Jos tiranos Gerén y su sucesor, Gelon I, quienes levaron a eabo expro:
piaciones masivas de terreno para repartirlos entre soldados mercena-
ros. En el 467 a.C., una insurreccidn derrot6 a la tirania y los propieta-
‘ios reclamaron sus tierras ¢ iniciaron tna serie de procesos, dejuicios,
para recuperarlas, Bn ese momento, Corax y Tisias compusieron el pri
‘mer "método razonado" para hablar ante el tribunal, en otras palabras,
¢l primer tratado de argumentacién, un resumen de los mejores argu-
:mentos para encarar los procesos y salir airosos. En lojudicial, entonces,
encontramos los primeros esfueezos por sistematizar el discurso
argumentativo.
Algunos de los problemas centrales de la teoria de la argumenta-
cidn estén presentes también en el relato sobre sus origenes: Tisias
era discfpulo de Corax y ambos habjan Megado a un acuerdo, Corax
enseftaria sus técnicas a Tisias y éste le pagaria los honorarios a su
‘maestro segtin los resultados que obtuviera: si Tisias ganaba su pri-
‘mer proceso, pagaba; sipendfa, nopagaba nada, {Qué hizoTisias cuan-
do termin6 sus estudios? Le inicié un proceso a su maestro diciendo
‘que nole debia nada. Si lo ganaba, sogiin el veredicto de los jueces, no
Je debia nada. Si lo perdia, segiin el acuerdo con Corax, tampoco le
debfa nada, Bn ninguno de los dos casos tendra que pagar a su mae.
tro, ¢Qué hace Corax? Corax retoma el discurso de Tisias palabra por
palabra, pero invirtiéndolo, construye un contradiscurso, trabaja el
argumento de Tisias a la inversa: si Tisias gana el proceso, segiin el
contrato establocidlo previamente, tiene que pagar, ysipierde, de acuer.
dlocon la ley, también tiene que pagar,
Jin este relato se ve funcionar una operacién mayor dela argumen:
tacion. retomar otro discurso escenificando que todo lo que es hecho
on palabras puede ser deshecho por palabras. En este caso, ademis,
se plantea la contradiccién entre dos sistemas de normas heterogéneas
eldel contrato privado, por un lado, de Corax y Tisias; y, por atz0, las
decisiones de indole legal, judiciales. Procisamente, lo que la argu-
mentacién intenta es clarificar estas cuestiones, descubrir falacias,
desembrollar este tino de sitnaciones,
52
Otro momento muy importante en la historia del discurso
argumentativo es la aparicién de los sofistas, entre el siglo V y princi
pios del IV a.C., que desarrollan en Atenas las enseflanzas de Corax y
‘Tisias. Protagoras, uno de los principales sofistas, trabaja un concep-
toclave: Ia antitesis, como idea fuerza dela argumentacién, es decir,
Ja téenica de la contradiceiOn, Protiigoras muostra asf e6mo un mis-
‘mo argumento puede tratarse desde distintos puntos de vista y la
relatividad, la opinabilidad de las cuestiones humanas.
‘Protégoras sostiene que la excelencia del decir tiene, en sf misma,
una eficacia demosteativa capaz de transformar el discurso més débil
en el més potente, En Grecia, se hacian competiciones retéricas, con-
coursos de virtuosismo argumentativo, basados en el uso de las téeni
‘cas de Protigoras. Estos usos indignaban aos enemigos de los sofistas,
en especial a Platén, que les reprochaba no buscar la verdad, sino
Limitarse.a poner en dificultades al adversario haciendo evidentes las
debilidades internas de su argumentacién. Platén condena la retérica,
de los sofistas, a la que entiende como un moro ejercicio formal de
persuasién, que no repara en los temas sobre los que se aplica, dedi-
cada a “distraer’ a la multitud mediante la seducci6n de su elegancia
y de sus sonoridades.
Con Platén, la episteme (la ciencia) predomina sobre la dosir la
opinién); 1a certidumbre dela verdad sobre la mutabilidad de lo opina-
ble. La posicién antisofistica de Platén actita en el fondo de todas las
cxiticas posteriores a la retérica, de todas las desconfianzas y prejui-
cios sobre los que se fundan las acepeiones negativas del término: es
_un artificio y por lo tanto un engaflo, opuesta a lo sincero y esponta-
‘neo, por la persuasién (que es lo contrario de la violencia y la imposi-
cién), el mas astuto manipula el consenso; esta dirigida a las masas y,
como el conocimiento requiere del didlogo, de la dialéetica, no sirve
para conocer. Atin hoy, el término “ret6riea’ mantiene una carga pe-
yorativa Cesto es pura retérica’; “no me vengas con retérica”; “con la
retGrica no arreglamos nada’). Sin embargo, la retérica se esta sacan-
do de encima esta valoracién negativa y esté siendo revalorizada en
Jas modernas teorfas de la argumentaciOn, a la par que se rescata a
los sofistas por sus aportes.
om
rane eamatuue 1 Anca reannoreguy
esumen dela postura de los sofistas se encuentra ena famosa
1 hombre es 1a medida de todas las cosas", s6lo existen verda-
des parciales, vitiles para cada circunstancia.
Los sofistas rofinan el arte de la aratoria, que después seré siste-
masizado por otros autores, desde Aristételes en adelante, Aste arte
~quepara Aristételes es una tejné~se lo llama “retérica' y sistematiza
Jos recursos para hablar en puiblico y también para argumentar. La
‘gran sistematizacién aristotélica de la retérica tiene, como oje princi-
pal, una teoria de la argumentacién.
Resumiendo: el lenguaje y las téenieas argumentativas nacen liga
dos a las précticas judiciales. Bs In elaboracién de formas racionales
de prueba y demostracién y también un arte de persuadir y conven-
cer Los campos en los que tradicionalmente se ha ejercidoson: el de
la deliberacién politica (género deliberativo, que discute sobre lo aitil y
Jo datioso), que evolucioné hasta la propaganda ideol6gica; el del tri-
bunal (género judicial, que trabaja sobre los conceptos de lojusto y lo
injusto el campo de la excelencia y la reprobacién (@énero epidictico,
iseute sobre lo bello y lo feo); el de la demostracién (génera diddcti-
0), Bleristianismo agregé la exhortacin religiosa y la época contem-
pordnea, los géneros medisticas y la publicidad.
Situacion y conducta argumentativas
2Qué es lo que hacemos cuando argumentamos? Para qué argu-
‘mentamos? Para convencer a otro de la justeza de nuestras proposi-
ciones, ¥ lo hacemos hablando (0 eseribiendo), porque s6l6e! diseurso
es portador de raz6n. Argumentar es dirigir a otro (un interlocutor) *
‘un argumento, es decir, una buens “razén", para hacerle adzitir una
conclusién ¢ indueirlo a las conductas pertinentes. Bs una operacién,
‘que se apoya en un argumento, un enunciado aceptado, para llegar a
otro enunciado menos aceptado, la conclusién. En el trénsito de finoa
otro enunciado, se da el trabajo argumentativo.
Cuando se argumenta, lo que intervione os la racionalidad; si se
utiliza la fuerza o la amenaza de fuerza (igual ocurre con la seduce
cin), se abandona el campo de la argumentacién, Paradéjicamente,
hay un argumento de fuerza que se Hama “argumento de gean palo”
B64
(argumentum ad baculum), que consiste en apuntar a la cabeza del
interlocutor y ordenarle: “Dame la plata o te vuelo la cabeza’. En la
medida en que no admite réplica, es muy eficaz, Pero, aunque admito
gradaciones, Ia amenaza no es un argumento en si misma, La argu-
mentacién por la fuerza consiste en instaurar una eleceién cuyos tér-
‘minos son ambos desagradables, aunque uno es, con todo, mas acep-
table que el otzo. Pensemos en Galileo, cuyas opciones eran renegar
dle sus teoriaso la hoguera de la Inquisicién. Este tipo de situacion es lo
quese llama dilema, El dilema es un problema que no tiene verdadera
rresoluicién, en el sentido de que las dos sotuciones posibles son malas.
En relacion con este tema, Jirgen Habermas desarrollé el concep
tw de “racionalidad comunicativa’. Bn au definieién, o& “la capacidad
dle aunar sin coacciones y generar consenso porque los interlocutores
superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y,
merced a una unidad de conviesiones racionalmente motivadas, se
aseguran, a la vez, de la unidad del mundo objetivo y de la
intersubjetividad del contexto on el que desaxrollan sus vidas". El
mundo, dice Habermas, cobra objetividad para una comunidad, por el
hecho de ser reconocido y considerado como uno y el mismo mundo
porsujetos eapaces de Ienguaje y accin. Es el “mundo de la vide" que
intersubjetivamente comparten.Y el hablante hard manifestaciones
racionales cuando la valider de su enunciado sea susceptible de eriti-
cca, evando pueda ser rechazado 0 refutado por el auditorio Aun sino
se alcanza el consenso, en el fracaso queda manifiesta la racionalidad
de lo enunciadlo: el fracaso puede ser explicado. Porque estamos en el
terreno de la argumentacién, en el terreno de Jo probable, de lo op
rable; no en el terreno do las verdades absolutas, de las leyes de la
naturaleza o de las verdades cientificas
2Cudles son las manifestaciones racionales que nos pueden llevar
a un consenso? Las tesis que pueden ser refutadas, [sa es la viniea
rmanifestacién racional posible de la comunidad comunicativa: euan-
do plantea un enunciado susceptible de critica, susceptible de ser
rechazado,
La situaeién de argumentacién consta dle un agente, individual 0
colectivo, que actia para modificar 0 reforzar las disposiciones de un
suujeto con respeeto a una tesis o conclusin, La tesis que defiende el
argumentador esté referida s un campo problematic (aquello de lo
ue se trata), El conjunto de medios, de razonamientos que el agent
ullze para delander au tens, eoa lo argumentoss
Puesto que no se argumenta frente a cualquiera, en cualquier mo-
mento ni en cualquier parte, podemos decir que existen condiciones
de" propiedad’ (en el sentido de “apropiadas”) para la situacién de ar-
gumentacién:
1) Que el otro no comparta las convicciones de uno: debe haber
‘un campo problematico, pasible de controversia,
2) Que el otro sea capaz de creer aquello de lo que se lo quiere
ersuadir: este punto alude a las competencias del auditorio,
8) Que el otro sea capaz de creer con razén: que sea capaz de
pensar, sin las limitaciones de una enfermedad, o de la edad,
4) Que el que argumenta erea,en lo que axgumenta: por una
raz6n utilitaria, pragmatica, ya que la fuerza de su propia convic-
cidn se transmite al auditorio, que tionde a ereerle; pero también,
y fundamentalmente, porque en el campo argumentative no en.
tran ~idealmento, conceptualmente, claro esté~ la fuerza ni la
Seduecién, La anentira, el engafio, son recursos de la seduccién,
Estas condiciones se relacionan con Ia importancia que tiene en
toda argumentacién el diagnéstico correcto del auditorio al que se
intenta convencer o persuadir, Una construccién incorrecta del audi-
torio puede hacer fracasar la mas fuerte de las argumentaciones, En
relacién con el término “auditorio”, tal como se usa aqui, vale una
aclaracién. Toda la tradicién que se ocupa del anélisis de la argumen-
tacién, aun cuando los textos argumentativos sean escritos, habla de
“orador” y de “auditorio". Por qué? No sélo porque la argumentacin,
en sus origenes, era oral, sino porque el escritor que argumenta, esté,
de todas maneras, imaginando o representndose los términos de una
discusiGn, estd imaginando posibles objeciones a lo que 61 sostiene y,
en ese sentido, la argumentacién siempre tiene algo de dislogo, aun-
‘quesea en la cabeza del que est argumentando. Par eso hablamos de
oradot” y “auditorio”: hay una construccién imaginaria de un debate
ode i discusién, que muchas veces se expresa, incluso, en el texto
La argumentacion debe cumplir ciertas condiciones de legitimi-
dad En cicrtas situaciones, atribuirse el privilegio de argumentar
668
puede parecer escandaloso, Hay veces en las que uno siente que "no
debe meterse en lo que no le importa’. Bn las estructuras o institu:
ciones fuertemente jerarquizadas, como la militar o la ectesidstica,
estas cuestiones son cruciales. La situacién de argumentacién se
puede bloquear si no se cumplen las “condiciones de legitimidad’, ya
sea porque el orador no es legitimo, o bien no es competente (por lo
que el auditorio no se dejara convencer)
El proceso retérico
Hay diferentes etapas que conducen al diseurso argumentado. Va-
sos aver las operaciones que, para Aristteles, genera latginérhetoriké
(eine, en griego, significa “arte, industria, habilidad’). Este proceso
consta de cinco momentos u operaciones. Vale aclarar que los que
ssiguen son eonceptos que las modernas teorias sobre la argumenta-
cién recuperan de la retérica clésica, especialmente de los aportes
hechos por Aristteles. Las cinco operaciones son: 1) la inventio, que
es encontrar qué decir, encontrar los argumentos; 2) la dispositio,
que corresponde al ordenamiento de esas argumentos, 8) la elocutio,
queconsisteen agregar el adorno de las palabras do las figuras; 4) la
‘memoria, o memorizacién del discurso para sor pronunciado oralmen-
te; y 5) la actio, que se refiere a la representacién del diseurso frente
al auditorio.
‘Vamos a desarrollar solamente tres de esas etapas: la inventio, la
dispositio y la elocutio, Las operaciones restantes no serén tomadas
en cuenti porque corresponden a Ia oratoria, es decir, al discurso
argumentative oral
La inventio
La inventio (es una palabra latina que podria traducirse como “in-
vencién’, aunque no tiene exactamente el mismo significado) corres-
ponde @ la generacién de las ideas; por tratarse de argumentacién,
esas ideas son argumentos. Se trata, por lo tanto, de buscar qué decir
para argumentara favor de una tesis, de una posicién. La inventio no
vemite tanto a una enestidin de invencién, sina més bien a una
ora
queda, a un descubrimiento, a un hallazgo. Bs decir, tiene que ver con
encontrar lo que conviene a los propésitos del orador, No se trate,
entonees, de un acto de inspiracién, sino de trabajo para obtener las
herramientas necesarias para argumentar. Estrictamente, os la bis
‘queda de los argumentos adecuados para hacer plausible una tesis
De la inventio parten dos lineas: una logica, que tiende a conven
‘cor, ¥ una psicolégica, que tiende a emocionar. Para convencer, 52
yequieren pruebas, Pruebas que deben tener fuerza por si mismas,
En cambio, en la linea de lo psicol6gico, se tienen en consideracién las
caracteristicas del auditorio, su humor, sus sentimientos 0 emocio-
res, ya que se busca conmoverlo de algtin modo, El orador debe hace:
tun diagnéstico lo més ajnstado posible de su auditorio on funcién de
decidir qué modalidades adoptard su argymentaciOn para resultar efi
caz frente a ese auditorio en particular. El orador debe, por lo tanto,
representarse a su auditorio como el escritor se representa o constru:
ye a su lector.
‘Volviendo a las pruebas, éstas pueden ser de dos tipos: téonieas y
extra-téenicos. Las extra-téenicas son aquellas sobre las cuales el ora:
dor, el autor 0, mds simplemente, quien argumenta, no pirede operar
escapan a su poder. Lo tinico que se puede hacer con ellas es compa
ginarlas, presentarlas de diversas maneras. Bstas pruebas son datos
que estén en el afuera, no son elaboraciones del orador. Pensemos en
el caso de las pruebas en el Ambito juridico. Si son contrarias a su
causa, el oredor puede intentar esconderlas o correrlas a un lugar
‘menos visible y, sison favorables, las haré resaltar. Barthes dice que
estas pruebas son elementos constituidos del lenguaje social, que apa
recen directamente en el diseurso, sin ser transformadas por ninguna
‘operacién técnica del orador, Sélo pueden ser compaginadas, evita-
das, escondidas o resaltadas, pero nada mis.
En cambio, las pruebas intra-téenicas o técnicas propiamente di-
chas, si dependen del razonamiento, de las operaciones que lleve a
eaboe! orador, de su préctica, puesto que el material es transformado
en fuerza persuasiva por una operacién l6gica. Bstas pueden ser de
dos tipos; podemos definirlas, a grandes rasgos, como induetivas y
deductivas. Se trata de una induceién y de una deduccién no cientifi-
cas sino retéricas La prueba inductiva es el ejemplo, que recurre a un
hecho conereto, particular, que puede generalizarse. Las pruebas
deduetivas son los argumentos, y de ellos, el entimema es la pieza
maestra. El entimema es un silogismo ineompleto, un silogismo que
lide su premisa mayor. Por eso, se dice que el entimema es una
estructura elidida, Si alguien dice: “Vos también podés equivocarte,
porque sos humano’, la premisa olidida es "todos los (seres) humanos
50 equivocan’. La razén de la elipsis de la premisa mayor es que se la
considera obvia. Se la considera como un presupuesta que suscita el
‘consenso del auditorio, es algo sobre lo que todos estén de acuerdo. Y
si esto es asf, para qué explicitarlo, La argumentacién se edifiea a
partir de la presuncién de que existen acuerdos basicos en el audito-
rio que funcionan como premisas.
‘Ahora bien, deefamos que la innentio no es tanto inveneién como
biisqueda y descubrimiento. Pero, zdénde buscar los argumentos mas
eficaces? Hay un “lugar’, la Tépica, de donde pueden extraerse los
argumentos, Roland Barthes concibe la bisqueda de los argumentos
pertinentes para una causa como el recorrido de una regién por parte
de-un cazador al acecho, Esta metéfora indica que el argumentador o
clorador nopuede crear sus argumentos de la nada, asf como el caza-
dor no crea su presa. Una batida correcta (es decir, un método corree-
to) dard lugar a una buena caza
La Topica (término derivado de topos: lugar) es una red de formas
vacias por la cual el orador pasea el tema, Del contacto del tema con
cada aguiero (eada lugar) de la red, surge una idea posible. Los luga-
res no son los argumentos mismos sino los compartimientos donde
éstos se encuentran. Por asociacién de ideas, por adiestramiento, se
encontrariin los argumentos adecuados, Bxistia, en la Antigitedad, un
ejercicio retérico que consistia en pasear un tema determinado por
tuna serie de lugares: gquién?; gqué?; 2por qué?; ¢dénde?; geusndo?,
geémo? Bs fécil ver la semejanza entre esta préctica y la moderna del
periodismo con las “cine W": who, what, when, where, why.
En el siglo XVIL, un tal Lamy propone una red compuesta por los
siguientes lugares: el género, la diferencia, la etimologia, In defini-
cién, la enumeracién de las partes, la comparacién, los efectos. Su-
pongamos que tenemos que escribir un texto sobre el tema "literatu-
ra’ y no sabemos por dénde empezar. Si usamos la Tépica de Lamy,
podremos plantearnos preguntas que sugieran caminos interesantes
para nuestra argumentacién, Podemos preguntarnos por el “género"
om
la literatura es arte, es discurso, es produccién cultural? Sila catalo-
gums como arte, podemos preguntarnos en qué se diferencia de las
otras artes, Veriamos qué nos sugiore la etimologfa del término y su
relacidn con sus vecinos (letra, letrado, lector, literal, ete). También
odemos preguntarnos con qué es incompatible la literatura: eon el
dinero, con la verdad?
El problema con Tos lugares es que tienden a reificarse, a lenarse
siempre con fos mismos contenidos, lo cual ha derivado en el uso
Peyorativo del (érmino “lugar comin” para designar el cliché, lo tri
Hao, lo que ya (desde lo argumentativo) no descubre nada y, por lo
fanto, no convenee, Pero dentro de la retérica y de la teoria de la
argumentaei6n, los “Iugares comunes" tienen un significado muy dis-
into, Son, justamente, lugares comunes a todos los temas; lugares
8enerales, utilizables en cualquier campo del eaber. En cambio, los
“lugares propios” « espectficas son aquellos aptos para buscar los ar-
gumentos especificos de disciplinas particulars,
Perelman y Olbrechts-Tyteca, en su Tratado de la Argumentacién,
exponen una red tépica cuyos lugares son:
‘De la cantidad: algo vale més por razones cuantitativas, Por
ejemplo, la defensa de lo popular se hace desde esto lugar. Asi, si
tomamos el caso del arte, podemos qponer el arte popular a la van.
uardia estética, puesto que el valor del arte popular descansa en que
es producto de y para mayorias, En esta linea, también se puede opo-
nor la defensa del régimen democrético a uno de elite. También son
delLIugar de la cantidad los argumentos que apelan al sentido comin.
Si bien existe un refiéin que dice que el sentido comin es el menos
comiin de los sentidos, es evidente que el "sentido comin” presume
un consenso mayoritario, FE] discurso publicitario acude frecuente-
‘mente a este lugar: una pelicula es buena porque la vieron multitu-
des o, incluso, porque su presupuesto es el mayor de la historia del
cine, Una obra de teatro merece ser vista porque bate records de
Permanencia en cartel (pensemos en La leccién de anatomia aca, en
Buenos Aires, o en La ratonera de Agatha Christie, en Londres)
De la cualidad: exalta el valor de lo tinico, de lo original, de lo
distinto Perelman y Olbrechts-Tyteca sostienen que se pueden defi
nirlas caracteristicas de una sociedad a partir del tipo de argumentos
‘que utiliza y, sobre todo, de los lugares de donde los extrae. La socie-
#10
tl
dad en la que aparece el romanticismo, por ejemplo, es una sociedad.
que exalta el valor del individuo, de lo dnico versus lo masivo. EL
‘monotefsmo (un solo Dios verdadero, varios son falsos dioses) se fun-
da también en la valoracién positiva de lo nico.
-Del orden: afirma bien la preeminencia de las eausas, de los prin-
Gipios, o la del fin, los objetivos. “Bl fin justifiea los medios’ es un
argumento extraido de este lugar; el pragmatismo versus el
principismo. El sostén a ultranza de ciertos valores, aunque ello con-
lleve sacrificios (la sangre derramada no serd negociada’ indica, por
el contrario, que se privilegian los principios a Ios objetivos, a los
fines. El mérito que, en una sociedad compotitiva, se otorga al “llegar
brimero’, a ser el primero en algo (libro de los Guiness), es también
un argumento extraide del lugar del orden.
‘De lo existente: este lugar propone que lo que existe, lo real,
tiene més valor que Io posible, lo probable. Et discurso contra las
utopias es un discurso tomado de este lugar. "MAs vale pdjaro en
mano que cien volando” y “mas vale malo conocido que bueno por
conocer” no necesitan comentario. Bn el campo de la filosofia, el
‘empirismo se justifica en el lugar de lo existente, De igual modo lo
hace la razonable preferencia por un resultado observable que por
tun proyecto que ni siquiera est en marcha.
‘De la esencia: es el reconocimiento de un individuo que re
ne en sf todas las caracteristicas requeridas del tipo que represen.
ta, Otelo, por ejemplo, encarna el prototipo cel celoso, Marylin Monroe
© Brigitte Bardot encarnaron el sex-symbol femenino. Superman en-
carna, desde la caricatura, al super-hombre del cual nos hablaba
Nietzsche.
La dispositio
La dispositio (disposicién) es el orden de las partes del diseurso,
‘Una pregunta que se hace Barthes es si la dispositio es un acto creativo
© un orden preestablecido. Aristételes concebia las operaciones
involucradas en la retériea como una fgjné, eomo arte. En consonan-
cla con esto, podemos afirmar que la dispositio es un acto creativo,
productivo, Precisamente, los golpes contra la retérica encuentran su
justificacién en la reificacién de Is cisnositio concebida por una rot6ri
me
‘mune mwatono + Aura reunnoLeguy
ca del producto y no de la produccién. Esa cosificacién la transforms
en un esquema inflexible, impermeable a los eambios. Pero, como
Alijo Pascal, etado por Perelman y Barthes: “Que no se diga que no-2e
dicho nada nuevo; la disposici6n de los temas es nueva”. Bs decir,
6rdenes distintos implican nuevos sentidos 0 sentidos adicionales.
La dispositio clfsica esta integrada por cuatro fragmentos: la
narratio y 1a confirmatio son de earéeter demostrativo; estén dirigi-
das a convencer ¢ informar. En cambio, el exordio y el epilogo son ile
cardecter pasional ¢ intentan emocionar y conmover al auditorio.
‘Tanto el exordio como el eptlogo son fragmentos cuya funcién prin-
cipal es establecer signos de comienzo y de clausura ofin del discurso.
Sabemos que todo corte en el discursu es arbitraria, Podemos pregun-
‘tarnos por qué empezar o terminar en tal 0 cual punto; podemos dis
catirlo y analizarlo, pero cualquier decisién seguiré siendo hasta cier-
to punto axbitraria, Los griegos disimulaban esta arbitrariedad con
‘un pequeito fragmento anterior al exordio Namado proemio, median-
te el cual iban preparando el dnimo del auditorio para lo que iba a
escuchary también, fundamentalmente, superaban ese momento que
todos tememos, el momento de romper el silencio,
Volviendo al exordio, éste tiene, a su vez, dos instancias, La primera
es la captatio benevolentiae, cuya finalidad es captar la benevolencia del
auditorio, Este punto es importante y conviene seguir 2 Aristételss
‘cuando enumera ls distintos modos de captar a benevolencia del audi-
torio, que dependen de la relacién entre la causa y Ia dos. Elesfuero
argumentativo seré “normal” sila eausa se identifica con la doxa; debe-
v4 esforzarse en provocar interés sila causa es “neutra’; debe guiar al
auditorio a los jueces sila causa es "oscura”’ sila causa es Yextraordi
naria’, sies contra la doxa, el esfuerza argumentativo también tend
que ser extraordinario. Bjemplos de causas extraordinarias serian las
argumentaciones a favor de la tortura, a favor de la esclavitad, 0 @
favor del aborto (en este caso, para auditorios particulares, como po-
avian serlas asociaciones de madres de familia catélicas, por ejemplo).
Como puede verse, la relacién de las causas con la doxa esté determi-
nada histérieamente. De hecho, hasta el siglo pasado, abogar por la
esclavitud no era una causa “extraordinaria’
La otra instaneia del exordio elésico es 1a partitio, en la cual se
anancian las divisiones, las partes del discurso, el plan de la expos
an
ida. Quintiliano decfa que una ventaja fundamental de la partitio era
que nunca parece largo algo cuyo término se anuncia,
El otro fragmento de carécter pasional o emocionall, el epilogo, es
un signo de clausura. Habitualmente, es donde se retoman los argu-
mentos, se cierran, se resumen, se concluyen -en el sentido de esta-
blecer conclusiones~los puntos de la argumentacién. El epflogo, en la
pieza oratoria, se cierra, por Io general. con un golpe de efecto, un
fragmento destinado a permanecer en la memoria del auditorio por
su patetismo, su emotividad o su eontundencia
En cuanto a las partes demostrativas del diseurso argumentativo,
a narratio corresponde al relato de los hechos presentes en Ja causa
Este relato puede seguir un orden natural, eronolégico, o artificial
(podemos comenzar in media res). Rn cualquier caso, Ia narratio es
‘una preparacién para los argumentos que se han de exponer en la
confirmatio, Debe ser breve, clara y verostmil. La narratio esté cons-
titwida por dos ejes: uno es el de los acontecimientos, de los hechos
es un oje diacrénico, eronol6gico. El otro eje, aspectual, durativo, es
el que correspondea las descripeiones. La descripeién implica la elec
cién de una parcela de lo deseribible, puesto que es imposible deseri
birlo todo. En esa seleccién hay presente una valoracién y, en conse-
cuencia, un acto argumentativo, En toda deseripcién se destaca algo
y, claro esté, se omite, quizds se oculta, otra cosa. El que argumenta
‘contra la tortura, describird, seguramente, los estragos dela tortura
sobre el cuerpo de la victima, B pacifista deseribird ciudades y cam-
pos arrasados por Ia guerra y, con ello, estaré argumentando a favor
de la paz. Cuando describimos, lo hacemos en funcién de nuestras
nocesidades argumentativas.
La parte demostrativa de la dispositio se completa con la confirmatio
6 exposicién de los argumentas. Como se ha dicho antes, el orden
‘expositivo de los argumentos es en sf mismo un argumento, O lo que
eslomismo’ tiene fuerza argumentativa, Segin la retériea aristotélica,
existon tres modelos u 6rdenes tradicionales para la confirmatio. Uno
esté dado por el orden ereciente de los argumentos: se comienza con
Jos mas débiles y se termina el discurso con los mds fuertes. Este
ordenamiento se ajusta ala idea de que lo dltimo que se escucha es 10
‘que impresiona més la mente. Pero existe un riesgo, que tiene que
ver con la necesidad de captar el interés del auditorio. si se arranca
ne
con los argumentos més débiles, se puede causar tuna impresién des-
seucha. Luego esté el orden decreciente, en el
cal se iniia la argumentacién eon los argumentos més fuertes para
terminar con los mas débiles. El riesgo aqui es inverso al anterior, ya
‘que si fuera cierto que lo que queda impreso en la memoria es lo
‘éitao, también la impresién que reciba el auditorio sera desfavora-
ble. 1 Gitimo orden es el homérico 0 nestoriano, lamado asi porque.
segim el relato de Homero en La Iliada, Néstoz, un general griego,
alineé sus tropas do modo que las ms débiles quedaran en el contro,
rodeadas por las més fuertes. De acuerdo con este orden, es conve.
niente empezar con razones fuertes, continuar eon las més débiles, y
concluir eon otras fuertes. La idea es que las razones 0 argumentos
bites queden escondidos. :
Poro, como sefialan Perelman y Ollrechts-Tyteca, estos modelos
parecen presuponer que la fuerza de un argumento no se altera se-
iin su disposicién en el discurso; y esto no es asi, A menudo, un
argumento parece fuerte respecto de otros argumentos preliminares
‘quele dan fuerza, Deben ser las exigencias de la adecuacién al audito-
rio las que guien el orden del discurso.
favorable en quien
ba elocutio
La ultima operacién que nos queda por ttatar es Ia elocutio, La
elocutio consiste en poner palabras a los argumentos, conferir una
forma lingitistica a las ideas. Por supuesto que esta definicién no pro-
picia Ja escisign entre contenido y forma, entre res y verba (escisién
ue, al esclerosarse, llevé a considerar el tema de los recursos de la
Jengua como un mero adoro, ropaje y ornamento de un contenido)
‘Salemos que la forma detormina el contenido y vieeversa, que ambos
aspectos se sobredeterminan en un proceso dialéetico. Sino fuera asf,
siel contenido fuera absolutamente estable, independiente de la for-
ma, los términos que Hamamos sinénimos serian verdaderamente
intercambiables y, sin embargo, no lo son: hogar, casa, domicitio,
nara monn el mien cede la concn old
‘maci6n a la que hicimos referencia fue una especie de frenest clasifi-
eatorio, voleado en innumerables taxonomfas que listaban —muchas
veces, sin ninguna teoria que las justificara, acudiendo al solo orden
an
alfabético~ innumerables figuras de nombres dificiles: hipotiposis,
antimetabole, sermocinatio, prosapédosis, ete. Uste afan clasificato-
rio no consideré que las estructuras y figuras estilfsticas han de ser
estudiadas en relacién con el objetivo que cumplen en la arguments
cin, teniendo siempre presente que el mismo contenido no es idéntt
co a sf mismo cuando se presenta en forma distinta
Cicerén enumera cuatro virtudes de la expresién. La primexa es
que el diseurso sea apto, es decir conveniente, apropiado, acorde con
la situacién y con las reglas. De esta primera virtud, se derivan las
otras tres, La segunda es la correceidn léxica y gramatical, Ia puritas
opureza de la lengua de los romanos, su integridad ideal, La tercera
virtud es la claridad, para que el discurso sea comprensible. La cuar~
ta es la belleza, cualidad no menor y que ent muchos casos proviene
del uso correcto de Ia lengua. Cuando hay un esfuerzo puesto en em-
bellecer la expresién, ese esfuerzo suole aumentar la capacidad por
suasiva y explicativa del discurso. Las figuras, como la metifora, que
e5 una figura de significado, son modos de expresién que salen de lo
normal y que, al revelar relaciones distintas, originales, entre los
hochos, Jaman la atencién e inerementan su fuerza persuasiva, “La
guerra es la politica por otros medios” es un ejemplo de lo que quere-
‘mos decir cuando hablamos de las figuras como iluminadoras de as
pectos o relaciones hasta entonces no advertidas entre hechos. En-
tonces, una figura puede ser Hamada argumentativa si genera un cam:
bio de perspectiva en la cuestién planteada,
Resumen
Bl discurso argumentativo se basa en el deseo o la intencién de
persuadir 0 de consensuar opiniones. Por eso, su terreno es ol de lo
opinable, el de lo verostmil; y su eficacia descansa, en buena medida,
en una ajustada construecién del auditorio al cual se dirige, tanto de
sus emociones como de sus creencias u opiniones. La argumentacién
parte de la presuncién de que existen acuerdos basicos en el auditorio
que funcionan como premisas.
El proceso de elaboracién del discurso argumentativo, tal como lo
definiG la retérica, consta de einco etapas u operaciones, de las cuales
158
‘Maite Atarado | Aa Yeannoteguy
€1 discurso escrito conservé sélo tres: inventio, dispositio y elocutio
La inuentio es la bitsqueda de los argumentos adecuados al auditorio
yala causa, Bsa bisqueda se hace siguiendo un reeorrido, una topiea,
que varia con el género. La dispositio es tanto el orden del discurso
como el acto de ordenarlo, de disponer los argumentos de acuerdo a
tuna estructura mas o menos flexible segtin Jos casos. La elocutio, por
‘iltimo, es la operacién que consiste en poner en palabras Jos argu
mentos, recurriendo al auxilio de las figuras, que embellecen el dis
cursoy aumentan su capacidad persuasiva,
Bibliografia
Aristételes, El arte dela Retérica, Buenos Aires, Budeba, 1966.
Barthes, Roland, Investigaciones retoricas I. La antiguas retérica, Buenos
“Aires, Tiempo Contempordineo, 1974.
Duerot, 0.- Schaeffer JM, Nuevo Diccionario Enciclopédico de las
Ciencias del lenguaye, Madrid, Arrecife, 1998,
Foucault, Michel, La verdad y las formas juridicas, Barcelona, Gedisa,
1985
Garabelli, Bice Mortara, Manual de Ret6rica, Madrid, Cétedra, 1988.
Habermas, Jitrgen, Teoria de la aecién comunioativa, Madrid, Taurus,
1987,
Perelman, Ch Olbrechts-Tyteca, Tratado de la Argumentacién. La
naveva retérica, Madrid, Gredos, 1989.
Plantin, Christian, Bssais sur argumentation, Paris, Kimé, 1990.
Reale, A- Vitale, A (eds ), La argumentacién (Una aproximacién retért.
co-diseursina), Buenos Aires, Ars, 1995.
m7
Para formar usuarios competentes de la lengua, ges necesario
conocer el sistema o basta con la practica y la reflexion que és-
ta promueve?
é5e puede
ar a escribir sin ensefiar gramatica?
cQue gi sefar la de la oracién o la del texto?
eA qué llamamos "texto"? ZQué se puede ensefiar, en r
ci6n con los textos, desde la lengua?
¢Son ditiles los modelos para ensefiar a escribir? eSobre qué
temas pueden escribir los nifios? gPor qué géneros o clases de
textos conviene empezar?
¢La literatura debe tener un lugar privilegiado en la escuela?
cQué literatura ensefiar? ¢Qué ensefiar de la literatura?
Como ensefiar literatura?
Este libro esta organizado en tomo a estas preguntas, algu-
nas de fas cuales han recortido el campo de la ensefanza de la
tura a lo largo de los dos ditimos siglos. En
ine se revisan jas respuestas que se han da-
en distintos momentos y desde diferentes
5 de las discusiones que aquellas han sus-
siguen suscitando,
lengua y de la
los articulos que 1
do a esas pregunt
citado y adi
‘Maite Alvarado es docente e investigadora de la Universidad
de Buenos Aires, especialista en didactica de la escritura y au-
numerasos libros destinados a nifios, estudiantes y do-
versitarios
tora
centes
2 ENTRELINEAS
st inseparable elacona te istema con aquellos principio dela ro-
Tintin que lo han hee posible
Hay ic ois raz6n para este énfasis en el aspecto teérico, y es el he-
cha de gue un stema de abajo, por ma ibe yesiqnecedr que ue
alimena su rica co una para rlexi eric, gue le prmita
omprender Tos nuevos fatos que enel eso dela propa aes = 0b-
tevzndo [Pampillo, 1982, pag. 7-8)
La segunda mitad de la década de 1980, en nuestro pats, estavo
marcada por la vuelta a la democracia y, en el terreno que nos ocu-
pa, el de [a ensefianza de la lengua y de la escritura, por el descrédito
de In gramatica estructural, que habla monupolizado la asignacuca
durante afios, el desembarco de la literatura infantil en las escuelas ¥
tuna preocupacién creciente por mejorar la relacién de los nitios y
adolescentes con el lenguaje, en particular con el escrito, Este pano-
ama configuré un terreno propicio para que las propuestas de taller
de escritura entraran en la escuela, a veces en forma de espacios ex-
tracurriculares, otras integrandose més o menos sistemadticamente en
cl dictado de la materia. Sin embargo, el romance dur6 poco, en par
te porqute paca llevar adelante un taller de escritura hacfan falta do-
centes capacitados en esa metodologia de trabajo, y eran muy pocos
Jos que lo estaban; en parte, porque la idea de un espacio donde no
se cortige ni se califiea no es facilmente compatible con la escuela.
No obstante, aunque breve, la experiencia dejé sus huellas. En la dé-
ada de 1990, la mayoria de los manuales y libros de texto para el
inclayen consignas de taller de escritura entre sus actividades.
2. El regreso de la ret6rica
En 1986, desde las paginas de la cevista Pratiques, Michel Cha-
rolles pasaba revista a lo que él consideraba las razones del fracaso
de In ensefianza de la escritura en las escuelas francesas. Entre esas
razones, menciona la artficialidad de las situaciones escolares de es-
critura, Las situaciones escolares de escritura son artificiales, para
Charolles, porque el destinatario de los textos que se escriben es
siempte el mismo ~el docente-, que los lee siempre con el mismo
sito; porque las propuestas soa, por lo general, temsticas, y
s temas sobre los que se propone escribir no suclen ser interesan-
ENFOQUES EN LA ENSENANZA DELA ESCRITURA. a
tes ni cercanos a los intereses de los alumnos; porque no se propo:
nen situaciones de escritura diversas, que exijan investigar las carac-
teristicas de distintos géneros o clases de textos.
Otra de las razones del fracaso de la ensefianza de la escritura
que menciona Charolles son las cepresentaciones de la escritura mas
generalizadas entce alumnos y docentes. La escritura, en esas cepre
sentaciones, aparece asociada a un don que s6lo algunos poseen; ese
don es una especie de talento que no se adquiere ni se desacrolla a
fuerza de trabajo. Esta representacién, de raiz romantica, actuaria
de manera inhibitoria respecto del aprendizaje.
En el mismo articulo, Charolles repasa algunas de las estrategias
ue, a lo largo de e308 aitos, se pusieron en préctica en Francia para
contcacrestar las razones del fracaso. Entre oteas, hace referencia al
ttabajo con manuscritos y borradores de obsas consagradas, donde
se puede apreciar, com las hesramientas de la critica genética, el pro
ces0 de composicién de los textos y mostear a los alumnos el eraba-
jo que hay detras de ellos, Menciona también los encuentros con es-
critores o las visitas de los escritores a las escuelas, en las que los
nifios o adolescentes pueden dialogar con ellos y hacerles preguntas
referidas al trabajo de produccién. En este caso, lo mismo que en el
anterior, se trata de actividades tendientes a desmitficar la produc
cidn literatia y modificar representaciones inhibitorias u obstaculi
zadoras para el desarrollo de habilidades de escritura.
En cuanto a la astficialidad de las situaciones escolares de com
posicién, es quiza el aspecto sobre el que se ha centrado més la di
dctica especitica en los itimos diez afios por lo menos. Ei el inten-
to de revertir esa artficialidad y conferir al trabajo de escritura en Ja
«scucla un sentido que lo transforme en un aprendizaje valioso y citi
para la vida, han sido pilares importantes la caracterizacién de tipos
y clases textuales, asf como la de géneros discursivos (véase el artfeu-
Jo de Marina Cortés}, y los aportes de los enfoques cognitivos del
proceso de composicién, Con este doble fundamento tedrico se han
slaborado propuestas para trabajar la produccién de textos escritos
en la escuela, Entre ellas, las mas extendidas son las que proponen
trabajar la escritura en el marco de proyectos que se organizan en
totno a determinados géneros discursivos o clases de textos e impli
can la realizaci6n de una serie de tareas vinculadas a esos géneros
La resolucidn de esas tareas pone en juego conocimientos linguist
“ ENTRE LINEAS
cos y discursivos cuyo aprendizaje se promueve desde la préctica y,
fen algunos casos, a través de actividades complemeatatias de aplica-
cian y sistematizaci6n.
La mayoria de las propuestas para la ensefianza de la composi-
cion de los iltimos afios parten, ademés, de una concepci6n com
teuctivista del aprendizaje, que sostiene que el conocimiento esta
tguardado en la mente en forma de esquemas que se activan durante
fl apcendizaje; el nuevo conocimiento amplia y reestructura el ya
txistente. Para que haya aprendizaje, es necesatio, por lo tanto, que
texistan esquemas ptevios con Ios que relacionar lo nuevo y que el
aprendiz pueda actualizatlos o recuperarlos de la memoria. De aqui
li importancia que reviste en los nuevos enfoques de ensefianza de
Ja esctitura el teabajo con clases y tipos de textos diversos y a inte-
rrelacion de escritura y lectura. Dado el lugar central que ocupan,
tn estos modelos de inspiracién psicolingii(stica, los conocimientos
Lingitsticos y textuales del escritor, que se activan durante el proce
so de composicién, es fundamental el contacto previo que los nifios
10 tenido con fa clase de texto cuya produccién se demanda y
las estratepias que el docente ponga en juego para recuperar y hacer
couscientes los saberes adquiridos a través de ese contacto. Tam-
bign es importante la sistematizacién que se lleve a cabo de lo
aprendido ducante la tarea de composicién y la elaboracién de cri-
tecios a los que los nifios puedan recurrir como guia en su produc-
ion Futura, y el docente pueda hacerlo en la etapa de correccion y
evaluacién de los excritos. Se apunta, a través de estas actividades,
fa que los alumnos acrecienten gradualmente el control sobre sus
de poder usarlos cons-
propios procesos de composicién de mai
Cientemente en situaciones nuevas.
[Los modelos cognitivos del proceso de composicién coinciden en
identificar tres operaciones basicas que interactitan: la planificacién,
la textualizacion y la zevisién. En la instancia de planificacién, el
csctitor construye una representaciOn del texto que va a escribir a
partir de la evaluacién que hace del problema que se le plantea. El
problema inclaye distintos aspectos @ considerar, desde las caracte-
Miicas del desataro del texto bata la cleein del gener 0 la
clase de texto més adecuado a los fines que persigue. De la corcecta
evaluacién o definicién del problema, dependeré en gran medida la
elicacia del texto que produzca, Las semejanzas entre el proceso de
RA 4s
ENFOQUES EN LA ENSENANZA DEA 1SCh
planificacién y las operaciones de invenci6n y disposicién tal como
fueron definidas por la ret6rica son evidentes: se trata de encontrar
qué decie y cémo hacerlo de Ia mejor manera posible para lograr
cumplir los propésitos en una situacién concreta. Esas semejanzas
llevaton a caracterizar a esta linea de investigacién sobre el proceso
de escrieura como una “retérica cognitiva”.
En cuanto al proceso de textualizaciOn, consiste basicamente en
Ia linealizacién del texto, es deci, su redaccién, atendiendo a las res-
tricciones de la gramética oracional y textual, a la normativa orto-
gtifica y a los parametcos discursivos y semantics que rigen la se-
Teccién del léxico 0 vocabulario. En esta instancia, lo planificado se
materializa 0 pone en palabras, raz6n por la cual se la denomina
también “traduccién” 0 redaccién. Se trata de un proceso surtia-
mente demandante por la cantidad de aspectos distintos a los que el
esctitor debe prestar atencidin. Los escritores maduros o experts te
ducen esa exigencia intensificando el proceso de planificacién, cosa
que no ocurre con los escritores novatos, que raramente planifican.
Orra diferencia decisiva entre expertos y novatos es que aquéllos no
necesitan prestar tanta atencién a la ortografia o a la sintaxis y ma-
nejan un vocabulario mas amplio, lo que facilita las elecciones; de
esta manera, pueden concentrarse en los aspectos semanticos y ret
ricos de la composicién. No obstante, la dificultad de la tarea, tan-
to para étos como para los novatos, dependera en gran medida de
Ia experiencia previa que hayan tenido en producir textos de esa cla
se y del conocimiento que tengan sobre el tema. Existen, sin embar-
0, diferencias entre expertos y novatos que no se reducen al cono-
cimiento previo almacenado.
‘Algunas investigaciones explican la diferencia entre ef modo en
que componen los escritores maduros y el modo en el que lo hacen
los inmaduros como una diferencia en el tratamiento de la informa-
ci6n o del conocimiento que se lleva a cabo durante el proceso y en
Ia capacidad de construir una representacién retérica de la tarea.
Seardamalia y Bereiter (1992) sostienen que los escritores maduros
transforman su conocimiento a partir de esa reptesentaciGn. La ca-
pacidad de definir la tarea como un problema ret6rico permite a los
escritores expertos construir enunciadores diversos y adecuaese a
diferentes lectores 0 auditorios, asf como reformula: sus textos y
producir versiones distintas en funcidn de la situacién. Segtint Sea
6 ENTRELINEAS
ddamalia y Bereiter, la conciencia de las restricciones situacionales y
discursivas mueve al escritor maduro a volver una y otra vez sobre
| conocimiento almacenado en 1 memoria en relacién con el tema
slel texto, en busca de nuevas informaciones que amplien o especii
quen su enuinciado, en busca de ejemplos, definiciones, ete. En este
proceso de reformulacién, aprende o descubre nuevas asociaciones
entte conocimientos que estaban archivados en su memoria, genera
ideas nuevas. Se trata, por lo tanto, de un proceso de descubrimien-
to desencadenado por la representacién retérica de la tarea de es
ccitura y por la misma actividad de escribir. Por es0, cuando el tex-
to esti terminado, el escritor siente que sabe mas que antes de
empezarlo, La reformulacién del propio texto para ajustarlo al gé-
nero y a la situacién repercute, aii, sobre el contenido, cuyo cono-
cimiento se transforma, No ocurre lo mismo con los escritores in-
maduros. Segin Scardamalia y Bereiter, los escritores inmaduros no
‘epresentacién retorica de la tarea de escrituca, es decir,
escribir no constituye para ellos un problema retérico; la adecua
al género y al destinatario no esta dentro de sus preocupacio-
sa raz6n, se limitan a decir lo que saben por escrito, repi-
en el conocimiento que tienen archivado en la memoria en relacién
con el tema, y lo hacen en las formas conocidas o familiares. Para
estos escritores, entonces, escribir es “decir el conocimiento”, decir
lo que ya se sabe, En esta breve descripcién de las diferencias entre
In composicién madura e inmadura, el proceso de revisin es clave.
La relectura del texto que se esta produciendo con la finalidad de
ajustarlo a Ia representaci6n del problema zet6rico 0 de evaluar su
adecuacién es lo que permite a los escritores maduros corregir o re-
formular sus escritos. Los eseritores inmaduros, por lo general, no
tcleen ai corrigen sus textos por propia decisin, y si lo hacen, se li
mitan a aspectos de la superficie: reparar ertores ortogrificos 0 de
normativa gramatical, En cambic, para los escritores expertos, el
proceso de revisién, que involucra operaciones de sustitucién, am-
pliacién o expansién, reduccién y movimiento de elementos en el
texto (recolocacién), es la clave dela eseritura: escribir es reescribit.
Bl interés creciente que se observa desde hace varios afios por in-
vestigar lo que pasa por la mente de un escritor cuando compone un
‘esto, cules son los procesos mentales que pone en juego al escribir,
estd relacionado con la preocupacién por ensefiar a escribir a nifos
NFOQUES EN LA ENSERANZA DE LA ESCRETURA a7
y adolescentes. Un supuesto en el que se basan la mayorfa de las in-
‘estigaciones cognitivas sobre el proceso de escritura de los escrito:
res expertos es que los resultados que se obtengan pueden ayudar a
comprender las dificultades que enfrentan los escritores inexpertos y
a disefiar estrategias didacticas para superarlas. Hoy se sabe que pa-
ra que esto ocurra es necesaria una practica de eseritura sostenida,
que enfrente a los alumnos a tareas de complejidad reciente, en las
Gque escribir sea un desaffo que obligue a pensar y a establecer rela-
ciones entre conocimientos, a experimentar con distintas alternati
vas de tesolucion y a volver sobre sus textos para reformularlos con
objetivos diversos.
En esta biisqueda se cneuentran comprometidas, aetualmente, las
distintas lineas de la llamada “pedagogia de proyectos” aplicada a
la composicién 0 la produccién de textos. Josette Jolibert (1991),
una de sus mis conocidas representantes, puntualiza las caracteristi-
cas de un “proyecto” en los siguientes términos: el nifio conoce los,
objetivos de la tarea que se le propone; aprende a planificar el rexto
aque va a escribir; produce un texto que se ajusta a las caracteristicas
de un tipo textual que identifica desde el comienzo; se compromete
personalmente en la tarea de escritura. Jolibert divide los proyectos
de escritura que propone para la escuela en tres grupos: a) proyectos
de vida cotidiana, que se basan en estructuras que permiten a los ni:
ios hacerse cargo de la organizacién colectiva de la clase: informes
de reuniones, listas de responsabilidades, planes de trabajo, etc. b)
proyectos-empresa, que comprencen actividades complejas nuclea-
das alrededor de un objetivo preciso y de cierta amplitud: realizar
tuna encuesta, organizar una kermese, una exposicidn, una recopila-
ci6n de cuentos, etc. Se trata de proyectos que buscan desescolarizar
Ia provluecién eerita dels nis, crear una “neceidad eal” de es
cribir, y ¢) proyectos competencias-conocimientos, que apuncan a la
feleion J sstematzaion eonjunta dels aprendizajs, Se rata de
la elaboracién de instruments a través de los cuales el docente po-
ne al aleance de los nifios los contenidos que se desarrollan, sintet
Jo trabajado y permite que aquéllos evaliien sus aprendizajes.
En sus distintas variantes, la pedagogia de la escritura a través de
proyectos parte del supuesto de que la escuela debe ser un espacio
abierto a pricticas y discursos diversos y que los niflos deben expe-
rimentar esa diversidad a través de tareas de escritura que involu-
18 ENTRE LINEAS
een distincas habilidades y estrategias. La idea de “proyecto” con-
fieve una unidad, una direccién y un sentido a las actividades que se
proponen y que tienen como objetivo final el aprendizaje o el desa-
rrollo de wna competencia.
A MANERA DE CIERRE
Como se puede apreciar en este breve recortido, las propuestas
pata ensefiar composiciOn o escritura en la escuela parecen haber se
{uiclo un movimiento de alejamiento progiesivo de la ret6rica a me-
dda que nos adenteamos en el siglo XX, para volver a aproximarse
a ella hacia finales de ese siglo y comienzos del presente. Este retor-
ro, no obstante, se hace recuperando la perspectiva discursiva que
caraccetiz6 a esta tejné o arte en sus origenes y que las adaptaciones
escolares de principios del siglo pasado en general no contempla-
ban. Esto significa que la consideracién de la situacién 0 contexto
de uso del discurso, asi como de las caracteristicas de los géneros 0
clases de textos a través de los cuales se realiza la comunicacién en
la sociedad, de su estructura y sus funciones, ocupa un lugar central
cn los nuevos enfoques de la composicién y de su ensefianza,
Por su patte, en las dos ‘iltimas déeadas, a raiz del impacto que
han tenido las numerosas investigaciones que sobre escritura se vie-
nen Hlevando a cabo en el campo de las ciencias sociales, de la lin-
silistca y de la psicologia, se observa una preocupacién creciente
por deslindar los aspectos especificos del lenguaje escrito de los que
cottesponden al lenguaje oral. En el terreno de la ensefianza, la
atencion a esa diferencia, que aparecia débilmente expresada en las
retlexiones de Luis Iglesia, se hace particularmente presente en las
dlécadas de 1980 y 1990. No obstante, es posible apreciar, en los l-
simos afios, una tendencia, todavia incipiente, a reconsiderar las vin-
culaciones entre escritura y oralidad, y los modos en que se comple
mentan y potencian mutuamente en el marco de las tareas de
composicién. Particularmente en el contexto escolar, la importancia
del trabajo grupal y del intercambio oral entre pares y con el docen:
te mientras se produce un texto es, en este momento, un aspecto s0-
bre el que se esté centrando la investigacion especifica.
Por sa parte, la influencia de la linguistica det texco se ha hecho
ENFOQUES EN LA ENSERANZA DELA ESCRITURA 4
sentir fuertemente en el terreno de la ensefianza de la escrivuta. L
importancia que hoy se concede a la planificacién del texto y a la
organizacion de la informacion que éste brinda en wna estructura
coherente ha desplazado del centzo de atencién los problemas reia-
cionados con la cedaccién, que habfan acaparado a escena hasta la
década de 1970 por lo menos. Coincidentemente con el desprestigio
ue sufrié Ia enseitanza de la geamética, y especialmente de la sinta:
xis, las cuestiones relativas a la normativa gramatical aplicada a la
redaccién también entraron en un cono de sombra
Por siltimo, si bien se mantiene, en lineas generales, una postura
de rechazo mas 0 menos explicito a la ensefianza basada ea mode.
los, heredada de las corrientes romanticas y de la pedagogia més
progresista, no obstante se tiende a promover la conformacién de
modelos mentales de los textos, a partic de la lectura, el analisis y la
sistematizacién de caracteristicas propias de los distintos tipos y cla
se textuales. En este sentido, la influencia de la psicologia cognitiva
y su concepcién de la memoria y de su funcionamiento en los proce-
505 de comprensién y produccién de textos ha sido decisiva, La en-
sefianza tenderia, por lo tanto, no ya a imponer modelos a imitar 0
copiat, sino a promover Ja construccién de esos modelos por parte
de fos aprendices y a desacrollar estrategias para acceder a ellos y
utilizarlos cuando se los necesita
Quiz la ausencia mas significativa en los enfoques pata la ense
danza de la esctitura de los iltimos afios sea la experimentacién
la lengua, bajo la forma del juego, la poesta, el disparate o ei humor
Como se veré en el articulo dedicado a las telaciones entre graméti-
cay escuela, el predominio de un enfoque comunicativo en la ense-
fianza de la lengua ha subordinado la reflexién gramatical a las
précticas de comprensi6n y produccién de textos con distintas fun
siones. La preocupacién por trabajar con una diversidad ce clases
textuales y por promover un desempefio competente en distintas si-
tuaciones comunicativas, ha eclipsado el valor que tiene el conoci-
‘miento de los niveles inferiores al texto: la oracién, la frase, la pala
bra. Ese conocimiento, que se obtiene de la manipulacién reflexiva
de las distintas unidades de la lengua, la experimentaciSn y la trans-
sresiOn de sus convenciones, hace a los usuarios més seguros y mas
libres, a la vez que tiende un puente hacia la literatura, promoviendo
lectores mas suspicaces y potenciaies escritores; six ausencia, coro
so ENTRELINEAS
contrapartida, encierta la amenaza de erigic la eficacia comunicativa
en el dnico objetivo de la produccién eserita y de su ensefianza. En
este sentido, la literatura y la gramética aportan herramientas im-
prescindibles para proponer practicas de escritura que propicien el
pensamiento critico, la invenci6n, el conocimienco de la lengua, sus
limices y sus pasibilidades, ademas de la eficacia en la comunicacién,
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aulizzone, juan The “Metodologia de la composicién”, en El Moni-
tor de ls Edueacién Com, Buenos Aites, julio de 1920.
Castagnino, Rail: Observaciones metodoligicas sobre la ensef
de In composictén, Buenos Aires, Huemul, 1969,
Clanché, Pierce: Le texte libre, deriture des enfants, Paris, Maspero,
1976
Chavolles, Michel: “Llanalyse des processus rédactionnels: aspects
linguistiques, psychologiques et didactiques”, en Pratiques N*
49, Metz, marzo de 1986.
Forgione, José D.: Céno se enseita la composicién, Buenos Aires,
Kapelusz, 1931
Ereinet, Célestin: Ocnores Pédagogiques, Paris, Seu, 1944
Gorosito Heredia, Luis: Tesoro del Id/ome, Rosario, Apis, 1943,
Gralein: Teoria y prdctica de wn taller de eseritura, Madrid, Altale-
na, 1981,
Iglesias, Luis: Didlctica de la libre expresiin, Buenos Aires, Edicio
nes Argentinas, 1979.
Iglesias, Luis: Pedagogia creadora, tomo Ul, Dialéctica del lenguaje y
de Ia expresidn escrita, Buenos Aires, Bach, 1973,
Indazt, Juan Carlos: *Mecanismos ideoldgicos en la comunicacién
dde masas: la anécdota en el género informative”, en Lenguajes,
Afi 1, N°1, Buenos Aires, abril de 1974,
Jolibere, Josette: Formar nifios praductores de textos, Santiago, Ha-
chette, 1991
Molines, Maria: D
cionario de uso del espafiol, Madrid, Gredos,
1991
Nickerson, Perkins y Smith: Ensefiar a pensar. Aspectos de la apti-
tnd wrtelectual, Barcelona, Paidés, 1987.
[ENFOQUES ENLA ENSERANZA DELA ESCRITURA 1
Pampillo, G
1982,
Queneau, Raymond: Ejercicios de estilo, Madrid, Catedca, 1993,
Ragucci, Rodolfo: El babla de mi tierra, Buenos Aires, Imprenta y
Libreria del Colegio Pio IX, 1931
Rodari, Gianni: Gramatica de la fantasia, Introduccién al arte de
inventar historias, Buenos Aires, Colihue, 1995,
Salotti, M. y Tobar Garcia, C.: La ensefiancza de la lengua. Contri-
bucién experimental, Buenos Aires, Kapelusz, 1938,
Scardamalia, M. y Bereiter, C.: “Dos modelos explicativos del pro-
ceso de composicién escrita”, en Infancia y Aprendizaje N° 58,
Barcelona, 1992.
Setton, Yaki: La revuelta surrealista, Buenos Aires,
guincho, 1990.
Voloshinov, Valentin, ef signo ideoldgico y la filosofia del lenguaje,
Buenos Aires, Nueva Visi6n, 1976.
ria: El taller de escritura, Buenos sires, Plus Ultra,
ibros del Quir-
|
|
|
2, DE LO QUE HAY QUE SABER PARA ESCRIBIR
BIEN; DE LAS GANAS DB HACERLO; DE LO QUE
SE PUBDE RSCRIBIR; DEL EQUIPO
IMPRESCINDIBLE PARA LA ESCRITURA,
Y DE ALGUNAS COSAS MAS
Los escritores dicén que escriben para que la gente les
quiera mds, para la posteridad, para despezar los demonios
personales, para criticar et mundo que no gusta, para huir
de sus neurous, etc, ete Yo escribo por todas estas razonet
'y porque eseribiendo puedo ser yo misma,
MARIA ANTONIA OLIVER
[Antes de ponerse el delaatal, conviene hacer ciertas reflexiones
generales sobre la escriturs, Hay que darse cuenta del tipo de em-
resa en que nos metemos, tomar conciencia de las dificultades que
nos esperan y formular objetivos sensatos segrin la capacidad y el in-
terés de cada cual. jAh! Atencién al equipo necesario para escribir.
No se puede esquiar sin esquis, averdad?
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES
En la escuela nos ensefian a escribir y se nos da a entender, mas
fo menos veladamente, que lo mis importante ~y quiaé lo Gnico a
tener en cuenta~ es la gramética, La mayorfa aprendimos a redactar
pese a las reglas de ortografia y de sintaxis, Tanta obsesién por la
epidermis gramatical ha hecho olvidar a veces lo que tiene que ba-
ber dentro: claridad de ideas, estructura, tono, registro, etc. De esta
manera, hemos llegado a tener una imagen parcial, y también falsa,
de la redaccién,
aca poder escribir bien hay que tener aptitudes, habilidades y
actitudes. Es evidente que debemos conocer la gramética y el Ié-
xico, pero también se tienen que saber utilizar en cada momento.
@De qué sirve saber cémo funcionan los pedales de un coche, si no
se saben utilizar con los pies? De la misma manera hay que dominar
las estrategias de redaccién: buscar ideas, hacer esquemas, hacer bo-
36
sradores, revisatlos, etc. Pero estos dos aspectos estén determinados
por un tercer nivel més profindo; lo que pensamos, opinamos ¥
sentiings te uestro interior acesca de Is escritura, Fl siguiente cus
dro nos muestra estas tres dimensiones:
CONOCIMIENTOS ——_HABILIDADES ‘AcrITUD!
la comuni. @Me gusta eseribie?
@Por qué escribo?
Estructura y coheren- Buscar ideas {Qué siento cuando
cia del texto Hacer exquemas, or | escsibo? |
Cohesién: pronom- —denar ideas Qué pienso sobre es
‘Adecuacidn: nivel de Analiz
formalidad cacin,
bres, puntuacién... Hacer borradores. cuibir?
Gramitica y orto- —_Valorar el texto
graf, Rehacer el texto,
Presentacién del
Recursos retéricos el
La columna de los conocimientos contiene una lista de las pro
piedades que debe tener cualquier producto escrito para que actiie
con éxito como vehiculo de comunicacién; es lo que autoras y auto
res deben saber imprimir en sus obras. La columna de las habilida-
des desglosa las principales estrategias de redaccién que se ponen
cen prictica durante el acto de escritura, como si fueran las herta-
mientas de un carpintero 0 de un cerrajero. Podriamos afadir las
destrezas psicomotrices de la caligrafia 0 del tecleo, La tescers lista,
la de las actitudes, recoge cuatro preguntas bisicas sobre la motiva-
cidn de escribir, que condicionan todo él conjunto.
‘Vedmoslo. Si nos gusta escribir, silo hacemos con ganas, si nos
sentimos bien antes, durante y después de la redaccién, o si tené-
‘mos una buena opinién acerca de esta tarea, es muy probable que
hhayamos aprendido a escribir de manera natural, © que nos resulte
ficil aprender a hacezlo 0 mejorar muestra capacidad, Contraria-
mente, quien ao sienta interés, ni placer, ni utilidad alguna, © quien
tenga que obligarse y vencer Ia pereza para escribir, éste seguro que
tendra que esforzarse de lo lindo para aprender a hacedlo, mucho
fs que en el caso anterior; incluso es probable que nunca legue &
37
También podría gustarte
- Matemáticas para La Economía y La Empresa - Susana Calderón Montero - (E-Pub - Me)Documento520 páginasMatemáticas para La Economía y La Empresa - Susana Calderón Montero - (E-Pub - Me)Sebastian100% (3)
- Álgebra I - Krick, T PDFDocumento277 páginasÁlgebra I - Krick, T PDFSebastianAún no hay calificaciones
- Matematica Clase Ndeg8 Del 23 de Mayo de 2015Documento2 páginasMatematica Clase Ndeg8 Del 23 de Mayo de 2015SebastianAún no hay calificaciones
- Matematica 2019 5oanoDocumento3 páginasMatematica 2019 5oanoSebastianAún no hay calificaciones
- Lasker Vs JanowskiDocumento2 páginasLasker Vs JanowskiSebastianAún no hay calificaciones
- Matematica Clase Ndeg 12 Del 27 de JunioDocumento2 páginasMatematica Clase Ndeg 12 Del 27 de JunioSebastianAún no hay calificaciones
- Matematica Clase Ndeg 16 Del 8 de AgostoDocumento2 páginasMatematica Clase Ndeg 16 Del 8 de AgostoSebastianAún no hay calificaciones
- Matematica Clase Ndeg 6 Del 9 de Mayo de 2015Documento2 páginasMatematica Clase Ndeg 6 Del 9 de Mayo de 2015SebastianAún no hay calificaciones
- Capablanca Vs AlekhineDocumento2 páginasCapablanca Vs AlekhineSebastianAún no hay calificaciones
- Builds de GankingDocumento23 páginasBuilds de GankingSebastianAún no hay calificaciones
- Investigación Colaborativa. Enseñanza de Los Números EnterosDocumento1 páginaInvestigación Colaborativa. Enseñanza de Los Números EnterosSebastianAún no hay calificaciones
- Guia para La PescaDocumento9 páginasGuia para La PescaSebastian100% (1)
- FAQ HH - by Gabote.Documento60 páginasFAQ HH - by Gabote.SebastianAún no hay calificaciones
- Guía de Observación - SugerenciasDocumento1 páginaGuía de Observación - SugerenciasSebastianAún no hay calificaciones
- Capìtulo 11-ObservaciònDocumento6 páginasCapìtulo 11-ObservaciònSebastianAún no hay calificaciones
- La Sociología Clásica Power Point MarianoDocumento24 páginasLa Sociología Clásica Power Point MarianoSebastianAún no hay calificaciones
- Apunte Biografía EscolarDocumento8 páginasApunte Biografía EscolarSebastianAún no hay calificaciones
- P. Gentili - Materiales para Una Aproximación Al Estudio de Las ClasesDocumento13 páginasP. Gentili - Materiales para Una Aproximación Al Estudio de Las ClasesSebastianAún no hay calificaciones