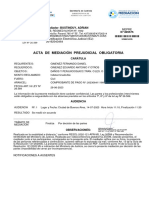Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
AMPARO
AMPARO
Cargado por
luzTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
AMPARO
AMPARO
Cargado por
luzCopyright:
Formatos disponibles
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
PROCESO DE AMPARO
1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
1.1 CONCEPTO
El amparo es un proceso constitucional autónomo de tutela de urgencia de derechos
fundamentales, distintos a la libertad individual, y cuyo fin es reponer a la persona en el
ejercicio del derecho ius-fundamental amenazado o vulnerado producto de «actos
lesivos» perpetrados por alguna autoridad, funcionario o persona.
1.2. NATURALEZA JURÍDICA
Desentrañar su naturaleza jurídica presupone estudiar aquellas características
esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal que le establezca cada sistema de
jurisdicción constitucional. Una identificación del amparo que trasciende su mera
regulación positiva es que ella ostenta dos particularidades básicas e inmanentes que se
desprenden de la naturaleza de su tutela. En efecto, el amparo se nos presenta como la
tutela especial de derechos calificados como ius-fundamentales, esto es, la tutela que
brinda es de naturaleza «constitucional»; y por lo mismo, la protección procesal que se
dispensa tiene el carácter de «tutela de urgencia», como una forma especial de tutela
diferenciada, tal y como entiende este tipo de tutela la doctrina procesal contemporánea.
Los tribunales constitucionales; y el Perú no es la excepción, identifican al amparo con
una «doble naturaleza»: que el amparo persigue no solo la «tutela subjetiva» de los
derechos fundamentales de las personas; sino también comprende la «tutela objetiva»
de la Constitución. Lo primero supone la restitución del derecho violado o amenazado,
lo segundo la tutela objetiva de la Constitución, esto es, la protección del orden
constitucional como una suma de bienes institucionales.
La concepción del amparo como medio que «procure» la concretización del derecho
objetivo de la Constitución o, en su caso, como medio de tutela subjetiva de los derechos
ius-fundamentales de las partes involucradas en el proceso constitucional, se sustenta
en una «concepción» concreta de Constitución. Así, una Constitución entendida como
norma jurídica de eficacia directa y sustentada en el principio antropológico-cultural de
la dignidad humana, exige una estructuración procesal en el amparo, igualmente
valorativo, que sea dúctil y que procure la mayor eficacia del «derecho» y de los
«derechos» inscritos en la Constitución.
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 1
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
2. ANTECEDENTES
2.1. EL PROCESO DE AMPARO EN EL DERECHO COMPARADO
FALTAAAAAAA
2.2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE AMPARO EN EL PERÚ
Gerardo Eto Cruz1 señala: El Perú cuenta con un antecedente remoto: el amparo colonial,
que fue fruto de la antigua legislación novoandina que provino del derecho de indias y
que en México desde los años setenta también se han descubierto estos antiguos
antecedentes novoandinos provenientes del influjo ibérico. Sin embargo, una
delimitación más precisa y moderna en torno al amparo, se puede trazar en cuatro
periodos:
a) El primer periodo donde el amparo funciona como hábeas corpus (1916-1979);
b) La segunda etapa la hemos identificado como la constitucionalización del amparo.
Aquí, la Constitución de 1979, regula con perfiles propios el régimen del amparo: ser el
instrumento procesal para la tutela de los diversos derechos constitucionales distintos a
la libertad individual. En este periodo se regula su primer desarrollo legislativo a través
de la ley 23506;
c) La tercera etapa comprende un interinazgo producto del régimen de facto (5 de abril
de 1992 hasta el año 2000) y se caracterizó porque se dictó un amplio stock de normas
que mediatizaron el amparo tanto como el hábeas corpus;
d) El cuarto periodo comprende, en estricto, desde la presencia de la transición política
del gobierno de Valentín Paniagua, el retorno a la democracia con Alejandro Toledo; y,
sobre todo, con la promulgación y vigencia del Código Procesal Constitucional que
impulsara un grupo de académicos liderados por Domingo García Belaunde y donde se
inicia a partir de este Código, el desarrollo más orgánico de una doctrina jurisprudencial
en torno al proceso de amparo y que se extiende hasta nuestros días.
3. LA ORDENACIÓN LEGAL VIGENTE DEL PROCESO DE AMPARO
3.1. PRINCIPIOS PROCESALES QUE ORIENTAN EL PROCESO DE AMPARO
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 2
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Los principios procesales dispuestos en el artículo III del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, son pautas hermenéuticas que van a permitir al operador
intérprete del amparo resolver cualquier aparente vacío en el régimen procesal, así como
orientar la interpretación de las normas procesales que haga el juzgador. Estos
principios procesales son:
a) El de dirección judicial del proceso,
b) El principio de gratuidad en la actuación del demandante,
c) El principio de economía procesal,
d) El principio de inmediación,
e) El principio de socialización del proceso.
Cabe identificar como sub-principios los siguientes: el impulso procesal de oficio, el
principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos
constitucionales, el principio pro actione.
3.2. DERECHOS QUE PROTEGE EL AMPARO
Los derechos objeto de protección por el amparo en el Perú son aquellos derechos
fundamentales distintos a la libertad personal (tutelable por el hábeas corpus) y el
derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa
(tutelables por el hábeas data). De este modo, desde una perspectiva comparada, nuestro
país ha adoptado un modelo de protección «amplia» de derechos fundamentales, en
tanto protege todos los derechos incorporados en la Constitución, frente a la tesis
«restrictiva» que brinda tutela solo a algunos de estos derechos fundamentales o la tesis
«amplísima» que extiende la protección a derechos ubicados incluso fuera del ámbito
constitucional. No obstante, esta inicial consideración, aparentemente clara de cuáles
son los derechos tutelables por el amparo, en la práctica el tema expresa conflictividad
pues la definición de cuándo estamos ante un derecho de contenido constitucional
directo, tal y como lo exige el artículo 5, inciso 1 de nuestro Código, es de difícil
apreciación. Ello se desprende del estudio efectuado del desarrollo jurisprudencial de
estos derechos y del modo como el Tribunal Constitucional ha concretado sus contenidos
constitucionales.
3.3. ARTICULO 200°
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 3
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
3.4. LAS PARTES
Las partes son los sujetos del proceso que pueden ser dos personas naturales, o una
natural y otra jurídica o dos entidades jurídicas. Esto lleva implícito la concepción
bilateral que presupone el amparo, en donde hay un sujeto agraviado y otra parte que
perpetra el acto lesivo.
3.4.1. LEGITIMACIÓN ACTIVA
En nuestro ordenamiento procesal (artículo 39 del C.P.Const.), la «legitimación
activa» en el amparo le corresponde, por principio, a la persona afectada, y pueden
ser las siguientes:
a) La «persona natural», entendida como el ser humano afectado por el acto lesivo.
La persona física solo debe afirmar la titularidad del derecho fundamental que
considera lesionado, para convertirse en sujeto legitimado. Aquí, además, se
pueden distinguir cuatro supuestos: la persona directamente afectada, el
representante de la persona afectada, el apoderado, y la tercera persona
(procuración oficiosa, artículo 41 del C.P.Const.).
b) La «persona jurídica», que en nuestro país aún se presenta la discusión sobre si
pueden ser titulares o no de derechos fundamentales. El tema se bifurca en dos
grandes aspectos: el relacionado a las personas jurídicas de derecho privado y el
vinculado a las personas jurídicas de derecho público. En el caso de las primeras,
el tema no tiene mayor complejidad por cuanto la Constitución sí distingue a las
personas naturales de las jurídicas, en tanto estas son detentadoras y
recipiendarias de derechos de cotización fundamental en todo en cuanto le
corresponda. Empero, en el caso de las personas jurídicas de derecho público el
tema sí tiene un alto contenido polémico. Con todo, el TC peruano ha interpretado
que los entes públicos son titulares del derecho al debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva, así como también del debido procedimiento
administrativo, posición que no nos resulta del todo correcta, en cuanto si bien el
debido proceso no puede ser afectado en caso alguno, ello no quiere decir que los
entes públicos sean titulares de este derecho fundamental, sino simplemente que
su respeto es una exigencia de la función jurisdiccional del Estado.
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 4
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
c) Otro supuesto vinculado a la legitimación activa es la «legitimación pública»
otorgada en nuestro caso al defensor del pueblo, en ejercicio de su función como
órgano protector de los derechos fundamentales.
d) Un último supuesto de legitimación procesal activa es el relacionado a los
llamados «intereses difusos» y que corresponde a intereses transindividuales o
supraindividuales o colectivos y cuya naturaleza indivisible de lo que se discute
habilita a que cualquier persona pueda entablar un proceso de amparo vinculado
a los derechos difusos de bienes inestimables en valor patrimonial, tales como el
medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor (artículo
40 del C.P.Const.).
3.4.2. LEGITIMACIÓN PASIVA
La «legitimación pasiva» está vinculada con la configuración del acto lesivo de quien
lo perpetra. En tal sentido, en el ordenamiento constitucional peruano dada la gran
amplitud de quien pueda realizar un acto lesivo, es que se comprende que puede ser
una trilogía expresada en autoridad, funcionario o persona. Problemática especial
es el conflicto vía el amparo entre personas particulares, hipótesis que sin embargo
ha sido ampliamente admitida por el TC peruano al recoger la tesis de la «eficacia
horizontal» de los derechos fundamentales.
Un último aspecto vinculado a la problemática de las partes es el relacionado a «ter-
ceras personas» intervinientes en el proceso de amparo, y en donde cabe distinguir
dos supuestos: en primer lugar, lo que nuestro Código ha recogido en su artículo 43
como el litisconsorte facultativo y, en segundo lugar, el caso de «terceros» que
pueden intervenir en el proceso pero sin un interés concreto en la resolución del
caso. Su intervención en el amparo se corresponde solo con un interés general de
coadyuvar a la correcta interpretación constitucional llevada a cabo en la
controversia constitucional. Aquí nos encontramos ante figuras como el amicus
curiae y el partícipe.
3.5. LA COMPETENCIA
La competencia en el proceso de amparo se determina sobre la base de tres criterios:
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 5
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
a) La «competencia material», que se ha otorgado a los jueces civiles en primera
instancia, a las Salas Civiles, en segunda instancia y al Tribunal Constitucional, en
última y definitiva instancia en caso de resolución denegatoria;
b) La «competencia funcional», que corresponde a los juzgados en primera instancia, a
las Salas de las Cortes Superiores en segunda instancia y al Tribunal Constitucional
en última instancia; y
c) La «competencia territorial», que se ha asignado en tres posibilidades: al juez del
domicilio del demandante o al juez donde acaeció el acto lesivo (de acuerdo a la
modificatoria introducida por el artículo 1 de la ley 28946). En una opción legislativa
que bien puede morigerarse, nuestro ordenamiento procesal ha dispuesto un
régimen unitario en la asignación de la competencia ratione materiae, entregando
todos los casos a los jueces civiles. Esto si bien puede representar un orden en la
asignación de la competencia, deja de lado la especialización que determinados
procesos de amparo pueden reclamar, como el amparo laboral o el amparo
económico, solo por mencionar dos ejemplos que bien podrían ser mejor resueltos
en los juzgados laborales o los juzgados comerciales. Sin embargo, un adecuado
avance en la asignación de una mejor competencial material es la implementación
de Juzgados y Salas Constitucionales, aun cuando su número sea aún reducido.
3.6. LA DEMANDA
La demanda es el acto voluntario mediante el cual se ejerce el derecho de acción,
activándose la actividad de la jurisdicción constitucional en procura de la protección ius
fundamental. En nuestro sistema procesal, se han establecido determinados requisitos
que debe contener la demanda de amparo, entre los cuales se encuentran: La designación
del Juez ante quien se interpone; el nombre, identidad y domicilio procesal del
demandante; el nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 7 del presente Código; la relación numerada de los hechos que hayan producido
o estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional; los derechos que se
consideran violados o amenazados; el petitorio, que comprende la determinación clara
y concreta de lo que se pide; la firma del demandante o de su representante o de su
apoderado, y la del abogado.
4. CLASES DE AMPARO:
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 6
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
La Dra. Ana Cristina Neyra Zegarra señala que “En el caso del proceso de amparo, se pueden
identificar algunos supuestos específicos de procedencia que han tenido desarrollo legal y
jurisprudencial”. FALTA
4.1. EL AMPARO CONTRA NORMAS LEGALES:
4.1.1. TESIS SOBRE EL TEMA EN EL DERECHO COMPARADO:
Sobre la procedencia del amparo contra normas legales existen diversas tendencias
en el derecho comparado, lo que demuestra que estamos ante uno de los temas más
polémicos relacionados con el desarrollo de este proceso constitucional. La opción
asumida en cada país depende del contenido de sus normas constitucionales y
legales sobre el proceso de amparo, la posición que asuman sus respectivos
tribunales a través de la jurisprudencia constitucional y, quizá lo más importante, el
modelo de control constitucional de normas jurídicas establecido en cada país. En
materia de amparo contra normas legales se pueden identificar tres tesis. La
primera («tesis permisiva moderada») acepta el amparo contra los actos basados en
normas, pero no reconoce el amparo directo contra normas autoaplicativas. La
segunda («tesis permisiva amplia») permite el amparo en ambos supuestos. Una
tercera tesis, niega cualquier posibilidad de un control constitucional de normas a
través del amparo («tesis negativa»)
ALTA CUADRO
4.1.2. AMPARO CONTRA NORMAS LEGALES EN EL PERÚ:
En el Perú, el artículo 200 inciso 2 de la Constitución Política establece que el amparo
no procede contra normas legales, por lo que, desde una interpretación literal de la
norma constitucional, se habría asumido una posición denegatoria.
En el mismo sentido, la Ley N° 23506, Ley que regulaba los procesos de hábeas
corpus y amparo, parecía ceñir su aplicación a los actos de aplicación de normas
(como posibles actos lesivos), y no a las normas directamente.
Sin embargo, incluso durante la vigencia de dicha ley, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional2 se encargó de distinguir dos tipos posibles de normas, para
2 STC Exp. N° 1152-97-AA/TC, STC Exp. N° 1100-2000-AA/TC y STC Exp. 1311-2000-AA/TC.
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 7
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
determinar la procedencia o improcedencia del amparo: las normas autoaplicativas
y las normas heteroaplicativas.
FALTA CUADRO
Pese a los criterios jurisprudenciales, la versión original del artículo 3 del Código
Procesal Constitucional, empleó una fórmula similar al artículo 3 de la ya citada Ley
N° 23506, que parecía restringir su ámbito a los actos de aplicación de normas. Sin
embargo, incluso con dicha regulación legal, el Tribunal Constitucional mantuvo su
jurisprudencia en el sentido de que la demanda de amparo procedía contra
autoaplicativas, a la que calificó de encontrarse en alguno de los siguientes dos
supuestos3:
a) Las normas cuyo supuesto normativo en sí mismo genera una incidencia
directa sobre la esfera subjetiva de los individuos: En este supuesto
procedería el amparo –a decir del Tribunal- porque la norma constituye en
sí misma un acto –normativo- contrario a los derechos fundamentales.
b) Las otras normas que determinan que dicha incidencia se producirá como
consecuencia de su aplicación obligatoria e incondicionada: En este caso
procedería el amparo pues el contenido dispositivo inconstitucional de una
norma inmediatamente aplicable constituye una amenaza cierta e inminente
a los derechos fundamentales.
Posteriormente, mediante Ley N° 28946, publicada el 24 de diciembre de 2006, se
modificó el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, para determinar que
cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la
aplicación de una norma autoaplicativa (definida como aquella cuya aplicabilidad,
una vez que ha entrado en vigencia, es inmediata e incondicionada) incompatible
con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá,
además, la inaplicabilidad de la citada norma.
4.2. AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
En este apartado, se determina la posibilidad o imposibilidad de control de las
resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional, mediante un proceso de amparo.
3
STC Exp. N° 4677-2004-PA/TC, FJ 4.
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 8
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
4.2.1. MODELOS EN EL DERECHO COMPARADO: ojooo
4.2.2. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PERÚ
En el Perú, el artículo 200 inciso 2 de la Constitución Política indica que el amparo
no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
De igual manera, el artículo 6 inciso 3 de la Ley N° 23506, Ley que regulaba la ley de
hábeas corpus y amparo, reitera lo previsto en la Constitución.
Frente a ello, el Tribunal Constitucional entendió que, en interpretación a contrario
de la normativa entonces vigente, procedía una demanda de amparo si la resolución
judicial que se cuestionaba emanaba de “procedimiento irregular”, es decir, cuando
la decisión judicial no ha sido emitida conforme a las formalidades procesales
exigidas por la ley, con tal magnitud que comprometa decididamente la tutela
procesal efectiva, y que, por ende, desnaturalice el resultado natural del proceso80.
Se buscaba que el amparo contra resoluciones judiciales no pudiera constituirse en
un instrumento procesal que se superpusiera a los medios impugnatorios existentes
en la legislación procesal ni en la habilitación de una vía en la que se pudiera
reproducir una controversia previamente resuelta ante las instancias de la
jurisdicción ordinaria, en la medida en que las eventuales anomalías deben
ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos, mediante los recursos
existentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la entonces vigente
Ley N° 25398, Ley que complementaba las disposiciones de la Ley No. 23506 en
materia de Hábeas Corpus y de Amparo.
Esa interpretación se plasmó en términos similares en el artículo 4 del Código
Procesal Constitucional en el que se prevé que el amparo procede frente a
resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal
efectiva (que comprende el contenido de los derechos a la tutela jurisdiccional
efectiva y al debido proceso).
Sin embargo, ya con dicho marco legislativo, el Tribunal Constitucional reconoce la
jurisprudencia constitucional previa (que determina la procedencia del amparo por
vulneraciones al derecho al debido proceso), pero cambia su criterio y señaló que
circunscribir la procedencia del amparo a la vulneración de los derechos al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva implicaba que los jueces ordinarios solo se
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 9
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
encontraban vinculados a determinados derechos fundamentales, en concreto los
de naturaleza procesal, por lo que solo resultaba legítimo dejar fuera de la
protección a los derechos tutelados por los procesos de hábeas corpus y hábeas data.
A partir de ello, el supremo intérprete de la Constitución precisó el canon para el
control constitucional de las resoluciones judiciales, que implica tres exámenes en
orden secuencial:
a) “Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal
Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial
ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se
cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.
b) Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal
Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula
directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo
contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal
efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda
relación alguna con el acto vulneratorio.
c) Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal
Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que
sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso
judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado4”.
4.3. “AMPARO CONTRA AMPARO”
La posible procedencia del amparo frente a las resoluciones jurisdiccionales presenta
como modalidad el evaluar si este puede permitirse si la resolución que se cuestiona no
es la de un proceso ordinario sino una emitida en otro proceso constitucional de amparo.
Si bien la Constitución de 1993 no planteaba previsiones específicas sobre el particular,
desde la doctrina y jurisprudencia, se entendió como parte del tratamiento de la
procedencia del proceso de amparo frente a resoluciones judiciales.
En la misma línea, la Ley N° 23506, ley que regulaba el hábeas corpus y amparo, tampoco
regulaba la mencionada materia.
4 STC Exp. N° 309-1993-AA
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 10
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Sin embargo, con la vigencia de dicho marco legislativo, el Tribunal Constitucional
entendió que el proceso de amparo sí procedía en este supuesto, para lo cual debían
evaluarse los siguientes criterios:
a) Si la violación del debido proceso es manifiestamente evidente.
b) Si en el proceso de amparo se han agotado los recursos a favor de justiciable para
que la violación a su derecho fundamental pueda ser evitada y el juez ha hecho
caso omiso.
c) Si se trata de aspectos estrictamente formales de debido proceso.
d) Si se trata de sentencias definitivas, siempre que no tengan carácter favorable a
la parte actora; y
e) Se plantea únicamente frente al cuestionamiento de resoluciones del Poder
Judicial, no del Tribunal Constitucional.
El Código Procesal Constitucional, en su artículo 5 inciso 6, señala que el proceso de
amparo no procede cuando se cuestiona la resolución recaída en otro proceso
constitucional.
No obstante ello, pese a la aparente opción legislativa, el Tribunal Constitucional
consideró que debía habilitarse la procedencia del proceso de amparo frente a la decisión
adoptada en otro proceso constitucional (“amparo contra amparo”). Por tanto, indicó
que procedía este tipo de demandas frente a resoluciones emitidas por los tribunales
ordinarios (y no las que llegaron a su conocimiento) en los siguientes supuestos:
a) Sentencias estimatorias de segundo grado que afectan el contenido
constitucionalmente protegido de cualquier derecho fundamental
b) Sentencias estimatorias que desconocen la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional en: (i) interpretaciones de la Constitución en los procesos de control
normativo y de tutela de derechos, (ii) interpretaciones de la ley, en el marco de la
Constitución, en los procesos de control de constitucionalidad, y (iii) al efectuar
proscripciones interpretativas, al anular determinado sentido interpretativo de ley,
a la luz del principio de interpretación conforme a Constitución, con la emisión de
sentencias interpretativas.
c) Decisiones denegatorias de segundo grado que afectan derechos de terceros que no
han intervenido en el proceso (por no haber sido admitido como parte en el primer
amparo o por desconocimiento del trámite al no haber sido notificado pese a su
calidad de litisconsorte necesario) y del recurrente que no tuvo ocasión de
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 11
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
interponer el recurso de agravio constitucional (no fue notificado oportunamente
con la sentencia desestimatoria o fue notificado, pero no tuvo conocimiento del
contenido de la sentencia por alguna imposibilidad material, debidamente
acreditada).
Excepcionalmente, el Tribunal Constitucional ha permitido que proceda una demanda de
amparo contra la resolución de otro proceso de amparo que llegó a ser de conocimiento
del Tribunal Constitucional, por tratarse de un caso en que el demandante del nuevo
amparo nunca fue notificado de la demanda ni de ningún acto procesal y, por ello, no
participó como parte o tercero en el primer proceso de amparo, ante la falta de
información, por los intervinientes en dicho primer proceso, respecto de su existencia y
la eventual afectación de sus derechos con la decisión emitida en tal proceso
constitucional.
4.4. AMPARO CONTRA LAUDOS ARBITRALES:
La procedencia de una demanda de amparo frente a las actuaciones en un arbitraje o al
laudo arbitral, como pronunciamiento final emitido, no ha sido prevista expresamente
en la Constitución o en sus normas de desarrollo (las hoy derogadas Leyes N° 23506 y
25398, o el vigente Código Procesal Constitucional).
Sin embargo, pese a dicho silencio constitucional y legislativo, la procedencia de las
demandas de amparo en materia arbitral había sido habilitada por el Tribunal
Constitucional, al atribuir carácter jurisdiccional a lo resuelto en sede arbitral, y por ello,
se permitía la posible revisión de los laudos arbitrales ante la vulneración de derechos
de naturaleza procesal (en igualdad de tratamiento a la procedencia del amparo frente a
resoluciones judiciales).
Sin embargo, posteriormente el supremo intérprete de la Constitución configuró
criterios específicos sobre la materia.
En ese sentido, se reiteró que el control constitucional jurisdiccional no quedaba
excluido, sino que se desenvolvía a posteriori cuando se vulneraba el derecho a la tutela
procesal efectiva o se advierte un incumplimiento, por parte de los árbitros, de la
aplicación de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de observancia
obligatoria. En ese sentido, se precisó que la competencia de un órgano no jurisdiccional
(como los árbitros) no resultaba equiparable al cuestionamiento de resoluciones
judiciales porque su competencia se rige por el principio de legalidad. Por tanto, se
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 12
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
estimó que la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, así como el carácter disponible de
la materia sometida a esa jurisdicción, derivaba en que la intervención de la jurisdicción
ordinaria no fuera ejercida sino hasta que el laudo arbitral haya firme o se hayan agotado
las vías previas.
Sin embargo, posteriormente, se ha fijado un precedente constitucional vinculante sobre
esta materia, en la que fija que es improcedente el amparo arbitral, bajo las siguientes
reglas:
a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el
arbitraje y, por razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación
para aquellos procesos sujetos a la Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572)
constituyen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la
protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del
amparo de conformidad con el artículo 5º, inciso 2), del Código Procesal
Constitucional, salvo las excepciones establecidas en la presente sentencia.
b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63º del Decreto Legislativo N.º 1071,
no procede el amparo para la protección de derechos constitucionales aún cuando
éstos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La
misma regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley General de
Arbitraje, Ley N.º 26572.
c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales
casos la vía idónea que corresponde es el recurso de anulación, de conformidad
con el inciso a) del artículo 63º del Decreto Legislativo N.º 1071; o el recurso de
apelación y anulación si correspondiera la aplicación del inciso 1 del artículo 65º e
inciso 1 del artículo 73º de la Ley N.º 26572, respectivamente.
d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las
materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales
de carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de
negociación alguna, procederá el recurso de anulación (Decreto Legislativo que
norma el Arbitraje, artículo 63º [incisos “e” y “f”]) o los recursos de apelación y
anulación (Ley General de Arbitraje, respectivamente, artículos 65º [inciso 1] y 73º
[inciso 7]), siendo improcedente el amparo alegándose el mencionado motivo
(artículo 5º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional).
e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas
en esta sentencia no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 13
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
en proceso ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de
anulación y/o apelación según corresponda.
f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos
arbitrales sólo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones
judiciales, conforme a las reglas del artículo 4º del Código Procesal Constitucional
y su desarrollo jurisprudencial.
No obstante lo antes expuesto, como excepción a la regla general de improcedencia del
amparo (por la existencia de otras vías específicas igualmente satisfactorias), no puede
declararse la improcedencia del amparo arbitral en los siguientes supuestos:
a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes
establecidos por el Tribunal Constitucional.
b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada
constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda,
invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional.
c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio
arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos
constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que
dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14º del Decreto
Legislativo N.º 1071.
d) En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien
se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el
tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo y su
respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de la vía previa para la procedencia
del amparo.
e) La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos
indicados en el presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o
parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la
parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia.
En ningún caso el juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la
controversia sometida a arbitraje.
4.5. AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES:
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 14
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Ana Cristina Neyra Zegarra refiere: De una interpretación literal de los artículos 142 y
181 de la Constitución vigente, parecería derivarse la improcedencia de cualquier tipo
de solicitud o medio impugnatorio contra una resolución del Jurado Nacional de
Elecciones, en materia electoral.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha precisado que dicho criterio solo puede
considerarse como válido, en tanto y en cuanto se trate de funciones compatibles con el
cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución, por lo que si la
función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los
derechos fundamentales, procede, de manera legítima, el amparo.
El Código Procesal Constitucional, en su versión original, incluyó una disposición sobre
la materia en el artículo 5 inciso 8. En ese sentido, se señalaba que no procedía el amparo
cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia
electoral, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o cuando siendo
jurisdiccionales violen la tutela procesal efectiva, así como tampoco contra las
resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil si pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Durante la vigencia de dicho artículo, el Tribunal Constitucional ratificó nuevamente su
criterio previo al señalar que toda interpretación de los artículos 142 y 181 de la
Constitución en el sentido de considerar que una resolución del Jurado Nacional de
Elecciones que afecta derechos fundamentales se encuentra exenta de control
constitucional a través del amparo, es una interpretación inconstitucional y que cada vez
que el Jurado Nacional de Elecciones emita una resolución que vulnere los derechos
fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente
procedente, pero sin que ello permita la suspensión del cronograma electoral.
Posteriormente a ello, se aprobó una modificatoria del artículo 5 inciso 8 del Código
Procesal Constitucional (mediante Ley N° 28642) en la que se preveía que no procede el
amparo cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en
materias electorales, de referéndum, o de otro tipo de consultas populares, bajo
responsabilidad. Al respecto, el citado artículo indicaba también que las resoluciones en
contrario de cualquier autoridad no surtían efecto legal alguno y también que la materia
electoral comprendía los temas previstos en las leyes electorales y aquellos que conocía
el Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva.
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 15
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Posteriormente a ello, la citada modificatoria no fue aplicada por el Tribunal
Constitucional en un caso que debió conocer al señalar que no se encontraba vigente al
momento de interposición de la demanda100. Sin embargo, es finalmente eliminada del
ordenamiento jurídico luego de su declaratoria de inconstitucionalidad al reiterar su
criterio previamente sentado sobre el particular.
Por tanto, el supremo intérprete de la Constitución ha mantenido su criterio de revisar
las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en caso estas impliquen la “flagrante
vulneración de derechos fundamentales”, aunque con el límite de no afectar el
cronograma electoral.
Un caso de interés se presentó cuando un alcalde había sido vacado, a criterio del
Tribunal Constitucional en vulneración de su derecho de participación política, y, luego
del trámite respectivo (que implicó incluso una aclaración), dicha autoridad municipal
fue repuesta para permanecer en el cargo por un tiempo menor a un mes.
4.6. AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA:
4.7. AMPARO CONTRA PARTICULARES:
5. ESQUEMA DEL PROCESO DE AMPARO:
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 16
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
6. CONCLUSIONES:
Se concluye que:
7. REFERENCIAS:
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 17
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
ESQUEMA DE UN PROCESO DE CONOCIMIENTO
TRASLADO Y Rechazo y archivo
ELEVACIÓN definitivo
CONCLUSIÓN
APELACIÓN
SUSPENSIÓN
IMPROCEDENTE
NO SUBSANA
INADMISIBLE CONTESTACIÓN DECLARA
SUBSANA TACITA
DEMANDA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CONTESTACIÓN
POSITIVA EMPLAZAMIENTO CONTESTACIÓN SANEAMIENTO
EXPRESA
RECONVECIÓN Traslado y contestación
a) El Juez verifica las condiciones:
Interés para obrar EXCEPCIONES Y
Legitimidad para obrar DEFENSA PREVIAS Traslado, absolución y resolución
b) Los presupuestos procesales:
Competencia del juez CUESTIONES
Capacidad procesal PROBATORIAS Traslado, absolución y resolución
Requisitos de la demanda
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 18
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
SI ACEPTAN
PUNTOS SANEAMIENTO AUDIENCIA Si asisten ambas
CONCILIACIÓN NO ACEPTAN
CONTROVETIDOS PROBATORIO DE PRUEBA partes o una parte
Las partes pueden conciliar
en cualquier estado del Si no asisten ambas ACTUACIÓN
proceso, antes de la emisión partes
de la sentencia de segunda
instancia,
INFORME
En cualquier de centro de ORAL
conciliación y se presenta al
juez para sí aprobación.
Si ambas partes solicitan el
juez puede convocar en CONCLUSION
cualquier etapa ( Art, 232 y ss
del CPC)
SENTENCIA ALEGATOS
Derecho Procesal Constitucional y garantías constitucionales pág. 19
También podría gustarte
- Casos Prácticos - Grupo 8Documento15 páginasCasos Prácticos - Grupo 8alejandromendezclar100% (1)
- Contrato de ComisionDocumento6 páginasContrato de ComisionRafael Alexan RamirezAún no hay calificaciones
- Minuta CompraDocumento3 páginasMinuta CompraPablo AbregúAún no hay calificaciones
- Tribunales ArbitralesDocumento14 páginasTribunales ArbitralesJosefa GarciaAún no hay calificaciones
- Contrato de Compraventa de MaquinariaDocumento2 páginasContrato de Compraventa de MaquinariaSANDRA MARCELA CASTRO LEALAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Ciencia - Juana Luz PaccoDocumento6 páginasClasificacion de Ciencia - Juana Luz Paccoluz100% (1)
- Qué Son Los Sindicatos y Cómo Se ConstituyenDocumento2 páginasQué Son Los Sindicatos y Cómo Se ConstituyenVelasquez JayanAún no hay calificaciones
- Ensayo - MecanismosDocumento15 páginasEnsayo - Mecanismoscinthia mirely tenorio tapiaAún no hay calificaciones
- Constitucion Politica Confederacion Peru Boliviana 1836 PDFDocumento15 páginasConstitucion Politica Confederacion Peru Boliviana 1836 PDFluzAún no hay calificaciones
- Sociedades ApunteDocumento9 páginasSociedades ApunteBarbara OlivaresAún no hay calificaciones
- Mapa Procedimiento ArbitralDocumento7 páginasMapa Procedimiento ArbitralTamar ZabalagaAún no hay calificaciones
- Proceso de Amparo1 PDFDocumento35 páginasProceso de Amparo1 PDFluz100% (1)
- Jurisprudencia DivorcioDocumento6 páginasJurisprudencia DivorcioluzAún no hay calificaciones
- Recursos NaturalesDocumento27 páginasRecursos NaturalesluzAún no hay calificaciones
- Modelo de CitaciónDocumento1 páginaModelo de CitaciónluzAún no hay calificaciones
- Otras Fuentes para El Conocimiento Del Derecho IncaicoDocumento4 páginasOtras Fuentes para El Conocimiento Del Derecho IncaicoluzAún no hay calificaciones
- Evolución Del Pensamiento EconomicoDocumento30 páginasEvolución Del Pensamiento EconomicoluzAún no hay calificaciones
- Acta de MediacionDocumento3 páginasActa de MediacionCeleste PirriAún no hay calificaciones
- Procedimiento para Declarar La Huelga Legal de Los Trabajadores Del EstadoDocumento1 páginaProcedimiento para Declarar La Huelga Legal de Los Trabajadores Del EstadoVirginia OrdoñezAún no hay calificaciones
- El Arbitraje en México y El Caso MonitorDocumento9 páginasEl Arbitraje en México y El Caso Monitormcclane3Aún no hay calificaciones
- Carta Notarial de Uezu ICADocumento3 páginasCarta Notarial de Uezu ICANelson Sergio CarrascoAún no hay calificaciones
- El Proceso de Paz en Euskal Herria. Un Caso Atípico de Mediación Internacional.Documento93 páginasEl Proceso de Paz en Euskal Herria. Un Caso Atípico de Mediación Internacional.Sabina García OlmedaAún no hay calificaciones
- Cuestionario ResueltoDocumento2 páginasCuestionario ResueltoAdrián JiménezAún no hay calificaciones
- Excepciones Perentorias y Dilatorias PROCESALDocumento13 páginasExcepciones Perentorias y Dilatorias PROCESALLeidy AcostaAún no hay calificaciones
- Temario de Certificación OsceDocumento11 páginasTemario de Certificación OsceJose Abel Bendezu SarmientoAún no hay calificaciones
- Contrato Vaso de Leche 2019Documento7 páginasContrato Vaso de Leche 2019Edwin Raul Isidro100% (1)
- Codigo de Etica de Los MediadoresDocumento4 páginasCodigo de Etica de Los MediadoresnachorecondoAún no hay calificaciones
- Indice de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.Documento8 páginasIndice de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.KarenAnahíViramontesAún no hay calificaciones
- Alan Michel Gonzalez RodriguezDocumento5 páginasAlan Michel Gonzalez RodriguezAlfonso Perez LopezAún no hay calificaciones
- Resumen tema 6 FOLDocumento2 páginasResumen tema 6 FOLdrltv24Aún no hay calificaciones
- Cuestionario para Finiquitos y LiquidacionesDocumento2 páginasCuestionario para Finiquitos y LiquidacionesMARIA LETICIA SANTOS GALLEGOSAún no hay calificaciones
- La Improponibilidad e Inadmisibilidad de La Demanda en El ProcesoDocumento12 páginasLa Improponibilidad e Inadmisibilidad de La Demanda en El ProcesoYaqui Rimachi CuritomayAún no hay calificaciones
- Tema 4 DCHO. El Conflicto ColectivoDocumento6 páginasTema 4 DCHO. El Conflicto ColectivojorheAún no hay calificaciones
- MeTodos Alternativos de Resolucion de ConflictosDocumento11 páginasMeTodos Alternativos de Resolucion de ConflictosSebastian Andres Skegro100% (1)
- UPN SEMANA 10 Marcs 2023-2Documento26 páginasUPN SEMANA 10 Marcs 2023-2Isaac QuispeAún no hay calificaciones
- Habilidades de Negociacion y Manejo de ConflictosDocumento10 páginasHabilidades de Negociacion y Manejo de ConflictosCleidi Zamora100% (1)
- Texto Unico Ordenado de La Ley #30225 Ley de Contrataciones Del EstadoDocumento26 páginasTexto Unico Ordenado de La Ley #30225 Ley de Contrataciones Del EstadoJean Trujillo EspinozaAún no hay calificaciones
- CONTRATO COMPRA VENTA para AnalisisDocumento7 páginasCONTRATO COMPRA VENTA para AnalisisLuciana EscobarAún no hay calificaciones