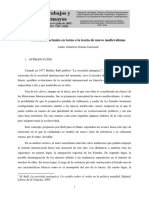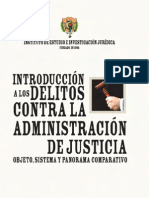Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Reflexiones de Alexei Stepánovich
Cargado por
Santi LimoncheDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Reflexiones de Alexei Stepánovich
Cargado por
Santi LimoncheCopyright:
Formatos disponibles
Las reflexiones de Alexei
Stepánovich
(La primera parte del relato, L a decisión de Alexei Stepánovich,
está publicada en la revista Moon magazine)
El destino es impredecible: una semana antes, los militares
fieles a mi causa traían preso ante mí al jefe del Estado
Mayor, y, sin embargo, ahora estaba privado de mi libertad.
«La vida está llena de sorpresas y nunca te aburrirás», decía
mi hijo. Aún en la muerte me seguía dando consejos.
Miré por el ventanuco lleno de manchas, por el que a duras
penas veía el campo etostrano. No sabía dónde me retenían.
Como no tenía manija, no podía escuchar el trinar de los
pajarillos. Echaba en falta cualquier sonido, incluso las voces
coléricas de mis carceleros.
Me senté en una butaca con más años que mi abuela, y una
nube de polvo despertó de su letargo. Mi estómago gruñó
quejándose de la ausencia de comida durante dos días, pero
me negué a pedir clemencia a mis enemigos. Me concentré
en los sucesos de cuatro días antes para engañar el hambre
que me acechaba, recordando la sensación con el corazón a
mil por hora.
***
Las puertas se abrían con lentitud. Una gota de sudor nació
en la parte trasera del cuello para morir en la camisa.
Todavía no me terminaba de creer que entrarían aliados; no
descartaba una treta de mis enemigos. Di un paso atrás
mientras tanteaba la mesa en busca del abrecartas. No
pensaba darles la satisfacción de rendirme sin llevarme a
unos cuantos por delante.
Los cuatro generales de mi bando cruzaron el umbral y casi
suelto el abrecartas. Mi cuerpo había sufrido demasiadas
emociones en pocas horas. Saludaron con presteza militar y
el situado a la derecha se adelantó un paso.
—Señor, hemos detenido al jefe del Estado Mayor como nos
ordenó. El Cuartel General del Ejército también se ha puesto
bajo nuestras órdenes.
—Muy bien, general. ¿Cómo se encuentran los demás puntos
estratégicos?
—Se está librando una batalla por el control de la central
nuclear; el aeródromo militar es nuestro, pero el aeropuerto
internacional no hemos conseguido tomarlo.
—¿Y la televisión pública?
—La Guardia Nacional se ha puesto de parte del primer
ministro y nos superaba ampliamente en número. Lamento…
—Los planes son perfectos hasta que se ejecutan, general.
Continúe con el informe.
—El presidente de la República ha anunciado que permanece
en la visita de Estado en Lituania bajo la excusa: «son cuatro
militares insurrectos», sin merecer ningún minuto de su
preciado tiempo porque «seguro el primer ministro puede
solo».
Todos sonreímos. El presidente era conocido por cambiar de
discurso como quien cambia de calcetines. Había conseguido
permanecer en el cargo durante más de una década pactando
con aquel que le facilitara los votos para conservar un puesto
más simbólico que ejecutivo. Apostaría la lealtad de la
Guardia Nacional a que esperaría a ver cómo se inclinaba
balanza antes de pactar con alguien. Con nosotros se
decepcionaría: no habría negociación alguna.
Mis generales continuaron con el resumen. Asentí y escuché,
esperando dar una imagen de líder a pesar de no ser más que
un padre cabreado en busca de justicia, con acceso al poder y
el dinero necesarios.
Presté atención en la parte relativa a cómo el ejército se
había puesto de nuestro lado: cuando los mandos medios
ordenaron acuartelar las tropas, bastantes soldados habían
acatado la jerarquía militar. Hicieron énfasis en la misión de
las Fuerzas Armadas dictada en la Constitución: defender y
preservar la integridad del Estado, con el aderezo de frenar
las políticas de desmembramiento del primer ministro.
Como los políticos, entre los que me incluía, no querían
redactar nada claro para salirse con la suya, un texto tan
genérico se podía interpretar de muchas maneras. Los pocos
hombres que se opusieron fueron detenidos in situ.
Gracias a la planificación de los intensos meses previos, más
de cuatro quintos de los cuarteles esperaban órdenes del
ministro de Defensa Nacional. Sin embargo, no caí en la
necesidad de contar con la Guardia Nacional: tan enfrascado
estaba en liberar mi dolor e ir con cuidado para evitar
filtraciones, que no conté con sus necesarios subfusiles.
***
Un ruido me sacó de mi trance. Otro más. Sonó otro. Pronto
escuché como un coro de balas rompía el silencio. Una gota
fría rodó por mi frente. ¿Serían aliados? ¿Qué sucedía ahí
fuera? ¿Hundirían este caserón conmigo dentro?
Me imaginé a mi hijo al otro lado de la habitación, negando
antes de preguntar: «¿Te das cuenta de lo que has
provocado?».
—Hijo mío —dije en voz alta—. Soy un padre que removió
cielo y tierra para impedir tragedias como la tuya, pero se me
ha ido la mano. Yo solo quería un castigo proporcional a la
ofensa cometida, aunque ya es demasiado tarde para elegir
otro camino.
Cerré un momento los ojos, y al abrirlos mi hijo ya no se
encontraba ahí.
***
Conforme el plan se desarrollaba, debatíamos los pasos a
ejecutar. Como mis rodillas protestaban por estar quietas,
alcé la mano en dirección a los sofás enfrentados con una
mesa desordenada en medio. Nos estábamos sentando
cuando una enérgica llamada a la puerta interrumpió la
conversación: mi ayudante personal entró con sus andares
apresurados.
—Lamento la intromisión, señores, pero el primer ministro
está hablando por la tele.
Se retiró tan rápido como había entrado.
Miré a uno de los generales, que se levantó y encendió el
televisor. Poco después apareció la cara oronda del primer
ministro.
—… q uiero recalcar, estimados ciudadanos, la ausencia de
motivos de alarma. Solo se trata de unos militares
marginados que han seguido a un ministro situado fuera de
la ley. El grueso de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional están sofocando, en estos mismos momentos, el
patético esfuerzo de Alexei Stepánovich por hacerse notar.
Asimismo, he firmado el cese de este sujeto. Cualquier
militar o ciudadano que cumpla órdenes suyas estará
cometiendo traición…
—Esos chorretones sobre su papada no dan una imagen de
seriedad —dije.
Los generales contestaron con carcajadas.
—Una vez más, quiero transmitir a la población calma. La
situación está bajo control. No dejaremos que un ególatra
con ansias de poder arruine este magnífico día a los
etostranos. ¡Viva la República!
La transmisión se cortó y la pantalla anunció la emisión de
un nuevo comunicado en breve, pero no retornó a la
programación habitual.
—Un hombre nervioso no puede tomar decisiones acertadas.
Emplearemos eso en su contra —dije con los brazos
abiertos—. Si no tenemos la televisión pública, crearemos
una.
—¿Cómo lo haremos, señor? —preguntó uno de los
generales.
—Las redes sociales con «estrimin» de ese nos pueden
cortar en cualquier momento. No les culpo; yo también lo
haría, por lo que quedan descartadas. Necesitamos los
servidores de Defensa: poseen el ancho de banda necesario y
la seguridad que nos garantizaría retransmitir en directo sin
sobresaltos. Así se verá en abierto para todos los ciudadanos.
—¿Cómo se le ha ocurrido?
—Hablando con Dmitri acerca de nuestros planes. Lo ideó él:
es un genio de la informática. Voy a llamarlo para que monte
el artefacto. Las guerras actuales van más allá del nivel
geográfico. Necesitamos ganarnos la opinión pública.
Revolví entre los trastos de la mesa hasta que di con el
comunicador y avisé a mi ayudante personal, que entró con
un trípode y empezó a montar una cámara y un montón de
cables. Mientras esperábamos, un general carraspeó y
preguntó, titubeando:
—¿Qué hay de su esposa e hija?
Un nudo en la garganta me impidió contestar de inmediato.
—Hace dos días, las convencí para que marcharan a Suiza
con la excusa de respirar aire puro. Las mandé lejos y a un
país neutral.
—¿Cree usted que en algún momento sospecharon algo?
—Son listas. No les comenté nada, pero sabían que tramaba
algo. Ojalá algún día me perdonen.
Tampoco quería mirar mi móvil personal, aunque seguro que
habría recibido llamadas suyas. No tenía el valor de hablar
con ellas.
Aguardamos en un silencio incómodo hasta que Dmitri
montó el armatoste. De vez en cuando, los móviles de los
generales sonaban para recibir información o se coordinaban
con el centro de mando. Habían pasado cinco minutos
cuando mi ayudante me informó de que todo estaba
preparado.
Me senté en mi escritorio con un potente foco
deslumbrándome y observé el taco de folios preparado para
la ocasión.
Mi ayudante, convertido en cámara, empezó la cuenta atrás
con los dedos mientras los generales me observaban en
silencio con la esperanza en el brillo de sus ojos.
Llegó el uno. Un piloto se encendió en la cámara, inspiré
profundamente y recé dentro de mi cabeza.
—Etostranos, estamos en guerra. No empezaré un discurso
con mentiras. Ahora bien, ¿por qué yo, el ministro de
Defensa Nacional, y las Fuerzas Armadas hemos llegado a
esta decisión tan drástica? ¿Acaso nos hemos levantado con
el pie izquierdo o el afán de poder nos ha seducido? Nada de
eso. Nuestra misión es defender y conservar la
independencia nacional; la integridad de la República y el
honor y la soberanía de la Nación. Nuestro primer ministro
nos está vendiendo a potencias extranjeras, desgaja la
soberanía nacional y mancilla el honor de nuestros
antepasados. ¿Cómo defiende la integridad de la República
mientras envía a nuestros jóvenes a la muerte y él se lleva
lucrosos acuerdos con países y grupos de presión?
Tomé aliento mientras cruzaba con fuerza los dedos encima
del escritorio.
—La situación es difícil, por supuesto. Ya nos gustaría a los
valientes soldados y a mí que la integridad territorial y la
independencia de la República no fuera violada por el propio
jefe del Gobierno. Ojalá pudiera decir que no habrá muertos,
pero el primer ministro tiene las manos manchadas de
sangre con nuestros soldados. ¿Cómo podemos permitir
nosotros, los ciudadanos, semejante afrenta? No hace falta
que venga ningún extranjero a mirarnos por encima del
hombro ni decirnos cómo vivir ni a qué alianza política
pertenecer. Ellos también cometen errores, pero nadie les
recrimina nada.
Continué con mi discurso diez minutos hasta que llegué al
párrafo final.
—Somos los garantes de la Constitución. Si el primer
ministro y sus marionetas se ponen en contra de la
población, no lo podemos tolerar.
»No puedo garantizar que no habrá muertes. Como dije
antes, no diré mentiras, pero sí aseguro que eliminaremos la
locura del jefe del Gobierno. A quien nos apoye, le animo a
que salga a manifestarse, y restauraremos juntos el orden
constitucional. También informo de la entrada en vigor de la
ley marcial: las autoridades civiles deben someterse al
control militar. Quienes se opongan, defenderán a un
corrupto con las manos manchadas de sangre. ¡No
descansaremos hasta conseguir una Etostrona libre e
independiente! ¡Viva la República!
Dmitri hizo el gesto de cortar con la mano una vez apagado el
piloto, y relajé los hombros. Estuve unos segundos rebajando
mi respiración tras la actuación. Giré la silla en dirección a
mis generales. Estaban con la cabeza gacha, y les pregunté
con temor:
—¿Qué sucede?
Tardaron un momento en alzar cabeza.
—No sabemos cómo ocurrió, pero hay un número sin
confirmar de muertos dentro de la Asamblea Nacional.
Me santigüé.
—¿Cómo hemos llegado a esta situación?
—No conocemos los detalles, y las versiones se contradicen.
No podemos sacar nada en claro.
—¿Y nuestros aliados cómo están? ¿Viven?
—El presidente de la Asamblea nos ha enviado un SMS y ha
jurado dar la vuelta a la situación. Él y un cuarto de la
Asamblea permanecen dentro del edificio. Casi la mitad de
los diputados aprovecharon para huir y hemos retenido al
resto. Nos ha anunciado que en breve saldrá por la tele.
Me senté en el sofá y cerré los ojos. No me lo podía creer.
Menos mal que mi amigo seguía vivo. Quince minutos
después, un general me avisó.
Me giré hacia la televisión y me concentré en la voz de Vasili,
presidente de la Asamblea Nacional gracias a mis influencias.
El primer ministro creía que me había derrotado en el
congreso del partido, pero no tuvo en cuenta a mis socios.
Un periodista se acercó a Vasili, escoltado entre dos
militares, y la cámara hizo un zum sobre los asientos, donde
se veía a los diputados con caras pálidas, cortes sangrantes y
trajes rotos. También se mostraban los destrozos y cascotes
ocasionados por granadas a lo largo de las hileras de asientos
en el edificio neoclásico, uno de los orgullos de nuestra
nación.
El objetivo volvió a mi amigo. El periodista de la televisión
pública alzó un micrófono inestable entre sus dedos
temblorosos. Deseé suerte a Vasili.
—Señor presidente, gracias por atendernos en estos
momentos tan delicados. Esto parece el escenario de una
guerra.
—Tiene usted razón. El Parlamento ha sido testigo de
muertes por primera vez en su historia, y todo gracias al
primer ministro.
—Eso es exagerar, ¿no cree?
—¿Qué le parece a usted que estuviéramos en mitad de una
sesión y que la Guardia Nacional, siguiendo sus órdenes,
entrara a gritos con las armas en alto?
—¿Qué hacían entonces los militares?
El periodista me parecía patético.
—Protegían la sesión a petición mía. Como presidente de la
Cámara, entra dentro de mis atribuciones velar por el orden y
la seguridad en la misma, máxime ante informaciones de
posibles desórdenes públicos debido al descontento de la
población gracias a la subida de impuestos anunciada por el
primer ministro. Que yo sepa, los militares no han disparado
contra los diputados ni molestaban para ejercer nuestro
trabajo. Todo transcurría con normalidad hasta la llegada de
la policía.
—Pero la seguridad de la Cámara corresponde a la Guardia,
no a las Fuerzas Armadas.
—¿Me va a interrumpir a cada momento o me va a dejar
responder a sus preguntas? —Sin esperar una respuesta, mi
amigo continuó—: Un hecho es la costumbre y otra diferente
la ley —dijo Vasili mientras alzaba su brazo, con un agujero
de bala del que brotaba sangre.
Un enfermero militar corrió hasta mi amigo. Intentó vendar
la herida pero fue despachado por los gruñidos secos de
Vasili mientras el cámara no sabía dónde mirar.
—Consideré oportuno reforzar el equipo de seguridad con
militares. El reglamento deja bien claro que corresponde al
presidente de la Asamblea la seguridad de la Cámara, pero no
el procedimiento. La Guardia Nacional del primer ministro,
no los soldados, me ha disparado mientras le pedía
explicaciones por su comportamiento irracional dentro del
edificio.
—Es verdad, pero…
—¿Me está usted diciendo que es normal que la policía pegue
tiros a los representantes del poder legislativo? ¿Defiende
usted eso?
—No, pero la granada…
—No sé quién ha lanzado la granada, ¿acaso usted sí? Una
guerra trae muertes. Es inevitable, y es lo que ha sucedido en
esta institución cuando la Guardia Nacional ha entrado
tiroteando a los diputados. Cuando los militares nos han
defendido con su propia vida (sí, hay soldados muertos), he
ordenado un receso tras asegurar el edificio. Durante el
descanso, hemos visto los vídeos del primer ministro y del
ministro de Defensa Nacional; me temo que debo dar la
razón a Alexei Stepánovich.
—¿Defiende un golpe de Estado?
—Mi deber es velar por el bienestar de los diputados de la
cámara y los intereses de los etostranos. El primer ministro
ha intentado tomar a la fuerza la Asamblea Nacional, que
representa la soberanía nacional. En cualquier país
democrático se tildaría al primer ministro de golpista. ¿No le
parece?
—¿Entonces qué sugiere?
—En vista de los graves acontecimientos, declaro que la
sesión de la Asamblea se prolongará s ine die hasta resolver la
situación. Además, hago un llamamiento a los diputados de
todos los partidos para resolver esta crisis constitucional e
institucional de forma sosegada. No es momento de
enfrentamientos ni divisiones políticas. Debemos tomar la
mejor decisión para los etostranos. Algunos diputados ya han
sugerido cesar al primer ministro debido a su incapacidad
mental declarada; otros, pedir el regreso inmediato del
presidente de la República para que asuma el mando, y la
mayoría no sabe quién debe asumir la jefatura interina del
Gobierno. Son muchos temas a tratar.
—¿Pueden hacer eso sin la mayoría requerida de la
Asamblea? ¿Qué pasa con la Constitución y las leyes?
—¿Acaso está estipulado cómo proceder en caso de agresión
por parte del primer ministro contra la Cámara? Debemos
ajustarnos a las circunstancias. Usted me está haciendo
libremente una entrevista sin coacción ninguna, ¿verdad?
—Correcto.
—¿Por qué no puede hacer una entrevista al primer
ministro? Hace escasos minutos que usted me comentaba su
negativa a conceder entrevistas y tranquilizar a los
ciudadanos. Nos encontramos frente a un golpe de Estado
orquestado por el primer ministro: han intentado matarme,
y si solo fuera eso… pero han intentado secuestrar la
voluntad de los ciudadanos y disparado contra los diputados.
No olvidemos que el Parlamento representa la soberanía
nacional, no el Gobierno.
—¿Entonces a-afirma que el ministro de Defensa, Alexei
Stepánovich, n-no está d-dando un golpe de Estado?
—preguntó el periodista con tartamudeos.
—Eso mismo digo —respondió mi amigo alzando los
hombros—. ¿Acaso defiende que la Guardia Nacional entrara
de forma ilegal disparando contra los diputados?
—No, claro que no. Lo condeno.
Vasili iba a añadir algo más, pero un militar se le acercó, le
habló al oído y él asintió.
—Lamento ser brusco, pero me informan de que una oleada
de guardias nacionales se aproxima. Le recomiendo que se
ponga a salvo y rece por nuestras almas.
El presidente del Parlamento se marchó sin dar ocasión de
réplica. Quité volumen al televisor mientras unas sonrisas
lobunas surgían entre mis generales.
—Menos mal que lo tenemos de nuestra parte —dijo un
general—. Es un manipulador nato.
Yo solo asentí. Por dentro me sentía asqueado, pero ya era
demasiado tarde. Me había lanzado a la piscina y quedaban
dos opciones: romperme el cuello o entrar sin sobresaltos en
el agua. Me preguntaba si mi hijo, estuviera donde estuviese,
vería con buenos ojos lo que yo había orquestado por él.
***
En la soledad de mi celda resonaban los llantos de mi tripa
vacía. Mi hijo me miraba con ojos acusadores. «¿De verdad,
papá, te justificas de esta forma? ¿O es tu ego el que habla?».
—Alexei, mi querido hijo. Todo esto es por ti. ¿Cómo es
posible que de repente un país se desmorone si todo
funcionaba a la perfección? ¿O son ilusiones mías? Por
mucho que los occidentales denigren a los orientales,
nosotros también conocemos la historia, e, incluso, tenemos
opinión propia. Por mucho que ellos se empeñen, la
democracia murió con los griegos, aunque tuvo un leve
resurgir durante los romanos. ¿Por qué es mejor un sistema
disfrazado de democracia, aunque no reconozca la verdad?
Todavía nadie me ha explicado dónde radica la democracia
en la manipulación de las masas y en los intereses de los
partidos y los grupos de presión. ¿Acaso es una democracia si
votamos cual borregos?
»Los insensatos llamaban logro a la democracia, cuando
Hitler no ganó una, sino dos veces las elecciones. Me dijeron
que fue un desliz insignificante en la historia. Les respondí
que fue suficiente para causar la II Guerra Mundial.
»Alexei, sabía perfectamente dónde me metía. Mi objetivo es
el mismo: evitar la muerte de jóvenes etostranos en el
extranjero por el capricho de unos burócratas y ladrones que
se llaman a sí mismos políticos.
Al coro exterior de balas se unió una orquesta de bombas. Por
suerte, o por desgracia, parecía que mis leales me habían
encontrado, aunque no sabía si sobreviviría al intercambio
de granadas. Según se acercaban las bombas, se
incrementaban las vibraciones; un trozo de yeso se
desprendió del techo sobre mi hombro y me lo sacudí.
Como no estaba en mis manos arreglar la situación, volví a
concentrarme en mi recuerdo.
***
—¡Señor, señor! —gritó mi ayudante—. Los primeros
manifestantes a nuestro favor han empezado a reunirse en
los alrededores del Parlamento. Los guardias nacionales no
saben qué hacer.
—Gracias, Dmitri.
Cuando se marchaba me fijé en los rayos del sol y miré la
hora, y le pedí que nos trajera algo de picoteo.
La tarde se sucedió en un maratón de batallas; perdimos
algunas, ganamos otras. El hecho más significativo fue el
alzamiento de un aliado imprevisto: el ministro de
Agricultura. Reconocía que era un hombre tosco incapaz de
guardar un secreto, pero también era de nuestro mismo palo
ideológico.
El muy bestia pidió a los campesinos sacar los tractores a la
calle para cortar las caravanas de vehículos de la Guardia
Nacional pero dejar paso libre a los militares. Al principio de
la noche, los accesos a los pueblos y algunas de las
principales vías a la capital estaban reguladas por los
tractores. Nunca habría apostado por su idea, pero reconocía
que, una vez que se le metía algo entre ceja y ceja, no se
rendía hasta lograrlo. Uno de sus éxitos había sido un
acuerdo ventajoso para el mundo rural, y ahora este le
devolvía el fruto de su trabajo.
Por supuesto, la llamada telefónica fue obligatoria, y tuve
que poner en práctica mi voz más zalamera con este zoquete.
«Los sacrificios necesarios por la causa», pensé. Envié varias
patrullas al ministerio de Agricultura para defender a mi
nuevo aliado, además de varios militares de enlace para
facilitar la comunicación .
Tras una noche de tensión sin dormir, el día siguiente trajo
noticias contradictorias sobre el primer ministro. Unos
espías afirmaban que se encontraba atrincherado en su
palacio; otros, que había huido a regiones más afines. El
resto del Gobierno había desapecido, a excepción del
ministro de Interior y el de Exteriores, los perros falderos de
mi enemigo; le eran fieles incluso en la guerra.
Por otro lado, la Asamblea Nacional había acordado, bien
entrada la madrugada, destituir al primer ministro por violar
la soberanía nacional. A falta de un Gobierno, habían pedido
al presidente de la República que me encomendara la
creación de uno nuevo. Mientras tanto, mi amigo Vasili había
asumido la interinidad en el cargo de primer ministro.
El presidente de la República reaccionó demasiado tarde
cuando, a primera hora del día, pidió a los poderes del Estado
impedir el avance de las tropas golpistas; para entonces, la
sociedad ya se encontraba polarizada. Manifestaciones de
uno y otro bando se encaraban por los barrios de la capital. El
presidente tampoco respondió a la petición de la Asamblea
Nacional. La ignoró como quien ve un zapato usado en la
calle, dejando otro conflicto de poder.
La rebelión había sido el catalizador de las rencillas.
Etostranos contra etostranos, familias contra familias. Daba
igual si me apoyaban o no: había roto el país, pero debía
evitar cualquier debilidad; mi Alexei no estaba aquí para
recriminar mis acciones.
Mi círculo de confianza se encontraba dividido sobre el
siguiente paso: asestar un golpe letal a los «demócratas» y
tomar el palacio del primer ministro o asegurar el terreno
poco a poco. Un peliagudo dilema.
Mi Alexei decía que el que no arriesga no gana. A falta de un
desempate, elegí seguir las palabras de mi sangre.
Decidimos hacer unas grabaciones para ganar la guerra
psicológica bajo la hipótesis de que el palacio del primer
ministro había sido abandonado. Al igual que un general
encabeza las tropas en los ataques, acompañaría a mis
hombres para infundir ánimos y salir en las tomas.
Mi pelotón grabaría las imágenes y daría a entender que
habíamos tomado la residencia del primer ministro. No era
un sitio con valor estratégico, más allá del poder simbólico
que conllevaba controlar el centro político de la nación. Los
exploradores confirmaron el abandono del palacio antes de
proceder con la operación.
Las tomas con los vídeos transcurrieron sin imprevistos,
pero, al prepararnos para marcharnos del edificio neoclásico,
obra del mismo diseñador del Parlamento, una compañía
enemiga nos sorprendió. Sin parlamentar ni darnos ocasión
de rendirnos, abrieron fuego.
Lágrimas corrían por mi demacrado rostro mientras, uno a
uno, mis valientes hombres defendían a un loco que había
iniciado una cruzada vengativa por su hijo.
El soldado que llevaba la cámara me miró y bajó los ojos
hacia su instrumento: seguía grabando la carnicería de los
demócratas. Yo no sabía mucho de internet, pero esa cámara
estaba preparada para subir los vídeos a una nube, o algo
similar, en tiempo real. Parecía que deseaba decirme algo,
pero una bala se lo impidió.
Mientras mis pocos valientes seguían en pie, me acerqué al
soldado. Solo atiné a escuchar entre susurros.
—Que todos sepan la verdad de lo ocurrido aquí.
Sus ojos dejaron de verme.
Calculé la situación. Mis dos últimos valientes habían caído y
me encontraba solo. Mi objetivo debía ser despistar a mis
enemigos de la lucecita roja de la cámara, aunque me daba la
sensación de que esta crecía por momentos.
Recé para interpretar el mejor papel de mi vida. Si debía
morir, lo haría sin mostrar miedo, para que mi hijo estuviera
orgulloso de mí.
Formaron un corro a mi alrededor con los subfusiles
apuntándome al pecho. Me insultaban, me señalaban con
dedos amenazantes y lanzaban risas de satisfacción unos a
otros. Me levanté sin que la barbilla me temblara,
situándome delante de la cámara.
—Sois despreciables. Ni siquiera llegáis a la categoría de
bandoleros. Habéis abierto fuego sin avisar ni respetar las
más mínimas reglas de la guerra. Os habéis limpiado
vuestras posaderas con los convenios de Ginebra. ¿Y os
hacéis llamar demócratas?
Un teniente se acercó y me dio un guantazo que soporté sin
girar la cabeza.
—Aquí está el traidor que ha provocado el derramamiento de
tanta sangre. Usted y sus seguidores no merecen ningún
trato de cortesía.
Me escupió en la cara y alzó una pistola a la altura de mi
frente. Seguí de pie, sin demostrar el más mínimo miedo. Ni
siquiera me limpié el escupitinajo.
—Podéis hacer conmigo lo que queráis. Ya os habéis llevado
la vida de mi hijo. ¿Qué otro mal lo superaría?
—No hay un mal suficientemente grande para alguien como
usted. Es responsable de sus propios actos; solo hemos hecho
justicia siguiendo las órdenes del primer ministro: disparar
primero y preguntar después.
«Y luego me dicen que yo soy el malo. ¿Acaso no somos todos
una mezcla de grises? ¿Quiénes son los héroes y quiénes los
villanos?».
—Haced conmigo lo que deseéis antes de que muera de
aburrimiento. Asesinadme a sangre fría y terminemos de una
vez. Vuestros colmillos me están manchando el traje de
veneno.
Un sargento se acercó corriendo al teniente con el entrecejo
fruncido. Su superior alzó las cejas y giró la cabeza en todas
direcciones hasta que localizó la cámara. Cerré los ojos
mientras los hombros se me hundían.
Aplastó la cámara con la bota. El piloto murió.
—Gracias por convertirme en un mártir, teniente. Este video
se ha retransmitido en directo, y el mundo ha visto cómo son
los demócratas de verdad —dije con una sonrisa que no
llegaba a mis ojos.
El color huyó de la cara del teniente.
Me dio un puñetazo y caí al suelo, mientras un reguero de
sangre salía de mis labios. La mirada del teniente no dejaba
dudas acerca de mi destino antes de alzar la pistola.
—Esto va por mi hermano, cabrón.
Un capitán atravesó el corro de soldados.
—Teniente, baje el arma. Queda relevado hasta nueva orden.
—Pero, señor…
—Gracias a usted hemos perdido la gracia de la opinión
pública. ¿Cómo se os ocurre asesinar a etostranos de esta
forma? Twitter arde con la carnicería y el enfrentamiento
con ese sujeto. Nosotros no juzgamos; solo defendemos el
orden constitucional. Llevaos al prisionero —indicó al
sargento.
Me pusieron una capucha en la cabeza y me fui dando golpes
en las espinillas con los cascotes del vestíbulo destrozado
hasta que me subieron a un coche, donde me di en la cabeza.
Tras media hora o tres cuartos, nos detuvimos y me
arrastraron hasta una habitación. La misma en que
permanecía encarcelado.
***
Se acercaban el intercambio de balas y alguna que otra
granada; una cayó cerca y mis pies me avisaron, a través de
los maltrechos zapatos, que la butaca cedería.
Amortigüé la caída apoyando las manos. El cristal del
ventanuco no soportó tal tensión y se rompió. La luz del sol
me dio directa en los ojos, que entrecerré antes de
levantarme.
Me asomé a la ventana: mis hombres estaban desplegados
alrededor de la casa. Mil soldados protegían un tanque,
acompañados por quinientos guardias nacionales. ¿Cómo era
posible? Sin duda, habían sucedido bastantes novedades
durante mi retención.
Mis captores no llegaban a los quinientos guardias
nacionales, y su número descendía con rapidez. Me pareció
ver el reflejo de alguna cámara, pero no lo pude confirmar.
Los seres humanos somos patéticos. ¿Reducir la guerra al
mero control de la opinión pública? ¿Dónde habían quedado
los ideales o el honor? ¿Acaso se había perdido en lo más
profundo del armario el morir por la patria?
Un par de lágrimas se me escaparon al ser consciente de que
era el causante de tantas muertes. Rezaba para que mi hijo
estuviera orgulloso de mí. ¿Por qué había abandonado este
mundo? ¿Por qué permití que el primer ministro lo condujera
a la muerte? ¿Por qué somos tan estúpidos? Solo creamos
problemas allá donde vamos.
Mi Alexei volvió a aparecerse al otro lado de la habitación.
«¿Por qué tienes tanta manía a las democracias? Son mejores
que las dictaduras. Si llegas a triunfar, ¿así honrarás mi
memoria?».
—La democracia es una ilusión infantil —dije en voz alta—.
La idea de democracia es una utopía. ¿Recuerdas cuando
defendías un futuro lleno de luz y sin ataduras del pasado? Yo
respondía con las opiniones de personajes de la historia.
»A Carlos I de Inglaterra, antes de ser decapitado, se le
atribuye la frase: «La democracia es una broma griega», una
opinión muy acertada. También, no recuerdo dónde,
escuché: «La democracia consiste en votar a quien te va a
robar». Aristóteles clasificaba los sistemas de gobierno como
puros e impuros. Uno de ellos consistía en la democracia,
cuya degeneración era la demagogia. ¿Acaso existe alguna
democracia pura? Las demagogias son las causantes del
mundo loco donde vivimos y del sufrimiento de inocentes.
Un demagogo te asesinó cuando vendió su alma a los
extranjeros por más poder y dinero.
«Papá, tú siempre tan pesimista. ¿Por qué no admites que
todos morimos? Lo mío fue un accidente. Cuando me alisté,
conocía los riesgos. Tú no fuiste el responsable».
—Claro que fui el causante —grité—. No pude protegerte; es
lo mínimo que se espera de un padre. Mi misión consistía en
que no te pasara nada malo, y aquí estamos. Un padre no
debe enterrar a sus hijos: es antinatural. Es el peor castigo
imaginable por el hombre: no estamos preparados para esta
situación. Los hijos deben llorar la muerte de sus padres, no
al contrario. No me lo puedo perdonar, y cada día el dolor
sigue igual. Así que…
Unos gritos me desconcentraron y la visión de mi Alexei
desapareció. Las balas que acompañaban a los aullidos se
encontraban cerca. Preguntas relativas a encontrar al primer
ministro se infiltraban en mi aturdida mente.
¿A quién se referían con «primer ministro»? Yo solo era un
padre que había perdido a su hijo sin ser capaz de castigar a
los responsables de su muerte.
La puerta se abrió de un tirón tan potente que las bisagras se
rompieron. Dos soldados rasos entraron con los fusiles en
alto, listos para disparar.
—¡Lo hemos encontrado! ¡Localizamos al primer ministro!
—gritó uno—. Ya está todo bien, señor. Ahora lo llevaremos
a casa.
Estaría hecho un cristo, desde la cabeza hasta los pies, pero
tuvieron la consideración de no mencionarlo. Salí al pasillo y
me encontré con multitud de soldados que aplaudieron
según pasaba a su altura. Solo tenía fuerzas para inclinar la
cabeza o alzar la mano de vez en cuando. Al salir de la casa,
me aguardaba uno de mis generales, que me dedicó un
saludo marcial.
—Señor, han ocurrido muchas cosas durante su cautiverio.
La guerra va bien…
¿El militar pensaba de verdad que me importaba la evolución
de la guerra? Si era sincero conmigo mismo, no esperaba
triunfar. Como muerto en vida, ya me habían arrebatado lo
más preciado que existe. El golpe de Estado había sido un
medio para alcanzar la justicia. Solo pedía al Señor que me
permitiera vivir lo suficiente para ver arrodillado al primer
ministro, aunque luego todo se fuera al carajo. Hambre,
sueño y fatiga se confabularon para impedirme pensar,
sentir o indagar: estaba hecho polvo.
—Muchas gracias, general. Me gustaría ser un superhombre,
pero me estoy muriendo de agotamiento. Solo aguanto de pie
por la enorme ilusión de los hombres. Aprovecharé para
dormir en el coche. Ya hablaremos en el ministerio, ¿le
parece?
Un tenue rubor se extendió por su cara.
—Por supuesto, señor. Debería haber previsto este detalle.
—Nadie es perfecto, general, yo el primero. No hay nada que
reprochar.
Los diálogos con mi hijo me habían ayudado a tomar una
decisión: llamaría a mi mujer a la vuelta, aunque me
rechazara.
Una vez dentro del coche, dudaba si pedir a Dios soñar o no
con mi Alexei antes de caer rendido bajo el manto de la
inconsciencia. Los muertos en vida también teníamos
derecho a olvidar durante un rato, ¿no?
También podría gustarte
- Cap 7 8. History and International Relations From The Ancient World To The 21st Century by Howard Leroy Malchow - Compress (246 332)Documento87 páginasCap 7 8. History and International Relations From The Ancient World To The 21st Century by Howard Leroy Malchow - Compress (246 332)Steeven JoshueAún no hay calificaciones
- Bases, Fines, Obj Ley 070Documento26 páginasBases, Fines, Obj Ley 070Ramiro Montaño0% (1)
- Cultura de La LegalidadDocumento23 páginasCultura de La Legalidadangeli garciaAún no hay calificaciones
- Ius Constitucionale Commune en Derechos Humanos en América LatinaDocumento147 páginasIus Constitucionale Commune en Derechos Humanos en América LatinaJesús David Izquierdo DíazAún no hay calificaciones
- Machote Ampliación Demanda de AmparoDocumento5 páginasMachote Ampliación Demanda de AmparoJon RobAún no hay calificaciones
- Teoria Del Derecho - FinalDocumento110 páginasTeoria Del Derecho - FinalCarolina OrnelasAún no hay calificaciones
- La EscuelaDocumento4 páginasLa EscuelaNah ChoAún no hay calificaciones
- Giovanni Sartori DemocraciaDocumento6 páginasGiovanni Sartori DemocraciaCami RussmannAún no hay calificaciones
- Gutierrez PDFDocumento17 páginasGutierrez PDFAnonymous 7q3zs4uTOAAún no hay calificaciones
- Escrit de Conclusions Provisionals de La Fiscalia Del Tribunal SupremDocumento127 páginasEscrit de Conclusions Provisionals de La Fiscalia Del Tribunal SupremnaciodigitalAún no hay calificaciones
- TEORÍAS DEL ESTADO-resumen COMPLETO y Banco de PreguntasDocumento22 páginasTEORÍAS DEL ESTADO-resumen COMPLETO y Banco de PreguntasErick F. TorricoAún no hay calificaciones
- Apuntes DIPDocumento135 páginasApuntes DIPMatías González VargasAún no hay calificaciones
- Funciones y Fines Del EstadoDocumento49 páginasFunciones y Fines Del EstadoCarlos AlvarezAún no hay calificaciones
- Sagredo de La Colonia A La Repc3bablica Los Catecismos Polc3adticos Americanos 1811 1827 Mapfre Doce CallesDocumento220 páginasSagredo de La Colonia A La Repc3bablica Los Catecismos Polc3adticos Americanos 1811 1827 Mapfre Doce CallesAna CaceresAún no hay calificaciones
- Clase Del 11 de Enero de 1978 FoulcaultDocumento7 páginasClase Del 11 de Enero de 1978 FoulcaultJuan DieguezAún no hay calificaciones
- Introduccion A Los Delitos Contra La Administración de Justicia - DalboraDocumento166 páginasIntroduccion A Los Delitos Contra La Administración de Justicia - Dalboranous7950% (2)
- E Ciclo de Las Politicas Publicas Gomez CEPALDocumento27 páginasE Ciclo de Las Politicas Publicas Gomez CEPALGilberto Lopez GuevaraAún no hay calificaciones
- Guia 6 La Organizacion Politica de ChileDocumento3 páginasGuia 6 La Organizacion Politica de ChileDaniella Alejandra Moya Saavedra100% (1)
- Resumen Ciencias PoliticasDocumento29 páginasResumen Ciencias Politicasfernando sotoAún no hay calificaciones
- LimonJ A1u2 TCDocumento2 páginasLimonJ A1u2 TCboos2012Aún no hay calificaciones
- 904-Texto Del Artículo-1651-1-10-20190614Documento20 páginas904-Texto Del Artículo-1651-1-10-20190614MILAGROS HINOSTROZA FELIPEAún no hay calificaciones
- Formación Del Estado PeruanoDocumento20 páginasFormación Del Estado PeruanoDIANA BRIGHIT CERDAN COBAAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Mito FundacionalDocumento2 páginasEjemplos de Mito FundacionalJuan Esteban Sánchez CruzAún no hay calificaciones
- RESUMEN Texto 1 - Médici - 2012 - El Derecho PolíticoDocumento41 páginasRESUMEN Texto 1 - Médici - 2012 - El Derecho PolíticoJimena OcamposAún no hay calificaciones
- Ramírez, Carlos María - Conferencias de Derecho ConstitucionalDocumento289 páginasRamírez, Carlos María - Conferencias de Derecho ConstitucionalArturioramaAún no hay calificaciones
- "El Estado ModernoDocumento2 páginas"El Estado ModernoMarta CaballeroAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional - IntroducciónDocumento87 páginasDerecho Constitucional - IntroducciónTaniaAún no hay calificaciones
- Garantías de Estabilidad en Los Contratos para La Exploración y Explotación de Hidrocarburos en El Perú La Necesidad de Un Nuevo EnfoqueDocumento177 páginasGarantías de Estabilidad en Los Contratos para La Exploración y Explotación de Hidrocarburos en El Perú La Necesidad de Un Nuevo EnfoqueANGELES ROCIO TUPPIA LAZOAún no hay calificaciones
- Capitulos 19 y 20Documento3 páginasCapitulos 19 y 20josiasAún no hay calificaciones
- IntroEstudiDer - Unidad8 Unam para Catedratico y Universitatios de CuDocumento33 páginasIntroEstudiDer - Unidad8 Unam para Catedratico y Universitatios de CuJob ChavzAún no hay calificaciones