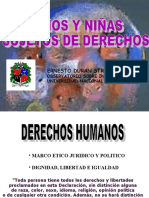Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Culpabilidad
La Culpabilidad
Cargado por
IVÁN SUÁREZTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Culpabilidad
La Culpabilidad
Cargado por
IVÁN SUÁREZCopyright:
Formatos disponibles
LA CULPABILIDAD.
Culpabilidad o responsabilidad penal, concepto este que tiene tres acepciones: la culpabilidad en
sentido procesal es la resultante de la presencia de todos los requisitos de la conducta punible y de
la prueba de éste, siguiendo, eso sí, el debido proceso legal. La culpabilidad en sentido procesal
surge de un nexo contradictorio entre la voluntad consiente del agente imputable y la obligación
que tiene de comportarse de acuerdo con las exigencias de la ley penal.
La culpabilidad como elemento independiente de la conducta punible, que es de la cual nos
ocuparemos seguidamente, entendida como posibilidad de conocimiento de la desaprobación o
posibilidad de motivación en sentido estricto. Es que la ejecución de un hecho típico, antijurídico y
no justificado, nos basta para aseverar la comisión de una conducta punible. Es necesario que el
agente haya actuado con culpabilidad. Dentro de la estructura dogmática-culpabiliza adoptada por
la legislación penal colombiana desde 1980, la culpabilidad es el tercer elemento dogmático de toda
conducta punible.
“Puede afirmarse que la culpabilidad es la actitud conciente de la voluntad que da lugar a un juicio
negativo de reproche, porque el sujeto actúa antijurídicamente pudiendo y debiendo actuar de otra
manera, y que en nuestro derecho positivo puede adoptar la forma del dolo, de la culpa o de la
preterintención; cuando de la primera de ellas se trata, el agente mediante un acto de acción o de
omisión emanado con humana libertad de su propio psiquismo, realiza un hecho penalmente
antijurídico con conocimiento de su típica ilicitud, con conciencia de su antijuridicidad y con
voluntad de ejecutarla”. (C.S. de J. Sala Penal Sentencia de 9 de agosto de 1983 M.P. Dr. Alfonso
Reyes Echandía).
ESTRUCTURA DE LA CULPABILIDAD.
En el nuevo estatuto sustancial el esquema de la culpabilidad como principio rector y tercer
elemento dogmático del hecho punible, se conserva dentro del culpabilismo adoptado por nuestro
sistema desde el código de 1980.
En un sentido esencial, la culpabilidad considera la motivación del actuar típico y antijurídico y su
conocimiento por parte del agente.
No obstante, el conocimiento de la antijuridicidad se traslada de ser un elemento de dolo
(recordemos que el artículo 36 del código de 1980 hablaba de conocimiento del hecho punible),
para integrarlo ahora como elemento de la culpabilidad; por ello tal conciencia se admite como
presupuesto tanto en los delitos dolosos como en los delitos culposos.
A partir del criterio de motivabilidad o capacidad de motivación, se integra el contenido de la
culpabilidad, vale decir, se elaboran los requisitos o elementos necesarios para que una conducta
típica y antijurídica pueda ser tildada de culpable. De esta forma, para que la conducta considerada
por el derecho penal sea definitivamente punible, se exige que además de ser típica, antijurídica y
no justificada, que de ella se pueda pregonar culpabilidad del agente, este tercer elemento lo centra
la sistemática que adoptamos en la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, la conciencia de la
antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta, tres elementos que conforman la culpabilidad y
que pasaremos a reseñar con la brevedad de las circunstancias.
PRIMER ELEMENTO DE LA CULPABILIDAD: IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE CULPABILIDAD.
Define el diccionario de la Real Academia la palabra imputar como “atribuir a un sujeto un hecho
como suyo”. Así las cosas, sólo se puede imputar un hecho a aquel que es “dueño de sus actos”. La
imputación consiste, siguiendo la definición de la Real Academia, en extractar de un hecho una
consecuencia. La imputabilidad será entendida como la idoneidad o actitud jurídica de un sujeto
para la realización plena de un hecho típico, antijurídico en cuanto culpable o reprochable, que
genera como consecuencia jurídica la imposición de una sanción penal.
SEGUNDO ELEMENTO DE LA CULPABILIDAD: CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD.
Como segundo elemento positivo, el juicio de culpabilidad exige el conocimiento de la ilicitud de la
conducta realizada o conocimiento de la antijuridicidad o conciencia de la antijuridicidad, en razón
de que la norma sólo puede motivar al individuo si este conoce y entiende, bajo unos parámetros
medios de razonabilidad, el contenido de la prohibición. Dentro de la teoría de la motivabilidad, el
conocimiento de la ilicitud es la razón de la abstención; si tal conciencia no existe, no puede haber
motivación y la acción típica y antijurídica no adquirirá la calidad de culpable.
No se puede tratar de un simple conocimiento con visos objetivos, ni mucho menos que tenga por
objeto el contenido exacto de la norma penal o de su punibilidad; se trata de una conciencia que
exige la aprehensión e internacionalización de la prohibición, aspectos que deben ser fruto del
proceso de socialización del individuo; sólo en esta media puede plantearse el tema del
conocimiento de la antijuridicidad.
Al agente no se le exige que en el momento de su actuación conozca exactamente que ella está
prohibida, sino que atendiendo a sus circunstancias personales, sociales, culturales, etc., haya
tenido la oportunidad de tomar conciencia de dicha ilicitud y a pesar de ello a actuar.
El conocimiento aquí requerido tampoco debe referirse al contenido exacto del precepto penal o a
la punibilidad como consecuencia jurídica de su inobservancia; el autor debe conformarse
simplemente con que el agente haya tenido la posibilidad, en cuanto ocasión, suficiente para saber
que el comportamiento realizado está prohibido normativamente; no se trata entonces de una
“conciencia moral”, del todo relativa y subjetiva, sino del conocimiento de la contrariedad del hecho
con las normas de convivencia, sujeta a los procesos de internacionalización y socialización.
El conocimiento de la antijuridicidad es uno de los elementos subjetivos de la conducta punible y
precisamente por ello exige que su valoración se realice ante el caso concreto, en sus diversos
componentes tanto sicológicos como sociales y socioculturales, que determinan el actuar humano.
Si el agente no ha conciencia de la antijuridicidad de su actuar, su comportamiento se ha verificado
en error de prohibición, del cual nos ocuparemos más adelante, cuando hablemos de las causales
de inculpabilidad.
TERCER ELEMENTO DE LA CULPABILIDAD: EXIGIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO DIFERENTE.
Como principio general, aun plenamente admisible, advertimos que la observancia de los mandatos
normativos, sobre todo de los que ostentan contenido punitivo, puede y debe ser exigida a la
generalidad de los coasociados sin ningún tipo de distinción. Para la exigibilidad jurídica de un
comportamiento o una abstención el ordenamiento siempre ha de tener en cuenta la propia
naturaleza de la exigencia normativa, las circunstancias de realización y la jerarquía de los bienes
jurídicos comprometidos.
También como principio inmanente al propio sistema jurídico, encontramos los rangos de exigencia
mínimos o comunes para todos los ciudadanos, en virtud de lo cual se asume que los mandatos
normativos pueden ser observados por todos. En el presente caso se habla entonces de una
exigibilidad normal o general, también denominada objetiva o material, que es examinada sin
atender a consideraciones, circunstancias o posiciones peculiares del individuo cuya actuación se
confronta con la norma.
Pero paralelamente a la exigibilidad material se ha de examinar la llamada exigibilidad subjetiva o
individual, que se refiere a situaciones circunstanciales extremas en que se debate el sujeto, en las
que, vista su actuación concreta, no se le puede exigir que se abstenga de realizar un hecho típico y
antijurídico, pues ello implicaría un sacrificio injustificado, y más que un sacrificio injustificado, como
sostienen Muñoz Conde y García Arán, exigir en esta situación que el sujeto se abstenga de realizar
el hecho típico y antijurídico implicaría su negación en cuanto individuo con plenitud de subjetividad
jurídica fundamental.
La exigibilidad de un comportamiento diferente es, pues, la tercera condición para la estructuración
de la culpabilidad. El sujeto actuante debe encontrarse dentro de unos límites tangibles que hagan
exigible, por parte del ordenamiento, la respectiva acción o abstención.
En varias oportunidades hemos dicho que a los coasociados no se les puede reclamar
comportamientos heroicos o imposibles y por ello, este tercer elemento de la culpabilidad, fija un
ámbito normativo de conminación o un límite de exacción, que si bien se trata de nutrir
estableciendo fronteras de naturaleza objetiva, sigue siendo un elemento por determinar frente al
caso concreto.
Si obedecer la norma coloca al sujeto en el ámbito de lo heroico o imposible, no puede haber
exigibilidad y, por ende, se ha de derivar inculpabilidad y supresión del juicio de responsabilidad
penal. De esta forma, el derecho no puede sancionar la actuación en circunstancias extremas de
quien prefiere ejecutar conducta típica y antijurídica para no anular o menoscabar su vida, libertad
o integridad personal, por ejemplo.
En torno a realizaciones en las que no es posible exigir un comportamiento distinto encontraremos
un hecho típico, por los aspectos subjetivo objetivo, antijurídico, en cuanto no justificado o
autorizado, pese a lo cual del autor no se puede aseverar la nota de culpabilidad. Pero
adicionalmente, el análisis de la exigibilidad de otro comportamiento supone, en primer término, la
capacidad de culpabilidad del agente, imputabilidad, y el conocimiento de la antijuridicidad del
hecho, pero por encontrarse en una situación extrema no le puede exigir el cumplimiento de otra
conducta y, por ende, se hace innecesaria e inconveniente la derivación de responsabilidad penal y
consecuente imposición sancionatoria.
LA CULPABILIDAD
Erika Liliana pan Fonseca
Cód. 33114026
Universidad de Boyacá
Tunja- Boyacá
2016
También podría gustarte
- Medida Cautelar de Guarda, Custodia y Representacion de MenoresDocumento7 páginasMedida Cautelar de Guarda, Custodia y Representacion de MenoresrafaelangelzAún no hay calificaciones
- 1-Control de Constitucionalidad Penal 1989-2019Documento274 páginas1-Control de Constitucionalidad Penal 1989-2019Vladimir PlateroAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1er Parcial Derecho Procesal ConstitucionalDocumento6 páginasCuestionario 1er Parcial Derecho Procesal ConstitucionalNery HernandezAún no hay calificaciones
- 2016-05-17Documento96 páginas2016-05-17Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Introduccionald Montejano PDFDocumento3 páginasIntroduccionald Montejano PDFZulmaZapataAún no hay calificaciones
- Manual de BordaDocumento906 páginasManual de BordaIvonne Mantey100% (3)
- Paper Registro CivilDocumento15 páginasPaper Registro Civilcamila100% (1)
- Demanda AgrariaDocumento4 páginasDemanda AgrariaSergio LunaAún no hay calificaciones
- Leysser LecturasDocumento1155 páginasLeysser Lecturasricardo3032100% (1)
- Teorías Fundamentales Que Integran Al Derecho PenalDocumento11 páginasTeorías Fundamentales Que Integran Al Derecho PenalCheroCustodioDannyAún no hay calificaciones
- InfanciaDocumento69 páginasInfanciayuliethAún no hay calificaciones
- Erreius Derecho ComercialDocumento116 páginasErreius Derecho ComercialEmilia CañeteAún no hay calificaciones
- El Saneamiento Está en Nuestras Manos 2da EdDocumento27 páginasEl Saneamiento Está en Nuestras Manos 2da EdEllthorAún no hay calificaciones
- Prueba-ComplementariaDocumento3 páginasPrueba-Complementariamariholanda sierra50% (2)
- Accion PopularDocumento3 páginasAccion PopularAndres Molano100% (1)
- SL1981-2020 Cómputo de Tiempo de Servicio o Semanas de Cotización PDFDocumento20 páginasSL1981-2020 Cómputo de Tiempo de Servicio o Semanas de Cotización PDFCarol Moran BurbanoAún no hay calificaciones
- Código Civil de HondurasDocumento271 páginasCódigo Civil de HondurasÁngel M. García Z.Aún no hay calificaciones
- Sucesiones en El Derecho RomanoDocumento9 páginasSucesiones en El Derecho RomanoJose Manuel VargasAún no hay calificaciones
- Modelo de Demanda de Indemnización Por Daños y PerjuiciosDocumento4 páginasModelo de Demanda de Indemnización Por Daños y PerjuiciosRaul Angel Alva Caballero100% (2)
- Atributos Caracteres Derecho Propiedad Jorge AvendañoDocumento7 páginasAtributos Caracteres Derecho Propiedad Jorge AvendañoRoberto Mogollón CastilloAún no hay calificaciones
- Tema 1 PDFDocumento36 páginasTema 1 PDFUaxac Caban Shivaligan100% (1)
- Fallo Ratto SixtoDocumento5 páginasFallo Ratto SixtoGuille RastilloAún no hay calificaciones
- El Estado y Su OrganizaciónDocumento6 páginasEl Estado y Su OrganizaciónLUISA ELENAAún no hay calificaciones
- Módulo Trujillo 2013 Ucv3Documento160 páginasMódulo Trujillo 2013 Ucv3Niña Bonita LissyesfAún no hay calificaciones
- Final Cuestionario InternacionalDocumento7 páginasFinal Cuestionario InternacionalmariaAún no hay calificaciones
- Apelacion de AutoDocumento15 páginasApelacion de AutofishmanteAún no hay calificaciones
- Proceso de InconstitucionaldadDocumento44 páginasProceso de InconstitucionaldadRaulMartinezdelaCruzAún no hay calificaciones
- Agravios El Acto Que Se Impugna Es Ilegal Porque Es Fruto de Un Acto Viciado de Origen Consistente en El Citatorio de FechaDocumento22 páginasAgravios El Acto Que Se Impugna Es Ilegal Porque Es Fruto de Un Acto Viciado de Origen Consistente en El Citatorio de FechaAlbino BahenaAún no hay calificaciones
- Beneficios Penitenciarios MonografiaDocumento55 páginasBeneficios Penitenciarios MonografiaVanessa Min67% (3)
- Derecho Procesal Constitucional Rafael Badell MadridDocumento156 páginasDerecho Procesal Constitucional Rafael Badell Madridlaroyenet100% (1)