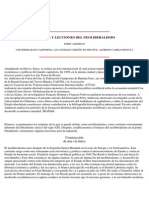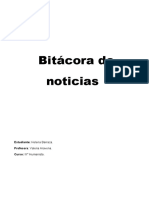Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet ElCalentamientoClimaticoUnDesafioCivilizatorio 3856427 PDF
Dialnet ElCalentamientoClimaticoUnDesafioCivilizatorio 3856427 PDF
Cargado por
Manuel Espejo LemarroyTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet ElCalentamientoClimaticoUnDesafioCivilizatorio 3856427 PDF
Dialnet ElCalentamientoClimaticoUnDesafioCivilizatorio 3856427 PDF
Cargado por
Manuel Espejo LemarroyCopyright:
Formatos disponibles
El calentamiento climático,
Jorge Riechmann
un desafío civilizatorio* Facultad de Filosofía,
Universidad Autónoma de Madrid
“Hay quienes dicen que, como no estamos seguros de cómo será el cambio cli-
mático, debemos hacer poco o nada. Para mí, la incertidumbre debe hacernos ac-
tuar más resueltamente hoy, no menos. Como dice un científico amigo mío: si
yendo por una carretera de montaña nos acercamos a un acantilado en un coche
cuyos frenos pueden fallar y nos envuelve una niebla, ¿debemos conducir con
más o menos prudencia? El calentamiento del planeta es uno de esos casos poco
comunes en que la comunidad científica siente más miedo de lo que puede estar
ocurriendo que la población en general. Los científicos han vislumbrado lo que el
futuro puede reservarnos.”1
Joseph Stiglitz
“El reconocimiento del calentamiento global como un problema atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana, y que se suma a la variabilidad natural
del clima, lo convierte en un daño producido, no en un mal externo a la actividad
del hombre. Es entonces cuando surgen las preguntas sobre la responsabilidad y
la justicia, dado que ese daño no es producido por todos en la misma medida,
afecta a otros seres ahora y en el futuro, y se forja a partir de un bien común
como es la capacidad de la Tierra de absorber emisiones de gases de inverna-
dero.”2
Carmen Velayos
ISSN 1989-7022
1. Cambios en los hielos árticos: un “canario dentro de la mina”
En septiembre de 2008, el hielo ártico ocupaba apenas la mitad de la
superficie que en septiembre de 1980. Hasta entonces, se trataba del
segundo peor registro del que se tiene noticia desde que se mide ese
fenómeno de deshielo estival (sólo 2007 fue un año peor)3.
En situaciones semejantes, los habitantes de las grandes ciudades eu-
ropeas que comenzamos a sentir fresco por las mañanas y las tardes,
año 2 (2011), nº 6, 53-80
que nos vamos adaptando al otoño entrante y nos preguntamos den-
tro de cuántas semanas habrá que empezar a poner la calefacción,
¿habríamos de inquietarnos por esas nuevas sobre el verano polar?
¿Tendrán razón los agoreros que insisten en considerar el deshielo es-
tival de esa región tan lejana como un “canario dentro de la mina”,
según reza la expresión inglesa?
Lo cierto es que septiembre de 2008 nos puso sobre la mesa una no-
ticia todavía peor. El buque científico ruso “Jacob Smirnitsyi” informó
ILEMATA
de que millones de toneladas de metano están escapando a la atmós-
* Versión previa de un capítulo del libro inédito Interdependientes y ecodependientes. Iniciación a la
ética ecológica, que publicará Ed. Proteus (Barcelona) en 2012.
JORGE RIECHMANN
fera desde los fondos marinos del Ártico4. Si se confirma, querrá decir
que se están fundiendo las capas de permafrost que impedían escapar
ISSN: 1989-7022
el metano de los depósitos submarinos formados antes de la última gla-
ciación. El metano es un gas de “efecto invernadero” unas 25 veces
más potente que el dióxido de carbono, por lo que su liberación provo-
caría un intenso efecto de retroalimentación, acelerando el calenta-
miento.
Los científicos han identificado numerosos bucles de retroalimentación
positiva susceptibles de acelerar el calentamiento (la liberación del me-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
tano sólo es uno de ellos)5. Superado cierto umbral, el calentamiento
gradual podría disparar varios de estos mecanismos, lo que conduciría
a un cambio rápido, incontrolable y seguramente catastrófico. Tenemos
todas las razones para temer estarnos acercando a ese punto sin re-
torno... Cómo no sentir inquietud al releer la advertencia del cosmólogo
y astrónomo Martin Rees que ya he citado otras veces:
“Tal vez no sea hipérbole absurda, ni siquiera exageración, afirmar que el punto
más crucial en el espacio y en el tiempo (aparte del propio big bang) sea aquí y
ahora. Creo que la probabilidad de que nuestra actual civilización sobreviva hasta
el final del presente siglo no pasa del 50%. Nuestras decisiones y acciones pueden
asegurar el futuro perpetuo de la vida (...). Pero, por el contrario, ya sea por in-
tención perversa o por desventura, la tecnología del siglo XXI podría hacer peligrar
el potencial de la vida.”6
2. Una amenaza civilizatoria
En 1992, en Río de Janeiro, la “comunidad internacional” aprobó la Con-
vención de NN.UU. sobre Cambio Climático: al menos desde esa fecha,
seguir negando el problema es imposible. Sin embargo, entre 1990 –
año de referencia para las negociaciones internacionales— y 2010, es
decir, durante dos decenios de “lucha” contra el calentamiento global,
las emisiones mundiales de GEI aumentaron más del 40%.7
ACELERACIÓN DE LAS EMISIONES
Los datos del Global Carbon Project para 2007 revelan que el aumento de las emi-
siones antropogénicas se está produciendo cuatro veces más deprisa desde el
año 2000 que en la década anterior.
La aceleración tanto de las emisiones de CO2 como de su acumulación en la at-
mósfera no tienen precedentes. Tan es así que el crecimiento de las emisiones en
el periodo 2000-2007 es peor que el escenario más desarrollista (basado en la
quema de combustibles fósiles) planteado por los científicos del IPCC.
De seguir este ritmo, la concentración de CO2 podrían alcanzar las 450 partes
por millón (ligado a 2ºC de aumento de la temperatura promedio) en 2030 en
vez de en 2040 (como apuntaban hasta ahora las previsiones).
54 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
Y aunque en 2008-2009 la crisis económica ralentizó este crecimiento
de las emisiones, el alivio ha durado poco: Un estudio publicado a fi-
ISSN: 1989-7022
nales de 2010 en Nature Geosience ya anticipaba que en 2010 las emi-
siones mundiales de dióxido de carbono habrán crecido un 3%,
retomando la senda del incremento de los años anteriores a 2008.
El cambio climático no amenaza al planeta en sí, que ha conocido vio-
lentas trasformaciones climáticas en el curso de su larguísima existen-
cia, pero sí a buena parte de las especies que lo habitan: y constituye
una amenaza muy seria para el futuro de la civilización humana. El fa-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
moso “Informe Stern” sobre La economía del cambio climático alerta de
que la caída anual del PIB podría alcanzar ¡incluso el 20%!, lo que im-
plicaría una catástrofe económica de magnitud desconocida en la his-
toria contemporánea8 y consecuencias tremendas sobre las condiciones
de vida, el empleo o la seguridad alimentaria. Los informes de la Or-
ganización Mundial de la Salud no son menos inquietantes: las muer-
tes anuales asociadas al cambio climático rondan ya las cien mil, pero
serán millones si no lo evitamos. El Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo Humano (PNUD) recuerda que entre los años 2000 y 2004
se ha informado de un promedio anual de 326 desastres climáticos que
han afectado anualmente a alrededor de 262 millones de personas...
cifra que duplica lo ocurrido en la primera mitad del decenio de 1980 y
que quintuplica a los damnificados en el último lustro de los setenta9.
Así es de grave. Lo que está en juego es nada menos que eso: la vida
y el bienestar de la gente, el destino de la civilización humana. Se trata
de una crisis civilizatoria que requiere soluciones y profundos cambios.
La enorme masa de conocimiento científico proporcionada por el IPCC
(Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) no admite posicio-
nes “negacionistas” o “escépticas” al respecto10.
La investigadora mexicana Amparo Martínez Arroyo (del Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM) indica: “No es que creamos o no
en el cambio climático: es algo que está sucediendo y lo sabemos”11. El
cambio climático, análogamente a la gravitación universal o la evolución
biológica, no es un asunto de opinión…
Además, la acción para evitar o mitigar el cambio climático es una opor-
tunidad, tal vez irrepetible, para “hacer las paces con la naturaleza”,
para cambiar nuestro insostenible modelo de producción y consumo,
imposible de mantener porque el uso actual de recursos naturales y
energéticos supera ampliamente la capacidad de carga del planeta.
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 55
JORGE RIECHMANN
3. Por favor, un poco de seriedad
ISSN: 1989-7022
No son serias las posiciones “negacionistas” del cambio climático an-
tropogénico (importante adjetivo que significa: causado por el ser hu-
mano12). Prácticamente no hay científicos solventes que las respalden:
se trata de espesas cortinas de humo cuyo origen puede rastrearse
hasta intereses económicos muy concretos, por lo general las transna-
cionales del petróleo y los automóviles. Pero, por los peculiares meca-
nismos de la sociedad mediática, esas posiciones “ecoescépticas” que
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
no hallan el menor acomodo en las revistas científicas serias (con sus
rigurosos mecanismos de control de calidad) van esponjándose en los
semanarios para el gran público y los libros de divulgación, y llegan a
su apoteosis en los talk-shows televisivos: ahí aparecen no pocas veces
una persona a favor y otra en contra, como si los argumentos que hay
detrás fuesen equivalentes.
Los “negacionistas” se apoyan en las características de los períodos in-
terglaciares que la Tierra ha conocido en el pasado para cuestionar el
papel causal del dióxido de carbono (y los demás gases de efecto in-
vernadero) en el calentamiento actual. Pero la cadena de causalidad es
diferente. En los períodos interglaciares (recordemos que la última gla-
ciación acabó hace unos 20.000 años) (1) una mayor insolación –re-
sultante natural de cambios periódicos en la posición de la Tierra
respecto al Sol, en su trayectoria elíptica— provocó una elevación de
temperaturas que se tradujo después de cierto tiempo en (2) un alza de
la concentración de carbono atmosférico (el agua fría de los océanos di-
suelve más dióxido de carbono que el agua más caliente) lo cual a su
vez condujo a (3) un incremento del “efecto invernadero” natural13 y un
calentamiento climático. El fenómeno actual no sigue esta pauta cau-
sal: es el aumento de carbono atmosférico (resultante sobre todo de la
quema de combustibles fósiles, y en menor medida de los “cambios de
usos del suelo” como la desforestación14) lo que se halla en el origen.
“Según los astrofísicos, las variaciones de la insolación y de la actividad solar ape-
nas explican entre el 5 y el 10% del calentamiento actual: el resto deriva directa-
mente del efecto invernadero causado por el incremento de la concentración
atmosférica de carbono. Simplificando, podría decirse que, en el pasado remoto,
el cambio climático provocaba un aumento del efecto invernadero; hoy es el au-
mento del efecto invernadero lo que comporta directamente un cambio o, con
mayor precisión, un vuelco climático.”15
El mecanismo del “efecto de invernadero” de gases atmosféricos como
el dióxido de carbono o el metano (y también del vapor de agua) fue
comprendido en el siglo XIX por científicos naturales como Jean-Bap-
tiste Fourier, John Tyndall, Svante Arrhenius… Un momento clave llegó
56 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
en 1957, cuando Hans Suess y Roger Revelle descubrieron que los océ-
anos no absorbían el carbono al ritmo que se había asumido previa-
ISSN: 1989-7022
mente. Arguyeron, con frases premonitorias que luego se han citado
muchas veces, que “los seres humanos estamos llevando a cabo un ex-
perimento geofísico a gran escala con características que no podían ha-
berse dado en el pasado ni tampoco reproducirse en el futuro”16. En
1988 dos organismos de NN.UU., la OMM (Organización Meteorológica
Mundial) y el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente), estaban tan preocupados por las posibilidades de cambio cli-
mático que fundaron el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
Hasta 1995 aún se discutía sobre los ritmos del proceso y sobre si la
fase de calentamiento más rápido ya se había iniciado o no. Otro mo-
mento decisivo llegó en 1995: a finales de este año, los científicos del
IPCC (que representa –es importante subrayarlo— el consenso cientí-
fico mundial sobre este fenómeno) dieron finalmente por cierto el co-
mienzo del calentamiento inducido por la actividad humana en su
segundo Informe de Evaluación (IPCC: The Science of Climate Change,
Cambridge University Press 1996). El tercero y el cuarto –este último
hecho público en 2007-2008— no han hecho sino robustecer la evi-
dencia disponible.
Es así de grave: un incremento de 5 ó 6 ºC sobre las temperaturas pro-
medio de la Tierra (con respecto a los comienzos de la industrializa-
ción), incremento hacia el que vamos encaminados si no
“descarbonizamos” nuestras economías rápidamente y a gran escala,
nos retrotraería a una biosfera inhóspita, probablemente similar a lo
que los paleontólogos designan con la gráfica expresión de “infierno del
Eoceno”17. En un mundo así, cientos de millones de seres humanos pe-
recerían antes de finales del siglo XXI, y cabe suponer que la vida de
los supervivientes no tendría mucho de envidiable.
Se trata de una amenaza existencial. Y es de tal calibre que incluso la
expresión “calentamiento climático” es eufemística: habría que hablar
más bien de vuelco climático, como sugiere Daniel Tanuro, pues “en
menos de un siglo el clima de la Tierra podría modificarse tanto como
a lo largo de los veinte milenios precedentes, y de una forma que la
humanidad nunca ha conocido”18.
4. Las guerras del clima
El psicólogo social alemán Harald Welzer, director del Center for Inter-
disciplinary Memory Research en Essen y profesor de la Universidad de
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 57
JORGE RIECHMANN
Witten-Herdecke, ha escrito un libro importante titulado Guerras cli-
máticas19. A Welzer le asombra —con razón— la relativa indiferencia
ISSN: 1989-7022
con que las ciencias sociales han tratado hasta ahora el enorme asunto
de los desequilibrios climáticos antropogénicos, y con esta obra ha re-
alizado una valiosa contribución a paliar tal desidia. Quizá no resulte
extraño que bastantes investigadores alemanes o polacos sean muy
sensibles al potencial de catástrofe que entraña la Modernidad indus-
trial: al fin y al cabo, en Centroeuropa resulta menos fácil apartar la
mirada del lugar central que el ascenso del nazismo o la Shoah debe-
rían ocupar para la teoría social –y para la autocomprensión humana a
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
secas. Welzer ha escrito obras notables sobre la memoria histórica, los
modos de transmisión de experiencias traumáticas, la perspectiva psi-
cológica sobre el Holocausto y los usos de la violencia social. Guerras
climáticas es un libro que, en la estantería, habría que dejar cerca de
otras dos obras a mi juicio muy importantes: Auschwitz: ¿comienza el
siglo XXI? de Carl Amery, y Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bau-
man.
Tres elementos centrales del penetrante análisis desplegado en Gue-
rras climáticas son: en primer lugar, del calentamiento climático en
curso cabe esperar en muchas zonas del planeta la pérdida de recursos
básicos para la vida humana: la competencia recrudecida en situacio-
nes de escasez creciente llevará a un incremento de la violencia (en
formas viejas y nuevas). En segundo lugar, la violencia organizada –y
la violencia extrema— es una posibilidad abierta siempre para los seres
humanos. Y –en tercer lugar— esa violencia extremada hasta el geno-
cidio no constituye una desviación o anomalía respecto del curso de
progreso de la Modernidad, sino que por el contrario supone una di-
mensión central de la misma. Bauman mostró esto con respecto al Ho-
locausto; Amery primero, y ahora Welzer, ambos con la experiencia del
nazismo intensamente presente, llegan a conclusiones similares anali-
zando la crisis ecológico-social y su probable evolución futura. Ahora
que decenas de miles de seres humanos ya han padecido el abrupto
desplome del orden social a consecuencia de fenómenos meteorológi-
cos extremos (como en Nueva Orleans con el huracán Katrina, catás-
trofe se analiza en p. 47 y ss.) y al menos una “guerra climática” (la de
Darfur en Sudán, estudiada en p. 107 y ss.), cobra suma importancia
ser conscientes de que
“la violencia en tanto opción social, en tanto posibilidad siempre disponible, re-
presenta un elemento nuclear, latente o manifiesto de las relaciones sociales, aun-
que los miembros de las sociedades que poseen el monopolio estable de la
violencia [por parte del Estado] suelan preferir pasar esto por alto. Pero en esas
sociedades simplemente se ha alojado en otra escala de relaciones sociales, se ha
vuelto indirecta (…), pero esto no significa que haya desaparecido” (p. 158).
58 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
Con el calentamiento climático, en muchas zonas del planeta –con im-
pactos especialmente brutales en África— se desplazarán las zonas ha-
ISSN: 1989-7022
bitables y las regiones de cultivo, se perderán recursos básicos como
bosques o pesca, avanzarán los desiertos, escaseará el agua, se inun-
darán las costas, menudearán fenómenos meteorológicos extremos
como inundaciones fluviales o tornados… Resulta dudoso que muchos
órdenes sociopolíticos fragilizados, y atravesados por diversos conflic-
tos, puedan resistir la magnitud de las embestidas. Los “refugiados cli-
máticos”, que ya hoy son decenas de millones, pueden convertirse a no
muy largo plazo en centenares de millones. Todo esto afecta a los equi-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
librios de poder, a la geopolítica y al acceso a los recursos básicos, de
manera que “no hay absolutamente ningún argumento que pueda re-
futar la idea de que en el siglo XXI el cambio climático generará un po-
tencial de tensión mayor con un peligro considerable de llegar a
situaciones violentas” (p. 179). Genocidios causalmente agravados por
la superpoblación y la escasez de recursos como en Ruanda20, o gue-
rras climáticas como la de Darfur, prefiguran lo que puede ocurrir en el
siglo XXI. Nos dirigimos a toda máquina hacia lo que puede cobrar la
forma de un verdadero colapso civilizatorio –y la máquina, de mo-
mento, no da señales de parar, ni siquiera de dejar de acelerar su mar-
cha.
5. Manchar el propio nido
Como escribe otro investigador, el filósofo británico James Garvey,
“podemos esperar un futuro con cientos de millones, incluso miles de millones, de
desplazados, hambrientos, sedientos, que intentarán escapar no sólo de los au-
mentos del nivel del mar sino de tierras de cultivo abrasadas y pozos secos. No re-
sulta muy difícil imaginar los conflictos que tendrán lugar en un planeta que ve
cómo sus recursos disminuyen o cambian. Tampoco cuesta ver que los más pobres
del mundo serán los que más afectados negativamente se vean, así como los que
menos recursos de adaptación tengan. África, por ejemplo, un continente que ya
sufre sequía, malas cosechas, conflictos regionales, escasez de agua, enfermeda-
des, etcétera, empeorará su situación mucho más con el cambio climático.”21
Tales perspectivas no dejan de entrañar un terrible simbolismo. Por-
que, como sabemos por la paleoantropología, África es precisamente la
cuna de la humanidad actual: el continente donde evolucionó Homo sa-
piens sapiens, y desde donde se extendió al resto del mundo22. Dañar
África y a los africanos de la forma en que –con toda probabilidad— lo
hará proseguir con el BAU (business as usual) en nuestro uso de la
energía y el territorio equivale a un caso extremo de eso que los an-
glosajones llaman to foul one’s own nest: manchar el propio nido. Y
nos hace ver cómo en realidad ese comportamiento destructivo se ex-
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 59
JORGE RIECHMANN
tiende a nuestra cuna y casa más amplia, el oikos biosférico en su con-
junto.
ISSN: 1989-7022
Cuando las culturas humanas topan con problemas de límites, en mu-
chos casos emprenden estrategias de “huida hacia adelante”. Ya se
trate de la Isla de Pascua o de nuestras petrodependientes sociedades
actuales, se reacciona intensificando las prácticas que tuvieron éxito en
el pasado (pero ahora se han vuelto contraproducentes), en vez de
poner en entredicho los supuestos –culturales, económicos, políticos…—
que nos están llevando al desastre. Harald Welzer remite expresamente
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
a otra investigación importante, Colapso de Jared Diamond23.
La historia de los siglos XIX y XX fue la historia de cómo el capitalismo
industrial construyó un mundo. La del siglo XXI, salvo que seamos ca-
paces de imprimir en el decenio que está comenzando un fuerte giro de
racionalidad colectiva a la actual carrera fuera de control, será la histo-
ria de cómo el capitalismo destruye el mundo –natural y social—. Y,
pese a las fantasías de exoplanetas habitables alimentadas por los
mass-media, no hay ningún otro mundo de recambio. El capítulo final
de Guerras climáticas de Welzer se abre con una advertencia del gran
dramaturgo germano-oriental Heiner Müller –“el optimismo no es más
que falta de información”— y concluye con las benjaminianas palabras
siguientes:
“El proceso de globalización puede describirse (…) como un proceso de entropía so-
cial que se acelera, desintegra las culturas y al fin, cuando termina mal, sólo deja
tras de sí la indiferenciación de la voluntad de supervivencia. Aunque eso sería la
apoteosis de esa misma violencia de cuya abolición la Ilustración (y con ella la cul-
tura occidental) creyó hallar la clave. Pero desde el trabajo esclavo moderno y la
explotación inmisericorde de las colonias hasta la destrucción perpetrada en la in-
dustrialización temprana del sustento vital de personas que no tenían absoluta-
mente nada que ver con ese programa, la historia del Occidente libre, democrático
e ilustrado escribe precisamente su contrahistoria de falta de libertad, opresión y
contrailustración. La Ilustración (y esto lo demuestra el futuro de las consecuen-
cias climáticas) no podrá liberarse de esa dialéctica.” 24
¿Seremos capaces de contrariar este amargo pronóstico?
6. Efecto, y no causa
El calentamiento climático es, por una parte, el problema ambiental
más grave y urgente al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI.
Su potencial de desestabilización es tremendo: en el límite el mayor
peligro no estriba en la degradación de los ecosistemas (en el largo
plazo de los tiempos geológicos la naturaleza se recupera incluso des-
pués de grandes catástrofes, llegando a nuevas situaciones de equili-
60 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
brio) sino más bien en la desintegración de sociedades enteras (a causa
del hambre y las carencias sanitarias, las migraciones masivas y los
ISSN: 1989-7022
conflictos recurrentes por los recursos escasos).
Pero, por otra parte, el calentamiento climático es efecto y no causa:
síntoma de males y trastornos que tienen raíces más profundas. Como
ya apuntamos antes, la acumulación de gases de efecto invernadero
en la atmósfera resulta de los impactos humanos sobre el territorio
(“cambios de usos del suelo”) y la quema de combustibles fósiles: es
nada menos la base energética de la sociedad industrial, y sus formas
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
de ocupación del territorio, lo que está en cuestión.
En cuanto se ahonda en el análisis se ve este modelo de producción y
consumo nos ha llevado a un callejón sin salida, y que los cambios ne-
cesarios para evitar un colapso no son superficiales (ni de naturaleza
primordialmente técnica) sino muy profundos (con una inesquivable di-
mensión ético-política). Cuando la sociedad industrial choca contra los
límites biosféricos (y el calentamiento climático es la expresión más vi-
sible de este choque), necesitamos avanzar en una cultura de la auto-
contención.
“La base de la sociedad industrial amenaza con hundirse porque los consumos
energéticos y materiales actuales no son sostenibles, y mucho menos extensibles
a buena parte de la humanidad. Y aun en el caso de que lo fueran, desestabiliza-
rían completamente el clima terrestre con consecuencias imprevisibles, pero con
toda probabilidad catastróficas.
Ante este dilema, se presentan dos opciones básicas: mantener el rumbo, acele-
rando como hemos hecho hasta ahora, con la esperanza de que el ingenio humano
acabe por encontrar una solución que hoy no se divisa; o, por el contrario, frenar
y variar el curso de los acontecimientos, apuntando hacia un futuro distinto, un
futuro de autolimitación —en población y consumo— en el que el incremento con-
tinuado del consumo material no sea el único y desde luego tampoco el principal
objetivo social ni la sola fuente de bienestar y felicidad.” 25
¡ES LA AUTOCONTENCIÓN –Y NO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA—, ESTÚPIDOS!
“La Identidad de Kaya, formulada por el economista energético japonés Yoichi
Kaya, juega un papel central en los estudios del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático a propósito de los escenarios futuros de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera. La identidad muestra que el CO2 emitido por la ac-
tividad humana depende del producto de cuatro variables, consideradas a escala
global: 1) la población, 2) el producto interior bruto (PIB) per cápita, 3) la ener-
gía utilizada por unidad de PIB (o intensidad energética), y 4) las emisiones de
CO2 emitidas por unidad de energía consumida (o intensidad de carbono del mix
energético). (…)
Esta estrategia [hoy dominante] para reducir las emisiones de CO2 [actuando
sobre los factores 3 y 4] da por sentado que la innovación tecnológica en el sec-
tor energético será capaz por sí sola de compensar los efectos derivados del cre-
cimiento demográfico y económico previstos en el futuro. Ahora bien, las
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 61
JORGE RIECHMANN
proyecciones en el horizonte de 2035 contenidas en un reciente informe del Go-
bierno de Estados Unidos (International Energy Outlook 2010) no son precisa-
ISSN: 1989-7022
mente optimistas al respecto. Según esta fuente, en los próximos 25 años el
mundo podría reducir su intensidad energética a algo menos de la mitad y dis-
minuir ligeramente la intensidad de carbono respecto a los valores de 2007. Sin
embargo, estas mejoras se verían ampliamente contrarrestadas por el crecimiento
del PIB per cápita (cercano al 100%) y por el aumento de la demografía (próximo
al 30%), de forma que, en conjunto, la multiplicación de los cuatro factores de
Kaya arroja el resultado de que en 2035 las emisiones globales de CO2 se habrán
incrementado en algo más del 40% respecto a las de 2007.
Esta conclusión puede resultar sorprendente, en la medida que de ella parece
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
desprenderse que las actuales políticas de reforma del modelo energético no
serán suficientes para reducir sustancialmente la inyección antropogénica de CO2
a la atmósfera. O dicho de otra manera, que en ausencia de una verdadera revo-
lución energética, todavía por concretar, se hace necesario cuestionar el actual pa-
radigma de crecimiento económico y demográfico, si es que de verdad
pretendemos rebajar las emisiones citadas. (…) Nos guste o no, todo apunta a que
esta es la verdadera raíz del problema. A la luz de la identidad de Kaya, el análi-
sis de la historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y
demográfico de la humanidad en los últimos cien años, nos indica que el cambio
climático es, en buena parte, consecuencia de un desarrollo económico y demo-
gráfico sin precedentes, posibilitado por el uso masivo de los combustibles fósi-
les (carbón, petróleo y gas). Afirmar, como a menudo se hace, que el cambio
climático es tan solo el resultado del uso masivo de dichos combustibles es una
verdad a medias. Equivale a culpar a la bala, o la pistola que la dispara, de un ase-
sinato, sin analizar quién aprieta el gatillo.”
Mariano Marzo, “Cambio climático y crecimiento”,
El País, 22 de febrero de 2011
7. No sólo reaccionar contra el daño, sino buscar formas de vida
buena
El calentamiento climático es síntoma y efecto, no es causa, decíamos.
¿Síntoma y efecto de qué? Del maldesarrollo. De la mala configuración
adoptada por las sociedades industriales en su desarrollo26. De la exis-
tencia de fenómenos de sobredesarrollo: perseguir el crecimiento eco-
nómico a toda costa, una vez traspasados ciertos umbrales, conduce a
fenómenos de creciente contraproductividad.27
Darnos cuenta de estos fenómenos –más allá de ciertos umbrales, los
efectos negativos del desarrollo convencionalmente entendido prevale-
cen sobre los positivos— puede despejar ciertos horizontes de acción.
En efecto, una de las dificultades mayores para desplegar políticas efi-
caces contra la crisis ecológico-social en general –y contra el calenta-
miento climático en particular— estriba en que pintar futuras
catástrofes no suele proporcionar motivación suficiente para actuar.
Hacen falta incentivos positivos: no sólo evitar daños futuros –que ade-
62 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
más podrían quizá afectar sobre todo a otros— sino también mejorar
nuestras perspectivas presentes. En las sociedades más industrializa-
ISSN: 1989-7022
das, reducir los males del sobredesarrollo puede proporcionar precisa-
mente esos incentivos y sinergias positivas. En ello insiste un autor tan
poco radical como Anthony Giddens:
“La movilización efectiva contra el calentamiento global no podrá realizarse exclu-
sivamente sobre la base de evitar peligros futuros, es decir, de un modo comple-
tamente negativo. Necesitamos aspirar a metas más positivas, y creo que estas
pueden proceder de las áreas de convergencia política y económica principalmente.
La política del cambio climático implica el pensamiento a largo plazo, y supone un
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
énfasis en lo ‘duradero’ en vez de lo ‘efímero’. (…) Estas cuestiones coinciden sig-
nificativamente con el bienestar, más que con el crecimiento económico puro.”28
Por convergencia política Giddens entiende “el modo en que las políti-
cas relevantes para mitigar el cambio climático deben superponerse po-
sitivamente con otras áreas públicas y así apoyarse unas a otras (…).
Algunas de las áreas de convergencia política más importantes son la
seguridad energética y la planificación energética, la innovación tecno-
lógica, la política del estilo de vida y la reducción de la opulencia (…).
La convergencia mayor y más prometedora es la que se produce entre
la política del cambio climático y una orientación del bienestar que
supere claramente al PIB” (p. 87). Por otra parte, la convergencia eco-
nómica hace referencia a las coincidencias entre las tecnologías ‘bajas
en carbono’, ciertas formas de práctica empresarial y de estilos de vida
y la competitividad económica” (p. 88). Como se ve, la idea es que una
política decidida de protección climática puede ser sinérgica con otros
beneficios y objetivos deseables en diferentes planos. A mi entender, la
principal de estas sinergias o convergencias es la que se da entre la ne-
cesidad de descarbonizar nuestras economías por los efectos que pro-
ducen sobre el clima, y la necesidad de descarbonizarlas por los
devastadores efectos que el peak oil, el final de la era del petróleo ba-
rato, puede causar –también ya a corto plazo. Hemos de pensar a la vez
las cuestiones del cambio climático y el cenit del petróleo, como dos
vertientes de una misma crisis energética.
Sin duda tiene interés observar que incluso un autor como Giddens,
ideólogo de la “Tercera Vía” para Tony Blair y teorizador de la “moder-
nización ecológica”29, ha tenido que apearse del burro desarrollista:
aunque su acercamiento a la cuestión de cómo hacer frente al cambio
climático tenga puntos sumamente cuestionables (como su rechazo del
principio de precaución30), ahora reconoce que es un error asumir que
el crecimiento económico resulta beneficioso per se y critica el “des-
arrollo excesivo”:
“En los países ricos, la misma prosperidad produce una variedad de problemas so-
ciales bastante graves. El desarrollo económico sólo se relaciona con los indicado-
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 63
JORGE RIECHMANN
res de bienestar hasta un cierto nivel: a partir de ese momento, la conexión es
más problemática. Existe una gran convergencia política entre el enfrentamiento
ISSN: 1989-7022
a los problemas derivados de un excesivo desarrollo y los programas relevantes al
control del cambio climático.” 31
Giddens, sin embargo, no parece advertir la contradicción entre seme-
jante constatación de la contraproductividad del crecimiento y su ad-
hesión al capitalismo, un modo de producción que de manera
estructural precisa un horizonte de crecimiento constante. En cualquier
caso, hay que tomarse esta cuestión en serio: podríamos hablar –en
términos que cualquier economista entendería— de los rendimientos
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
decrecientes del desarrollo convencionalmente entendido. Terminolo-
gía tan universal como la de “países desarrollados/ países en vías de
desarrollo” nos desencamina gravemente. Habría que hablar más bien
de países sobredesarrollados (y maldesarrollados)/ países en vías de
maldesarrollo (o ni siquiera eso).
Hoy, para proteger en la medida de lo posible la estabilidad climática,
urge salir del modelo fosilista hacia las energías limpias, no hacia las su-
cias. Esto implica, como he señalado otras veces:
Reducir muy significativamente el consumo de energía (gestión de la
demanda, autocontención).
Mejorar la eficiencia energética (ecoeficiencia), y
Aumentar muy rápidamente la cuota de las energías renovables (bio-
mímesis).
Pero todo ello significa cambio social, cambio tecnológico, y cambio eco-
nómico estructural… y cambiar duele.
8. Cambiar duele
El libro de Anthony Giddens sobre cambio climático, nos dice el autor,
ha de verse como una extensa investigación que trata de responder a
una sola pregunta: ¿por qué hay personas que continúan conduciendo
vehículos todoterreno un solo día más?32 Si lo que está en juego es un
colapso civilizatorio, cabe preguntarse, ¿cómo podemos ser tan irracio-
nales?
Una parte de la respuesta vendría de ampliar la pregunta de Giddens.
En realidad, a la vista de los hechos comprobados y las previsiones fia-
bles, tendríamos que interrogar: ¿por qué hay personas que continúan
conduciendo un automóvil privado un solo día más? ¿Por qué hay per-
sonas que continúan volando un solo día más? ¿Por qué hay personas
64 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
que continúan consumiendo mucha carne un solo día más? ¿Por qué
hay personas que continúan construyendo su identidad sobre el con-
ISSN: 1989-7022
sumo, en sociedades de obsolescencia programada, un solo día más?
Como se ve, es todo nuestro modo de producción y consumo lo que ha
de ponerse en entredicho: y un cuestionamiento tan profundo, sin
duda, no resulta fácil para nadie.
En el prólogo de Tony Blair a un importante informe titulado Avoiding
Dangerous Climate Change leíamos: “Actuar ahora puede ayudar a evi-
tar los peores efectos del cambio climático. Si actuamos con previsión,
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
podremos evitar perturbar nuestra forma de vida”33 También el minis-
tro alemán de medio ambiente, Siegmar Gabriel: “Proteger el clima no
produce dolor”34.
Ése es el autoengaño donde se acunan nuestras sociedades sonámbu-
las: pensar que se puede hacer frente a la crisis ecológico-social sin
cambiar nada sustancial de la estructura económica capitalista (en el
plano “macro”) y sin alterar nuestro “estilo de vida” (en el plano
“micro”). Como señala Ulrich Beck, “por una parte, los ministros euro-
peos de medio ambiente pregonan la revolución ecológica; por otra,
anuncian que, pese al cambio climático, podemos seguir con nuestra
habitual forma de vida. Esto es ilusorio.”35
En efecto, es ilusorio. No podemos evitar el desastre ecológico sin per-
turbar nuestra “way of life”. En particular, proteger el clima exige cam-
biar a fondo. Y cambiar duele...
9. (In) justicia climática
En el período 1950-2000, el consumo mundial de energía primaria se
multiplicó por cinco, posibilitando que durante el mismo período el PIB
mundial se multiplicase por siete, la población humana por algo más de
dos… y las emisiones de dióxido de carbono (el principal gas de “efecto
invernadero”) casi por cinco. Nada extraño, teniendo en cuenta que los
combustibles fósiles han constituido y siguen constituyendo la base
energética de la civilización industrial: el carbón en el siglo XIX, el pe-
tróleo en el XX. A comienzos del siglo XXI proporcionan el 80% aproxi-
madamente de la energía primaria mundial.
Es un hecho que los impactos del cambio climático recaen de forma
desproporcionada sobre los países más pobres y las poblaciones más
desfavorecidas... con la trágica paradoja de que son estos, además, los
que menos responsabilidad tienen en la creación del problema. En
efecto, el crecimiento económico del siglo XX ha beneficiado a la quinta
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 65
JORGE RIECHMANN
parte de la población mundial que reside en los países industrializados,
de forma que estos países acaparaban en el año 2000 cerca del 80%
ISSN: 1989-7022
del PIB mundial, mientras que el resto de los habitantes del planeta
apenas habían incrementado su consumo energético y PIB per cápita.
Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, este 80% más
pobre de la población mundial tan sólo es responsable del 42% de las
emisiones globales de dióxido de carbono (relacionadas con la energía)
acumuladas desde 1890 hasta 2010. Otro cálculo –del World Resources
Institute con sede en Washington DC— indica que, entre 1850 y 2005,
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
el mundo “desarrollado” emitió el 76% del dióxido de carbono, y el
mundo “en vías de desarrollo” apenas el 24%. En definitiva: todo indica
que, en lo que a emisiones históricas de gases de efecto invernadero se
refiere, se cumple también de forma aproximada la ominosa regla 20/
80 (el 20% de los privilegiados, en este caso, sería responsable del
80% de las emisiones dañinas, grosso modo36). Y en 2007 las emisio-
nes per cápita de las naciones industrializadas cuadruplicaban en pro-
medio a la del resto de países del mundo. Por ejemplo, EEUU emitía 19
toneladas por habitante y año; España 7’7, y China 4’6 (¡una parte sus-
tancial de las cuales habría que asignar en realidad a los países más
ricos que acaban consumiendo sus manufacturas!37).
UNA DOBLE REFLEXIÓN
“La crisis ecológica se entremezcla con la social, suscitando una doble reflexión.
La primera tiene que ver con el hecho de que ‘ante las mismas amenazas, las
vulnerabilidades sean diferentes’; la segunda se relaciona con lo que se conoce
como el principio de ‘responsabilidad común, pero diferenciada’.
Lo primero revela que ante una amenaza vinculada al clima los factores determi-
nantes de la vulnerabilidad de las personas no son de carácter natural, sino so-
cial. Lo que explica por qué impactos climáticos similares producen resultados tan
diferentes no es tanto la aleatoriedad siempre presente en cualquier aconteci-
miento climático como las condiciones sociales en que vive una población, en con-
creto el grado de pobreza, de desigualdad y el tipo de cobertura que ofrecen las
redes de seguridad, fundamentalmente de carácter público. En los llamados de-
sastres naturales las cartas están marcadas en contra de los pobres, por varias
razones: en primer lugar, porque su grado de exposición a una amenaza es mayor
(al vivir en edificaciones precarias, en suburbios situados en laderas frágiles o en
tierras que quedan expuestas a inundaciones); en segundo lugar, disponen de
menos recursos para manejar los riesgos y proveerse de mecanismos de asegu-
ramiento; y, finalmente, porque el 75% de los pobres del mundo viven en áreas
rurales y sus medios de vida dependen en gran medida de lo que acontezca con
el clima.
A su vez, el principio de responsabilidad común, pero diferenciada señala dos
asuntos importantes. Por un lado, apunta a la actividad humana como la cau-
sante del cambio climático al alterar los ciclos básicos que regulan el funciona-
miento de la naturaleza y provocar un continuo deterioro ecológico. En
consecuencia, el clima ha dejado de ser una realidad independiente de nuestro
66 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
comportamiento y, en esa medida, los humanos somos responsables de la evo-
ISSN: 1989-7022
lución de ciertos acontecimientos que hasta hace poco resultaban ajenos a nues-
tra acción.
Por otro lado, la segunda parte del principio señala que no todos los países y po-
blaciones han contribuido de la misma manera a la creación del problema. Un ciu-
dadano africano genera apenas 0,3 toneladas de gases de efecto invernadero en
un año frente a las 20 toneladas por persona y año que emite la economía de los
EE UU.
La puesta en relación de ambas sentencias —mismas amenazas, vulnerabilidades
desiguales y responsabilidad común, pero diferenciada — permite percibir la exis-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
tencia de una relación inversa entre la responsabilidad por el calentamiento glo-
bal y la vulnerabilidad ante sus efectos. Este corolario, a su vez, pone de
manifiesto las implicaciones distributivas que afloran en el combate contra el cam-
bio climático y las dificultades para coordinar una acción colectiva de respuesta a
este desafío.”
Santiago Álvarez Cantalapiedra, “La civilización capitalista en la encrucijada”, en
el libro coordinado por él mismo: Convivir para perdurar –Conflictos ecosociales
y sabidurías ecológicas, Icaria, Barcelona 2011, p. 26-27.
“La principal medida de adaptación es disminuir la brecha entre pobres
y ricos”. Lo decía el profesor Benjamín Martínez López38 (del Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM) pensando en México (en el país
del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, la quinta parte de la po-
blación padece hambre39): pero lo mismo es cierto cuando hablamos del
mundo en su conjunto. Disminuir la vulnerabilidad de nuestras socie-
dades y aumentar su resiliencia exige de manera muy destacada avan-
zar hacia sociedades más igualitarias.
Somos interdependientes y ecodependientes, cierto; vivimos en un solo
mundo, cierto –Only one Earth fue el lema de la primera de las “cum-
bres” de NN.UU. sobre medio ambiente y desarrollo, la de Estocolmo,
en 1972—; las responsabilidades en cuanto a protección del clima son
comunes, cierto… comunes pero diferenciadas. Una expresión como
justicia climática recoge sobriamente esta exigencia.
10. Fracaso histórico de la sociedad capitalista
Repitámoslo: la crisis socio-ecológica mundial, cuya manifestación más
visible y peligrosa a corto plazo es el calentamiento global, amenaza el
futuro de la civilización humana. Dennis Meadows, uno de los autores
principales del ya clásico informe al Club de Roma Los límites del cre-
cimiento (1972)40, fue entrevistado en La Vanguardia el 30 de mayo de
2006. El viejo sabio lanzaba otra vez la alarma: “Dentro de cincuenta
años, la población mundial será inferior a la actual. Seguro. [Las cau-
sas serán] un declive del petróleo que comenzará en esta década, cam-
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 67
JORGE RIECHMANN
bios climáticos... Descenderán los niveles de vida, y un tercio de la po-
blación mundial no podrá soportarlo.”
ISSN: 1989-7022
Detengámonos en la enormidad que acabamos de leer. Las perspecti-
vas hoy son de colapso social generalizado41, lo que Meadows evoca
explícitamente en su entrevista: “El crecimiento económico tiene un lí-
mite. Los actuales síntomas de cambio climático son una señal con la
que no contábamos hace 34 años [al publicarse The Limits of Growth].
¿El límite? El colapso. A mayor crecimiento, mayor posibilidad de co-
lapso.” Por tanto: la previsión racional que hoy podemos hacer es que,
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
de seguir la senda emprendida (el business as usual que dicen los an-
glosajones), podemos sufrir un colapso que se lleve por delante a un
tercio de la población mundial —¡o incluso más!— en unos pocos dece-
nios. Y no son Doomsday prophets ni verdes apocalípticos quienes avi-
san de esto, sino científicos bien informados.
En el otoño de 2008, la debacle financiera en Wall Street fue uno de
esos acontecimientos que deberían ilustrar incluso a los más reticentes
sobre la clase de sistema socioeconómico donde realmente viven. Evi-
dencia el rotundo fracaso histórico del capitalismo neoliberal. Pero más
allá de esto, el cambio climático –o más en general la crisis ecológico-
social– evidencia el fracaso histórico del capitalismo tout court.
11. ¿Cabe seguir aceptando la dirección del capital sobre el con-
junto de la sociedad?
Es otra enormidad la que acabo de escribir: “fracaso histórico del capi-
talismo”. Pero si es así ¿dónde están los movimientos sociales críticos
que a lo largo de esta historia desafiaron la estructuración capitalista de
la sociedad? Más o menos entre 1848 y 1948 –valgan estas dos fechas
clave para fijar ideas—, estos movimientos, entre los que por supuesto
descollaba el movimiento obrero, trataron de disputar la dirección de la
sociedad al poder del capital. Pero en la segunda mitad del siglo XX –
tras la derrota de la revolución en Centroeuropa en 1918-21, y tras el
final de la segunda guerra mundial y el comienzo de la Guerra Fría–, en
términos generales el movimiento obrero occidental renunció a plan-
tear la “cuestión del sistema”: se aceptó la dirección del capital sobre
el conjunto de la sociedad42. Se aceptó esa concepción del progreso, el
crecimiento económico y la riqueza cuyas desastrosas consecuencias
hoy se muestran con claridad a todo aquel que no quiera cerrar los
ojos43.
Pero hoy, si las perspectivas son de colapso, ¿puede el movimiento
obrero seguir aceptando la dirección del capital sobre el conjunto de la
68 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
sociedad? Si lo que racionalmente cabe prever son catástrofes que se
lleven por delante a un tercio de la población mundial, o más, ¿puede
ISSN: 1989-7022
el movimiento obrero seguir sin cuestionar las bases del modelo eco-
nómico, la estructura de propiedad, la lógica de la acumulación de ca-
pital? ¿Pueden hurtarse estos sindicatos nuestros —a menudo
demasiado acomodaticios— a la responsabilidad a que los convocaba
Pierre Bourdieu poco antes de su muerte: construir –junto con los
demás movimientos sociales críticos— un verdadero movimiento social
europeo capaz de rupturas radicales con el insostenible presente?44
¿Acaso no estamos, definitivamente, en otra fase que la que podía jus-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
tificar alguna clase de “compromiso histórico” entre trabajo y capital?
En un artículo publicado en The Bangkok Post (31 de marzo de 2008)
Walden Bello, uno de los más lúcidos “intelectuales orgánicos” del eco-
logismo social en los países del Sur, propone una reflexión de largo
aliento acerca de la devastadora crisis socio-ecológica a la que hoy ha-
cemos frente –y cuyo síntoma más urgente y visible es el calentamiento
climático—.
¿SOBREVIVIRÁ EL CAPITALISMO AL CAMBIO CLIMÁTICO?
por Walden Bello
“Actualmente hay un sólido consenso en la comunidad científica de que si el cambio en la
temperatura media global en el siglo XXI sobrepasa los 2,4 grados Celsius, los cambios en
el clima del planeta serán a gran escala, irreversibles y desastrosos. Además, el margen
de actuación, el que marcaría la diferencia, es estrecho: es decir, los próximos 10 a 15
años.
En el Norte, sin embargo, hay una fuerte resistencia a cambiar los sistemas de
consumo y producción que han originado el problema, y una preferencia por los
‘tecno-parches’, como carbón ‘limpio’, captura y almacenamiento del carbono, bio-
combustibles a escala industrial y energía nuclear.
Globalmente, las corporaciones transnacionales y otros operadores privados se re-
sisten a las medidas impuestas por los gobiernos, como los límites forzosos, y
prefieren utilizar mecanismos de mercado como la compra y venta de ‘créditos de
carbono’ que, según los críticos, no son sino licencias para que los contaminado-
res granempresariales puedan seguir contaminando.
En el Sur hay poca disposición por parte de las elites a apartarse del modelo de
elevado crecimiento y elevado consumo heredado del Norte, así como un intere-
sado convencimiento de que es el Norte el que debe empezar a hacer ajustes y
cargar con el peso de los mismos, antes de que el Sur empiece a tomar medidas
serias en punto a la limitación de sus emisiones de gases con efecto invernadero.
En las discusiones sobre el cambio climático, el principio de responsabilidades co-
munes pero diferenciadas es reconocido por todas las partes; lo cual significa que
el Norte global debe cargar con el peso del ajuste a la crisis climática, ya que es
su trayectoria económica la que la ha provocado. También se reconoce que la res-
puesta global no debe comprometer el derecho al desarrollo de los países del Sur
global.
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 69
JORGE RIECHMANN
El demonio, empero, habita en el detalle. Como ha señalado Martin Khor, del Third
World Network, la reducción global, para 2050, del 80% del volumen de gases de
ISSN: 1989-7022
efecto invernadero que se emitían en 1990, una reducción que muchos conside-
ran actualmente necesaria, debería traducirse en reducciones de por lo menos
150-200% en el Norte global, si los dos principios –-‘responsabilidad común pero
diferenciada’ y reconocimiento del derecho al desarrollo de los países del Sur-–
han ser respetados.
Pero ¿están preparados para estos compromisos los gobiernos y los pueblos del
Norte? Psicológica y políticamente es dudoso que por ahora el Norte esté prepa-
rado para afrontar el problema. El presupuesto imperante es que las sociedades
ricas pueden comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto inver-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
nadero y seguir creciendo todavía y disfrutando de sus altos niveles de vida, si
hacen un cambio hacia fuentes de energía de combustibles no-fósiles. Además,
la forma de llevar a cabo en un país las reducciones obligatorias acordadas mul-
tilateralmente por los gobiernos debe basarse en mecanismos de mercado, es
decir, en el intercambio de permisos de emisión.
Se sobreentiende: los tecno-parches y el mercado de emisiones de carbono harán
la transición relativamente indolora y –¿por qué no?— también rentable. Hay, sin
embargo, evidencia creciente de que muchas de estas tecnologías están a déca-
das de distancia de una utilización viable, y de que, a corto y medio plazo, fiados
principalmente a un cambio de dependencia energética hacia alternativas de com-
bustibles no-fósiles, no resultan sostenibles las actuales tasas de crecimiento eco-
nómico. También es cada vez más evidente que la alternativa a dedicar más tierra
a la producción de biocombustibles significa menos tierra destinada a cultivar ali-
mentos y más inseguridad alimentaria globalmente.
(...) Está cada vez más claro que el problema central es un modo de producir
cuya principal dinámica es la transformación de la naturaleza viva en mercancías
muertas, lo que causa enormes pérdidas durante el proceso. El motor de este
proceso es el consumo –-o mejor dicho, el exceso de consumo-–, y el motivo es
el beneficio o la acumulación de capital; en una palabra, el capitalismo. Ha sido
la generalización de este tipo de producción en el Norte y su expansión desde el
Norte hacia el Sur durante los últimos trescientos años, lo que ha causado la
quema acelerada de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y una rá-
pida deforestación, dos de los procesos humanos claves que andan detrás del ca-
lentamiento global.
Una forma de considerar el calentamiento global es verlo como una manifestación
clave de la última etapa de un proceso histórico: el de la privatización de los
bienes comunes por parte del capital. La crisis climática tiene que ser vista, así
pues, como la expropiación del espacio ecológico de las sociedades menos des-
arrolladas o más marginadas por parte de las sociedades capitalistas avanzadas.
Eso nos lleva al dilema del Sur: antes de que llegara a su colmo la desestabiliza-
ción ecológica inducida por el capitalismo, se suponía que el Sur seguiría simple-
mente los ‘estadios del crecimiento’ del Norte. Un supuesto que actualmente no
es de recibo, a menos que se esté dispuesto a llevar hasta el final un Armague-
dón ecológico. China está ya a punto de alcanzar a los EEUU como mayor emisor
de gases con efecto invernadero y, sin embargo, las elites chinas, así como las de
la India y otros países en rápido proceso de desarrollo, están intentando repro-
ducir el modelo norteamericano de capitalismo alimentado por el sobreconsumo.
70 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
Por lo tanto, para el Sur, una respuesta global efectiva al calentamiento global
ISSN: 1989-7022
entraña no solo la necesidad de incluir a algunos países meridionales en el régi-
men de reducciones obligatorias de emisiones de gases con efecto invernadero,
por muy importante que sea también eso: en la ronda actual de negociaciones cli-
máticas, por ejemplo, China no puede seguir decidida a mantenerse fuera de un
régimen obligatorio arguyendo que es un país en desarrollo. Ni puede ser tam-
poco, según parecían pensar muchos en las negociaciones de Bali, que las opor-
tunidades para la mayoría de los demás países en desarrollo se limiten a que el
Norte haga transferencias de tecnología, a fin mitigar el calentamiento global, y
aportaciones de fondos para ayudarles a adaptarse al mismo. Desde luego que
esos son pasos importantes, pero hay que verlos como meros pasos iniciales para
una ulterior reorientación más amplia y más global del modelo económico capaz
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
de proporcionar bienestar.
Aunque el ajuste deberá ser mucho mayor y más rápido en el Norte, para el Sur
será esencialmente el mismo: una ruptura con el modelo de elevado crecimiento
y elevado consumo, a favor de otro modelo para conseguir el bienestar común.
En contraste con la estrategia de las elites del Norte, consistente en separar el
crecimiento de la utilización de energía, una estrategia climática de amplios ho-
rizontes y progresista debe consistir, tanto en el Norte como en el Sur, en una re-
ducción del crecimiento y de la utilización de la energía que sea simultánea a la
elevación de la calidad de vida de las grandes masas de población. Entre otras
cosas, eso significará situar la justicia económica y la igualdad en el centro del
nuevo modelo económico.
La transición debe hacerse –-hay que recordarlo-— partiendo, no sólo de una eco-
nomía basada en los combustibles fósiles, sino también de una economía impul-
sada por el consumismo. El objetivo final debe ser la adopción de un modelo de
desarrollo de bajo consumo, bajo crecimiento y alto nivel de igualdad que tenga
como resultado una mejora del bienestar de la población, una mejor calidad de
vida para todos y un mayor control democrático de la producción.
(...) Ello es que, enfrentada al Apocalipsis, la humanidad no puede autodestruirse.
Puede que sea un camino erizado de dificultades, pero podemos estar seguros de
que la inmensa mayoría no consentirá un suicidio social y ecológico sólo para per-
mitir que la minoría preserve sus privilegios. Sea cual fuere la vía por la que se
consiga, el resultado final de la respuesta de la humanidad a la emergencia cli-
mática y, más en general, a la crisis medioambiental, será una rigurosa reorga-
nización de la producción, del consumo y de la distribución.”
Publicado el 11 de mayo de 2008 en www.sinpermiso.info
Enfrentada al Apocalipsis ¿la humanidad no puede autodestruirse? Ojalá
pudiéramos confiar en ello…
“Los Estados jugarán un papel clave en la gestión del desplome ecológico del siglo
XXI. Tienen que ser Estados Ecológicos, esto es, tienen que hacer creer a la po-
blación que existe una política ambiental, que es prioritaria, que se está aplicando,
y que está funcionando. El Estado Ecológico será la nueva imagen de la ciudad per-
fecta. Se está construyendo sobre conceptos tales como la desmaterialización de
la economía o la disociación del crecimiento económico y el transporte, esto es,
sobre los nuevos cuentos de la corriente académica principal de la economía, una
vez comienza a agotarse la cuerda del desarrollo sostenible.
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 71
JORGE RIECHMANN
La propuesta de Lovelock en defensa de la energía nuclear encaja perfectamente
en el nuevo Estado Ecológico, y es un buen indicador de la situación límite a la que
ISSN: 1989-7022
se está llegando. Un anciano de 85 años, abrumado por lo que está viendo desde
una posición de información privilegiada, lanza una propuesta tan desesperada
como inoperante. La energía nuclear no parará el efecto invernadero, entre otras
cosas porque su ciclo de vida completo emite cantidades ingentes de CO2, porque
sólo puede sustituir a una pequeña parte de los combustibles fósiles, y porque más
energía generaría más crecimiento y más transporte, esto es, más efecto inverna-
dero. Nadie parará el cambio climático, porque las emisiones no se van a frenar de
modo sustancial.” 45
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
12. Sobre medios y fines en un marco capitalista
Dadas las dimensiones y las características del problema que nos ocupa
en estas páginas, constituye un error mayúsculo ajustar las respuestas
al calentamiento climático –tanto si hablamos de mitigación como de
adaptación, por emplear las expresiones consagradas— a lo que resulta
políticamente factible dentro del capitalismo, aceptado como un marco
irrebasable. El calentamiento climático –y más en general la crisis eco-
lógico-social— pone inevitablemente sobre la mesa, en efecto, la cues-
tión del sistema socioeconómico.
Por poner un ejemplo, dentro del marco económico dominante con sus
debates acerca de agentes racionalmente egoístas, análisis de coste-
beneficio y criterios de cost-efficiency (eficiencia relativa a costes): un
puñado de economistas ha tratado de calcular alguno de los impactos
“no económicos” del cambio climático… asignando valores a las vidas
humanas según el PIB nacional per cápita. Así suponen obtener res-
puestas “sólidas”… ¡aceptando el supuesto de que un ciudadano chino
vale diez veces menos que uno europeo!46 Pero esta clase de razona-
miento demente es congruente con la economía política que hoy do-
mina el mundo. Las prácticas de “descuento del futuro” –rutinarias
entre los economistas adeptos a la ortodoxia dominante— introducen
análogos supuestos de desigualdad referidos a los seres humanos fu-
turos.
Desde la perspectiva hoy dominante de la cost-efficiency, sólo se ad-
miten como preguntas: qué resulta más barato, y de qué manera pue-
den alcanzarse mayores ganancias privadas. Esta perspectiva resulta
inaceptable. El muy razonable análisis que Daniel Tanuro realiza sobre
los potenciales técnico, de mercado y económico para reducir las emi-
siones resulta del todo pertinente, y aquí no puedo sino remitir a él y
recoger sus conclusiones:
“Basarse sobre el potencial técnico equivale a decir que nos comprometemos a es-
tabilizar el clima al máximo posible, movilizando todos los medios conocidos inde-
72 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
pendientemente de su coste; adoptar alguna de las otras dos nociones significa
que se intentará salvar el clima en la medida en que no cueste nada (potencial de
ISSN: 1989-7022
mercado) o no demasiado (potencial económico) y siempre que se permita a las
empresas generar beneficios.” 47
Ni en cuestiones de seguridad nacional y defensa militar, ni por ejem-
plo en la conquista del espacio, se opera con criterios de cost-efficiency:
más bien se define políticamente un objetivo, y se emplean los recur-
sos necesarios para alcanzarlo “sin parar en gastos” (aunque los re-
cursos hayan de emplearse del modo más eficiente posible, por
descontado). Pero los medios no deben determinar los fines, y menos
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
aún cuando estamos hablando de fines como la habitabilidad futura de
la Tierra para la especie humana.
13. Un desafío formidable
Problemas globales como el calentamiento climático, o la hecatombe
de diversidad biológica que analizamos en el capítulo anterior, plantean
un desafío formidable a la capacidad humana de ofrecer una respuesta
adecuada. Este desafío proviene de la escala global de los problemas,
de su proyección hacia el futuro, y de la inadecuación de los recursos
político-morales de que disponemos para hacerles frente.
“Resulta difícil enfrentarse a las amenazas, independientemente de lo que nos
cuenten de ellas, porque, en cierto modo, se perciben como irreales, y al mismo
tiempo tenemos que vivir la vida, con todos sus placeres y sus presiones. La polí-
tica del cambio climático debe asumir lo que he llamado la paradoja de Giddens.
Según ésta, como los peligros que representa el calentamiento global no son tan-
gibles, inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana, por muy formidables
que puedan parecer, muchos se cruzarán de brazos y no harán nada concreto al
respecto. A pesar de ello, si esperamos hasta que se hagan visibles y se agudicen
antes de pasar a la acción, será demasiado tarde por definición”.48
(Y lo mismo podríamos decir acerca de la hecatombe de biodiversidad,
cabe observar aquí…)
Un conjunto de dificultades, decíamos, tiene que ver con la escala glo-
bal. Las causas y efectos relevantes, así como los agentes involucrados,
se hallan dispersos por todo el globo. Las emisiones de nuestros tubos
de escape influirán en la frecuencia de ciclones tropicales a miles de ki-
lómetros de distancia; la generación eléctrica con carbón en EEUU o
China afectará a las sequías en Centroamérica o en el Mediterráneo.
Además de la diseminación de causas, efectos y agentes en el espacio,
algo análogo sucede en el tiempo. Las emisiones acumuladas hoy son
fruto del modo de vida de las generaciones anteriores; nuestras emi-
siones proyectan sus efectos hacia las generaciones venideras. Y esto
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 73
JORGE RIECHMANN
se relaciona con la inadecuación de los recursos político-morales que
también mencionamos. Por ejemplo, lo relacionado con el “descuento
ISSN: 1989-7022
del futuro” que estudia la psicología experimental.
“A la gente le cuesta más trabajo conceder al futuro el mismo nivel de realidad
que al presente. De este modo, se suele preferir una pequeña recompensa recibida
en el momento a una mayor que se ofrece con posterioridad…”49
Aquí tendríamos que reiterar las dificultades para pasar de una moral
de proximidad a una moral de larga distancia que analizamos en un ca-
pítulo anterior. No se nos da demasiado bien deliberar y actuar pen-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
sando en nuestro futuro a largo plazo, tomar en cuenta los intereses de
quienes no pertenecen a nuestros grupos primarios y círculos cerca-
nos, considerar moralmente a los seres vivos no humanos o la natura-
leza, evaluar las acciones dispersas en el tiempo y en el espacio…50
14. ¿Como librar una guerra? Pero si no hay enemigo externo…
Bastantes investigadores y analistas han expresado que, para respon-
der adecuadamente a este desafío, deberíamos movilizarnos con in-
tensidad comparable a la necesaria para librar una guerra (como EEUU
justo después de Pearl Harbour, o Gran Bretaña frente a Hitler en
1940).
“Soy lo bastante viejo” –escribe James Lovelock—“como para ver lo parecidas que
son la actitud que había hace más de sesenta años respecto a la amenaza de la
guerra y la que existe hoy respecto al calentamiento global. (...) Hasta ahora,
nuestra reacción ha sido idéntica a la que se dio antes de la segunda guerra mun-
dial: apaciguamento. El tratado de Kyoto se parece mucho al de Munich, con polí-
ticos saliendo a la palestra para demostrar que están haciendo algo para solucionar
el problema cuando en realidad se limitan a ganar tiempo. Puesto que somos ani-
males tribales, la tribu no actúa al unísono hasta que no percibe un peligro inmi-
nente y real. Y todavía no lo ha percibido.”51
O, como decía Lester R. Brown: “Debemos reestructurar la economía a
velocidad de tiempos de guerra. El tiempo se acaba.”52
Es cierto que un calentamiento rápido del planeta sería algo tan grave que ha
sido comparado con una guerra nuclear53. Es cierto que no vivimos tiempos or-
dinarios, “normales”; y también lo es que lo imposible en tiempos ordinarios se
torna factible en tiempos extraordinarios. Pero la dificultad estriba en que, en
el caso del calentamiento climático –o de la hecatombe de biodiversidad—, no
podemos recurrir a la proyección hacia la nación de las fuertes lealtades bási-
cas depositadas en el grupo primario, a esa identificación nacionalista frente a
un enemigo externo que tan buen resultado da en las guerras, porque no hay
enemigo externo a quien combatir: el enemigo, si acaso, somos nosotros mis-
mos.
74 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
ISSN: 1989-7022
15. El tiempo está corriendo rápidamente en contra nuestra
El límite para el “cambio climático peligroso” se sitúa probablemente
en unos 2ºC (con respecto a los niveles preindustriales), quizá incluso
menos. La diferencia entre el promedio de temperaturas en el último
milenio, y la edad del hielo que finalizó hace unos 12.000 años, es sólo
de unos 3ºC. Todos los estudios, por cierto, coinciden en que la Penín-
sula Ibérica es una de las áreas del mundo más vulnerables al cambio
climático.
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
El tiempo está corriendo rápidamente en contra nuestra (y más si te-
nemos en cuenta la considerable inercia del sistema climático y de los
sistemas socioeconómicos humanos). Para descarbonizar nuestra eco-
nomías y así comenzar a “hacer las paces con la naturaleza”, hay que
adaptar los procesos productivos en la tecnosfera a las condiciones de
nuestra vulnerable biosfera, de tal modo que estos procesos lleguen
también a ser cíclicos o cuasi-cíclicos; y poner en marcha la transición
hacia un sistema energético basado en la explotación directa o indi-
recta de la luz solar, fuente en última instancia de toda la energía dis-
ponible en la Tierra; así como limitar el tamaño de los sistemas
socioeconómicos humanos con enérgicas medidas de autocontención54,
en un proceso de “contracción y convergencia” entre los países indus-
trializados y los países más pobres que permita un acceso justo a los
limitados recursos.
Debido a que las actividades que producen las emisiones de gases de
efecto invernadero ocupan casi todas las esferas productivas, a lo largo
del siglo debe producirse un cambio de enormes proporciones –com-
parable al que tuvo lugar con la Revolución Industrial— en casi todos los
ámbitos del uso de la energía, la edificación o el transporte, cambios
orientados hacia una economía descarbonizada.
16. Un retraso de decenios
Si lanzamos hacia atrás una mirada histórica, y contemplamos los es-
tragos que han padecido diversas sociedades —pensemos en el ascenso
del nazismo o en nuestra guerra civil española, por ejemplo—, a toro
pasado nos preguntamos: ¿cómo fue posible? Si se veían venir esos
males, ¿por qué no se actuó eficazmente para contrarrestarlos? Pero
ahora mismo están gestándose las catástrofes de mañana, y no somos
lo bastante diligentes en escrutar sus signos para intentar prevenirlas...
Necesitamos una reflexión radical sobre el cambio climático, que supere
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 75
JORGE RIECHMANN
la tentación de poner parches sobre los síntomas del problema y aborde
las causas: el insostenible modelo de producción y consumo. No se
ISSN: 1989-7022
puede hablar de cambio climático sin hablar de capitalismo.
Incluso los editoriales de prensa en el centro del Imperio del Norte lo
dicen ya con toda claridad: “Debemos cambiar radicalmente nuestra
forma de vivir y trabajar, con la certeza de que es la única oportunidad
de poner coto a un cambio radical en la naturaleza.”55 En lo que se re-
fiere al cambio climático, a comienzos del siglo XXI la situación es ver-
daderamente aterradora. Observadores científicos tan cualificados
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
como Carlos Duarte avisan: cabe que estemos a punto de disparar una
serie de mecanismos de cambio abrupto, cada uno de ellos con conse-
cuencias globales, que podrían ir encadenándose en un “efecto dominó”
con claro riesgo de cambio climático incontrolable y catastrófico.
“De los 14 elementos capaces de causar inestabilidades y cambios abruptos en el
planeta, seis se encuentra en el Ártico. Lo que allá ocurra tendrá consecuencias glo-
bales. Las observaciones de pérdida de hielo en el océano Ártico muestran una re-
ducción de la capa helada más rápida que la que cualquiera de los modelos
climáticos actuales es capaz de reproducir. Modelos recientes indican que la pér-
dida de hielo en Groenlandia se puede disparar con un calentamiento climático de
1,5 grados centígrados, más de un grado por debajo de lo que considera el IPCC
(Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), lo que sitúa dicho fenómeno
peligroso mucho más cercano a nosotros de lo que se esperaba. Nuestras acciones
en los próximos cinco años determinarán si cruzaremos ese umbral de cambio cli-
mático de riesgo.”56
¡Los próximos cinco años! ¡Estamos hablando de 2011-2016! Llevamos
un retraso de decenios en la acción eficaz para contrarrestar la crisis so-
cioecológica planetaria (a veces designada con el eufemismo de “cam-
bio global”). La creación del Programa Mundial sobre el Clima, y la
publicación de Los límites del crecimiento –el primero de los informes
del Club de Roma—, tuvo lugar en 1972: no en esta legislatura ni en la
legislatura anterior. No podemos permitirnos seguir perdiendo el
tiempo.
En un artículo de análisis sobre la situación política estadounidense,
Norman Birnbaum decía que los “progresistas” de EEUU (vale decir, más
o menos, los socialdemócratas europeos… si no olvidamos que en la
Europa de comienzos del siglo XXI prácticamente no hay socialdemo-
cracia) tienen “una larga lucha por delante”57. A la luz de los cambios
necesarios para proteger el clima, podríamos formular algo semejante:
necesitaríamos hacer acopio de paciencia histórica para luchar larga-
mente por cambiar valores, prácticas, instituciones, economías, políti-
cas… Pero la pregunta trágica que no podemos dejar de plantear es:
¿tendremos tiempo para largas luchas? Enzo Tiezzi tituló un valioso
libro suyo Tiempos históricos, tiempos biológicos. Durante casi la tota-
76 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
lidad de la historia humana tuvo sentido suponer que los tiempos his-
tóricos eran extraordinariamente rápidos en comparación con los tiem-
ISSN: 1989-7022
pos biológicos y geológicos. Hoy se ha producido una dramática
inversión: en lo que se refiere a degradaciones como la que está su-
friendo la estabilidad climática (o la diversidad biológica), los tiempos
biológicos son muy rápidos y los histórico-políticos demasiado lentos.
Notas
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
1. Joseph Stiglitz, “El cambio climático es peor que cualquier guerra”, publicado el 22 de no-
viembre de 2006 en http://www.ecoportal.net/content/view/full/64969
2. Carmen Velayos, Ética y cambio climático, Desclée de Brouwer, Bilbao 2008, p. 36.
3. Datos del National Snow and Ice Data Center de Colorado, EEUU.
4. Agencia EFE: “Millones de toneladas de metano salen a la superficie en el Ártico”, El Mundo,
23 de septiembre de 2008.
5. Otro de los más preocupantes sería el colapso de los ecosistemas marinos (por encima de
cierto nivel de calentamiento oceánico habría extinción masiva de algas, con su capacidad
de reducir el nivel de dióxido de carbono y crear nubes blancas que reflejan la luz del sol),
que probablemente originaría una brusca subida de las temperaturas promedio en más de
5ºC.
6. Martin Rees, Nuestra hora final, Crítica, Barcelona 2004, p. 16.
7. Para dar una idea de la terrible situación en que nos encontramos, cabe recordar que los
científicos del IPCC están de acuerdo en solicitar una reducción de las emisiones de entre el
25 y el 40% (con respecto a los niveles de 1990) para una fecha ya tan cercana como 2020,
si queremos tener opciones de no superar el peligroso umbral de 2ºC de incremento de las
temperaturas promedio (respecto a los niveles preindustriales).
8. Equivalente, más o menos, a las destrucciones económicas causadas por las dos guerras
mundiales del siglo XX y el crack de 1929, todo junto. E incluso tal estimación económica
probablemente infravalora el problema…
9. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático:
solidaridad frente a un mundo dividido, Mundi-Prensa, 2007.
10. De hecho, sabemos que el 4° informe de evaluación del IPCC publicado en 2007 más bien
ha subestimado los cambios en curso (entre ellos los acontecimientos climáticos extremos,
la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos). Así lo indica una reciente eva-
luación científica: Füssel, H. (2009). “An updated assessment of the risks from climate
change based on research published since the IPCC Fourth Assessment Report”. Climatic
Change. 97:469-482. Por ejemplo, el umbral de calentamiento que conduciría a la fusión
total o casi total de la capa de hielo de Groenlandia lo estimó el 4° informe del IPCC en 1’9-
4’6 °C; la investigación más reciente lo sitúa en 1’5-2’5°C.
11. Intervención en el Coloquio “Bioética y política del cambio climático hacia el cambio tec-
nológico y social”, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 25 y 26 de abril de
2011.
12. Sobre los equívocos que puede generar una “falsa conciencia antrópica” –atribuir el cam-
bio climático a las actividades humanas en general, en vez de al modo de producción capi-
talista, más específicamente—, cf. Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde. De la
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 77
JORGE RIECHMANN
revolución climática capitalista a la alternativa ecosocialista, La Oveja Roja, Madrid 2011, p.
53 y ss.
ISSN: 1989-7022
13. Recordemos que, sin el “efecto invernadero” natural, la temperatura promedio del planeta
estaría unos 30ºC por debajo del promedio actual (de unos 15ºC).
14. Concretamente, un 75% aproximadamente de las emisiones de dióxido de carbono, y un
25% a la desforestación.
15. Tanuro, op. cit., p. 33.
16. Roger Revelle y Hans Suess, “Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean,
and the question of an increase of atmospheric CO2 during the past decades”, Tellus 9,
1957, p. 18-27.
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
17. Tengamos presente que la diferencia de temperatura entre las “edades del hielo” y los pe-
ríodos interglaciares más cálidos fue de unos 5ºC…
18. Tanuro, op. cit., p. 46. Véase también p. 33.
19. Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz, Madrid/ Bue-
nos Aires 2011.
20. Estudiado en p. 99 y ss., y en otros lugares de la obra.
21. James Garvey, La ética del cambio climático, Proteus, Barcelona 2010, p. 40.
22. Algo que a menudo olvidamos, pero que nos recuerdan los paleoantropólogos, es la espesa
ramificación de nuestro árbol genealógico. Desde hace dos millones de años, hasta hace
unos 400.000, vivieron en el este de África más de quince especies de homínidos, parien-
tes cercanos nuestros.
23. Jared Diamond Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Debate,
Barcelona 2006.
24. Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI,
Katz, Madrid/ Buenos Aires 2011, p. 316.
25. Marcel Coderch y Núria Almirón, El espejismo nuclear, Los Libros del Lince, Madrid 2008,
p. 21.
26. Un solo ejemplo –pero de gran importancia—: ¿cuándo se descubrió el efecto fotovoltaico,
que permite obtener electricidad a partir de la luz solar? No fue cuando la NASA decidió
aprovecharlo para las exploraciones espaciales, hace pocos decenios… sino ¡en 1839! (por
el físico francés Edmond Becquerel). ¡Hace más de 170 años! ¡Otra tecnología energética –
no fosilista— hubiera sido posible! ¡La sociedad industrial hubiese podido desarrollarse apro-
vechando los flujos de energías renovables, en lugar de los stocks de biomasa fosilizada!
Pero al capitalismo, sistema que al perseguir el beneficio privado a corto plazo tiende a pro-
ducir sistémicamente racionalidad parcial en contextos de irracionalidad global y sustan-
tiva, le interesaban precisamente los combustibles fósiles… Véase el pertinente comentario
de Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde. De la revolución climática capitalista a la
alternativa ecosocialista, La Oveja Roja, Madrid 2011, p. 53-69.
27. Analicé este fenómeno en Jorge Riechmann, “El desarrollo sostenible como asunto de justa
medida”, capítulo 13 de Biomímesis, Los Libros de la Catarata, Madrid 2006.
28. Anthony Giddens, La política del cambio climático, Alianza, Madrid 2010, p. 89.
29. Giddens, op. cit., p. 88.
30. Giddens, op. cit., p. 73-77.
78 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
El calentamiento climático, un desafío civilizatorio
31. Giddens, op. cit., p. 90.
ISSN: 1989-7022
32. Anthony Giddens, La política del cambio climático, Alianza, Madrid 2010, p. 11.
33. Hans Joachim Schellnhuber (ed.), Avoiding Dangerous Climate Change, Cambridge Uni-
versity Press 2006. (Resultados del congreso de Exeter, 1-3 de febrero de 2005). Las pala-
bras de Blair son textualmente: “With foresight such action can be taken without disturbing
our way of life”.
34. Citado en El País, 15 de junio de 2007.
35. Ulrich Beck, “El cambio climático y la justicia mundial”, El País, 15 de junio de 2007.
36. Véase también Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde. De la revolución climática ca-
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
pitalista a la alternativa ecosocialista, La Oveja Roja, Madrid 2011, p. 75.
37. Un tercio de las emisiones de ese “taller del mundo” en que se ha convertido China co-
rresponden a su sector exportador… de mercancías que acaban mayoritariamente en los pa-
íses más ricos. Si se ajustase estas “emisiones grises” según el lugar del consumo de
mercancías, las emisiones de China caerían a 3’1 toneladas por persona y año, y las de
EEUU se dispararían hasta 29 toneladas. Cf. Tanuro, op. cit., p. 76.
38. Intervención en el Coloquio “Bioética y política del cambio climático hacia el cambio tec-
nológico y social”, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 25 y 26 de abril de
2011.
39. Angélica Enciso: “Una quinta parte del país vive en condiciones de hambre”, La Jornada,
25 de abril de 2011.
40. Véase Donella Meadows, Jorgen Randers y Dennis Meadows, Los límites del crecimiento (30
años después). Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona 2006.
41. Véase Jared Diamond, Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen.
Debate, Barcelona 2006.
42. Constatar esto no implica en absoluto desvalorizar las luchas obreras que llevan a la cre-
ación de los Estados sociales y democráticos de derecho con sus políticas de welfare.
43. Véase José Manuel Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social, Siglo XXI,
Madrid 2006.
44. Véase Pierre Bourdieu, Contrafuegos 2: por un movimiento social europeo, Anagrama, Bar-
celona 2001.
45. Antonio Estevan, Riqueza, fortuna y poder, Eds. del Genal, Málaga 2007. El librito es ac-
cesible en http://www.libreriaproteo.com/electronicos/hilo_dorado.pdf
46. James Garvey, La ética del cambio climático, Proteus, Barcelona 2010, p. 83.
47. Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde. De la revolución climática capitalista a la al-
ternativa ecosocialista, La Oveja Roja, Madrid 2011, p. 88.
48. Anthony Giddens, La política del cambio climático, Alianza, Madrid 2010, p. 12.
49. Anthony Giddens, La política del cambio climático, Alianza, Madrid 2010, p. 13.
50. Aquí habría que tener también en cuenta las reflexiones sobre autoengaño, disociación y
denegación que propuse en el capítulo 1 de La habitación de Pascal.
51. James Lovelock, La venganza de la Tierra, Planeta, Barcelona 2007, p. 29.
DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO) 79
JORGE RIECHMANN
52. Lester R. Brown, Plan B. Salvar el planeta: ecología para un mundo en peligro. Paidos,
Barcelona 2004, p. 19.
ISSN: 1989-7022
53. Así, el documento aprobado por más de 300 científicos de 40 países en la Conferencia de
Toronto de junio de 1988 afirmaba que “la humanidad está llevando a cabo un enorme ex-
perimento de dimensiones globales, cuyas últimas consecuencias podrían ser inferiores úni-
camente a las de una guerra nuclear generalizada”. E instaba a los países industrializados
a imponer un impuesto sobre los combustibles fósiles, con vistas a la creación de un fondo
para proteger la atmósfera y reducir de forma drástica las emisiones de CO2.
54. Véase Jorge Riechmann, Biomímesis, Los Libros de la Catarata, Madrid 2006.
55. Editorial “Broken ice in Antarctica”, The New York Times, 28 de marzo de 2008.
DILEMATA, año 2 (2011), nº 6, 53-80
56. Carlos M. Duarte y Guiomar Duarte Agustí, “La paradoja del Ártico”, El País, 23 de febrero
de 2011.
57. Norman Birnbaum, “Una larga lucha por delante”, El País, 25 de abril de 2011.
80 DEBATE: Éticas climáticas en tiempo de crisis. (DOCUMENTO)
También podría gustarte
- Caso QualaDocumento49 páginasCaso QualaCarlos Andres Trujillo100% (1)
- Plan de Marketing PinkberryDocumento4 páginasPlan de Marketing PinkberryLuis Jordano Quinte Tudela25% (4)
- Revista Debats N°40Documento148 páginasRevista Debats N°40Roberto TagashiraAún no hay calificaciones
- Informe Que HacerDocumento133 páginasInforme Que Hacerbercer7787100% (2)
- Evaluación de Proyecto Mecánico (Empresa Soldadura)Documento22 páginasEvaluación de Proyecto Mecánico (Empresa Soldadura)Karin RodriguezAún no hay calificaciones
- Dominación y Cambio en El Perú RuralDocumento394 páginasDominación y Cambio en El Perú RuralSayri Samin KashayawriAún no hay calificaciones
- Módulo 4: Sistema Político y Administrativo en MéxicoDocumento44 páginasMódulo 4: Sistema Político y Administrativo en Méxicomercedes rodriguezAún no hay calificaciones
- Cuentos Chinos ResumenDocumento10 páginasCuentos Chinos ResumenSab SabAún no hay calificaciones
- Manual en ProfundidadDocumento72 páginasManual en ProfundidadAnonymous EI8sNhZlCAún no hay calificaciones
- 40 Aniversario CONAPODocumento224 páginas40 Aniversario CONAPOsinembargoAún no hay calificaciones
- Perry Anderson - Historia y Lecciones Del NeoliberalismoDocumento8 páginasPerry Anderson - Historia y Lecciones Del NeoliberalismoMelvin Gerardo LópezAún no hay calificaciones
- Empresa LogisticaDocumento4 páginasEmpresa LogisticaIvan Salsavilca FaustinoAún no hay calificaciones
- Crecimiento Poblacional y Sus ImplicacionesDocumento4 páginasCrecimiento Poblacional y Sus ImplicacionesAngie BautistaAún no hay calificaciones
- El Nacionalismo y El ChauvinismoDocumento4 páginasEl Nacionalismo y El ChauvinismoKely Yataco ChAún no hay calificaciones
- TFM 2020 Wen LiuDocumento105 páginasTFM 2020 Wen LiuCharly Gutierrez AguilarAún no hay calificaciones
- Problematica SocioeconomicaDocumento23 páginasProblematica SocioeconomicahouselingAún no hay calificaciones
- Sintesis Municipal UsulutánDocumento89 páginasSintesis Municipal UsulutánVillatoro FranciscoAún no hay calificaciones
- Economía y Finanzas en FilipinasDocumento12 páginasEconomía y Finanzas en Filipinasmaria ginaAún no hay calificaciones
- Mochon y Beker - Capitulo 1Documento11 páginasMochon y Beker - Capitulo 1diegojk2100% (6)
- PDF 228Documento575 páginasPDF 228juanAún no hay calificaciones
- Entorno Social y Comercio ExteriorDocumento4 páginasEntorno Social y Comercio ExteriorFredy TorresAún no hay calificaciones
- 0 Politica Fiscal y Su Impacto en RDDocumento13 páginas0 Politica Fiscal y Su Impacto en RDSilvestre Emilio RegaladoAún no hay calificaciones
- Estudios SocioeconomicosDocumento4 páginasEstudios SocioeconomicosHugo HdzAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento5 páginasMarco TeoricoDaniel LudeñaAún no hay calificaciones
- Bitácora de NoticiasDocumento10 páginasBitácora de NoticiasheleAún no hay calificaciones
- Auge BananeroDocumento2 páginasAuge BananeroNathaly SolorzanoAún no hay calificaciones
- 3 GE - 3er Parcial - ESEMDocumento10 páginas3 GE - 3er Parcial - ESEMJuly Fernández .Aún no hay calificaciones
- PP A4 Guevara RamosDocumento9 páginasPP A4 Guevara RamosAngie GuevaraAún no hay calificaciones
- Entorno Macroeconómico de Las ADE-0425Documento11 páginasEntorno Macroeconómico de Las ADE-0425Hector aguiAún no hay calificaciones
- Formato para Investigación Documental (1.3)Documento19 páginasFormato para Investigación Documental (1.3)Otro humano promedioAún no hay calificaciones