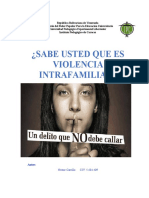Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clase Ambito de Validez
Clase Ambito de Validez
Cargado por
josetf880 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas15 páginasTítulo original
Clase ambito de validez (1).docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas15 páginasClase Ambito de Validez
Clase Ambito de Validez
Cargado por
josetf88Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
1
ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL
La competencia para el dictado de las normas jurídicas destinadas
a regular la convivencia de personas que residen, temporal o
definitivamente, en un territorio determinado corresponde en
exclusiva al Estado al que pertenece ese territorio y, por lo
mismo, implica un concreto ejercicio de su soberanía. Esto
significa que los demás Estados e incluso los organismos
internacionales reconocen esa competencia y, en consecuencia, se
obligan a respetarla y a no realizar actividad alguna que suponga
un menoscabo de la misma.
Nuestra Constitución Nacional en su Preámbulo prescribe que el
Congreso General Constituyente ordena, decreta y establece la Ley
Fundamental “...para todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino...” en una clara alusión al espacio en
el cual regirán sus normas y todas las que de ellas se deriven. En
este último sentido su art. 31 en el primer párrafo reza “...Esta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias
extranjeras son la ley suprema de la Nación; ...”.
Necesidad de elaborar y formular principios destinados a regular
la relación entre tales normas y el espacio. Me refiero con ello a
los principios territorial, real o de defensa, de la nacionalidad
o personalidad y el universal o cosmopolita. En general los países
poseen un sistema en el que se combinan esos principios, con
preeminencia del territorial.
Principio territorial: Este es el principio adoptado por nuestro
derecho penal como regla general, según surge de las normas del
art. 1º del CPA.
Conforme al mismo se aplica siempre el ordenamiento jurídico penal
del país en cuyo territorio se comete el delito, sin importar la
2
nacionalidad del autor o de la víctima, sujetos activo y pasivo de
aquél.
La aplicación de este principio comprende dos cuestiones
diferentes, pero que guardan una íntima relación entre sí. Me
refiero, por un lado, a la competencia que el Estado reconoce a
sus tribunales para entender en los delitos cometidos en su
territorio y, por el otro, cuál es el derecho aplicable por esos
tribunales para la investigación y enjuiciamiento de esos delitos
que, de ordinario, es el derecho penal del Estado al que pertenece
el territorio.
La comprensión de este principio requiere explicar el contenido
del concepto “territorio”.
Hay acuerdo generalizado en sostener que el concepto de territorio
a los efectos de la aplicación de la ley penal no posee un alcance
meramente geográfico, sino que abarca otras dimensiones impuestas
por las exigencias de cada ordenamiento jurídico y, asimismo,
funciona como síntesis de lo que al respecto disponen varias
normas de derecho interno y de derecho internacional.
En consecuencia, el concepto de territorio abarca:
a) La superficie geográfica o territorio propiamente dicho y su
subsuelo, entendido como el espacio comprendido en el interior de
las fronteras internacionalmente reconocidas, que separan un país
de otros países limítrofes y del mar en el caso de aquellas
naciones que, como la nuestra, lindan con él.
b) Las aguas interiores de la República (ríos, lagos, etc.),
compuesta por todas aquellas situadas en el interior de las líneas
de base señaladas en el art.1º de la ley 23.968 sobre espacios
marítimos, según se indica en el art.2 de la misma.
c) El mar territorial, que son las aguas existentes entres esas
líneas de base y las doce (12) millas marinas. En dicho ámbito –
que incluye el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de dicho mar-
3
el Estado Argentino posee y ejerce en plenitud su soberanía, sin
perjuicio de reconocerse a los buques de bandera extranjera el
denominado “el derecho de paso inocente” por esas aguas, en las
condiciones previstas en el art. 3 de la misma ley. La milla
marina es la milla náutica internacional, que equivale a mil
ochocientos cincuenta y dos metros (1.852 mts.).
d) La zona contigua al mar territorial, que se extiende desde las
doce (12) hasta las veinticuatro (24) millas marinas, contadas
éstas desde las líneas de base, y en la que el Estado Argentino
ejerce su poder jurisdiccional de prevención y sanción sobre las
infracciones a las leyes y reglamentos en materia fiscal, aduanera
y de inmigración, conforme surge del art.4 de la ley 23.968.
e) La zona económica exclusiva, que va desde las veinticuatro (24)
hasta las doscientas (200) millas marinas. Esta zona ha sido
establecida fundamentalmente para resguardar a favor de nuestro
país las facultades y poderes vinculados con la explotación de la
gran cantidad de recursos naturales alojados en ese inmenso
espacio acuífero. Las normas contenidas en los arts.5 y 6 de la
ley 23.968 ilustran adecuadamente este propósito.
f) La plataforma continental, que comprende el lecho y el subsuelo
de las áreas submarinas, que se extienden desde la costa hasta el
fin del mar territorial o, en su caso, hasta el linde exterior de
la zona económica exclusiva.
g) Islas y archipiélagos existentes en el mar territorial, en la
zona contigua y en la zona económica exclusiva.
En lo concerniente al mar territorial, a la zona contigua, a la
zona económica exclusiva, a la plataforma continental y a las
islas y archipiélagos existentes en esos espacios cobra especial
importancia la Convención sobre los Derechos del Mar de 1982,
ratificado por nuestro país mediante la ley nacional 24.543.
4
h) El espacio aéreo,
Las reglas referidas al espacio aéreo se encuentran en el CA y en
el Capítulo III del Título VII del Libro II del CPA, que contempla
un conjunto de delitos englobados bajo el nombre de “Piratería”.
Por otra parte, resulta frecuente incluir en el concepto de
territorio a los buques y aeronaves de bandera nacional.
En consecuencia, a los hechos delictivos que sucedan en esos
ámbitos se les aplicará el derecho del país al que pertenece la
correspondiente bandera. Sobre este punto, además de las
disposiciones ya citadas del CPA, cabe mencionar a la Ley de la
Navegación (ley nacional 20.094) en cuanto trata específicamente
del denominado “territorio flotante”.
LÍMITES AL PRINCIPIO TERRITORIAL
La vigencia del principio territorial no es absoluta; reconoce
ciertos límites derivados del derecho internacional. Por ejemplo,
tales limitaciones existen en razón de la función de ciertas
personas que residen en el país pero que lo hacen en
representación y por cuenta de estados extranjeros; las mismas se
fundan en el respeto y reciprocidad que gobiernan las relaciones
que los países mantienen entre sí. Sobre el punto poseen especial
relevancia la Convención sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas de Viena (abril de 1961) y la Convención sobre
Relaciones Consulares también de Viena (abril de 1963), habiendo
sido ambas ratificadas por nuestro país.
Asimismo debe tenerse presente lo establecido en los arts. 116 y
117 de la CN, en cuanto atribuyen en forma originaria y exclusiva
a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las
causas en las que se ventilen asuntos concernientes a embajadores,
ministros públicos y cónsules extranjeros.
5
Principio real o de defensa
Conforme al mismo la ley penal de un Estado se aplica a delitos
cometidos fuera de su territorio cuando estos afectan bienes
jurídicos de carácter público cuya defensa compete al propio
Estado o que comprometen su integridad como tal. Por ejemplo los
hechos criminales que afectan por lesión o por peligro al orden
público, a la moneda de curso legal, a la seguridad de la Nación,
a la existencia y normal funcionamiento de los poderes públicos y
el orden constitucional, etc.
Se trata de un ejercicio excepcional del poder punitivo de un
Estado en ámbitos ajenos a su territorio; excepcionalidad que se
explica en la importancia de los bienes jurídicos implicados y en
el reconocimiento del orden internacional a que los Estados puedan
actuar donde quiera que sea y en exclusiva para la adecuada
defensa de sus instituciones. Va de suyo que su aplicación está
gobernada por criterios restrictivos propios de su carácter
excepcional y siempre con relación a la protección de bienes
jurídicos públicos.
En el derecho positivo argentino, tanto la doctrina como la
jurisprudencia reconocen que el basamento legal de este principio
está dado por el art. 1 inciso 1ro. CPA en cuanto dispone la
aplicación del código a los delitos “...cuyos efectos deban
producirse en el territorio de la Nación Argentina...” y a los
delitos cometidos en “...los lugares sometidos a su
jurisdicción...”.
Ahora bien, los lugares sometidos a la jurisdicción del Estado
Argentino son:
a) Las sedes diplomáticas argentinas en el extranjero, ya que los
hechos delictivos ocurridos en su interior serán juzgados por la
autoridad del país representado, conforme su derecho punitivo.
Ello siempre que en el caso concreto nuestro país no renuncie a
tal prerrogativa y permita la plena operatividad de la
6
jurisdicción del país en el que está ubicada la sede de la
representación diplomática.
b) Las naves y aeronaves públicas argentinas que se encuentren en
territorio extranjero (art. 31 del CA).
c) Las aeronaves privadas que operan bajo bandera argentina,
siempre que se encuentren en aguas o espacios pertenecientes al
territorio argentino o en aguas o espacios libres o
internacionales (art. 199 primer párrafo CA)
d) Las aeronaves privadas de pabellón argentino ubicadas en
territorios extranjeros, cuando el delito cometido a bordo
presente una de estas tres características: a) el hecho hubiere
lesionado o puesto en peligro un interés legítimo del estado
argentino; b) el hecho hubiese lesionado o puesto en peligro un
interés legítimo de personas domiciliadas en el país; y c) cuando
se hubiese realizado el primer aterrizaje en el país luego de
cometido el hecho (art. 199 segundo párrafo CA). El art. 200 de
ese código dispone la aplicación por excepción de la jurisdicción
argentina a aeronaves privadas extranjeras en vuelo sobre
territorio de nuestro país en tres supuestos que tienen que ver
con el principio real o de defensa. A su vez en el artículo
siguiente y para las aeronaves públicas extranjeras que vuelen
sobre nuestro territorio contempla en exclusiva la jurisdicción
del país al que pertenecen.
También encuentra su correcto fundamento en el principio real o de
defensa la disposición del inciso 2do. de ese art. 1 del CPA, en
cuanto dispone su aplicación a los “... delitos cometidos en el
extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en
desempeño de su cargo...”.
Principio de la nacionalidad o de la personalidad: Este principio
posee una doble dimensión. La dimensión activa consiste en aplicar
7
el derecho de un país determinado a sus nacionales por esa sola
circunstancia, aunque hayan cometido el delito en el extranjero.
La dimensión pasiva significa que el derecho de un país
determinado se aplica aunque el hecho se haya ejecutado en el
extranjero y sin importar la nacionalidad del sujeto activo si el
mismo afectó por lesión o por peligro un bien jurídico cuyo
titular es un nacional.
En el derecho positivo argentino este principio posee escasa
aplicación y sólo se contempla tangencialmente en algunos tratados
o convenciones internacionales. De todos modos constituyen una
clara expresión del mismo las cláusulas que por lo común contienen
los diversos tratados sobre extradición, en virtud de las cuales
se establece, dadas ciertas condiciones, la no extradición del
nacional.
Principio universal o cosmopolita:
Este principio resulta consagrado por medio de tratados o
convenciones internacionales multilaterales o bilaterales. Rige
para aquellos delitos que afectan bienes jurídicos cuya protección
interesa a la comunidad internacional. Ello determinó,
fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX, la
construcción de una política criminal internacional destinada a su
prevención y represión y a facilitar el eficaz juzgamiento de los
mismos sin importar la nacionalidad del sujeto activo y ni el o
los lugares de comisión del ilícito.
En consecuencia, la existencia y aplicación de este principio
reconoce un interés compartido por los países en la prevención y
represión de determinados crímenes conocidos como “delicta iuris
gentium” (delitos contra el derecho de gentes), que forman el
contenido del Derecho Penal Internacional. El art.118 de la CN
contiene una referencia expresa al disponer que cuando los delitos
se cometan “...fuera de los límites de la Nación, contra el
8
Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el
lugar en que haya de seguirse el juicio...”.
Lugar del comisión del delito, efectos y criterios aplicables:
Este tema tiene importancia frente a una controversia de
competencia entre distintas jurisdicciones sobre a cuál de ellas
le toca juzgar (sentido amplio de la palabra) un conflicto penal
determinado, cuando el lugar en el que se realiza la acción
delictiva es distinto del lugar en el que produce el resultado,
haya sido éste de lesión o de peligro.
Las teorías que se utilizan para la solución de este asunto son:
a) la de la “manifestación de la voluntad”, que hace hincapié en
el lugar donde se exteriorizó la acción delictiva, pues ahí fue
donde el sujeto activo expresó su actitud contraria a la norma
legal;
b) la “del resultado”, que elige el lugar en el que ocurre éste,
pues es donde se consuma el delito; para algunos esta postura
ofrece dificultades insuperables en el campo de los delitos
tentados y en los de mera actividad
c) la de la “ubicuidad”, en la que dominan puntos de vista
prácticos sin mayor elaboración o justificación teórica.
En este último sentido, la jurisprudencia de la CSJN y la doctrina
habían señalado originalmente que correspondía asignar competencia
a la jurisdicción en la que se había consumado el delito (teoría
del resultado). La modificación de este criterio tuvo lugar a
partir del dictamen del señor Procurador General de la Nación en
el caso “Ruiz Mira” (CSJN, Fallos 271:396), en el que sostuvo que
en los “delitos a distancia” es menester que la investigación y el
proceso penal se lleven a cabo en el lugar en el que tuvo lugar la
acción delictiva o la parte protagónica de la misma, pues es allí
donde seguramente se encontrarán la mayor parte de las pruebas del
hecho y en el que se ubica el domicilio del sospechado,
facilitándose el ejercicio de su defensa (tesis de la
manifestación de la voluntad).
9
Con posterioridad, en el precedente “Torregiani” (CSJN, Fallos
307:1029), se consolidó la denominada tesis de la ubicuidad, por
la que el ilícito se estima cometido en forma indistinta en todas
los lugares en los que desarrolló la acción y también en el lugar
donde se produjo el resultado, lo que permite elegir la
jurisdicción en la que se logre una más eficaz administración de
justicia y un adecuado ejercicio del derecho de defensa.
10
Ámbito temporal de validez de la ley penal
Principios referidos a este ámbito
El principio general en esta cuestión consiste en que las leyes,
cualquiera sea su materia, rigen para lo futuro; esto es, se
aplican a los hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia
(IRRETROACTIVIDAD).
Al respecto el art. 2 CC indica que “...Las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que
determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de
los ocho días siguientes al de su publicación oficial...”.
Conforme un decreto del poder ejecutivo nacional del 2 de mayo de
1983 por publicación oficial se entiende la publicación hecha en
el Boletín Oficial de la República Argentina.
En cuanto al sistema punitivo, en consonancia con lo dicho y con
jerarquía constitucional, impera la prohibición absoluta de las
llamadas leyes “ex post facto” (ley posterior al hecho). Ello
conforme el mandato contenido en el art. 18 CN al señalar que
“...Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...” (el
subrayado me pertenece) y a lo que concordantemente disponen las
normas del bloque internacional de derecho humanos, expresamente
incorporadas a la CN por la reforma de 1994 (art.75 inciso 22). En
este sentido, resulta útil destacar por su precisión el precepto
del art. 9 de la CADH, cuyo texto reza “...Nadie puede ser
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito...”. Estos mandatos constitucionales comportan
claras expresiones del principio de legalidad.
11
La exigencia de ley previa comprende no sólo la tipificación del
hecho punible, sino también las consecuencias que acarrea su
comisión: penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias
Los fundamentos inherentes a la exigencia de ley previa son, por
un lado, la eficacia de la función motivadora de la norma: la
opción por el conflicto o la convivencia en paz requiere, entre
otros presupuestos, el conocimiento previo de lo que está
prohibido y, por el otro, la preservación de un marco de seguridad
jurídica en el que el ciudadano pueda ejercer su libertad de
acción.
La irretroactividad de la ley penal reconoce una única excepción
basada en la aplicación retroactiva o ultra activa (esto último
ocurre cuando se la aplica pese a haber sido derogada) de la misma
con relación a un hecho concreto si en ese caso puede ser
considerada como ley más benigna en comparación con la vigente al
tiempo de comisión del hecho. En este sentido, el art. 2 CPA
prescribe que “...Si la ley vigente al tiempo de cometerse el
delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o
en el tiempo intermedio, se aplicará la más benigna. Si durante la
condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la
establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo,
los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho...”.
El principio que impone la aplicación de la ley más benigna posee
indudable rango constitucional, ya que aparece regulado en el art.
9 último párrafo de la CADH que, a su vez, integra expresamente
nuestro sistema constitucional por vía del art. 75 inciso 22 CN.
Con anterioridad a la reforma de 1994 algunos sostenían que este
principio, a diferencia del de la ley previa, carecía de dicho
rango y, en consecuencia, poseía un nivel meramente legislativo,
con lo que podía ser dejado sin efecto mediante la sanción de otra
ley.
¿Qué debe entenderse por ley más benigna?
12
es aquélla que habilita un menor ejercicio del poder punitivo.
En otras palabras ello sucede cuando la comparación de los textos
legales implicados permite concluir que con relación al caso
planteado uno de ellos favorece la situación del sujeto activo. Y
esto puede ocurrir desde varias perspectivas: incluir mayores
exigencias o recaudos en la descripción de la conducta prohibida;
agregar nuevas causas de justificación o de inculpabilidad,
reemplazar una pena por otra menos gravosa para la persona;
disminuir el monto de la pena, en el caso de penas graduables en
tiempo o dinero; acortar el plazo de prescripción de la acción
penal; etc. Una recta interpretación de este principio exige
aplicar la ley más benigna de entre todas las que han regido el
caso desde que se cometió el delito hasta que el momento en el que
se extinguieron o agotaron todos los efectos de la sentencia
condenatoria.
Teniendo en cuenta la gama de elementos que corresponde considerar
para establecer si una ley es más benigna que otra, esta tarea no
puede llevarse a cabo en abstracto, sino que debe realizarse en
concreto frente al caso de que se trate.
ULTRACTIVIDAD: Sucesión de leyes se aplica la mas benigna.
Otros autores dicen que si la nueva ley es más gravosa, entonces
la ley del momento del delito es ultraactiva. No es necesario
decir esto porque el principio, según dijimos, es que se aplica la
ley del momento del delito y no la del momento del fallo, salvo
que ésta sea más benigna.
No obstante esto, Creus adopta ambas fórmulas, pues esto “muestra
la supervivencia de la ley más allá de su período de existencia
legislativa”: retroactividad y ultraactividad de la ley penal más
benigna. Incluso lo simplifica: extraactividad de la ley penal más
benigna.
13
Tiempo de comisión del delito. Leyes temporales o excepcionales
A fin de poder establecer claramente cuál es la ley temporalmente
vigente con relación a un delito, es necesario determinar cuándo
fue cometido éste. Por vía de principio el delito se considera
cometido cuando se realiza la acción prohibida o se omite la
acción mandada; es decir, cuando ocurre la realización de la
acción típica. Ello sentado, resta resolver si corresponde a estos
efectos tener en cuenta el momento en que se inicia la acción
(comienzo de la actividad voluntaria; postura mayoritaria de la
doctrina argentina) o el momento en el que aquélla cesa (doctrina
mayoritaria europea). Con fundamento en la primera postura, si una
ley posterior al inicio de la acción delictiva agrava el tipo
habrá un tramo de esa acción que será atípica y este dato se
proyectará a toda la acción, incluyendo el tramo alcanzado por la
mencionada modificación.
Las leyes temporales o excepcionales son aquellas que poseen un
declarado carácter transitorio y que se dictan al compás de
determinadas circunstancias de alarma o de defensa social. En
teoría su vigencia dura lo que duran esas circunstancias. Sin
embargo, es común observar que la llamada “legislación de
emergencia o de excepción” termina, a la postre, por transformarse
en normal y permanente. En el campo del principio de la ley más
benigna el problema se presenta cuando se intenta sostener la
vigencia de esa legislación de emergencia pese a su carácter más
gravoso para los hechos ocurrido durante su vigencia pero que son
juzgados con posterioridad a la misma. El rango constitucional del
principio de la ley más benigna se impone por sobre este tipo de
consideraciones y no admite restricción o excepción alguna a su
alcance.
14
Limitaciones funcionales de derecho interno e internacional con
relación al principio de igualdad ante la ley
Derecho interno: el art. 16 de la CN consagra el principio de
igualdad ante la ley en los términos siguientes: “La Nación
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no
hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos
sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del
impuesto y de las cargas públicas”. Esta norma resulta
complementada por la del art.75 inciso 23 CN, en cuanto impone al
poder legislativo la manda de dictar normas que “...garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, ....”.
Empero, en el campo del derecho punitivo existen situaciones en
las que la igualdad ante la ley se encuentra matizada por
atendibles razones.
Determinados actos realizados por personas que desarrollan
funciones públicas no están alcanzados por el poder punitivo a fin
de preservar el eficaz y libre ejercicio de tales funciones.
Estos actos gozan de indemnidad; esto es, que su ejecución se
encuentra libre de padecer daño o perjuicio. A ellos alude la
norma del art. 68 CN, al prescribir que “Ninguno de los miembros
del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni
molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su
mandato de legislador”.
Otros actos pueden ser sometidos al poder punitivo pero no de
manera inmediata a su ocurrencia; requieren para su enjuiciamiento
y eventual sanción de un procedimiento previo sobre la persona
autora de los mismos: su desafuero o juicio político y la
consiguiente destitución.
En estos casos las personas gozan de inmunidad; esto es, de la
imposibilidad de sufrir arresto o de ser sometido a juzgamiento
sin que medie ese procedimiento previo.
15
A esto se refieren los arts. 69 y 70 de la CN, relativos a
inmunidades parlamentarias. La alusión a las penas de muerte,
infamante u otra aflictiva, contenida en el art. 69 debe ser
entendida como referida a penas graves, ya que las específicamente
mencionadas no existen o están prohibidas en el sistema penal
argentino.
Ello sentado puede afirmarse que el legislador puede ser arrestado
si es sorprendido en plena ejecución de algún hecho delictivo de
carácter grave; en todos los demás supuestos procede el antejuicio
o desafuero previo. Las referidas inmunidades también se aplican
al Defensor del Pueblo (art.86 CN) y a los jueces (arts. 114
inciso 5º y 115 CN).
Derecho internacional: en el orden internacional rige la inmunidad
diplomática, fundada en el respeto y mutua consideración que se
dispensan los Estados entre sí, permitiendo que sus representantes
amparados en tal prerrogativa puedan llevar a cabo sus funciones
de un modo eficaz. Nuestra Constitución Nacional, luego de señalar
cuáles causas o conflictos competen a la jurisdicción de los
tribunales nacionales (art.116), establece que aquellos que
involucren a embajadores, ministros y cónsules extranjeros están
alcanzados por la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (art.117).
La extradición: concepto, clases y condiciones. Marco normativo:
tratados y régimen de la ley nacional Nº 24.767. La cooperación
internacional en materia penal
También podría gustarte
- Memorizador Derecho Procesal Chile PDFDocumento225 páginasMemorizador Derecho Procesal Chile PDFValentina Javiera Fuentes Alvarez100% (5)
- Formato Adquisición Material Cartográfico Con Reserva MilitarDocumento2 páginasFormato Adquisición Material Cartográfico Con Reserva MilitarSantiagoGuayaraAún no hay calificaciones
- Contratos II - TAREA 1 - CESION DE DEREHOS PDFDocumento114 páginasContratos II - TAREA 1 - CESION DE DEREHOS PDFPamon Hoboa100% (1)
- Tarea 2 de Derecho Procesal Civil III. .Documento13 páginasTarea 2 de Derecho Procesal Civil III. .Frederick Vasquez FriasAún no hay calificaciones
- SobreseimientoDocumento2 páginasSobreseimientoMARIELA ALEJANDRA OSORIO NATARENO100% (2)
- Acdo. CSJ 25-2018 Organiza en Pluripersonal El Juzgado Paz Civil, Familia y Trabajo de QuetzaltenangoDocumento2 páginasAcdo. CSJ 25-2018 Organiza en Pluripersonal El Juzgado Paz Civil, Familia y Trabajo de QuetzaltenangoVICTORAún no hay calificaciones
- Universidad Uth Informe 2Documento8 páginasUniversidad Uth Informe 2ariana colindresAún no hay calificaciones
- Empresa Unipersonal PDFDocumento3 páginasEmpresa Unipersonal PDFLaura solanoAún no hay calificaciones
- Casación #2479-2014 - CALLAO - SCT-1Documento17 páginasCasación #2479-2014 - CALLAO - SCT-1elva paccoAún no hay calificaciones
- El Arbitraje, Aspectos GeneralesDocumento1 páginaEl Arbitraje, Aspectos GeneralesErika ReyesAún no hay calificaciones
- Profanacion de Cadaveres y Derecho PanalDocumento3 páginasProfanacion de Cadaveres y Derecho PanalNaty EscuderoAún no hay calificaciones
- Solvencia e Insolvencia Patrimonial PDFDocumento7 páginasSolvencia e Insolvencia Patrimonial PDFEmilioRomanoAún no hay calificaciones
- Practica Cont Gubern. Estud. Registros Contables de La Contabilidad PresupuestalDocumento5 páginasPractica Cont Gubern. Estud. Registros Contables de La Contabilidad PresupuestalSandy GutierrezAún no hay calificaciones
- Ensayo Agosto Negro 1989Documento7 páginasEnsayo Agosto Negro 1989Nery Alejandro Jocon MejiaAún no hay calificaciones
- Revision Hojas de Vida Presentadas para EntrevistaDocumento20 páginasRevision Hojas de Vida Presentadas para EntrevistaAdriana Rodriguez AlvaradoAún no hay calificaciones
- RVM N 287-2019-MineduDocumento37 páginasRVM N 287-2019-MineduClaudia Pilcón LavadoAún no hay calificaciones
- COFJDocumento2 páginasCOFJe.cfm.plazarteevelynAún no hay calificaciones
- RVM N 077-2020-Minedu PDFDocumento18 páginasRVM N 077-2020-Minedu PDFJose Javier Diaz PezoAún no hay calificaciones
- Centro de Investigación, Formación y Adiestramiento Educativo Científico C.I.F.A.E.C. M Ateria: Derecho Procesal Penal Unidad: IDocumento9 páginasCentro de Investigación, Formación y Adiestramiento Educativo Científico C.I.F.A.E.C. M Ateria: Derecho Procesal Penal Unidad: IAliana JimenezAún no hay calificaciones
- Httpschihuahua - Gob.mxsitesdefaultatach2periodico Oficialperiodicos2023 04PO33 2023 PDFDocumento52 páginasHttpschihuahua - Gob.mxsitesdefaultatach2periodico Oficialperiodicos2023 04PO33 2023 PDFJuan Oleg FloresAún no hay calificaciones
- Solución de Controversias InternacionalesDocumento1 páginaSolución de Controversias InternacionalesShoting PeopleAún no hay calificaciones
- Examenes de Practica Examen de IncorporaciónDocumento127 páginasExamenes de Practica Examen de IncorporaciónApoyo Educativo FacilAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia Nulidad de Cosa JuzgadaDocumento56 páginasJurisprudencia Nulidad de Cosa JuzgadaKimberly HoustonAún no hay calificaciones
- Formato de Desistimiento Penal en BoliviaDocumento1 páginaFormato de Desistimiento Penal en BoliviaLuis Enrique Urquidi Vallejos100% (2)
- Guia de Violencia IntrafamiliarDocumento22 páginasGuia de Violencia IntrafamiliarunergtonyAún no hay calificaciones
- Sentencia #991 Regimen de Lactancia Fecha 30.11.17Documento17 páginasSentencia #991 Regimen de Lactancia Fecha 30.11.17delducamAún no hay calificaciones
- RESOLUCION MINISTERIAL 181-2021-VIVIENDA (ITSE A Bodegas)Documento16 páginasRESOLUCION MINISTERIAL 181-2021-VIVIENDA (ITSE A Bodegas)asesoresconsultoresquilmanaAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional TotalDocumento96 páginasDerecho Constitucional TotalJHERALDYN SANDRA LAGUNA BORJAAún no hay calificaciones
- ContratoCMC 111 2023Documento6 páginasContratoCMC 111 2023Fanny ParraAún no hay calificaciones
- Contenidos Programaticos ResumidosDocumento54 páginasContenidos Programaticos ResumidosMarco Antonio M SAún no hay calificaciones