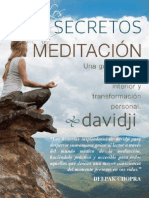Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mi Casa
Cargado por
Rogers Rivera San Martín0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasGuia de Lectura
Título original
Mi casa
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoGuia de Lectura
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasMi Casa
Cargado por
Rogers Rivera San MartínGuia de Lectura
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Un conejo de Indias
Daniel Nesquens
A la vieja Elionor no le gustaba la Navidad, no. Negros recuerdos se le agolpaban en la
cabeza.
La vieja Elionor tenía cierto halo de ¿pitonisa, hechicera, bruja? De misterio. Siempre lo
había tenido. Sobre todo después del infortunio. Después de aquella triste y amarga Navidad.
La vieja Elionor enviudó muy joven. Se quedó sola. Sin marido, sin hijos, sin padres, sin
familiares, pero con vecinos. Se rapó el pelo tan corto que causaba cierto miedo. Eso fue hace
medio siglo. Ahora el cabello cano, largo le cae como una cascada por descubrir.
A su casa llegaban gentes de todas las aldeas de la comarca, del país. Personas pudientes
y menos pudientes; personas pobres, también muy pobres; individuos con cicatrices difíciles
de explicar. Todos llegaban a su casa con la esperanza de sanar algún mal, de borrar alguna
superstición.
La vieja Elionor tenía una habitación llena de santos, con una pequeña ventana por la
que se filtraba un bocado de luz. En una esquina de la habitación, con la cabecera orientada al
sur, había un pequeño camastro sobre el que se tumbaba el interesado. Casi en tinieblas, la
vieja Elionor les tanteaba la frente, la garganta, los brazos, las palmas de las manos, la boca del
estomago, las piernas... Luego, la vieja Elionor se sentaba en una silla de anea y pensaba y
pensaba. Pensaba qué remedio poner.
La vieja Elionor no preparaba ningún engrudo de hierbas mágicas, ni molía piedra de
volcán para mezclar con algún líquido santo, ni siquiera rezaba oraciones.
Sus remedios consistían en, por ejemplo: contar todas las manzanas que se vendían un
jueves en el mercado del pueblo, buscar una mata de albahaca y aspirar su aroma, leer de
atrás hacia adelante la página 112 de un libro cuyo título comenzase por la letra t, escuchar al
salir el sol el llanto de un recién nacido, abrir nada más llegar a casa todos los cajones que
hubiese cerrados...
La vieja Elionor fijó su vista en el calendario que colgaba de la pared. Lo clavó su marido
hacía, justo, cincuenta años. Su marido salió de casa. El clavo cayó al suelo, también la única
hoja que quedaba en el calendario. La joven Elionor lo volvió a colocar. Su amado salió a
atender un parto y se despeñó. La niebla lo envolvía todo. Borraba los caminos. El cuerpo cayó
en el fondo del barranco Barbado. Una tragedia más.
La vieja Elionor vieja desde entonces.
Alguien golpeó en la puerta, débilmente. La vieja Elionor la abrió y bajó la vista. Un
viento frío, irrespetuoso, se coló en la casa, también el estribillo de un villancico. Un niño de
mirada triste se quedó en el umbral. El niño de ojos tristes llevaba entre sus brazos un conejo
más pequeño de los que se podían ver por aquellos lugares. Se trataba de un conejo de Indias.
El conejo tenía las orejas caídas, los ojos cerrados, le faltaba el aire: estaba enfermo.
—Abuela Elionor, por lo que más quiera —suplicó el muchacho—, sáneme a mi conejo.
Es lo único que tengo —sollozó, todavía en el umbral.
—¿No tienes padre?
—No.
—¿No tienes madre?
—No.
—¿No tienes hermanos?
—No.
—¿No tienes familia?
—Él.
La vieja Elionor hizo pasar al pequeño dentro de la casa. El muchacho, los ojos hinchados,
de pie ante el fuego, miró lo único que decoraba aquellas cuatro paredes: el calendario. El
muchacho se sentó en una silla. La vieja Elionor le preparó un tazón de chocolate caliente. Lo
bebió y se quedó dormido. La abuela también.
El conejo olfateó el aire y olió un guiso aderezado con malvavisco, con zanahoria qué se
cocía lentamente en el fuego. El conejo saltó de los brazos del muchacho dormido y se detuvo
a escasos centímetros del guiso. Miraba y miraba la cacerola de barro. Cuando el guiso
comenzó a gorgotear, el animal despertó al muchacho, este despertó a la abuela. Los tres
clavaron su vista en la cacerola. Tenían hambre. La abuela Elionor colocó tres platos sobre la
mesa, dos cucharas y algo de pan. También lo que parecía ser un amuleto. Los tres comieron
contentos.
El conejo de Indias sanó. Sin embargo, nunca recobró la agilidad que lo había distinguido.
Tampoco le importó. Su amo se quedó a vivir con la abuela
Elionor. Bajo el mismo techo.
—¿Cómo te llamas, muchacho?
—Me llamo Esteban. Esteban.
—Felicidades, pequeño. Hoy es tu santo. Y los tres miraron la única hoja del calendario.
Una aguja de coser entraba y salía de un 26 de diciembre de hacía, justo, medio siglo.
Ana Garralón
El gran libro de la Navidad
Madrid: Anaya, 2003
También podría gustarte
- El Perro de Don RodrigoDocumento2 páginasEl Perro de Don RodrigoRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- Un PueblitoDocumento2 páginasUn PueblitoRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- Una Letra PrometidaDocumento3 páginasUna Letra PrometidaRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- Witika, La Hija de Los LeonesDocumento6 páginasWitika, La Hija de Los LeonesRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- Y Yo Qué Puedo HacerDocumento5 páginasY Yo Qué Puedo HacerRogers Rivera San Martín50% (2)
- El Maltrato SutilDocumento2 páginasEl Maltrato SutilRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- El Maltrato SutilDocumento2 páginasEl Maltrato SutilRogers Rivera San Martín100% (1)
- El Mono TraviesoDocumento3 páginasEl Mono TraviesoRogers Rivera San MartínAún no hay calificaciones
- Archivo para Descargar Libros en Scribd...Documento204 páginasArchivo para Descargar Libros en Scribd...Freddy Andres Arredondo QuicenoAún no hay calificaciones
- Planificación de Unidad 3 Año MedioDocumento3 páginasPlanificación de Unidad 3 Año MediolizaagAún no hay calificaciones
- Mono y EsenciaDocumento81 páginasMono y EsenciaMiguelÁngelTaveraCárdenasAún no hay calificaciones
- Historia Del Peru Primer Año de Secundaria Falta Segundo BimestreDocumento66 páginasHistoria Del Peru Primer Año de Secundaria Falta Segundo BimestreRonald MamaniAún no hay calificaciones
- Arquitectura en Madera PresentacionDocumento10 páginasArquitectura en Madera PresentacionJhon Fredy Marquez RodriguezAún no hay calificaciones
- Inframundos Nonoalco Tlatelolco y La Pla PDFDocumento19 páginasInframundos Nonoalco Tlatelolco y La Pla PDFeisraAún no hay calificaciones
- La Humillacion de Cristo y Su ExaltacionDocumento5 páginasLa Humillacion de Cristo y Su ExaltacionEsmeeylin Antonio Igirio RuizAún no hay calificaciones
- Las Abreviaturas y Las SiglasDocumento7 páginasLas Abreviaturas y Las Siglasedgar dario badillo maciasAún no hay calificaciones
- Lista de Comandos de AutocadDocumento45 páginasLista de Comandos de AutocadUmb AlabiAún no hay calificaciones
- Entrada y Rotación EsféricaDocumento15 páginasEntrada y Rotación EsféricaJstrovich ScorpsAún no hay calificaciones
- Galicia Ao VolanteDocumento156 páginasGalicia Ao VolantefillafolioAún no hay calificaciones
- Módulo 6 Vocabulario ContextualDocumento12 páginasMódulo 6 Vocabulario ContextualFernando OrtizAún no hay calificaciones
- Rhapsody of Realities Spanish PDF May 2017Documento80 páginasRhapsody of Realities Spanish PDF May 2017pcarlosAún no hay calificaciones
- Informe de Pintura, Resinas y PigmentosDocumento13 páginasInforme de Pintura, Resinas y PigmentosMichael Moreira JimenezAún no hay calificaciones
- MPDFDocumento4 páginasMPDFMalezlu WamanAún no hay calificaciones
- Poemas Surrealistas 2Documento3 páginasPoemas Surrealistas 2Michael David Uribe EspinosaAún no hay calificaciones
- Proyecto de La GalvanoplastiaDocumento4 páginasProyecto de La GalvanoplastiaKanu JarvisAún no hay calificaciones
- Kurohyou A - Sai 16 Capitulo 9Documento14 páginasKurohyou A - Sai 16 Capitulo 9Daniela RicoAún no hay calificaciones
- Diseño de Cercha MetálicaDocumento27 páginasDiseño de Cercha MetálicaLander Esneider Salas CotrinaAún no hay calificaciones
- Problemas de Matematica y ComunicaciónDocumento7 páginasProblemas de Matematica y ComunicaciónErasmonitoPariamachi0% (1)
- ACTO NOTARIAL DE NO CONVIVENCIA - JULIO ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRELLA y MIKELVY YUBELI BISONO CRUZDocumento1 páginaACTO NOTARIAL DE NO CONVIVENCIA - JULIO ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRELLA y MIKELVY YUBELI BISONO CRUZRAIZA HERRERAAún no hay calificaciones
- La ObedienciaDocumento8 páginasLa ObedienciarolandopolancoAún no hay calificaciones
- Oswald Ducrot y Jean Marie Schaeffer - FiccionDocumento6 páginasOswald Ducrot y Jean Marie Schaeffer - FiccionTamara Mieres0% (1)
- Grammatical PsychoDocumento16 páginasGrammatical PsychoXavi Flórez Flórez0% (1)
- AGLOMERANTES ActividadesDocumento29 páginasAGLOMERANTES ActividadesCARLO100% (1)
- Los Secretos de La MeditaciónDocumento246 páginasLos Secretos de La MeditaciónAntonieta SH100% (1)
- Critica LiterariaDocumento3 páginasCritica LiterariaLuciano Herrada MirandaAún no hay calificaciones
- (Benavente, Jacinto) Cuando Los Hijos de Eva No Son Los Hijos de AdánDocumento68 páginas(Benavente, Jacinto) Cuando Los Hijos de Eva No Son Los Hijos de Adánmikado1955Aún no hay calificaciones
- Facsimil - Lenguaje.2006 SirveDocumento36 páginasFacsimil - Lenguaje.2006 SirveKaren LizAún no hay calificaciones
- Historia 2Documento41 páginasHistoria 2Julles NavarroAún no hay calificaciones