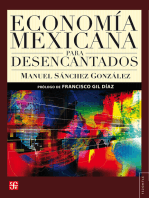Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 Contrastacion de Modelos Economicos PDF
1 Contrastacion de Modelos Economicos PDF
Cargado por
marcosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1 Contrastacion de Modelos Economicos PDF
1 Contrastacion de Modelos Economicos PDF
Cargado por
marcosCopyright:
Formatos disponibles
Contrastación de modelos en
Economía Internacional
Autor:
Sánchez Oscar
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 231.
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 232.
INDICE
Introducción
1) Modelo de las ventajas comparativas
2) Modelo de los factores específicos y distribución de la renta
3) Modelo de la dotación de recursos y comercio
4) Modelo estándar
5) Modelo basado en economías de escala y competencia imperfecta
6) Modelo del “dumping” recíproco
Reflexiones
Referencias bibliográficas
Contrastación de modelos en Economía Internacional.
Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo verificar la predictibilidad y los efectos de los distintos
modelos en economía internacional, partiendo de algunas preguntas básicas: ¿Por qué los países
comercian en forma voluntaria? ¿Cuáles son las ganancias que se derivan de ese comercio?
¿Cómo se distribuyen las mismas? ¿Cuáles son sus patrones comerciales?.
De tal forma se analizarán las conclusiones y la evidencia empírica de los siguientes
modelos:
1. modelo de las ventajas comparativas (D. Ricardo)
2. modelo de los factores específicos y distribución de la renta(Samuelson-Jones)
3. modelo de la dotación de recursos y comercio (Heckscher-Ohlin)
4. modelo estándar
5. modelo basado en economías de escala y competencia imperfecta
6. Modelo del “dumping” recíproco
1) Modelo de las ventajas comparativas
El modelo ricardiano de comercio internacional es un instrumento útil para observar y
pensar sobre las razones por las que se produce el comercio y sobre los efectos en el bienestar
nacional.
La pregunta que nos debemos hacer son: ¿Es el modelo una buena referencia para el mundo
real? ¿Realiza el modelo ricardiano predicciones correctas sobre los flujos comerciales
internacionales actuales?
La respuesta es un sí moderado. En primer lugar, el modelo ricardiano simple predice un
grado de especialización extrema que no se observa en la realidad. En segundo lugar, no analiza
los amplios efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta. En tercer lugar,
el modelo no otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre los países como causa del
comercio, omitiendo un aspecto importante del sistema del comercio.
Además, el modelo ricardiano ignora el posible papel de las economías de escala como
causa del comercio. Esto le hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre
naciones aparentemente similares.
Sin embargo, a pesar de estas fallas, la predicción básica del modelo - que los países
tenderán a exportar aquellos bienes cuya productividad es relativamente alta - ha sido
confirmada por numerosos estudios.
Podemos decir que el modelo ricardiano es el modelo más sencillo que muestra cómo las
diferencias entre países dan origen al comercio y a las ganancias del mismo. En este modelo el
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 233.
trabajo es el único factor de producción y los países difieren sólo en la productividad del mismo
trabajo en diferentes industrias. En él, los países exportarán los bienes que su trabajo produce de
forma relativamente más eficiente. En otras palabras, el modelo de producción de un país es
determinado por la ventaja comparativa.
Podemos pensar en el comercio como método indirecto de producción, es decir, en vez de
producir de un bien por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo por el bien
deseado.
En lo referente a la distribución de las ganancias del comercio la misma depende de los
precios relativ os de los bienes que un país produce. Para determinar dichos precios relativos, es
necesario ver la oferta y demanda relativa de los bienes. El precio relativo implica también un
salario relativo.
La extensión del modelo de un factor trabajo y dos bienes a un mundo con muchos bienes
no altera estas conclusiones. La única diferencia es que se hace necesario analizar directamente
la demanda relativa de trabajo para determinar los salarios relativos, en vez de hacerlo por
medio de la demanda relativa de bienes.
2) Modelo de los factores específicos y distribución de la renta.
El comercio internacional es beneficioso para las naciones implicadas en él. Sin embargo,
hasta ahora y a lo largo de la historia, los gobiernos han protegido sectores de la economía
frente a la competencia de las importaciones. Por ejemplo, a pesar de su compromiso, en
principio, con el libre comercio, EEUU limita sus importaciones de acero, productos textiles,
azúcar y otras mercancías. Si el comercio es bueno para la economía, ¿porqué existe oposición a
sus efectos?. Para entender las políticas del comercio es necesario analizar los efectos del
mismo, no solamente sobre un país en su conjunto, sino sobre la distribución de la renta dentro
del país. En el modelo ricardiano se podían observar los beneficios potenciales del comercio. En
dicho modelo el comercio conduce a la especialización internacional, con desplazamientos de la
fuerza de trabajo, en cada país, hacia las industrias en las que la productividad es relativamente
más eficiente. Puesto que el trabajo es el único factor de producción en el modelo y el mismo
puede moverse libremente de una industria a otra, no hay posibilidad que los individuos resulten
perjudicados por el comercio.
El modelo ricardiano sugiere que no sólo todos los países ganan con el comercio, sino que
todos los individuos mejoran como consecuencia del comercio internacional, porque el
comercio no afecta a la distribución de la renta.
Sin embargo, en el mundo real el comercio tiene efectos sustanciales en la distrib ución de la
renta en cada nación que lo realiza, por lo que en la práctica los beneficios del comercio a
menudo se distribuyen de forma muy desigual.
Hay dos razones principales por las que el comercio internacional tiene importantes efectos
sobre la distribución de la renta. Primero, los recursos no pueden moverse inmediatamente y sin
ningún costo de una industria a otra. Segundo, las industrias difieren en los factores de
producción que demandan: un cambio en la composición de los bienes que un país produce
reducirá la demanda de algunos factores de la producción, al mismo tiempo que aumentará la
demanda de otros. De tal manera, el comercio puede beneficiar a un país en general, aunque a
veces puede perjudicar a grupos significativos de ese país, al menos a corto plazo. De tal forma,
podemos decir que el comercio produce ganadores y perdedores. En el mundo real, la presencia
de perdedores y ganadores del comercio es una de las razones más importantes para que el
comercio no sea libre. Esta idea es fundamental para entender las consideraciones que
determinan realmente la política comercial en la moderna economía mundial.
El modelo de factores específicos nos permite observar la distribución de la renta entre
factores de tipo general que pueden desplazarse entre sectores, y factores que son específicos
para usos particulares. En este modelo las diferencias en las dotaciones de recursos pueden
causar que los países tengan curvas de oferta relativa diferentes siendo esa la causa del comercio
internacional. En este modelo por ejemplo, se podría dar que los factores específicos de los
sectores exportadores (soja, insumos energéticos), en cada país, ganan con el comercio, mientras
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 234.
que los factores específicos de los sectores que compiten con las importaciones, pierden. Por
otro lado, los factores móviles que pueden trabajar en ambos sectores pueden ganar o perder.
El comercio internacional en sus efectos distributivos no es diferente de muchas otras
formas de cambio económico, que normalmente no están reguladas. Lo importante es analizar el
problema de la distribución de la renta más que interferir en los flujos de comercio.
3) Modelo de la dotación de recursos y comercio (modelo Heckscher-Ohlin)
El enfoque particular sobre la teoría general del comercio internacional desarrollado primero
por E. Heckscher y continuado por su discípulo B. Ohlin, considera que la causa del comercio
internacional se encuentra principalmente en las diferencias entre las dotaciones de factores de
los diferentes países. En particular, un país tiene una ventaja comparativa en la producción de
aquel bien que usa más intensivamente el factor más abundante del país. Esta proposición se
conoce como el teorema de Heckscher-Ohlin.
El efecto del comercio internacional consiste en tender a igualar los precios de los factores
entre países y así servir, en alguna medida, como un sustituto de la movilidad de factores. Esta
proposición se conoce como el teorema de la igualación del precio de los factores.
En su forma más simple el modelo de Heckscher-Ohlin es el de un mundo que consiste en
un grupo de países que cumplen idénticos factores para producir idénticas mercancías mediante
el uso de idénticas funciones de producción. Estas funciones de producción tienen la propiedad
de rendimientos constantes a escala. Estos supuestos son los necesarios (pero no suficientes)
para obtener la igualación internacional de los precios de los factores.
Cuando analizamos la elaboración del desarrollo de la teoría del comercio internacional, el
primer paso debe ser demostrar porqué se comercia como una actividad voluntaria de ambas de
partes. D. Ricardo considera que se comercia porque existen diferencias, en especial diferencias
de técnicas, de habilidad, de factores, o de todas ellas en conjunto.
La pregunta sería ¿cuál es al mínima diferencia entre los países, suficiente para explicar la
existencia de comercio? Sólo el modelo de Heckscher-Ohlin da una respuesta; afirma que el
mínimo de diferencia necesario para comerciar es una diferencia en la dotación de los factores
de los distintos países.
Aceptado esto se puede decir que la identidad de las funciones de producción elimina
diferencias en conocimiento y técnicas, y los rendimientos constantes a escala eliminan las
diferencias en tamaño, de modo que solamente permanece una diferencia, aquella entre las
proporciones en que los países están dotados de factores cualitativamente idénticos.
Del modelo Heckscher -Ohlin se desprende claramente que el comercio internacional
continuará aún cuando haya una perfecta transmisión de conoc imientos y técnicas y una
absoluta libertad para la migración de los factores.
Sintetizando podríamos decir que:
• La teoría de Heckscher-Ohlin se puede resumir en dos teoremas: el teorema de
Heckscher-Ohlin y el teorema de la igualación del precio de los factores.
• El teorema de Heckscher-Ohlin establece que un país tiene una ventaja comparativa en
la producción de aquel bien que usa más intensivamente el factor más abundante del país.
• El teorema de la igualación del precio de los factores determina que el libre comercio
iguala los precios y así sirve como sustituto de la movilidad internacional de factores.
• Cada uno de los países está dotado con dos factores homogéneos inelásticamente
proveídos (tierra y trabajo) y produce bajo rendimientos constantes a escala dos bienes.
Adicionalmente, un bien es
• intensivo en trabajo en relación con el segundo bien para todos los precios de los
factores.
• Un país es abundante en trabajo cuando su relación salario-renta para el comercio es
más baja que la correspondiente relac ión salario-renta del segundo país. La abundancia de
factores es un concepto relativo.
• Las funciones de producción implican una relación fundamental entre los precios de los
factores y los precios de los bienes (o costos): a medida que la relación salario-renta se
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 235.
reduce el bien intensivo en trabajo se vuelve más barato con el bien intensivo en tierra, esta
relación es el punto fundamental tanto del teorema de la igualación del precio de los
factores como del teorema de Heckscher-Ohlin.
Debido a la relación fundamental entre los precios de los factores y los precios de los
bienes, el bien intensivo es necesariamente más barato antes del comercio en el país con la
relación salario-renta más baja (o sea, el país abundante en trabajo). En otras palabras el país
abundante en trabajo necesariamente tiene una ventaja comparativa en el bien intensivo en
trabajo.
Un análisis de la economía estadounidense demuestra que hasta hace poco y en algunos
aspectos incluso ahora, los Estados Unidos han sido un caso especial entre los distintos países.
Hasta hace pocos años fue un país mucho más rico que otros países, y los trabajadores de
Estados Unidos trabajaban notoriamente con más capital por persona que los trabajadores de
otros países.
Podría esperarse, por lo tanto, que Estados Unidos fuera exportador de bienes capital-
intensivos e importador de bienes trabajo-intensivos. Sin embargo, sorprendentemente, no fue
éste el caso durante los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En un famoso
estudio publicado en 1953, el economista Wassily Leontief encontró que las exportaciones de
Estados Unidos eran menos capital-intensivas que sus importaciones. Este resultado es
conocido como la paradoja de Leontief. Es la única y la mayor prueba de la evidencia contraria
a la teoría de las pro- porciones factoriales.
Más recientemente, los economistas H. P. Bowen, E. E. Leamer y L. Sveikauskas llevaron a
cabo un estudio utilizando datos de 27 países y 12 factores de producción. Los resultados
obtenidos confirmaron ampliamente la paradoja de Leontief: el comercio no va en la dirección
que predice la teoría de Heckscher -Ohlin.
Los resultados negativos de las contrastaciones de la teoría de las proporciones factoriales
sitúa a los economistas en una posición difícil. Vimos que la evidencia empírica apoya
ampliamente la predicción del modelo ricardiano que los países exportarán los bienes en que
su trabajo es especialmente productivo. Muchos economistas, sin embargo, ven el modelo
ricardiano demasiado limitado para que sirva como modelo básico del comercio internacional.
Por el contrario, el modelo de Heckscher-Ohlin ha ocupado un lugar central en la teoría del
comercio porque permite el tratamiento simultáneo de los temas de la distribución de la renta y
del patrón de comercio. Por tanto, el modelo que realiza mejores predicciones es demasiado
limitado para otros propósitos, mientras que por ahora hay fuertes evidencias contra el modelo
puro de Heckscher-Ohlin.
Llegado este punto, la mejor respuesta parece ser volver a la idea ricardiana según la cual el
modelo del comercio viene determinado por las diferencias internacionales en tecnología más
que por los recursos. Por ejemplo, los Estados Unidos exportan computadoras y aviones, no
porque sus recursos se adecuan particularmente a esas actividades, sino simplemente porque
son más eficientes en la producción de esos bienes que en la de automóviles o de acero. Esto
todavía deja sin explicar las razones de las diferencias tecnológicas. El entender el origen de las
diferencias tecnológicas entre países es actualmente un tema clave de investigación.
Aunque volvamos a la explicación ricardiana del comercio, no por ello volvemos a la idea
de que el comercio no tiene efectos sobre la distribución de la renta. Mientras se utilice más de
un factor en la producción, el comercio tendrá importantes efectos sobre la distribución de la
renta. Así pues, es importante ver qué factores se incorporan en las exportaciones e
importaciones de un país. Estados Unidos exporta productos intensivos en mano de obra
cualificada e importan productos intensivos en mano de obra no cualificada. Por consiguiente,
el comercio tiende a beneficiar a los trabajadores estadounidenses cualificados a expensas de
los no cualificados.
En resumen:
1. Para entender el papel de los recursos en el comercio comenzamos examinando el
efecto de los recursos sobre las posibilidades de producción de un país. Los incrementos en la
oferta de un factor productivo de una economía, tal como la tierra, desplazan hacia afuera la
frontera de posibilidades de producción de forma sesgada: un incremento en la oferta de
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 236.
tierra desplaza la frontera hacia afuera en mayor medida en la dirección de los bienes
intensivos en tierra que en la dirección de los bienes intensivos en trabajo. Como
consecuencia, los países son relativamente efectivos en la producción de bienes cuya
producción es intensiva en recursos de los que tiene una oferta relativamente abundante.
2. Los cambios en los precios relativos de los bienes tienen efectos muy fuertes sobre la
renta relativa ganada por los diferentes recursos. Un aumento en el precio del bien tierra-
intensivo incrementará la renta de la tierra en mayor proporción, mientras que reducirá
realmente el salario.
3. Un país que tiene una gran oferta de un recurso en relación a la oferta de otros recursos
es abundante en dicho recurso. Un país tenderá a producir relativamente más de los bienes
que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. El resultado es la teoría básica de
Heckscher-Ohlin: Los países tienden a exportar bienes que son intensivos en los factores de
los que tienen oferta abundante.
4. Puesto que los cambios en los precios relativos de los bienes tienen efectos muy
importantes en los ingresos relativos de los recursos, y puesto que el comercio cambia los
precios relativos, el comercio internacional tiene importantes efectos sobre la distribución de
la renta. Los propietarios de los factores abundantes de un país ganan con el comercio, pero
los propietarios de los factores escasos pierden.
5. En un modelo ideal el comercio internacional llevaría realmente a la igualación del
precio de factores tales como capital y trabajo entre países. En la realidad la igualación del
precio de los factores no se observa a causa de enormes diferencias en recursos, barreras
comerciales y diferencias internacionales en tecnología.
6. La evidencia empírica sobre la idea de que las diferencias en los recursos son el
principal determinante de los patrones de comercio, es generalmente negativa. Por el
contrario, las diferencias en tecnología probablemente desempeñan un papel clave, como
sugeríamos en el modelo ricardiano. No obstante, el modelo Heckscher-Ohlin sigue siendo
útil como vía de predicción de los efectos del comercio sobre la distribución de la renta.
4) Modelo estandar
En los temas anteriores desarrollamos distintos modelos, cada uno de los cuales mostraba
un aspecto particular del lado de la oferta en el comercio internacional, cuando se analizan los
problemas reales necesitamos basarnos en una combinación de modelos. Si bien existen
diferencias en detalles, estos modelos tienen varias características comunes.
i) La capacidad productiva de una economía, puede ser resumida por su frontera de
posibilidades de producción y las diferencias en esas fronteras dan origen al comercio.
ii) Las posibilidades de producción determinan una función de oferta relativa del país.
iii) El equilibrio mundial está determinado por la demanda relativa mundial y una función
de oferta relativa que se sitúa entre las funciones relativas de ofertas nacionales.
De tal forma los modelos explicitados pueden ser considerados casos especiales de un
modelo más general de una economía mundial de intercambio. Existen temas en la economía
internacional cuyo análisis puede ser realizado en términos de este modelo general, dependiendo
sólo los detalles del modelo especial que se elija. Esto incluye los efectos de cambios en la
oferta mundial como consecuencia del crecimiento económico, cambios en la demanda mundial
como consecuencia de la ayuda exterior, transferencias internacionales de renta y cambios
simultáneos en la oferta y la demanda como consecuencia de los aranceles y subsidios a la
exportación.
Este desarrollo centra la atención en estas ideas de la teoría del comercio internacional, que
no dependen de forma fundamental de los aspectos de la oferta de la economía.
Este modelo se construye a partir de cuatro relaciones:
1º) La relación entre la frontera de posibilidades de producción y la curva de oferta relativa
2º) La relación entre los precios relativos y la demanda
3º) La determinación del equilibrio mundial mediante la oferta relativa y las demandas
relativas mundiales.
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 237.
4º) El efecto de la relación de intercambio (el precio de las exportaciones de un país
dividido por el precio de sus importaciones) sobre el bienestar nacional.
En términos generales se amplia el modelo simple de comercio al caso más realista de
costos de oportunidad crecientes. También se introducen preferencias en la demanda en la forma
de curvas de indiferencias de la comunidad y de ahí se pasa a examinar cómo la interacción de
estas fuerzas de la demanda y oferta determinan la ventaja comparativa de cada nación y crean
el marco de referencia para la especialización en producción e intercambio mutuamente
benéfico.
El hecho que existan costos de oportunidad crecientes significa que la nación debe renunciar
cada vez más a una mercancía para liberar los recursos necesarios para producir cada unidad
adicional de otra mercancía. Esto se refleja en la frontera de producción que es cóncava al
origen- la pendiente de la frontera de producción representa la tasa marginal de transformación
(TMT). Los costos de producción crecen porque los recursos no son homogéneos y no se
emplean en las mismas proporciones fijas en la producción de todas las mercancías. Las
fronteras de producción difieren a causa de las diferentes dotaciones de factores y/o por la
tecnología de distintas naciones.
Una curva de indiferencia de la comunidad muestra las distintas combinaciones de dos
mercancías que rinden igual satisfacción a la comunidad. Las curvas más altas indican un mayor
nivel de satisfacción. Las curvas de indiferencia comunitaria tienen pendiente negativa y son
convexas al origen.
La pendiente de una curva da la tasa marginal de sustitución (TMS) en consumo, o la
cantidad de la mercancía Y que una nación podrá dar a cambio de una unidad extra de
mercancía X y aún permanecer sobre la misma curva de indiferencia. El comercio afecta la
distribución del ingreso dentro de una nación y puede provocar que se intercepten las curvas de
indiferencia. Esta dificultad se supera por el principio de la compensación, el cual establece que
una nación gana del comercio si los beneficiarios retienen parte de su ganancia incluso después
de haber compensado plenamente de sus pérdidas a los perdedores. Una nación está en
equilibrio en ausencia del comercio cuando alcanza la curva de indiferencia más alta posible en
su frontera de producción. Esto se da en donde una curva de indiferencia comunitaria es
tangente a la frontera de producción de la nación. La pendiente común de las dos curvas en el
punto de tangencia da el precio de equilibrio de la mercancía en la nación y refleja su ventaja
comparativa.
Con comercio, cada nación se especializa en producir la mercancía de su ventaja
comparativa y enfrenta costos de oportunidad crecientes. La especialización en producción
avanza hasta que los precios relativos de las mercancías se igualan en las dos naciones al nivel
en que el intercambio está en equilibrio. Así, mediante el comercio cada nación termina
consumiendo sobre una curva de indiferencia más alta que en ausencia de comercio. Con costos
crecientes, la especialización en producción es incompleta, incluso en una nación pequeña. Las
ganancias del comercio pueden dividirse en ganancias del intercambio y ganancias de la
especialización en producción.
Con costos crecientes, aunque ambas naciones tengan fronteras de producción idénticas,
existe una base para el comercio mutuamente benéfico si los gustos o preferencias de la
demanda difieren entre ellas. La nación con menor demanda o preferencia por una mercancía
tendrá un precio relativo de autarquía inferior y una ventaja relativa en esa mercancía. Esto crea
el marco de referencia de la especialización en producción y el comercio benéfico.
El crecimiento económico supone un desplazamiento hacia fuera en la frontera de
posibilidades de producción de un país. Generalmente, dicho crecimiento es sesgado, es decir,
la frontera de posibilidades de producción se desplaza más en dirección de algunos bienes que
en dirección de otros. El efecto inmediato del crecimiento sesgado es inducir, ceteris paribus, a
un incremento en la oferta relativa mundial de los bienes hacia los que el crecimiento está
sesgado. Este desplazamiento en la curva de la oferta relativa mundial conduce a cambios en la
relación de intercambio del país que ha crecido, que pueden ir en ambas direcciones. Si la
relación de intercambio del país que crece mejora, esta mejora refuerza el crecimiento inicial del
país, pero perjudica al resto del mundo. Si la relación de intercambio del país que crece
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 238.
empeora, esto contrarresta parte de los efectos favorables del crecimiento en el país, pero
beneficia al resto del mundo.
La dirección de los efectos de la relación de intercambio depende de la naturaleza del
crecimiento. El crecimiento que está sesgado hacia la exportación (crecimiento que expande la
capacidad de una economía de producir los bienes que exportaba inicialmente en mayor medida
que la de producir bienes que compiten con sus importaciones) empeora la relación de
intercambio. Inversamente, el crecimiento que está sesgado hacia la importación, que aumenta
desproporcionadamente la capacidad para producir bienes que compiten con las importaciones,
mejora la relación de intercambio.
En lo referente a trasferencias in ternacionales de renta, tal como la ayuda del exterior,
pueden afectar a la relación de intercambio de un país desplazando la curva de demanda relativa
mundial. Si el país que recibe la transferencia (receptor) tiene una propensión a gastar en su bien
de exportación mayor que el país donante, una transferencia incrementa la demanda relativa
mundial del bien exportado por el receptor y así mejora su relación de intercambio.
Esta mejora refuerza la de la transferencia inicial y produce un beneficio indirecto que se
suma a la transferencia de renta directa.
En la práctica muchos países gastan una parte más elevada de su renta en bienes nacionales
que en bienes extranjeros. Esto no se da por diferencias en gustos, sino como consecuencia de
barreras de comercio, que son la causa que muchos bienes sean no comercializables. Si los
bienes no comercializables compiten con los de exportación por los recursos, las transferencias
generalmente mejoran la relación real de intercambio del receptor.
En relación a los aranceles a la importación y los subsidios a la exportación los mismos
afectan a la oferta y demanda relativas. Un arancel incrementa la oferta relativa del bien que un
país importa, reduciendo la demanda relativa. Un arancel mejora la relación de intercambio del
país a expensas del resto del mundo. Los subsidios a la importación tienen el efecto inverso,
incrementando la oferta relativa, reduciendo la demanda relativa del bien exportado por el país y
empeorando de ese modo la relación de intercambio.
Acá hay que observar que los subsidios y aranceles tienen importantes efectos sobre la
distribución de la renta en los países y estos efectos a menudo tienen mayor peso político que
los referentes a la relación de intercambio.
En base a lo desarrollado se puede decir que este modelo es de una mayor predictibilidad.
5) Modelo de economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional.
Hasta ahora hemos supuesto que los mercados son de competencia perfecta, por lo que la
competencia elimina siempre los beneficios de monopolio. Sin embargo, cuando hay
rendimientos crecientes los mercados tienden a estar dominados por una empresa (monopolio) o
más generalmente por pocas empresas (oligopolio). Cuando los rendimientos crecientes entran
en el tema del comercio, los mercados se hacen, en general, imperfectamente competitivos.
En este punto observamos los dos modelos de comercio internacional en los que las
economías de escala y competencia imperfecta juegan un papel crucial: el modelo de
competencia monopolística y el modelo de “dumping”.
En los modelos de competencia monopolística se supone que cada empresa puede
diferenciar su producto del de sus rivales. Es decir, sus clientes no se apresurarán a comprar
productos de otra empresa por una pequeña diferencia en el precio. La diferenciación de
producto garantiza a la empresa un monopolio en su producto particular dentro de una industria
y es, por tanto, algo aislado de la competencia. En segundo lugar, se supone que cada empresa
toma los precios de sus rivales como dados, es decir, ignora el impacto de su propio precio en
los precios de las otras empresas. Como consecuencia, el modelo de competencia monopolística
supone que cada empresa que se enfrenta en realidad a la competencia de otras empresas, se
comporta como si fuera monopolista – de ahí el nombre del modelo.
¿Hay alguna industria de competencia monopolística en el mundo real? Algunas industrias
pueden ser aproximaciones razonables. Por ejemplo, la industria automovilística en Europa,
donde algunos grandes productores (Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat y Volvo) ofrecen
automóviles sustancialmente diferentes aunque competidores. Esta industria puede ser bastante
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 239.
bien descrita mediante los supuestos de la competencia monopolística. Sin embargo, el principal
atractivo del modelo de competencia monopolística no es su realismo, sino su simplicidad. El
modelo de competencia monopolística nos proporciona una visión de cómo las economías de
escala pueden dar origen a un comercio mutuamente beneficioso. Considerar el supuesto que
cada empresa se comportará como si fuera un verdadero monopolista, probablemente no tenga
sentido. Por el contrario, las empresas serán concientes que sus acciones influyen en las
acciones de las otras empresas y tendrán en cuenta esta interdependencia.
El análisis del comercio basado en economía de escala (o rendimientos crecientes) hace
ventajoso para cada país especializarse sólo en la producción de un rango limitado de bienes y
servicios.
Esto implica que una gran cantidad del comercio internacional es un comercio de productos
diferenciados de la misma industria o de un grupo amplio de productos. Esto es, una gran
cantidad del comercio internacional es un comercio intraindustrial en productos del todo
diferenciados, en oposición al intercambio interindustrial en productos del todo diferentes.
El intercambio intraindustrial se origina para aprovechar importantes economías de escala
en la producción, lo que significa que la competencia internacional obliga a cada empresa o
planta en países industriales a producir sólo una variedad y estilo o, cuando mucho, unos
cuantos del mismo producto en lugar de muchas variedades y estilos. Esto es crucial para
mantener bajos los costos por unidad, con pocas variedades y estilos; se puede desarrollar
maquinaria más especializada y rápida para una operación continua y un mayor alcance de
producción.
El comercio intraindustrial beneficia a los consumidores merced al mayor número de
opciones disponibles a los precios más bajos posibles gracias a las economías de escala de
producción. Podemos decir que el comercio según el modelo H – O se basa en la ventaja
comparativa por diferencias en la dotación de factores (capital, trabajo, recursos naturales y
tecnología) entre naciones. El comercio intraindustrial está basado en la diferenciación de
productos y en las economías de escala. De tal forma, el comercio basado en la ventaja
comparativa puede ser mayor cuando la diferencia de dotaciones entre naciones es también
mayor. El comercio intraindustrial quizás sea mayor entre economías de tamaño similar y
proporción de factores también similares (economías industriales).
En resumen, una gran parte del comercio internacional actual implica el intercambio de
productos diferenciados. El comercio intraindustrial se genera a fin de aprovechar las
importantes economías de escala en la producción que se originan cuando cada empresa o planta
produce sólo uno o algunos estilos o variedades de un producto. Con productos diferenciados la
empresa que enfrenta a una curva de demanda con pendiente descendente, produce en la parte
descendente de su curva de costos medios. Con la ampliación del mercado que acarrea el
intercambio el precio del bien será entonces menor y el número de empresas mayor.
Cuanto más se parezcan las naciones en la dotación de factores mayor será la importancia
del comercio intraindustrial relativo al interindustrial.
6) Modelo del “dumping” recíproco
Observemos ahora una posibilidad de comercio basada exclusivamente en competencia
imperfecta.
Consideremos el uso de dos países, A y B, en cada uno de los cuales existe una única
empresa que produce el bien X. Inicialmente ambos países están cerrados al comercio
internacional, por lo que de hecho existen dos mercados del bien X, el del país A y el del país B,
ambos en régimen de monopolio por la única empresa nacional. Las preferencias y el poder
adquisitivo de los consumidores son totalmente similares en los dos países, las empresas tienen
la misma tecnología y los mismos costos en la producción del bien X, el mismo en ambos
mercados ¿Cabe imaginar un escenario más adverso al comercio internacional?
Consideremos que en cada mercado la producción óptima es de 4 unidades, que se venden a
un precio P = $3. El costo de producir le cuesta a cada empresa $1 y cada empresa monopolista
obtiene unos $12. Los ingresos son de $12 y los costos de $4. El beneficio es la diferencias
entre ingresos y costos (12 – 4 = $8) Consideremos que se abre el comercio entre países. El
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 240.
razonamiento de la empresa es el siguiente: si quiero producir una unidad más y venderla en
cualquiera de los mercados hay que considerar que ello tenderá a bajar el precio, ya que para los
consumidores compren más que antes el precio ha de ser asequible. Supongamos que sólo a un
precio P= $2,5 menor que $ 3 los consumidores de un mercado están dispuestos a adquirir 5
unidades del bien X en vez de sólo 4 ¿En qué mercado interesará vender la unidad adicional que
planea la empresa de A?
Si es en su propio mercado, país A, el efecto será reducir los beneficios: los ingresos
pasarían a $12,5 (5 x 2,5), los costos se elevarían a $5 lo que supone unos beneficios 12,5 – 5=
$7,5 inferiores a los iniciales.
En cambio, si la empresa de A vende su unidad adicional en el país B obtiene en ese
mercado unos ingresos adicionales de $2,5 y el beneficio sería 2,5 – 1= $1,5. Incluso si
desplazar la unidad del bien X desde A hasta B genera un costo de transporte de $0,8 se siguen
dando beneficios (1,5 – 0,8 = $0,7). Por lo tanto, la empresa de A tiene un incentivo que es
vender las unidades afuera antes que en su propio país.
Análogamente la empresa de B tiene el mismo incentivo a invadir el mercado de A, cada
una presionando a la baja de precio en el otro mercado.
El “dumping” recíproco señala la tendencia de cada empresa a tratar de vender en el
mercado extranjero por debajo del precio que se mantiene en el mercado propio, apareciendo
pues un comercio en productos idénticos. ¿Cuál sería la razón económica de fondo? La
existencia previa de poder de mercado y la ganancia asociada a este comercio, aparentemente
sin sentido, procede de que los comportamientos recíprocos de invasión de mercado tienden a
eliminar las posiciones de poder de mercado; en nuestro sencillo ejemplo las empresas que
tenían un monopolio en cada uno de los mercados nacionales ven erosionarse esa posición de
privilegio por la entrada de competidores extranjeros, con lo que el precio se va acercando a los
verdaderos costos.
En el análisis de la discriminación internacional de precios el punto central en el caso del
“dumping”, es en el que las empresas establecen precios más bajos en las exportaciones que en
las ventas nacionales.
Este enfoque refleja varias consideraciones: en la práctica esta es la dirección normal de la
discriminación de precios; el “dumping” tiende a incrementar el comercio, mientras que la
discriminación de precios, en otra dirección, tiende a disminuirlo. No obstante, hay casos
importantes de “dumping inverso”: establecer precios más elevados a los consumidores
extranjeros que a los nacionales. Ejemplo de esto ocurrió con los automóviles europeos de lujo
en 1984 y 1985. Cuando el dólar se apreció rápidamente frente a las monedas europeas, los
constructores europeos como Volvo y Mercedes no redujeron sus precios en dólares, aunque el
precio equivalente en dólares de sus coches en Europa había caído considerablemente. Así, un
Mercedes podía comprarse en Alemania por un 40% menos de lo que costaba en Estados
Unidos. Algunos compradores de los Estados Unidos comenzaron a importar los vehículos
directamente de Europa. La situación fue resuelta por la depreciación del dólar y no por un
cambio en la política de precios.
Reflexiones
El análisis de los distintos modelos nos permite contestar las siguientes preguntas:
i. ¿Cuáles son las ganancias del comercio? En otras pala bras, ¿los países se benefician del
comercio internacional? ¿De dónde provienen las ganancias del comercio internacional,
y cómo están divididas entre los países que comercian? Para decirlo de otra manera
¿Cuáles son los costos de protección? ¿Cuán alto es el costo de la autosuficiencia
completa?
ii. ¿Cuál es la estructura (o dirección o patrón) del comercio? En otras palabras ¿Cuáles
bienes se exportan y cuáles se importan por cada país? ¿Cuáles son los términos de
intercambio?
iii. ¿Por qué surgen los efectos de la distribución de la renta? ¿Cómo se distribuye la renta
entre los recursos?
iv. ¿Cuál es el papel de los recursos en el comercio? ¿Qué implica la abundancia de un
recurso? ¿Cuáles recursos ganan con el comercio?
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 241.
v. ¿Cuáles son los efectos del crecimiento económico sobre el comercio internacional?
¿Qué efectos producen las transferencias, aranceles o subsidios?
vi. ¿Cómo influyen las economías de escala en el comercio? ¿Cuál es el efecto de los
productos diferenciados? ¿Qué características presenta la similitud entre países? ¿Se
agota en estos modelos la composición del comercio?
Referencias bibliográficas
Bajo, O. (1991). Teorías del comercio Internacional. Ed H. Bosch.
Krugman, P. & Obsteld, M. (1999). Economía Internacional. Ed. Mc Graw-Hill
Salvatore, D. (1999). Economía Internacional. Ed. PRENTICE HALL.
Comercio Exterior: Revistas sobre los temas específicos. Varios números.
Bhagwati, J. N. 1964. The Pure Theory of International Trade: a survey. Economic Journal,
pp1-84
Haberler, G. (1936). The Theory of International Trade, London: W.Hodge & Co., cap. 9, 10 y
12.
Samuelson, P.A. (1962) The Gains from International Trade Once Gain. Economical Journal
A NUARIO 2003 – F.C.E. – U.N.P.S.J.B. 242.
También podría gustarte
- Las finanzas y los negocios internacionales, su impacto en la competitividadDe EverandLas finanzas y los negocios internacionales, su impacto en la competitividadAún no hay calificaciones
- Preguntas de Revisión Capítulo 3Documento3 páginasPreguntas de Revisión Capítulo 3PAULA ANDREA GUERRA ZULETA0% (2)
- Modelo de Factores Específicos y Distribución de La-1-1 (1) (Autoguardado)Documento23 páginasModelo de Factores Específicos y Distribución de La-1-1 (1) (Autoguardado)Cesar HinojosaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Economía InternacionalDocumento11 páginasTrabajo Final Economía InternacionalFernanda AvilaAún no hay calificaciones
- Economía Internacional y Macroeconomía Cap. IVDocumento11 páginasEconomía Internacional y Macroeconomía Cap. IVjuan diegoAún no hay calificaciones
- Econ Internac y Macro Econ AbiertaDocumento24 páginasEcon Internac y Macro Econ Abiertajaime salinasAún no hay calificaciones
- Resumen KrugmanDocumento3 páginasResumen KrugmanFreddy Alejandro JátivaAún no hay calificaciones
- Cap 11Documento33 páginasCap 11fabiola tareasAún no hay calificaciones
- El ComercioDocumento9 páginasEl Comerciollan_c2481Aún no hay calificaciones
- Teoria Ya Analisis RicardianoDocumento4 páginasTeoria Ya Analisis Ricardianoalejandra RBAún no hay calificaciones
- Entrega Final Economia Internacional.Documento26 páginasEntrega Final Economia Internacional.Arturo SanmiguelAún no hay calificaciones
- Modelo Estandar 100%Documento13 páginasModelo Estandar 100%Wilmar Dueñas AgueroAún no hay calificaciones
- Apunte Unidad 6Documento13 páginasApunte Unidad 6alquinta41Aún no hay calificaciones
- Unidad 3 TeoriaDocumento5 páginasUnidad 3 Teorialupita fernandezAún no hay calificaciones
- Ahorro, Inversión y Cuenta Corriente 2011Documento21 páginasAhorro, Inversión y Cuenta Corriente 2011andresssin100% (2)
- Hoja de Trabajo 04Documento3 páginasHoja de Trabajo 04Saul AlarconAún no hay calificaciones
- Comercio Internacional IDocumento9 páginasComercio Internacional ILergi RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Comercio GlobalDocumento15 páginasEnsayo Comercio GlobalBreitner HernándezAún no hay calificaciones
- Teorias Del Comercio InternacionalDocumento29 páginasTeorias Del Comercio InternacionalAlexis Jasso ruizAún no hay calificaciones
- GUIA 2 Punto 1Documento15 páginasGUIA 2 Punto 1Alejandra Hernández PlazasAún no hay calificaciones
- Causas de La Teoria Del Comercio InternacionalDocumento6 páginasCausas de La Teoria Del Comercio Internacionalkelvis javierAún no hay calificaciones
- EpistemologiaDocumento4 páginasEpistemologiaNelson RomeroAún no hay calificaciones
- Equilibrio en Una Economia AbiertaDocumento23 páginasEquilibrio en Una Economia AbiertaJosé Arturo Vergaray ChávezAún no hay calificaciones
- Modelo de RicardoDocumento38 páginasModelo de RicardoCornelius DaltonAún no hay calificaciones
- Factores EspecificosDocumento21 páginasFactores EspecificosIvan Eduardo Vergara CortezAún no hay calificaciones
- Analisis Modelo RicardianoDocumento1 páginaAnalisis Modelo RicardianoOscar Raul JeatasAún no hay calificaciones
- Teoría Del Comercio InternacionalDocumento5 páginasTeoría Del Comercio InternacionalKarolina MeraAún no hay calificaciones
- Internacional 2,3,4Documento9 páginasInternacional 2,3,4Liz Gaby Colorado Quispe0% (1)
- Mercadeo InternacionalDocumento9 páginasMercadeo InternacionalAndres P Valdez SAún no hay calificaciones
- Alberto Rondòn-Comercio InternacionalDocumento12 páginasAlberto Rondòn-Comercio InternacionalALBERTOAún no hay calificaciones
- Comercio InternacionalDocumento3 páginasComercio InternacionalJorge Luis Can MonroyAún no hay calificaciones
- Documento 4Documento13 páginasDocumento 4Pedro ValdezAún no hay calificaciones
- Teoría Del Comercio Internacional (I) : La Teoría Ricardiana de La Ventaja Comparativa. El Modelo Heckscher-Ohlin Samuelson y Sus ExtensionesDocumento13 páginasTeoría Del Comercio Internacional (I) : La Teoría Ricardiana de La Ventaja Comparativa. El Modelo Heckscher-Ohlin Samuelson y Sus ExtensionesSergio BargueñoAún no hay calificaciones
- Modelo Estándar Del ComercioDocumento11 páginasModelo Estándar Del ComercioFernandoAún no hay calificaciones
- Crítica A La Teoría Clásica Del Comercio Internacional, Un Enfoque de Equilibrio Genera Entre País Grande y País PequeñoDocumento19 páginasCrítica A La Teoría Clásica Del Comercio Internacional, Un Enfoque de Equilibrio Genera Entre País Grande y País PequeñoPaco PedrozaAún no hay calificaciones
- La Economia de Escalas Segun KrugmanDocumento7 páginasLa Economia de Escalas Segun KrugmanMirledis García de la BarreraAún no hay calificaciones
- Taller Economía InternacionalDocumento12 páginasTaller Economía InternacionalAndrea ManriqueAún no hay calificaciones
- RESUMEN Cap 1 5 Krugman Obstfeld MelitzDocumento30 páginasRESUMEN Cap 1 5 Krugman Obstfeld MelitzAgustin Garcia IoccaAún no hay calificaciones
- Resumen Economia Internacional Cap 1 4 Krugman Obstfeld Melitz PDFDocumento30 páginasResumen Economia Internacional Cap 1 4 Krugman Obstfeld Melitz PDFkarenAún no hay calificaciones
- Análisis Crítico de La Teoría de Las Ventajas ComparativasDocumento6 páginasAnálisis Crítico de La Teoría de Las Ventajas ComparativasmargaritaAún no hay calificaciones
- Las Ganancias Del Comercio Internacional Trabajo 2010Documento6 páginasLas Ganancias Del Comercio Internacional Trabajo 2010Venicio Nerbo Davila RocanoAún no hay calificaciones
- Cuestionario Distribución de Las Ganancias Del Comercio y Fuentes de Ventaja Comparativa - KFDocumento5 páginasCuestionario Distribución de Las Ganancias Del Comercio y Fuentes de Ventaja Comparativa - KFKarina FerrerasAún no hay calificaciones
- Productividad y Ventajas ComparativasDocumento18 páginasProductividad y Ventajas Comparativasmonica juliethAún no hay calificaciones
- Sintesis LibroDocumento5 páginasSintesis LibroPepo Duarte MontesAún no hay calificaciones
- Clase Virtual Unidad I EIN 603 VI A CI 2022-IDocumento3 páginasClase Virtual Unidad I EIN 603 VI A CI 2022-ICruz Mary FuentesAún no hay calificaciones
- Análisis Del Modelo HeckscherDocumento3 páginasAnálisis Del Modelo Heckscheraileen arteagaAún no hay calificaciones
- 1 - Teoría Sobre Negocios y Comercio InternacionalDocumento154 páginas1 - Teoría Sobre Negocios y Comercio InternacionalDarisneyAún no hay calificaciones
- Ventaja AbsolutaDocumento9 páginasVentaja Absolutamaria cordovaAún no hay calificaciones
- Comercio Internacional Material DidacticoDocumento65 páginasComercio Internacional Material DidacticoSalvador Antonio Baltodano AgueroAún no hay calificaciones
- Tema 1 Importacion y Exportacion (Los Regimenes AduanerosDocumento51 páginasTema 1 Importacion y Exportacion (Los Regimenes AduanerosWalter Ayala LeañoAún no hay calificaciones
- 2022 2 Introduccion Al Comercio InternacionalDocumento9 páginas2022 2 Introduccion Al Comercio InternacionalKurt BeAún no hay calificaciones
- Capítulo 3 Productividad Del Trabajo y Ventaja Comparativa: El Modelo Ricardiano. Parte 1Documento2 páginasCapítulo 3 Productividad Del Trabajo y Ventaja Comparativa: El Modelo Ricardiano. Parte 1EngelAún no hay calificaciones
- Modelo de Economia AbiertaDocumento7 páginasModelo de Economia Abiertalola9038100% (1)
- La Importancia Del Comercio InternacionalDocumento7 páginasLa Importancia Del Comercio InternacionalBRENDITA081183Aún no hay calificaciones
- Monog-Teoria Pura Del Comercio InternacionalDocumento29 páginasMonog-Teoria Pura Del Comercio InternacionalJackelin GarciaAún no hay calificaciones
- Nuevas Teorías Del ComercioDocumento49 páginasNuevas Teorías Del ComercioluciaAún no hay calificaciones
- Principios de EconomiaDocumento5 páginasPrincipios de EconomiaEmely OrozcoAún no hay calificaciones
- La ventaja comparativa: La especialización como clave del éxitoDe EverandLa ventaja comparativa: La especialización como clave del éxitoCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Análisis de la estructura del comercio del cacao, subproductos y derivados en el mercado internacionalDe EverandAnálisis de la estructura del comercio del cacao, subproductos y derivados en el mercado internacionalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)