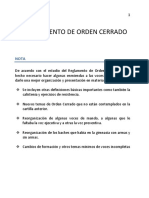Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aserrín
Cargado por
Ed isaias0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas1 páginaVuyv
Título original
Fgh
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoVuyv
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas1 páginaAserrín
Cargado por
Ed isaiasVuyv
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Aserrín
Recuerdo la primera vez que lo sentí.
La vida es una rueda de la fortuna y se, con decepción asentada, que no es una analogía
novedosa. Se nos va la existencia en cosas que, a veces, valen la pena. Sin embargo la
mayoría del tiempo nos incomoda el anhelo del absoluto. El absoluto no existió, no existe,
no existirá. Olvídate de esa mierda. Algunas veces conozco un pequeño gramo de
eternidad. Digamos que es cuando se anestesia a eso que le llamo “el respiro de azufre”.
Digamos que es cuando la eternidad se siente embalsamada; cuando se puede sustituir el
alma por aserrín. El respiro de azufre llega cuando ni hay alma ni hay aserrín.
No soporto escuchar a las personas decir que en la infancia todo es fácil. En la infancia
todo es difícil, todo es insoportable, todo es respirar azufre. Recuerdo el ritual blasfemo de
mi infancia: Levantarme temprano para que mi madre me llevase a la escuela. Llegar a
casa. Hacer tareas. Ver telenovelas idiotas que mi madre veía. Ver su gesto amargo por la
ausencia de mi padre. Dormir temprano gracias al arrullo de una música que era
verdaderamente el aserrín de la existencia.
La primera vez que sentí ese respiro insulso pero insoportable fue cuando tenía seis años.
Mi padre, quien se emborrachaba al menos tres veces a la semana, siempre tuvo ese idiota
deseo de pertenecer a un mundo al que no pertenecía.
Recuerdo la primera vez que lo sentí, o, mejor dicho, la primera vez que lo sentí
profundamente. Mi padre no llegaba y yo me sentía ansioso por su paradero ya que tenía
un día completo sin pararse en casa y era evidente que estaba borracho. Las horas pasaban
lentas. Mi padre, de vez en cuando, subía al cerro del águila a cazar. Tenía, pues, un rifle
que escupía diábolos. Al llegar, en ese ocaso de la infancia, trato de abrir la puerta pero su
estado no le permitió hacerlo. Mi madre y yo, antes de su regreso, comíamos angustiados
y cada bocado era, más bien, una piedra que abría la garganta y la garganta se sentía como
una herida. Entró a la casa con el suficiente equilibrio para enojarse con mi madre “por
tardarse tanto en abrir la puerta”. Después, al tropezarse con una figurilla de un dinosaurio
de plástico, perdió el control y reprochó que yo era un niño que debía crecer cuanto antes
y deshacerme de mis juguetes. Él, en una ocurrencia necia, fue por el rifle que usaba para
cazar. Mi madre trato de detenerlo, pero él puso resistencia. Ella, angustiada, se fue a la
habitación y, para ser honesto, me sentí absolutamente solo en aquello. Cargó el arma,
puso mi dinosaurio de plástico al extremo de la cocina, me puso el arma en los brazos y me
obligo a dispararle a aquella figurilla. Al soltar el gatillo empecé a llorar y supe que mi padre
tenía razón: tenía que matar esa figurilla infantil. Después, con un tono de indiferencia, salió
de la cocina y le gritó a mi madre para que le calentara comida, ella bajó pasiva y yo subí a
mi cuarto habiéndole disparado al ser infantil que vivía en mí. Cuando se es niño no se
cuantifica el peso que tienen esas cosas, pero se genera odio y, más adelante, culpa de
odiar a tus padres porque, pese a todo, en un pueblo se endiosan, a veces sin lógica, a “los
seres que te dieron la vida”. Nunca he dicho que mis padres fueran monstruos sin
conciencia. Después de los años me di cuenta que ellos tenían pesares heredados de mis
abuelos y, francamente, peores que los que yo heredé.
Esa fue la primera vez que se ausentó el alma y la primera vez que no encontré aserrín
para embalsamar mi cuerpo, ni con música, ni con figurillas, ni con nada. No recordaba qué
se sentía el profundo respiro de azufre, ese que vacía las entrañas. No lo recordaba hasta
ayer. Ayer que con un tono dulce me dijeron lo que ya había barruntado: seré padre.
También podría gustarte
- GghythbdsbmourlknhhjDocumento2 páginasGghythbdsbmourlknhhjEd isaiasAún no hay calificaciones
- Fuentes Confiables y No ConfiablesDocumento10 páginasFuentes Confiables y No ConfiablesEd isaiasAún no hay calificaciones
- Apuntes de "El Instinto de Seducción" de Sebastiá Serrano: Ed Isaías González Cruz 3ero VespertinoDocumento2 páginasApuntes de "El Instinto de Seducción" de Sebastiá Serrano: Ed Isaías González Cruz 3ero VespertinoEd isaiasAún no hay calificaciones
- Los efectos negativos del consumismo y el arte como refugioDocumento4 páginasLos efectos negativos del consumismo y el arte como refugioEd isaiasAún no hay calificaciones
- Francia Musique VictorianaDocumento2 páginasFrancia Musique VictorianaEd isaiasAún no hay calificaciones
- La Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerDocumento4 páginasLa Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerEd isaias100% (1)
- Fuentes Confiables y No ConfiablesDocumento10 páginasFuentes Confiables y No ConfiablesEd isaiasAún no hay calificaciones
- Los efectos negativos del consumismo y el arte como refugioDocumento4 páginasLos efectos negativos del consumismo y el arte como refugioEd isaiasAún no hay calificaciones
- La Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerDocumento4 páginasLa Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerEd isaias100% (1)
- El Pregonero de Dios y Patriarca de Los Pobres PDFDocumento1 páginaEl Pregonero de Dios y Patriarca de Los Pobres PDFEd isaiasAún no hay calificaciones
- His To Rial Academic oDocumento3 páginasHis To Rial Academic oEd isaiasAún no hay calificaciones
- La Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerDocumento4 páginasLa Concepción de La Mujer en Las Rimas de BécquerEd isaias100% (1)
- Los efectos negativos del consumismo y el arte como refugioDocumento4 páginasLos efectos negativos del consumismo y el arte como refugioEd isaiasAún no hay calificaciones
- Freud y El Psicoanalisis PDFDocumento12 páginasFreud y El Psicoanalisis PDFEdwin Bautista BorbónAún no hay calificaciones
- El Respiro de AzufreDocumento1 páginaEl Respiro de AzufreEd isaiasAún no hay calificaciones
- Carpeta IvanDocumento11 páginasCarpeta IvanIvan DomínguezAún no hay calificaciones
- Zombicide: Reglas completas para sobrevivir y ganar contra hordas de zombisDocumento23 páginasZombicide: Reglas completas para sobrevivir y ganar contra hordas de zombisZack David Aranda100% (1)
- Guía PrácticaDocumento190 páginasGuía PrácticaccentroaméricaAún no hay calificaciones
- La leyenda del sello templarioDocumento336 páginasLa leyenda del sello templarioNahuelBritezCampagnolaAún no hay calificaciones
- Compendi oDocumento172 páginasCompendi oalbertoAún no hay calificaciones
- Presentacion Halloween InglesDocumento11 páginasPresentacion Halloween InglesYuliana CardonaAún no hay calificaciones
- Acusación por portación ilegal de arma de fuegoDocumento5 páginasAcusación por portación ilegal de arma de fuegoLuis Gustavo MeridaAún no hay calificaciones
- Final Medicina LegalDocumento23 páginasFinal Medicina LegalWilmer CardozoAún no hay calificaciones
- Tenencia y Escopetas.Documento10 páginasTenencia y Escopetas.Niicko BazánAún no hay calificaciones
- A-19 EmbracoDocumento1 páginaA-19 EmbracoLu KaAún no hay calificaciones
- AA Reglamento Warhammer 8.5Documento230 páginasAA Reglamento Warhammer 8.5diegoAún no hay calificaciones
- Nomenclatura de La MuniciónDocumento7 páginasNomenclatura de La MuniciónAlejandro Anton GuzzoAún no hay calificaciones
- 1893 - Imágenes y PropagandasDocumento88 páginas1893 - Imágenes y PropagandasSegundo DeferrariAún no hay calificaciones
- El Último SamuraiDocumento3 páginasEl Último Samuraihispano1200Aún no hay calificaciones
- Zelazny, Roger - El Ultimo de Los SalvajesDocumento19 páginasZelazny, Roger - El Ultimo de Los SalvajesR.PereyraAún no hay calificaciones
- A1-La Tumba de Los Perdidos-DigitalDocumento32 páginasA1-La Tumba de Los Perdidos-DigitalAbraham Arguello GrimmAún no hay calificaciones
- Armas de Fuego Medicina LegalDocumento11 páginasArmas de Fuego Medicina LegalAngie Ruano100% (1)
- La Filosofía RusaDocumento42 páginasLa Filosofía RusacubareAún no hay calificaciones
- VII. Armas Conocimiento y ManipulaciónDocumento15 páginasVII. Armas Conocimiento y ManipulaciónPatrick JoyAún no hay calificaciones
- Todos Los PhsDocumento11 páginasTodos Los PhsBlacks LightAún no hay calificaciones
- El hallazgo de los manuscritos árabesDocumento5 páginasEl hallazgo de los manuscritos árabesEsther Bautista NaranjoAún no hay calificaciones
- Simbolos PatrioDocumento2 páginasSimbolos PatriohubertAún no hay calificaciones
- Uso Tactico Del Armamento HorizontalDocumento65 páginasUso Tactico Del Armamento HorizontalYarara YararaAún no hay calificaciones
- Vdocuments - MX Canciones-Marchas PDFDocumento24 páginasVdocuments - MX Canciones-Marchas PDFFRANCISCO JIMENEZ JUAREZAún no hay calificaciones
- ITS - 200 - REV. 1 Instructivo Ingreso Camiones A PatioDocumento7 páginasITS - 200 - REV. 1 Instructivo Ingreso Camiones A PatioZincri Jessarela GutiérrezAún no hay calificaciones
- TriunviratoDocumento5 páginasTriunviratoMiguel DarioAún no hay calificaciones
- BoliviaDocumento48 páginasBoliviaMarcelin JobanaAún no hay calificaciones
- Comparara y Contrastar El Avance Tecnológico de Vietnam Del Norte y Vietnam Del SurDocumento2 páginasComparara y Contrastar El Avance Tecnológico de Vietnam Del Norte y Vietnam Del SurPaula MaldonadoAún no hay calificaciones
- Reglamento de orden cerrado actualizadoDocumento73 páginasReglamento de orden cerrado actualizadoFederico González100% (1)