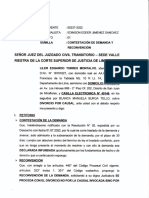Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Temas de Exposicion
Temas de Exposicion
Cargado por
ch lucho lcTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Temas de Exposicion
Temas de Exposicion
Cargado por
ch lucho lcCopyright:
Formatos disponibles
1
CURSO: “DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS Y EL PROCESO ORAL
AGROAMBIENTAL”
1.- ESTRUCTURA DE UNA AUDIENCIA AGROAMBIENTAL
1.1 Introducción al Proceso Oral Agroambiental.-
El proceso oral agroambiental es un proceso mixto, con predominio de la palabra
hablada sobre la escritura; donde el Juez agroambiental asume un papel
protagónico en su condición de director del proceso, en concordancia con la
plena vigencia del principio de inmediación y en el que se experimenta una
concentración de los actos procesales en la audiencia pública, la cual constituye
la actividad central del proceso. La importancia del proceso oral agroambiental
radica, en que se trata de un proceso ágil y dinámico, donde los justiciables
puedan ver cumplidos sus anhelos de justicia.
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley Nº 1715, de 18 de octubre
de 1996, modificada por la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, creó la
Judicatura Agraria; e instituyó el proceso oral agrario para la resolución de los
conflictos emergentes de la posesión, propiedad y actividad agrarias, cuyo
conocimiento correspondía a los jueces agrarios.
La Judicatura Agraria fue reemplazada por la Jurisdicción Agroambiental creada
por la Constitución Política del Estado del año 2009, dándose origen Al Tribunal
Agroambiental, a los Jueces Agroambientales y al proceso oral Agroambiental.
Con la promulgación de la Ley Nº 1715, por primera vez se estableció el sistema
oral en la resolución de los procesos judiciales, aunque recién el año 2000
comienza propiamente la actividad jurisdiccional agraria. En realidad es en
materia familiar donde por primera vez se aplica la oralidad, con la promulgación
de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal y de Asistencia Familiar de 28 de
febrero de 1997, que establece el proceso oral o por audiencias para la fijación
de la asistencia familiar.
El proceso oral agrario surgió como una respuesta a las deficiencias del sistema
escrito, vigente en ese entonces materia civil y otras materias.
El proceso oral adaptado por la Ley Nº 1715, se halla inspirado en el Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, creado por el Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal Civil.
2. CARACTERÍSTICAS O PRINCIPIOS.
2.1. Oralidad. En el proceso agroambiental existe un predominio de la palabra
hablada sobre la escritura, como medio de expresión y comunicación entre los
diferentes sujetos que intervienen en el mismo, es decir que hay una disminución
en la presentación de escritos; fuera de la demanda, la reconvención, la
contestación a ambas y los recursos impugnatorios, los demás actos procesales
se llevan a cabo en la primera audiencia o audiencia preliminar, o en su caso en
la audiencia complementaria, de ahí el nombre de proceso oral o por audiencias.
A partir de la contestación a la demanda o a la reconvención, todas las
actuaciones procesales se cumplen y resuelven en la audiencia, con los
beneficios desprendidos de la inmediación, la concentración y la publicidad;
constituyéndose la audiencia en el elemento central del proceso que se
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
2
concentra por la reunión de los tres elementos esenciales al mismo, que son el
juez y las partes demandante y demandada.
Sobre la oralidad el recordado tratadista Eduardo Couture, señala que este
principio de oralidad: “surge de un derecho positivo en el cual los actos
procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las
piezas escritas a lo estrictamente indispensable”. Al respecto el artículo 76 de la
Ley Nº 1715, al referirse a los principios generales del proceso oral
agroambiental establece: “Principio de Oralidad. Se caracteriza porque la
audiencia es la actividad central del proceso en la que se sustancian los actos
pretendidos por las partes.”
El proceso oral agroambiental es un proceso mixto, se apoya en algunas
actuaciones escritas con predominio de la palabra hablada, sobre el particular
Vescovi refiere que no existe un régimen puro y que todos son mixtos con
diferente combinación de elementos escritos y orales.
2.2. Inmediación. En el proceso oral agroambiental, el juez asiste a la práctica
de las pruebas de donde obtiene su convencimiento y por lo tanto, entra en
relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos
del proceso, de forma tal que puede apreciar personalmente las declaraciones
de las personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas. La impresión
sobre esas pruebas es inmediata y no por referencias ajenas. El ya mencionado
artículo 76 de la Ley Nº 1715, al respecto menciona: “PRINCIPIO DE
INMEDIACION. Consiste en el contacto directo y personal del titular del órgano
jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de
oralidad que excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso.”
Como vemos la inmediación, está dada por el rol protagónico que el legislador le
ha asignado al juez en el proceso oral agroambiental, es decir el papel director
del proceso. El juez agroambiental, es quién debe oír a las partes, fijando los
límites de la controversia; no basta la presencia física del juez agroambiental,
sino que la inmediación debe estar dada por su activa participación, queda
excluida en el proceso oral agrario la figura del juez espectador. Es por ello que
antes de concurrir a la audiencia debe interiorizarse del expediente,
revisando los hechos invocados en los escritos y el material probatorio
propuesto. La inmediación, aparece claramente fortalecida en la estructura del
proceso oral agroambiental y concentrado, ha permitido la efectiva presencia y
participación del juez en la práctica de la prueba, donde la intermediación en esta
importantísima actividad ya no tiene espacio. La estructura del proceso oral
agroambiental termina forzando la presencia efectiva, directa y real del juez
en la práctica de la prueba. Se impone el contacto e intervención directos e
inmediatos del juzgador respecto a la actividad probatoria, desde luego como
una medida procesal básica para garantizar la justicia y acierto de la actividad
jurisdiccional decisoria.
Muy ilustrativo es lo que asienta Chiovenda, en el sentido que el principio de
inmediación persigue: “...que el Juez que deba pronunciar la sentencia haya
asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar su
convencimiento, esto es, que haya entrado en relación directa con las partes,
con los testigos, los peritos y con los objetos del juicio, de modo que pueda
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
3
apreciar las declaraciones de tales personas y la condición de los lugares, etc.,
a base de la inmediata impresión recibida de ellos, y no a base de la relación
ajena” 3. La inmediación en consecuencia, obliga al juez a presidir las audiencias
bajo pena de nulidad.
2.3. Dirección. El proceso oral agroambiental se inicia a instancia de partes,
ellas en el ejercicio del principio dispositivo, tienen la facultad de dar inicio al
proceso a través de la ejecución de actos procesales sobre el derecho sustantivo
motivo del proceso y sobre el proceso mismo, en cuya consecuencia pueden fijar
el objeto de éste, así como darlo por terminado aun antes de sentencia.
El proceso oral agroambiental respeta la voluntad de las partes en la iniciación
del proceso y la posibilidad de darlo por concluido. En este marco, el juez no es
ajeno a la actividad que se cumple en el proceso, por el contrario y como ya se
tiene dicho asume su papel protagónico en su condición de director del proceso,
empero, para que el ejercicio de sus poderes no derive en perjuicio de las partes,
se regula el principio de responsabilidad de los jueces agroambientales que
determina los deberes y poderes que le asisten. En ese papel son tres las
actividades principales que realizan los jueces agroambientales en el proceso
oral: actividad de instrucción, actividad de resolución y actividad de ejecución:
a. La actividad de instrucción del juez agroambiental está dirigida al
cumplimiento de los deberes que le impone la ley 1715, particularmente los
deberes de hacer efectiva la aplicación de los principios generales de la
administración de justicia agraria: el de oralidad, inmediación, concentración
dirección, publicidad y celeridad; sanear del proceso, intentar la conciliación, fijar
el objeto de la prueba.
b. Actividad de resolución, en ejercicio de la potestad jurisdiccional el juez
agroambiental tiene el deber de dictar sentencia, aún en caso de oscuridad,
insuficiencia o ausencia de ley.
c. Actividad de ejecución: No basta que el juez dicte sentencia, le corresponde
además la ejecución forzosa de la misma.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
4
2.4. Concentración. Permite que los actos procesales se desarrollen en una
sola audiencia y de no ser posible, en otra audiencia complementaria próxima.
De ahí que los efectos positivos del proceso oral agroambiental en la materia
probatoria no se discuten. En efecto, junto con aportar flexibilidad y
espontaneidad en el procedimiento probatorio, en este proceso oral se apuesta
por la concentración probatoria que como ya se tiene dicho puede darse en una
sola audiencia y a lo máximo en otra complementaria, esta última se puede
prorrogar por razones de fuerza mayor (art. 84 de la Ley 1715).
2.5. Publicidad. Uno de los pilares del proceso oral agroambiental es la
publicidad de sus actuaciones, esto permite la posibilidad de la fiscalización
popular; la publicidad que impera en los procesos agroambientales, con su
consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias, constituye el
más preciado instrumento de control social sobre la obra de los jueces
agroambientales. Este principio, dice Palacios, “permite elevar el grado de
confianza de la comunidad en la administración de justicia; pero a su vez,
posibilita la divulgación de ideas y de los métodos jurídicos que se aplican en
determinado proceso, cumpliendo también una función educativa”
La concentración favorece y posibilita la aplicación efectiva de la oralidad en el
proceso oral agroambiental, con su previsión se consigue que las actuaciones
probatorias orales verificadas en el acto del juicio, su desarrollo y resultados
permanezcan en la memoria del juez al momento de dictar la sentencia, cuestión
que se vería dificultada o imposibilitada si junto con la regla de la oralidad no se
recogiese también la exigencia de concentración en la práctica probatoria. Al
imponerse una práctica probatoria fundamentalmente concentrada y
consagrarse la proximidad de dicha práctica con el momento de dictar sentencia
se posibilita también la inmediación efectiva y real, lo que permite obtener los
mayores provechos del contacto directo, frontal y concentrado del juzgador con
las partes y sus medios de prueba, facilitando asimismo la valoración judicial. La
Ley 1715, recoge este principio en el ya varias veces mencionado artículo 76, de
la siguiente manera: “Las actuaciones de la Judicatura Agraria son de carácter
público”.
3. PROCEDIMIENTO.
El proceso oral agroambiental, se inicia a instancia de partes; presentada y
admitida la demanda, el demandado tiene el plazo de 15 días calendario para
contestarla y a su vez para reconvenir, además de platear excepciones; de
mediar reconvención el actor tendrá otros 15 días para contestarla. Con la
contestación a la demanda o a la reconvención en caso de haber mediado ésta,
se señalará la audiencia principal, la cual deberá realizarse dentro de los 15 días
siguientes a su señalamiento; si en esta primera audiencia no se hubiere
recepcionada toda la prueba admitida, se señalará audiencia complementaria, la
que deberá realizarse dentro de los diez siguientes a su señalamiento, y en caso
de que tenga que prorrogársela por el único caso de fuerza mayor, el plazo no
debería exceder del término principal de la audiencia complementaria, salvo
razones de fuerza mayor.
(Comentarios y experiencias de los Jueces. Será importante analizar lo relativo
a las prórrogas).
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
5
4. LA AUDIENCIA. - Es en la audiencia donde se efectivizan y materializan los
principios de oralidad, inmediación, dirección, concentración, publicidad y los
otros principios propios de la administración de justicia agroambiental.
La primera audiencia juega un papel fundamental, porque tiene como finalidad
evitar el proceso a través de la función conciliadora, limitar su objeto
mediante la fijación del objeto de la prueba y depurar el procedimiento a
través de la función saneadora.
a. Función conciliadora. Por mandato del artículo 83, numeral 4) de la
Ley Nº 1715 “el Juez debe instar a conciliación a las partes, respecto de todos o
algunos de los puntos controvertidos…”. El juez agroambiental promueve el
diálogo y sugiere a las partes la solución de sus controversias; por ello debe ser
un experto en el manejo de las técnicas de negociación, comunicación y las
referidas al proceso conciliatorio en si.
b. El juez debe sanear el proceso, esta función tiene por objeto la purificación
de cuestiones vinculadas a incidentes, excepciones, nulidades u otras ajenas a
la finalidad específica de la demanda y la contestación. (Art. 83, numeral 4)
c. La fijación del objeto del proceso y como consecuencia de la prueba, si
bien el legislador ha obviado en la redacción del numeral 5) del artículo 83 de la
Ley Nº 1715 “la fijación del objeto del proceso”, los jueces agroambientales en
primer lugar establecen el objeto del proceso y a continuación determinan el
objeto la prueba, admitiendo la pertinente y rechazando la inadmisible o la que
fuere manifiestamente impertinente. La fijación del objeto del proceso, como se
señalaba en la Exposición de Motivos del anteproyecto del Código del Proceso
para Bolivia de 1997 “Da lugar a la delimitación de los puntos planteados en las
pretensiones de una y otra parte”. A partir de este momento el juez procede a la
recepción de la prueba admitida, en la misma audiencia o en la complementaria
si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la primera audiencia.
4.1. Actividades de la audiencia.
4.1.1. “Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o
la defensa, y aclaración de sus fundamentos si resultaren obscuros o
contradictorios.”
Lo que sucede en la práctica es que es cuando se cumple esta actividad, los
abogados comienzan por ratificar la demanda y la contestación o en su caso la
reconvención, y luego recién hacen referencia a si existen o no hechos nuevos
que alegar.
La Ley Nº 1715, permite que en el primer momento de la audiencia y hasta antes
de la fijación del objeto de la prueba se aleguen hechos ocurridos con
posterioridad a la demanda y la contestación, siempre y cuando no modifiquen
la pretensión o la defensa. La justificación debe hacerse de manera oral; las
partes, deberán, argumentar la posterioridad en el acaecer o en el conocimiento
de tales hechos, una vez alegados, la parte contraria deberá, en la misma
audiencia, reconocer el hecho como cierto o negarlo; el juez a continuación
deberá admitir o rechazar la alegación del o de los hechos nuevos, teniendo en
cuenta la pertinencia de los mismos.
Respecto de nuevas peticiones accesorias o complementarias, de las partes, la
Ley Nº 1715, no señala nada al respecto; sin embargo juzgamos que si como
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
6
emergencia de los hechos nuevos, éstas se solicitan y no existe oposición de la
parte contraria deberán ser admitidas y en caso de existir oposición, siempre y
cuando no afectan al derecho de defensa. (Medidas cautelares por ejemplo).
4.1.2. “Contestación a las excepciones opuestas y recepción de las
pruebas propuestas para acreditarlas.”
Esta actividad se cumple siempre y cuando se opongan excepciones:
¿Cuáles son las excepciones oponibles en materia Agroambiental?
De conformidad al art. 81 de la Ley Nº 1715, las excepciones admisibles en
materia agraria son: “1.Incompetencia; 2. Incapacidad o impersonería del
demandante o demandado o de sus apoderados; 3. Litispendencia. En este caso
se acumulará el nuevo proceso al anterior siempre que existiere identidad de
objeto; 4. Conciliación; y, 5. Cosa juzgada.”
Este artículo regía de manera absoluta hasta antes de la reforma establecida por
la Ley Nº 3545 a la Ley Nº 1715, sin embargo con la ampliación de las
competencias de los jueces agroambientales, aparecen nuevas pretensiones
agroambientales y como efecto de las mismas otros medios de defensa del
demandando o del reconvencionista, buscando dilatar o postergar el proceso, o
finalmente destruir o poner fin al mismo. Por ejemplo en la acción ejecutiva
agraria, la excepción típica para destruir dicha acción, es la excepción de pago
documentado; como vemos esta excepción no está señalada entre las
admisibles en materia agraria por el artículo 81 de la Ley Nº 1715, no obstante
es admisible todo vez que es el medio de defensa que tiene el ejecutado para
oponerse a la acción de ejecutante.
¿Qué pasa con la audiencia cuando se acoge alguna de las excepciones
referidas?
Sólo en el caso de la litispendencia la Ley Nº 1715, expresa: “En este caso se
acumulará el nuevo proceso al anterior, siempre que existiere identidad de objeto
(Art. 81, numeral 3). No dice nada respecto de las otras excepciones. El Juez
Agroambiental, conforme a la naturaleza del proceso oral agroambiental,
consideramos, que deberá observar lo siguiente: Si acoge la excepción de
incompetencia deberá anular obrados hasta la admisión de la demanda e
inhibiéndose del conocimiento del mismo remitirá el proceso ante Juez llamado
por Ley. ¿Qué pasa si al interponerse esta excepción, el Juez advierte que
efectivamente es incompetente?, ¿Deberá tramitar la excepción o podrá
apartarse inmediatamente del proceso? El Juez Agroambiental, advertido de que
es incompetente, sin necesidad de tramitar la excepción podrá apartarse del
conocimiento del proceso; este puede inclusive puede inhibirse del conocimiento
del proceso por incompetencia, en cualquier estado del mismo; ya que todo lo
actuado por él, se halla viciado de nulidad. Si acoge las excepciones de
incapacidad o impersonería, se otorgará un plazo de prudencial para subsanar
el defecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. En este
caso el Juez Agroambiental suspenderá la audiencia a sus efectos. Ahora bien
si durante la recepción de la prueba de la excepción se subsana por ejemplo la
deficiente representación del actor o reconviniente, entendemos que no es
necesario suspender la audiencia. Probadas las excepciones de conciliación y
cosa juzgada, el juez ordenará el archivo de obrados. Esta resolución, al igual
que aquellas que cortaren procedimiento ulterior, es susceptible de recurso de
casación o nulidad.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
7
4.1.3 Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nulidades
planteadas o las que el juez hubiere advertido y, de todas las cuestiones que
correspondan para sanear el proceso.”
En esta tercera actividad encontramos la función saneadora o de saneamiento,
respecto a ella, Barbosa Moreira, dice: “supone la solución de cualesquiera
cuestiones susceptibles de distraer la atención de la materia referente al méritum
causae”. Para Berizonce, la audiencia preliminar tiene por genuina función
“purgar” el proceso de obstáculos procedimentales, a través de un mecanismo
concentrado, posibilitando que el objeto procesal ingrese a la fase probatoria y
decisoria purificado y exento de irregularidades; sin perjuicio de que se adosen
otras actividades (como el intento conciliatorio, la determinación de los hechos y
de las pruebas).
En cumplimiento de esta función saneadora, le corresponde al juez
agroambiental, resolver todas las cuestiones que no tienen relación con el fondo
de la causa, corrigiendo o subsanando los vicios, defectos u omisiones con el
propósito de que el proceso pueda avanzar sin riesgos de nulidades posteriores;
de esta manera facilitar su propia labor, permitiéndole proseguir con el proceso
e ingresar a resolver la cuestión de fondo. En este aspecto, la autoridad
agroambiental deberá emitir resolución sobre las excepciones planteadas, como
ser la competencia del juez, capacidad de las partes o de sus representantes;
proveer sobre acumulación por cuestiones de conexidad, la integración de la litis,
resolver las nulidades planteadas por las partes o las advertidas por él, etcétera.
En resumen, podemos decir que el juez, en sumisión a la actividad de
saneamiento, inmaculación, purificación o expurgación del proceso, deberá
dictar todas las medidas necesarias para sanear el proceso y solucionar las
cuestiones que impidan la decisión de fondo.
4.1.4. “Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos
o algunos de los puntos controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este
será homologado en el acto poniendo fin al proceso; empero, si la conciliación
fuere parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo proseguir el proceso sobre
los puntos no conciliados.” En esta cuarta actividad de la audiencia,
encontramos la función conciliadora o de exclusión del proceso. Si bien hemos
estado siguiendo la secuencia que nos da el artículo 83 de la Ley Nº 1715, la
pregunta que se nos viene a la mente es: ¿Puede modificar el Juez, el orden
de las actividades establecidas por el mencionado artículo? La respuesta
es sí. Según su criterio, podrá modificar el orden de las actividades exigidas por
la norma en examen; así podrá instar al iniciar la audiencia directamente a
conciliación a las partes, lo que nos parece más que razonable, pues para que
va tramitar las excepciones, si el litigio puede resolverse mediante la
conciliación. Lo recomendable según nuestro criterio es comenzar sí, por la
alegación de hechos nuevos y luego instar a conciliación a las partes; como se
halla establecido en la actual Ley 439, denominada “Código Procesal Civil”,
(art. 366).
Dentro del ámbito judicial, existen dos clases de conciliación:
La conciliación como diligencia previa, es decir previa al proceso; y la conciliación
procesal o intraprocesal, la que se realiza dentro de un proceso judicial. Tanto
en la conciliación previa, como en la procesal, el juez facilita la comunicación
y el relacionamiento entre las partes, con el propósito de que éstas mediante
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
8
un mutuo acuerdo, den solución a la controversia a fin de evitar un proceso
posterior, o dar por concluido un proceso ya iniciado. Esta controversia debe ser
susceptible de transacción para que proceda la conciliación.
El juez agroambiental, a tiempo de la audiencia (primera), tiene el deber de instar
a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. Respecto de la sanción de
nulidad no existe una norma en materia agraria que señale expresamente dicha
sanción, sin embargo entendemos que las normas establecidas por el artículo
83 de la Ley Nº 1715, al ser normas de orden público y de cumplimiento
ineludible, deben observarse por el juez de manera obligatoria y en caso de no
hacerlo, esa omisión debe sancionarse con nulidad.
El juez homologará la conciliación que versare sobre derechos disponibles,
siempre que recaiga sobre la naturaleza del derecho controvertido, declarando
concluido el proceso si la conciliación comprendiere la totalidad de las cuestiones
debatidas. Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será aprobada
parcialmente, salvando los derechos para que el proceso continúe respecto de
los puntos no conciliados.
Si no se llegaré a conciliación el juez agroambiental deberá continuar con las
actividades de la audiencia, pudiendo sin embargo ser instada nuevamente por
él o promovida por las partes, en cualquier estado del proceso, hasta antes de
sentencia.
El juez agroambiental en su función de conciliador en la audiencia y dentro del
proceso, debe ser totalmente imparcial; al respecto, el procesalista Uruguayo
Jorge Marabotto, ha dicho “el Juez, aún actuando como conciliador, debe
procurar ser siempre absolutamente imparcial, pues este es uno de los
elementos esenciales de la jurisdicción. Y quizás, uno de los que más aprecia el
justiciable; pues una justicia que no lo sea, deja de ser tal.”
Como vemos la característica esencial del juez conciliador es su imparcialidad.
4.1.5 Fijación del objeto de la prueba
admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia,
rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente.”
En cumplimiento de esta actividad lo que hace es calificar el objeto del proceso
y de la prueba; admitiendo la prueba pertinente y rechazando la inamisible,
innecesaria o inconducente.
Posteriormente procede a recepcionar la prueba que pueda evacuarse en el
mismo acto, pudiendo decretar recesos o cuartos intermedios hasta agotar la
prueba ofrecida y admitida dentro del plazo de quince días que es el término
máximo en el que debe cumplirse la audiencia en materia agroambiental.
Cuando no se hubiera agotado toda la prueba en la audiencia (primera
audiencia) o debiera practicarse otra que necesita algún plazo, como sucede por
ejemplo con la prueba pericial, deberá señalarse audiencia complementaria. Lo
que sucede es que en la primera audiencia, al admitirse los medios de prueba,
se acepta prueba pericial o se designa perito de oficio que debe elaborar el
dictamen o informe pericial en un tiempo determinado que normalmente pasa del
plazo de la audiencia, entonces lo práctico es concederle un plazo prudencial,
de tal manera que el mismo pueda ser presentado en la audiencia
complementaria, lo mismo puede suceder con la inspección judicial, que si bien
es cierto lo ideal sería evacuar primeramente esta prueba (tratándose de
procesos interdictos o de reivindicación), lo que sucede en los hechos es que las
partes deben proporcionar los medios necesarios para la efectivización de dicha
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
9
prueba y para ello muchas de las veces necesitan algún tiempo para procurarse
los recursos necesarios para ello.
De lo dicho anteriormente y lo preceptuado por el artículo analizado, se concluye
que las funciones principales del juicio oral o la audiencia del proceso oral
agroambiental, son:
• Evitar el proceso, mediante la conciliación;
• El saneamiento del proceso, resolviendo los problemas formales; y
• Fijar el objeto de la prueba, ordenando el modo de diligenciamiento de esta
última.
5.- ¿QUIÉNES DEBEN CONCURRIR A LA AUDIENCIA?
La audiencia debe ser presidida personalmente por el juez y a ella deben
comparecer las partes de manera obligatoria, bien sea personalmente, o
mediante representante en los casos debidamente justificados.
Cuando la audiencia se constituye con la presencia personal de las partes o de
sus representantes, en los casos que se justifique; la misma se desarrolla
normalmente conforme a las reglas del art. 83 de la Ley Nº 1715. Sin embargo
puede suceder que alguna o ambas partes no concurran a la audiencia, aquí se
presentan una serie de situaciones o supuestos que deben ser analizados
detalladamente.
La norma que exige la presencia de las partes en la audiencia está contenida en
el parágrafo II del artículo 82 de la Ley Nº 1715, que expresa: “II. Las partes
deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que
justificare la comparecencia por representante.” El artículo no menciona sanción
alguna para el caso de incomparecencia de las partes a la audiencia; como
sucede por ejemplo en el Código Modelo, Código General del Proceso del
Uruguay y el Código Procesal Civil Boliviano actualmente vigente.
6.- LA PREGUNTA QUE SE NOS VIENE ES: ¿QUÉ PASA CUANDO NO
CONCURRE EL ACTOR, O CUANDO NO CONCURRE EL DEMANDADO, O
CUANDO NO COMPARECEN AMBAS PARTES, A LA AUDIENCIA?
Respecto a los efectos de la incomparecencia de las partes a la audiencia la
legislación agroambiental se aparta del Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica y la actual Ley 439.
El legislador ha obviado efectivamente normar la sanción por la inasistencia
injustificada tanto del actor como del demandado, entendemos que lo hecho por
el carácter social de la materia.
¿Qué pasa en materia agroambiental, cuándo no comparece a la audiencia
el actor y sí concurre el demandado?
La audiencia se lleva a cabo, cumpliéndose con las etapas del artículo 83 de la
Ley Nº 1715 que puedan realizarse; por ejemplo no podrá, como es lógico
instarse a conciliación. Sí deberá cumplirse con la función saneadora o de
saneamiento del proceso: se procederá a resolverse las excepciones opuestas,
los incidentes planteados y las nulidades que se hubieran advertido; deberá
fijarse el objeto de la prueba, admitirse la prueba respectiva, recibirse las
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
10
declaraciones de los testigos cuya lista se hubiere admitido y se encuentren en
sala; además de evacuar la restante prueba ofrecida y admitida.
7. ¿QUÉ SUCEDE SI EL ACTOR CONCURRE Y NO LO HACE EL
DEMANDADO?
La audiencia igualmente se lleva a cabo. Se cumple con la función de
saneamiento e igualmente deberá evacuarse la prueba admitida, cuya recepción
pueda efectuarse.
8. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO CONCURREN AMBAS PARTES?
La Ley Nº 1715, no dice nada al respecto. Entendemos que en vista de la
inasistencia de ambas partes, deberá suspenderse la audiencia y deferirse por
una sola vez.
Aquí nos encontramos con otra hipótesis, ¿qué pasa si las partes no
concurren por segunda vez a la audiencia? El Juez, deberá decidir por lo más
razonable: dispondrá la suspensión de la audiencia hasta que alguna de las
partes pida nuevo señalamiento, a lo que dará curso siempre y cuando no se
hubiere operado la extinción por inactividad, es decir no hubieran transcurrido
seis meses desde la última actuación.
9. LA AUDIENCIA COMPLEMENTARIA.-
El parágrafo I, del artículo 84º de la Ley Nº 1715, regla: “Si la prueba no hubiere
sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, en la misma se señalará
día y hora de audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez (10)
días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejará
de recepcionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto
en el único caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor.
La audiencia complementaria es una consecuencia de la primera audiencia, el
Juez Agroambiental debe señalarla a la conclusión de la misma, siempre y
cuando no se hubiere diligenciado en ésta toda la prueba.
La finalidad primordial de la audiencia complementaria, es la de recibir la prueba
no diligenciada en la primera audiencia: Por ejemplo, en esta audiencia se oirá
el informe pericial cuando se ha dispuesto esta prueba en la primera audiencia;
lo que sucede en la práctica es que una vez que se ha admitido la prueba pericial,
en el transcurso de la primera audiencia, se toma el juramento al perito, se le
hace conocer sobre qué puntos versará la pericia y se le otorga un plazo para su
informe, término que muchas veces es superior al tiempo en que debe realizarse
la primera audiencia (15 días computables desde el señalamiento de la misma),
resultando como consecuencia que el informe respectivo del técnico o
profesional designado deberá necesariamente ser presentado en la audiencia
complementaria. Actualmente quien hace el informe pericial es el Personal
Técnico de Juzgado, dicho trabajo se realiza normalmente de forma paralela a
la inspección judicial, lo que significa que hay que prorrogar la audiencia para su
consideración.
Otra circunstancia que se puede presentar es en el diligenciamiento de la
inspección judicial, cuando admitida ésta o señalada de oficio, por ejemplo, sea
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
11
necesario un tiempo para preparar el traslado de la comisión a lugares distante
del asiento del Juzgado. Estas cuestiones demoran el proceso.
La audiencia complementaria conforme al numeral I del artículo 84 de la Ley Nº
1715, no debe suspenderse por ningún motivo, ni tampoco dejar de diligenciarse
o recepcionarse la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el único caso
de que el juez, decida prorrogarla por razones de fuerza mayor.
Lo que no suspende la audiencia complementaria es la ausencia de alguno de
las partes, está se llevará a cabo con o sin la presencia de las partes.
La redacción final del parágrafo I de este artículo señala “…excepto en el único
caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor” hace pensar
que el juez puede prorrogarla varias veces únicamente por razones de fuerza
mayor. Es decir pueden ser varias veces.
10. DOCUMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA.-
El Tribunal Agroambiental, actualmente lleva un plan piloto dirigido a la oralidad
plena. Consistente en la grabación de la audiencia y el acta resumida. 8.
Conclusiones o alegatos. – Sentencia. –
El artículo 86 de la Ley Nº 1715, señala que la audiencia concluirá con la
dictación de la sentencia, sin necesidad de alegatos de las partes y constará en
acta.
Conforme al artículo referido, no son necesarios los alegatos de las partes, sin
embargo no existe óbice alguno para formular conclusiones. En la primera
audiencia, sí en ésta se agota toda la prueba admitida de cara al proceso, antes
de la sentencia, las partes podrán exponer sus conclusiones o alegatos de bien
probados de forma oral. Si por el contrario se produce la audiencia
complementaria, será luego de que se recepciona toda la prueba pendiente, en
que las partes deberán exponer sus alegatos; acto seguido el juez pronunciará
sentencia.
11. CONCLUSIONES. -
11.1. El proceso oral agroambiental es un proceso mixto, con predominio de la
palabra hablada sobre los actos escritos. Luego de la demanda, reconvención y
la contestación a ambas, además de los recursos impugnatorios, que son
escritos, los demás actos se concentran y se realizan en la audiencia.
11.2. Plena vigencia del principio de inmediación, el juez mantiene un contacto
directo y personal con las partes, preside las audiencias y recibe por sí mismo
las pruebas; las partes de su lado están obligadas a asistir personalmente a las
audiencias.
11.3. Se elimina la dispersión de los actos procesales y, se verifica, por el
contrario, una concentración de los mismos en la audiencia.
11.4. El juez Agroambiental asume un papel protagónico en su condición de
director del proceso, ejercitado el principio dispositivo por las partes, el gobierno
del proceso corresponde al juez, ello sin perjuicio de los poderes que
corresponde a las partes; resultando responsable en caso de que el ejercicio de
sus poderes derive en perjuicio de los justiciables.
11.5. Existe una eficaz publicidad del proceso agroambiental, las audiencias son
abiertas al público, salvo los casos de excepción previstos por la ley, la moral, el
orden público y las buenas costumbres.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
12
11.6. No se admite la doble instancia, contra la sentencia, sólo proceden los
recursos de casación o nulidad; es decir en materia procesal agroambiental no
existe el recurso de apelación.
11.7. Como cierre, diremos que la importancia del proceso oral agroambiental
radica, en que se trata de un proceso ágil y dinámico en donde puedan ver
cumplidos sus anhelos de justicia, los justiciables. Su importancia además ha
radicado, en que ha servido como modelo y antecedente, para la implementación
de la oralidad en materia civil y familiar.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Pág. 199,
Buenos Aires, Ediciones Depalma. 1981.
2 VÉSCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial Temis, 1984,
Pág. 59.
3 PALACIOS ANTEZANA Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I,
Segunda Edición, Editorial Tupac Katari, pág. 39.
12.- ROL DEL JUEZ Y DE LAS PARTES EN UN PROCESO
Sin duda el rol del juez, necesariamente, vendrá acompañada de una respuesta
acerca de los poderes que debe tener el juez en el desarrollo de la actividad
jurisdiccional. Es evidente que la aproximación que se haga a una interrogante
de este tipo no es necesariamente desinteresada, puesto que supone una opción
de política procesal de gran relevancia. Por ende, este tiene su sustento que
frente a los fines que debe intentar aproximarse el proceso agroambiental no
cabe otra figura que la de un juez activo, provisto de los poderes necesarios para
alcanzar una decisión justa -basada en la verdad-, en un tiempo razonable, con
estricta sujeción al procedimiento legalmente previsto y con el menor costo
posible para el Estado y el ciudadano.
Las próximas líneas están destinadas a sentar algunas ideas acerca del rol que
debería desempeñar el juez en el proceso agroambiental y, consecuentemente,
de los poderes que debería estar revestido en relación a esa función. Para tal
objetivo es necesario en primer lugar (1), precisar por qué es necesario
preguntarse por los fines del proceso agroambiental y describir las principales
concepciones que la doctrina ha construido para sistematizar sus fines y explicar
cómo la posición que se adopte entre los diversos modelos incide directamente
en el reconocimiento e intensidad de los poderes del juez. En segundo lugar (2),
se describe brevemente las grandes concepciones asentadas por la doctrina en
torno a la asignación de una finalidad al proceso agroambiental, justificando que
el proceso debe orientarse a la toma de decisiones justas. Luego (3) se pretende
demostrar que los poderes del juez (probatorios, ordenatorios y de aplicación del
Derecho) pueden justificarse en la consecución de los fines del proceso
agroambiental.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
13
13.- LOS FINES DEL PROCESO AGROAMIENTAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE
ROLES
En la doctrina tradicional es frecuente reconocer a grandes rasgos, dos grandes
tendencias en orden a los fines que debe perseguir el proceso agroambiental.
Se trata de simplificaciones de sistemas que recogen realidades mucho más
complejas y de múltiples aristas que suelen postularse en extremos opuestos,
aun cuando también es posible sustentar su complementariedad. Estas grandes
concepciones influyen directamente en el papel que juega la judicatura en el
ejercicio dinámico de la jurisdicción, de tal manera que el binomio rol-poderes
del juez está estrechamente relacionado con la finalidad que se le adjudique al
proceso agroambiental.
Los poderes del juez están en íntima conexión con el fin que se proponga del
proceso agroambiental; no obstante, la intensidad de esos poderes siempre es
posible situarla en una escala, donde algunos sistemas preferirán una mayor
participación del juez en la actividad procesal, mientras otros lo reducirán a lo
estrictamente necesario aun cuando tienen identidad de fines.
Frente a estos fines es posible situar a otros concurrentes que pueden
complementarlo. Es el caso, por ejemplo, de la economía procesal que puede
ser un fin del proceso que concurra con cualquiera de otros.
14.- LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMO FIN DEL PROCESO
AGROAMBIENTAL
Una primera aproximación es la que brinda aquel modelo que otorga al proceso
la única finalidad de resolver conflictos jurídicamente relevantes. Para este
modelo el proceso agroambiental debe cumplir una función eminentemente
pragmática puesto que se destina a lograr la paz social mediante la extirpación
del conflicto. En este aspecto el proceso se orientaría básicamente a la obtención
de la certeza jurídica por medio de la cosa juzgada, no exigiendo a la decisión
ninguna condición especial, más allá de las estrictamente procesales (requisitos
formales y plazo de dictación). Así, la eficacia del proceso judicial estaría dada
por la eliminación definitiva de la incerteza en la titularidad de una relación
jurídico-material, y la composición pacífica de una controversia entre sujetos
particulares.
Esta primera concepción está unida a dos dogmas que condicionan la posición
y rol del juez en el proceso. El primero es la necesidad de proteger la
imparcialidad del juez. Esta concepción entiende que dotar al juez de poderes
en el ámbito probatorio implica despojarlo de su necesaria imparcialidad, de
manera que el legislador se debe reducir al mínimo la intervención del órgano
jurisdiccional en el ámbito de la prueba. Si el proceso se mira únicamente como
un procedimiento para solventar contiendas entonces es claro que el juez ningún
rol relevante puede jugar que no sea el de resolverla. Se rechaza, de igual forma,
que la verdad sea un fin u objetivo alcanzable por medio del proceso,
sustituyendo gnoseológicamente lo "verdadero" por lo "probable.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
14
Esta concepción tiene importantes repercusiones en el ámbito probatorio, donde
la actividad de las partes juega un rol central en la conformación del contenido
de la decisión. Explica Baur que en un sistema como este el procedimiento
probatorio (iniciativa, admisión y práctica de la prueba) tenderá
indefectiblemente hacia la generación de cargas procesales para los litigantes,
reduciendo al máximo la participación del juez en el ámbito de la prueba. Si la
verdad no juega ningún papel relevante en la decisión entonces tampoco es
necesario dotar al juez de poderes en el ámbito de la actividad probatoria, puesto
que estos se justifican en la medida que las decisiones judiciales deban acercase
a la verdad para ser consideradas justas y cumplir la finalidad del proceso. Así
entonces si el resultado de la prueba no coincide con la verdad es
completamente irrelevante; por ende, el procedimiento probatorio carece de
mecanismos destinados a disminuir el margen de error derivado de la falta o
insuficiencia en el material probatorio, asumiendo la carga de la prueba un rol
central en el momento de la adjudicación judicial.
El segundo dogma que respira ínsito en esta doctrina atañe a la naturaleza
privada del objeto del proceso. Al igual que el funcionamiento del mercado el
proceso es visto como un sistema autosuficiente capaz de satisfacer de la
manera más adecuada los intereses privados libremente contrapuestos, sin
necesidad que el Estado intervenga. El proceso, bajo este perfil, debe fomentar
el libre juego de los litigantes que desde sus homólogas posibilidades de
acciones y defensas lo llevan a un resultado óptimo, similar al que brinda el juego
de la oferta y la demanda. La intervención del Estado por medio del juez
generaría una distorsión en la satisfacción de los intereses particulares.
Se comprenderá que en este modelo el papel de la judicatura está francamente
condicionado por el carácter eminentemente privado del objeto de la tutela .
Cuando la disputa judicial recae sobre bienes disponibles se estima que el
óptimo de asignación de esos bienes tiene que ser alcanzado a través del libre
juego los de litigantes. Al legislador le toca asegurar una distribución igualitaria
de oportunidades procesales y al juez garantizar que las partes estén en la
posibilidad de utilizarlas. Así entonces lo únicamente relevante para estar
concepción es que el procedimiento sea considerado justo, y no necesariamente
su decisión. Se incrusta en el proceso una idea de justicia procedimental, donde
la justicia de una decisión depende exclusivamente de la justicia del
procedimiento.
Una de las características principales de estos sistemas es la alta tipicidad al
momento de consagrar los escasos poderes a los jueces. El legislador determina
detalladamente y en forma previa, tanto los presupuestos como las condiciones
de ejercicio y límites de esos poderes probatorios. La iniciativa del juez se
presenta como una actividad eminentemente reglada, rígida y con escaso
margen de flexibilidad. Las reglas legales junto con legitimar la actividad
probatoria ex officio buscan acotarla lo máximo posible. Estos sistemas
reconocen al juez una libertad de actuación, es decir, un ámbito donde el órgano
es libre para ejercitar o no sus poderes, pero respetando íntegramente sus
presupuestos y límites, de manera de evitar el temido campo de lo discrecional.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
15
En el ámbito técnico la decisión por un modelo como este tiende a reforzar el
ejercicio de las facultades de las partes en desmedro de la actividad del juez. El
denominado principio de aportación de parte, por el cual la introducción de los
hechos y la proposición de los medios para acreditarlos corresponden a los
litigantes, es exacerbado por medio del contradictorio, que se convierte en la
única forma de legitimar la decisión judicial. De igual forma, la carga de la prueba
es considerada un mecanismo legítimo e indispensable para la resolución de los
conflictos, no habiendo ninguna herramienta destinada a atenuar su aplicación
final.
15.- LA DECISIÓN JUSTA COMO FINALIDAD DEL PROCESO
AGROAMBIENTAL
Tal como lo habíamos indicado, si se considera que la función del proceso es la
de resolver controversias eliminando el conflicto surgido entre los privados, se
tiende a excluir que la determinación verdadera de los hechos sea un valor y en
consecuencia, se niega que sea una de las finalidades fundamentales del
proceso.
Frente a esta visión se ha postulado otra que entiende que el proceso es un
mecanismo de tutela y garantía de los derechos subjetivos e intereses legítimos
mediante la actuación del orden jurídico. El Estado no saca nada con reconocer
al ciudadano la titularidad de un derecho o interés sino lo garantiza
jurisdiccionalmente. En consecuencia, si la consagración de un derecho es
consustancial a su protección, entonces el proceso debe orientarse a obtener
decisiones justas basadas en la verdad, puesto que esta sería la única forma de
tutelar efectivamente los derechos de los ciudadanos.
Hay un claro apego a la denominada "ideología legal-racional" de la decisión, por
la cual la decisión para ser considerada justa no debe estar fundada sobre una
reconstrucción injusta o inatendible de los hechos. Así la justicia de la
decisión toma como condición necesaria aunque no suficiente, la verdad o
realidad de los hechos. En este contexto la prueba juega un papel fundamental
en la legitimación del proceso, y es considerada un método de conocimiento
racional que busca suministrar al juez datos o informaciones acerca de unos
hechos pasados cuya fidelidad en su reconstrucción es indispensable para
resolver adecuadamente el conflicto. La prueba asume una función
epistemológica o demostrativa.
En esta perspectiva, el proceso se orienta a maximizar las posibilidades de que
aquello que efectivamente sucedió se aproxime en términos de correspondencia
con lo que el juez declara probado en el proceso; por ende, el procedimiento
probatorio tenderá a disminuir los límites de la tolerabilidad del error en materia
de prueba y maximizará las posibilidades del empleo de los elementos de
convicción como instrumento de verificación del juezconsustancial a esta idea es
la posibilidad de que las partes hagan una amplia utilización de su derecho a
aportar prueba y que, al mismo tiempo, se tienda a reforzar los poderes del juez
en ese ámbito.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
16
De lo dicho surgen dos interrogantes: ¿qué verdad intenta alcanzar este modelo?
¿A qué verdad se refiere? Desde luego que cuando se hace referencia a la
verdad como finalidad probatoria se debe descartar a la verdad absoluta, que
parece ser un concepto al que frecuentemente se recurre cuando se quiere
impugnar esta finalidad de la prueba. Este tipo de verdad supone que el
enunciado fáctico introducido por la parte debe ser necesariamente verdadero, lo
que es imposible determinarlo en un proceso judicial y aún fuera de él. Constituye
un error entender la relación entre prueba y verdad en términos de prueba y
verdad absoluta. Esta última no es posible alcanzarla en ninguna parcela del
conocimiento humano ni siquiera en las denominadas ciencias duras, como la
matemática o física, y parece estar entregada a los terrenos de la religión y la
metafísica.
Al contrario, la justa posición de la verdad en el proceso pasa por comprender la
distinción entre la verdad de un enunciado fáctico con la declaración de que un
enunciado deba ser considerado verdadero. Así, un enunciado fáctico es
verdadero "cuando los medios de prueba incorporados al proceso aportan
elementos de juicio suficientes a favor de la verdad de una proposición (lo que
no debe confundirse que la proposición sea verdadera)" Por consiguiente, la
verdad del enunciado de hecho (por ejemplo, que A contamina culposamente y
que debe responder) es irrelevante si se dispone de elementos de información
que confirman y dan por verdadero ese enunciado de hecho (hay pruebas
suficientes que A contamina culposamente, por ende, es verdadero que A
contamina).
Se trata, por consiguiente, de una verdad relativa derivada de la extensión y
utilidad de las pruebas disponibles única a la que se puede aspirar en un proceso
judicial que es un contexto epistemológicamente imperfecto. Es lógico que esas
imperfecciones (limitaciones a la utilidad epistémicas de las pruebas) puedan
incidir en el grado de verdad, confianza, probabilidad o certeza que puede ser
atribuido a los enunciados de hecho, pero no excluyen que a través de la prueba
sea posible determinar la verdad o falsedad de estos enunciados.
Así entonces el juicio de hecho se concibe como una elección entre los
diferentes discursos narrativos racionalmente presentados por las partes y que
pueda sostenerse con mayores elementos de confirmación, esto es, no hay una
verdad absoluta sino una más probable.
¿Qué motivaciones puede tener el legislador para orientar el proceso hacia
la obtención de decisiones justas?
La tutela jurisdiccional de un derecho o interés legítimo es solo formal si el
proceso no logra acercarse a una decisión justa. Y una decisión puede ser
considerada justa, únicamente, cuando se corresponde con la verdad de los
hechos. Por tanto, a una teoría muy difundida en parte de Europa denominada
"teoría de la justicia de la decisión" y que descansa en razones de evidente
lógica: "parece, en efecto, intuitivo que la norma será aplicada injustamente, y
sería, pues, violada, si las consecuencias que prevé se adjudicaran a un caso en
que el hecho condicionante no se hubiere producido".
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
17
Si las consecuencias de las reglas jurídicas dependen de la verificación de los
presupuestos de hecho previstos en la norma, parece razonable que una
mayor aproximación a la verdad de tales supuestos fácticos permitirá lograr una
correcta aplicación de la norma jurídica. La verdad no sería un fin del proceso
sino una condición necesaria e indispensable para la decisión justa y legítima.
La segunda razón que parece justificar la opción de orientar el proceso hacia la
verdad es la necesidad de dotar a la valoración de la prueba de elementos
racionales que la hagan susceptible de un control intersubjetivo y no infalible,
cuestión que no se concibe bajo una concepción persuasiva o retórica de la
prueba. En simples palabras, una concepción que vincula los hechos probados
a postulados epistemológicos es compatible con la exigencia constitucional de
motivación de las decisiones judiciales en cuanto exigencia de racionalidad.
Como lo explica Taruffo "la verdad de los hechos no es el resultado de una
actividad inescrutable que se desarrolla al interior del juez (...) sino que es el
producto de una labor de conocimiento que se estructura en pasos cognoscibles
y controlables, como el acopio de información, la comprobación de su habilidad,
el análisis de su relevancia y la formulación de inferencia lógicamente válidas
que se conducen a conclusiones justificadas racionalmente". De esta manera, la
verdad no asoma de manera misteriosa sino que es fruto de un procedimiento
cognoscitivo estructurado y racional, susceptible de ser controlado y compartido
entre los sujetos.
El tercer motivo está vinculado a razones pragmáticas acerca del
funcionamiento del ordenamiento jurídico como mecanismo motivador de
conductas. Todo conflicto social es resuelto aplicando normas previamente
discernidas por la voluntad política de una comunidad. Cuando los individuos no
son capaces de autocomponer sus conflictos, el Estado concibe a la jurisdicción
como el momento de reconstrucción -ahora en el caso concreto- de la voluntad
política antes manifestada en la norma jurídica. Y es actividad, para ser el exacto
reflejo del orden que la comunidad ha querido darse, requiere la determinación
de la verdad de los enunciados que sirven de base a la aplicación de la norma
jurídica. Si la adjudicación judicial se sustenta en hechos que no han ocurrido
estará distorsionando un orden previamente discernido, dando o negando un
derecho a un sujeto a quien la comunidad no ha decidido dar o negar ese
derecho. Además, va generando efectos perversos en la reafirmación del Estado
de Derecho. El triunfo del derecho como medio de regulación de las conductas
humanas depende, en gran término, de la capacidad de los tribunales de
acercarse a la verdad cuando ha existido infracción a una norma jurídica. Solo
hay incentivo al cumplimiento espontáneo del derecho si el proceso judicial se
estructura hacia la determinación verdadera del caso sometido a su decisión, y
fija de modo exacto quién ha cumplido y quién no ha cumplido con el mandato
legislativo.
Por otro lado, la complejidad actual de las relaciones jurídicas y sociales impide
mirar al fenómeno procesal de manera aislada suponiendo que únicamente
existe un interés interpartes en la solución de un conflicto. La realidad muestra
que los actores públicos y privados dirigen su mirada y se preocupan
constantemente por lo que resuelven nuestros tribunales de justicia, y que las
decisiones que ahí se toman suelen tener importantes repercusiones ejemplo
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
18
cuando un tribunal determina que una empresa contamina más allá de lo
permitido y que debe adoptar medidas de mitigación adicionales a las requeridas
por la administración, agregando un costo a su cadena productiva con la
consecuente repercusión en el precio final del bien o servicio. En ambos la
necesidad de llegar a la verdad es indispensable si se considera que las
decisiones judiciales se insertan en una complejidad de relaciones donde lo
decidido en una situación puede tener repercusiones en otras. El sistema
procesal se inserta en una cadena de decisiones que tienen repercusiones
recíprocas, y que pueden llegar a modificar la adopción de otras decisiones
públicas o/y privadas. En cierta forma, si el proceso logra acercarse a decisiones
verdaderas no solo es más eficiente sino que hace del Derecho un instrumento
más eficiente para motivar las conductas de los ciudadanos.
16.-LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROCESO AGROAMBIENTAL COMO
JUSTIFICACIÓN A LOS PODERES DEL JUEZ AGROAMBIENTAL
¿EFICIENCIA PARA QUÉ?
La pregunta por la eficiencia del proceso no puede contestarse sin recurrir a los
fines. Un proceso no puede ser considerado eficiente o ineficiente por sí solo,
sino en cuanto permite acercarse a un determinado objetivo que orienta la
actividad procesal. De ahí la importancia de adjudicar al proceso un determinado
fin, puesto solo así es posible medir su eficiencia. Sin una finalidad no es posible
medir la eficiencia y sin esta tampoco es posible alcanzar esa finalidad.
Al respecto la opción por un proceso orientado a la adopción de decisiones
verdaderas es correcta por las razones que ya expusimos. Sin embargo, es
imposible pensar este fin sin colocar otros a su lado. La realidad de los países
es que la justicia es cara y la disponibilidad de los recursos destinados a
satisfacerla es limitada. Por ende, alcanzar la verdad es una opción que en un
proceso oral y público tiene un alto costo o al menos uno superior al de un
proceso escrito. Lograr que el proceso se acerque a la verdad puede generar
una serie de cargas pecuniarias para el litigante, puesto que la búsqueda de la
información y la producción de todas las pruebas epistemológicamente
relevantes constituyen un importe económico significativo. También puede haber
costos para el Estado. Un proceso orientado a la verdad puede exigir una
extensión temporal, al tener que concretarse más oportunidades para que se
puedan buscar e introducir las fuentes de prueba disponibles, con el consecuente
aumento en el gasto material, y el mayor dispendio para el erario al destinar más
tiempo y recursos para la solución de un caso.
Se podrá apreciar que se trata de finalidades que pueden estar en pugna. Si una
o ambas partes no están dispuestas a solventar los gastos asociados a la
recolección y práctica de la prueba entonces la posibilidad de que la decisión
que se adopte en ese proceso se funde en la verdad es mucho menor. Por
añadidura si de lo que se trata es que el proceso articule la mayor cantidad de
etapas para ingresar -y, por ende, no excluir-todo tipo de material probatorio
relevante y útil, entonces la posibilidad de que ese proceso se torne lento y
engorroso es muy alta. Desde luego que ni el Estado ni el ciudadano común
están en condiciones de asumir íntegramente los costos del proceso, máxime
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
19
cuando el litigante, por lo general, no está comprometido con la decisión
verdadera sino más bien con cualquier decisión que satisfaga sus intereses.
Desde esta perspectiva es razonable entender que la eficiencia del proceso está
definida por ese doble juego: por un lado, alcanzar la verdad como sustrato de
aplicación de la norma jurídica, y; por el otro, constituirse como un cauce racional
y económico que, sin olvidar su finalidad esencial, permita hacer frente a la
demanda de justicia. Lograr el justo equilibrio en esta relación es una tarea
compleja que exige un estándar elevado de justificación de la regla legal que se
aleja de un valor para aproximarse al otro.
Es en esta relación donde calzan los poderes del juez al contribuir
significativamente a alcanzar ambos fines. Tanto los que miran el gobierno
externo del proceso como aquellos que influyen en el contenido de la decisión
permiten acercase a los ideales de eficiencia en la consecución de los fines. A
eso me dedicaré las líneas que siguen, es decir, a justificar que los poderes del
juez permiten hacer del proceso una herramienta altamente eficiente.
17.-PODERES PROBATORIOS DEL JUEZ Y EFICIENCIA DEL PROCESO
Solo entendiendo que el proceso debe orientarse hacia la verdad es posible
justificar la actividad probatoria del juez. Cuando el proceso busca únicamente
resolver conflictos es evidente la articulación de una judicatura pasiva y carente
de poderes en el orden probatorio. En esta última concepción es común observar
que la prueba tiene un carácter persuasivo o retórico, que se orienta a lograr un
estado mental o sicológico del sentenciador en torno a la verdad de un hecho.
Por ende, no tendría por finalidad suministrar información al juez sobre unos
datos para que sean comparados con las alegaciones de las partes sino que
buscar convencer sicológicamente al juez que un hecho es cierto.
Ahora bien, no debería generar mayores dificultades aceptar que la actividad
desplegada por las partes en el proceso es parcial: cada litigante busca
satisfacer los intereses que creen asistirle, por lo que su actividad probatoria irá
encaminada directamente a ese fin. De esta forma, asumen una concepción
persuasiva o retórica de la prueba, buscando convencer al juez para que acepte
una decisión favorable a sus intereses.
Según esta idea es posible afirmar que las partes no asumen un papel
cooperativo para descubrir la verdad, y hacen un juego de sumatoria cero para
alcanzarla. Nada asegura que el choque libre de las fuerzas en litigio asegure la
obtención o el mejor acercamiento de la verdad. Las partes intentan satisfacer
los umbrales que impone la carga de la prueba y, por regla general, no asumirán
muchos riesgos en la actividad probatoria. En efecto, si desconocen el resultado
que puede ofrecer una determinada fuente de prueba lo más probable es que se
abstengan de ingresarla al proceso. Por ejemplo, si saben de la existencia de un
testigo pero ignoran qué declarará lo más razonable es que no asuman el riesgo
de citarlo a declarar. En simples palabras, merman la eficiencia del proceso.
Por otro lado, si las partes gozan de libertad para aportar los medios de prueba
que estimen convenientes porque son titulares de un derecho de defensa,
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
20
entonces no es legítimo que deban asumir tareas probatorias en perjuicio de sus
propios intereses, y con miras a lograr la verdad de las proposiciones. De esta
forma, la actividad probatoria de las partes es siempre necesaria en la
legitimación de la decisión judicial pero puede no ser suficiente para alcanzar los
fines dispuestos al proceso.
Desde esta perspectiva la tarea del juez en la recolección del material probatorio
es esencial. Y se puede visualizar dos motivos: en primer lugar, permite que se
ingresen al proceso todas aquellas fuentes de prueba que las partes, por uno u
otro motivo, han renunciado a aportar o que han aportado de manera incorrecta
cometiendo un yerro en la selección del medio idóneo para introducir una fuente
de prueba. El juez, a diferencia de las partes, no hace un ejercicio de valoración
hipotética del resultado de la fuente omitida, sino más bien pondera su utilidad y
pertinencia para los efectos del proceso. Le es indiferente si tal prueba
favorecerá a una u otra parte. Intenta corregir las exageraciones de la utilización
del método dialéctico en la recolección del material de conocimiento, puesto que
la actividad de las partes al ser eminentemente interesada (y está bien que así
sea), puede mitigar las posibilidades de alcanzar la verdad. En segundo lugar,
esta prueba sirve para enriquecer el material de conocimiento sobre el que
operará el juicio de hecho. Mientras más prueba exista mayor serán los datos
informativos utilizables para fundamentar la sentencia. La posibilidad resolver el
conflicto sin necesidad de recurrir a la carga de la prueba son mayores si el juez
cuenta con la posibilidad de aportar prueba.
Es claro que la iniciativa probatoria del juez no puede garantizar la obtención de
la verdad, pero sí contribuye a acercar el proceso a ese ideal. En consecuencia,
es una herramienta eficiente para disminuir las posibilidades de error de la
decisión judicial, al aumentar el grado de probabilidad de que la decisión se
corresponda con lo que efectivamente sucedió.
Por cierto que determinar el momento procesal adecuado para dar al juez la
posibilidad de acordar prueba es una decisión que puede venir definida por
motivaciones de eficiencia. Parece ser que la posibilidad de adoptar medios de
prueba adicionales una vez que han tenido lugar y se ha observado la eficacia o
ineficacia de la prueba propuesta por las partes, presta un grado mayor de
eficiencia en la obtención de la verdad, puesto que solo así el juez está en
condiciones de evitar una decisión fundada en las reglas de la carga de la
prueba. Esta actividad probatoria opera en base a la existencia de hechos
dudosos, y tiende a excluir la duda en los resultados probatorios.
Sin embargo, la obtención de decisiones verdaderas es una finalidad del proceso
que no puede alcanzarse a toda costa o de manera absoluta. El respeto a los
derechos de los justiciables juega un papel importante en el reconocimiento y
articulación del proceso, y constituye un factor que evidentemente condiciona la
posibilidad de acercase al fin. En el ámbito preciso de la actividad probatoria del
juez, habrá que ver cómo afecta su imparcialidad, lo que influye en forma
determinante en el contenido, oportunidad y límite de la potestad probatoria.
En el proceso es posible advertir que la iniciativa probatoria del juez está
orientada a averiguar la verdad, disponiendo como límite a esa potestad el
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
21
respeto al derecho de defensa (Art. 24.3 y 4 NCPC). La norma en cuestión es
clara en cuanto a su contenido. El juez puede disponer de todos los medios de
prueba prácticamente sin ningún tipo de exclusión. De esta forma, nuestro
Proceso se proyecta al estilo de su homóloga alemana y francesa al darle al juez
un rol activo en la recopilación del material probatorio.
18.-PODERES PROCESALES Y EFICIENCIA DEL PROCESO
Los poderes procesales o de gobierno del proceso son aquellos que permiten al
órgano jurisdiccional gestionar y controlar, en todas las etapas del proceso, sus
aspectos formales, relativos al desarrollo procedimental, sin injerir el fondo de la
decisión. Dentro de este género es posible distinguir entre aquellos poderes que
se refieren al impulso procesal, y a los que se dirigen al control de la legalidad
de los actos y de los presupuestos procesales.
Con la Ordenanza Procesal Austriaca de Franz Klein de 1895, comienza a
forjarse un nuevo fenómeno dentro del Derecho Procesal Civil, denominado
"publificación" o "publicización" del proceso, que influenció buena parte de la
codificación europea y latinoamericana de principios y mediados del siglo XX.
Este fenómeno, en apretada síntesis, postulaba resaltar el interés público o
general que existía con el conflicto judicial, al entender que las disputas, aun
versando sobre bienes privados, son desarrolladas por y ante órganos estatales,
asumiendo el Estado un interés en el correcto ejercicio de la jurisdicción. De esta
constatación puede justificarse un fortalecimiento del papel del juez en la función
jurisdiccional, dotándolo de fuertes poderes para desempeñar un rol activo. Esta
idea justificó durante largos años la asignación de poderes tanto materiales como
formales a los jueces civiles.
Es evidente que en el desarrollo del proceso hay un interés estatal: el Estado
asegura al justiciable que su solicitud de tutela se someterá a un procedimiento
legalmente preestablecido. En este procedimiento el Estado compromete buena
parte de sus recursos personales, materiales y económicos, y le interesa la
utilización racional de los mismos. Desde este punto de vista, creo que los
poderes del juez pueden servir para la utilización eficiente de esos recursos
mediante dos técnicas.
En primer lugar, reconociéndole al juez un poder para controlar ab initio los
denominados presupuestos procesales. Con este poder se evita que el proceso
se desarrolle inútil e innecesariamente. El desarrollo íntegro del proceso solo se
justicia en la medida que sea útil y necesario. Cuando la pretensión formulada
por el ciudadano no cumple con los denominados "presupuestos procesales"
(competencia del tribunal, capacidad de las partes, legitimación, procedimiento
adecuado, litisconsorcio necesario, interés para accionar, etc.), no es racional
exigir que la pretensión recorra todo el iterprocedimental. Sería un dispendio
importante de recursos tener que soportar íntegramente el desarrollo del proceso
para la resolución de un aspecto netamente procesal cuyo control, examen y
decisión puede gestionarse ex officio por el juez en etapas prematuras. No cabe
duda que la larga, costosa y dura tramitación de un proceso no puede finalizar
con una sentencia absolutoria de la instancia.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
22
El segundo aspecto donde los poderes del juez juegan un papel relevante es en
el impulso procesal.
El impulso de oficio supone entregar al juez la tarea de ir moviendo el proceso
de una etapa a otra, evitando así las denominadas "etapas muertas",
caracterizadas por el hecho de que ninguno de los litigantes quería asumir una
actitud activa para llevar a término la controversia. Solo cuando existía la
amenaza ligada a la sanción por no cumplir con la carga de impulso procesal se
asumía una determinada actividad para dar curso al trámite.
Dándole al juez la conducción de los tiempos procesales, y asumiendo un papel
activo en el iter procesal, se evita la paralización del proceso y su excesiva
duración. La eficiencia del proceso en los tiempos procesales tiene
repercusiones que van más allá del cumplimiento del derecho de todos los
justiciables a un proceso sin dilaciones indebidas. Así, por ejemplo, en el ámbito
contractual las partes de un contrato sabrán de antemano que el tiempo que se
emplee en el proceso no será un motivo o incentivo para no cumplir con sus
obligaciones.
En consecuencia, los poderes procesales sirven para alcanzar esa idea de
eficiencia del proceso entendida como la racional utilización de los recursos
públicos.
En el ámbito del impulso procesal, el Art. 24 de la ley 439 reconoce un poder
amplio y discrecional para que el juez pueda gestionar el andar procesal, ya sea
para evitar su paralización frente a maniobras dilatorias de las partes, o para
llevarlo a término moviéndolo de una etapa a otra. También se observan ciertos
poderes represivos y sancionatorios para las actuaciones de las partes que
pretendan dilatar y entrabar el curso normal del proceso (artículos 7 y 8).
19.- PODER DEL JUEZ EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO Y EFICIENCIA
DEL PROCESO
Un extremo que ha brillado por su ausencia en las discusiones acerca de la
función del proceso civil y en caso que nos ocupa agroambiental y su eficiencia
es el relativo a la libertad del juez en la aplicación del Derecho. El problema
concreto tiene una doble ramificación. El primero es estrictamente jurídico, y
suele presentarse como un simple dilema acerca si el juez es o no libre para
aplicar el Derecho al caso sometido a su decisión. Parte de la doctrina -en su
mayoría la nacional- que suele enfrentar este tema como uno que mira,
esencialmente, a la libertad del juez en la tarea de asignar significados jurídicos
a los hechos. De ahí que sea común escuchar que la regla casi absoluta es
entender que frente a los hechos le corresponde al juez aplicar el derecho, sin
ningún tipo de limitación.
Sin embargo, este no es verdadero problema de la aplicación ex officio de los
materiales jurídicos en relación a la eficiencia del proceso. Es jurídicamente
imposible restringir o cuestionar la libertad del juez para decidir el conflicto
aplicando soberanamente el ordenamiento jurídico. Es esa la esencia de la
función jurisdiccional. Tampoco es posible restringir al campo de acción para que
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
23
el juez pueda examinar la procedencia de una pretensión a la luz del marco legal,
por mucho que las partes hayan guardado silencio y no hayan discutido algunos
extremos netamente jurídicos de esa pretensión. El asunto es si esa libertad le
permite desvincularse de la calificación jurídica para acoger una pretensión con
base jurídica distinta a aquella que fue alegada.
Esta temática está íntimamente relacionada con la eficiencia del proceso. Si
reconocemos al juez un poder amplio en la aplicación del derecho sin vincularlo
a la calificación o argumentos jurídicos previamente discutidos por las partes,
entonces el proceso tenderá a la eficiencia. El juez nunca podría rechazar una
pretensión por estar jurídicamente mal fundada, y todo proceso sería,
necesariamente, fructuoso. Por el contrario, si el juez encuentra limitado su poder
en la aplicación de los materiales jurídicos reduciéndolo a la posibilidad definir la
procedencia de la pretensión (decidir si el derecho está correctamente aplicado),
entonces la posibilidad de que ese proceso culmine con una sentencia
desestimatoria es alta, incluso cuando pueda conceder el efecto jurídico pedido
bajo otra calificación jurídica. Se comprenderá que el rol que se le asigne al juez
en este ámbito resulta esencial para la eficiencia del proceso, puesto que un
proceso largo, costoso económica e incluso emocionalmente, no puede estar
destinado a resolverse en forma negativa por una incorrecta calificación jurídica
de la pretensión.
Sin embargo, el poder del juzgador para aplicar el Derecho tampoco puede ser
absoluto. Existen límites que parecen no estar asumidas por la doctrina y
jurisprudencia. Cuando el litigio se desarrolla y resuelve en base a las
alegaciones jurídicas y calificaciones formuladas por las partes, no hay conflicto
de ningún tipo, y ahí es posible afirmar que el juez tiene una libertad absoluta
para la definición y aplicación de los materiales jurídicos. Pero, como muy bien
observa la doctrina, la desvinculación del juez a los puntos de vista jurídicos
sostenidos por las partes en el debate puede ocasionar reparos en relación al
derecho de defensa. Estos reparos se centran en lo novedoso y sorpresivo de la
calificación jurídica en que se sustenta la condena y respecto de la cual el
demandado nada ha podido alegar u objetar durante el proceso.
Estas complicaciones podrían verificarse en dos casos. Primero cuando el juez
cambia o modifica la calificación jurídica contenida en la demanda no habiendo
contradicción previa entre las partes. Por ejemplo, cuando el actor plantea una
demanda por responsabilidad contractual y el juez, en la sentencia, acoge la
pretensión con fundamento en la responsabilidad extracontractual. No cabe duda
que esa modificación en tanto no altere el criterio de relevancia con que se
introducen los hechos es perfectamente válida. En realidad el juez corrige una
imperfecta invocación del Derecho. Sin embargo, si no ha existido discusión
acerca de la naturaleza de la responsabilidad dicho fallo podría catalogarse de
incongruente. Lo decidido por el juez no es congruente con lo debatido y
discutido en el proceso, con el consiguiente reparado al respeto del derecho de
defensa.
El segundo caso donde podría haber una lesión al derecho de defensa se
produce cuando el juez se pronuncia sobre algunos de los extremos de la
pretensión donde no existió contradicción previa. Por ejemplo, ninguna de las
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
24
partes discute la existencia de la mera tolerancia en un juicio de precario, pero
el juez termina desestimando la demanda por considerar que no concurren dicho
presupuesto.
Bajo esta premisa encaja el segundo problema de la máxima iura no-vit curia y
que sí atañe a este trabajo: determinar si razones de eficiencia del proceso
permiten justificar la creación de alguna regla procesal que permita someter a la
contradicción de las partes una nueva calificación, de manera de evitar una
sentencia netamente jurídica que se limite a rechazar la demanda cuando los
materiales jurídicos han sido mal invocados. Se trata de hacer efectivo el derecho
de defensa de las partes en el debate estrictamente jurídico, con la finalidad de
facilitar la dictación de una sentencia que resuelva definitivamente la
controversia. Cuando el ordenamiento impide a las partes discutir y reconsiderar
los puntos de vista jurídicos iniciales el respeto por la contradicción desarrollada
es justificación suficiente para no reconocer una libertad al juez en la aplicación
del Derecho. Pero, al contrario, si se da la posibilidad a los litigantes de discutir
la tercera tesis o la modificación de la calificación jurídica de los hechos que
pretende hacer el juez, entonces no habría inconveniente en reconocer un poder
amplio del órgano en la utilización de los materiales jurídicos.
20-CONCLUSIONES
Asumida la importancia de esta materia, la doctrina ha sustentado dos grandes
finalidades del proceso: por una parte la que lo limita a la simple resolución de
controversias y por la otra, el que pretende orientarlo hacia la adopción de
decisiones justas. En esta última concepción, la obtención de la verdad de los
enunciados fácticos asume un papel esencial en la justicia de la decisión, de
manera tal que únicamente la decisión que se funda en la verdad es legítima y
representa la finalidad del proceso. Se trata de una verdad relativa derivada de
la utilidad y extensión epistémica de los medios de prueba.
Con todo, el Estado tiene un interés en lograr una decisión justa basada en la
verdad, derivada de exigencias racionales en la valoración de la prueba y del
funcionamiento del Estado de Derecho. Es claro que cuando los tribunales
aciertan en sus decisiones adjudicando a quien efectivamente cumple con los
presupuestos de hecho de la norma jurídica, agrega un incentivo al cumplimiento
espontáneo del Derecho. Por el contrario, si nada asegura que el infractor de
una ley será efectivamente sancionado por ese hecho entonces decae
automáticamente el interés del justiciable de ajustar su conducta a la norma
jurídica. De igual modo, las decisiones judiciales se insertan en un escenario
general donde lo decidido en un proceso determinado puede tener implicancia
directa en otro ámbito; por ende, adjudicar correctamente es indispensable para
el correcto funcionamiento de un sistema interconectado.
Sin embargo, frente a la búsqueda de la verdad de las decisiones judiciales como
finalidad del proceso se colocan otros fines que también se estiman dignos de
ser alcanzados, tales como la necesidad de materializar un proceso sin
dilaciones indebidas o uno de un costo económico razonable. Un proceso
orientado exclusivamente hacia la verdad es costoso y lento. Es en este contexto
los poderes del juez son una herramienta que imprime eficiencia al proceso, al
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
25
permitir acercarse a la verdad (poderes probatorios) en el menor tiempo posible
(poderes de impulso procesal) y con pleno respeto de la legalidad procesal
(poderes ordenatorios). Además, y en la medida que se articule un contradictorio
previo, permiten que la sentencia pueda justificarse únicamente en la discusión
jurídica que las partes han sometido a la decisión del juez, haciendo fructífero
todo proceso .Los poderes del juez permiten lograr aquel equilibrio entre fines
del proceso y eficiencia.
21.- FUNCIONES DE DIRECCION Y DECISION: FUNCIONES A
DESARROLAR POR EL JUEZ AL INTERIOR DE UNA AUDIENCIA Y EL ROL
JUDICIAL
Que debe realizar un juez o jueza en una audiencia? A pesar de lo sencilla que
parece esta pregunta, pareciera que no siempre se tiene claridad sobre su
respuesta. A primera vista se dirá que debe resolver las cuestiones que se les
presentan. Luego, ante una mayor reflexión se dirá que para ello debe además
administrar el debate a fin de poder comunicar su decisión con posterioridad. Así,
se dirá que en definitiva debe dirigir la audiencia, dando la palabra al solicitante,
luego dando traslado a la contraparte y finalmente emitir su decisión. Lo anterior
parece ser correcto. Resulta innegable que gran parte dela labor de una jueza o
un juez dentro de una audiencia radique en aquello. Sin embargo, ¿es eso todo
lo que hace o debe hacer en una audiencia?, ¿no existen acaso otras cosas que
debe realizar?, ¿no hay otras cosas que hace al mismo tiempo que administra el
debate y decide?
Sobre estos aspectos se tratará a lo cual se acudirá primero a las distintas
funciones que debe desarrollar una jueza o un juez dentro de una audiencia,
para posteriormente revisar que dichas funciones deben ser cumplidas con un
sentido estratégico.
1. Juez como autoridad que adopta decisiones
Esta es la primera función que surge al reflexionar acerca de qué debe hacer
toda jueza o juez. En efecto, todo el sistema judicial y buena parte del sistema
político gira en torno a la idea de que los tribunales deben resolver las distintas
cuestiones que se les plantean. Sin embargo, es necesario reflexionar un poco
más acerca de esta primera idea para ver cómo ésta se puede concretar en la
práctica en un sistema por audiencias. Para esto, es útil diseccionar el punto en
dos niveles: uno particular y otro general.
A nivel particular, se trata de analizar el trabajo que debe realizar la jueza o
juez para que esté efectivamente en condiciones de adoptar y comunicar una
decisión correcta en el contexto de una audiencia concreta.
Una primera cuestión a analizar en este nivel particular es cómo la jueza o el
juez logra asegurar un acceso razonable a información útil y suficiente para
adoptar su decisión. Esto se traduce a su vez en la necesidad de contar con un
método específico para la producción y depuración de la información requerida
paradecidir en la misma audiencia. Aquí lo relevante es entonces administrar el
debate ¿Pero cómo se hace?
En un sistema escrito, esto es algo mucho menos estresante para un juzgador.
Por lo general, basta la técnica del traslado: una persona hace una solicitud por
escrito, luego se da la posibilidad a que la contraria responda dicho
planteamiento también por escrito; y finalmente el tribunal analiza dichas
presentaciones en su escritorio, pudiendo tomarse el tiempo necesario para
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
26
revisarlas tantas veces como estime conveniente para comprender a cabalidad
la cuestión sometida a su conocimiento. De la misma manera, cuenta con un
mayor margen de tiempo para redactar su decisión, también en un formato
escrito, pudiendo incluso revisar doctrina y jurisprudencia y preguntar a otros
colegas acerca de cuál es la mejor decisión de lo planteado en caso que tenga
alguna duda.
Si bien en un sistema oral, la técnica del mero traslado puede ser de utilidad para
un conjunto importante de casos; no se puede esperar que ello sea siempre así.
Es muy posible que al término de las exposiciones de los litigantes ni siquiera se
tenga claro qué es lo que concretamente están solicitando o cuáles son sus
fundamentos concretos. De esta manera, es indispensable contar con un método
de dirección de audiencias que maximice las posibilidades de contar con
información de calidad y suficiente para decidir. Otra cuestión relevante en este
mismo nivel particular es acerca de la importancia y organización de los apuntes
que tomará el juez durante la audiencia. Un error recurrente al efecto es el de
intentar registrar todo lo que sucede en ella. Esto puede llevar a dos
consecuencias. Primero, que el juez esté más atento de realizar su propio
registro que respecto de lo que está sucediendo en la audiencia; ante el vértigo
de ésta, lo más probable es que la jueza o el juez fracase en su intento por
capturar íntegramentelo que acontece y, al mismo tiempo, habrá muchas cosas
de las que ni siquiera podrá percatarse que sucedieron o se dijeron.
Segundo, aun en el evento que logre su cometido, es decir, producir un registro
de prácticamente todo lo que las partes expusieron, ello tampoco resultará muy
útil a los fines de adoptar una buena decisión de forma inmediata. Lo más
probable es que se tenga un cúmulo bastante extenso y poco ordenado de
informacióndel que no sea fácil distinguir los aspectos sustanciales, entonces,
¿cómo organizar los apuntes?
Se debe considerar como punto de partida que los apuntes son absolutamente
personales de la jueza o juez. No es posible aquí dar recetas mágicas. Cada
persona se sentirá cómoda con su propia manera de tomar apuntes. Sin
embargo, podemos advertirque la organización de los apuntes debe respetar
algunas máximas, cuales son: (1) deben ser consistentes con el método de
dirección de la audiencia; (2) deben ser claros; y (3) deben estar dirigidos a
facilitar la construcción de la decisión respectiva.
En este mismo nivel particular se debe mencionar también la posibilidad de
revisar los antecedentes en forma previa a la audiencia.
Aquí existe una cierta carga negativa o prejuicio sobre la posibilidad que una
jueza o un juez revise en forma previa los antecedentes que convocan a la
audiencia respectiva. Muchas veces se piensa que aquello es algo indebido, que
conspira incluso en contra del deber de imparcialidad del tribunal. Lejos de dicha
idea, se verá que este manual incluso considera que en ocasiones resulta
obligatorio para la jueza o el juez revisar los antecedentes con anterioridad, en
particular cuando se trata de la audiencia preparatoria.
Existen muy buenas razones para estimar como algo positivo que el tribunal
revise previamente los antecedentes; a lo menos para tener claridad acerca de
qué es lo que se va a debatir. Un estudio preliminar ayudará al tribunal a saber
la materia que se va a discutir, a prepararse sobre las cuestiones jurídicas de
fondo a fin de adoptar la mejor decisión, a tener claridad acerca de la información
precisa que deberá requerir de las partes, a conocer de mejor manera cómo
deberá conducir la audiencia y, en definitiva, a adoptar una mejor decisión y a
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
27
hacerlo dentro de tiempos más acotados. Como ya hemos mencionado varias
veces, esto pasa a ser completamente indispensable si se trata de la audiencia
preliminar.
En un momento inicial del procedimiento se requiere que el Tribunal estudie el
caso y esté en condiciones de determinar si las características de la controversia
permite su resolución en la audiencia preliminar, adaptando y racionalizando así
la respuestajudicial a las necesidades concretas de cada caso.
No obstante las múltiples bondades de este estudio previo, existe una objeción
recurrente que sostiene que aquello sería contrario al deber de imparcialidad del
tribunal. Se estima que el tribunal únicamente puede tomar conocimiento de la
causa en la audiencia respectiva y otros medios para acceder a la información
estarían proscritos.
Aquí conviene realizar algunas precisiones. En primer lugar, es innegable que la
imparcialidad debe ser resguardada por el tribunal.
Ello prohíbe al tribunal acceder a algunas prácticas extendidas en nuestra región,
como por ejemplo los llamados “alegatosde pasillo”, esto es, donde un litigante
se encarga de hacer llegar sus planteamientos al tribunal por medio de vías
informales o através de terceras personas. Cualquiera jueza o juez que se tome
en serio su deber de imparcialidad no debiese permitir aquello.
De la misma manera, tampoco debiera permitir las llamadas “audiencias
unilaterales”, como cuando el litigante respectivo pide a la jueza o juez que lo
reciba en su despacho, al margen de todo control público y de la parte contraria
a fin de explicar algún punto de su petitorio o para solicitar algún tipo de
“orientación”.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los escritos que las mismas partes han
presentado al tribunal. Precisamente, dichas presentacionescon todos sus
anexos fueron llevados hasta el tribunal para que la jueza o juez los lea. De igual
modo, están disponibles no sólo para el tribunal, sino también para la
contraparte, por lo que ésta estará en condiciones de hacer presente a la jueza
o juez en la audiencia correspondiente todas las omisiones, falsedades o
inconsistencias.
En este nivel diremos por último algunas cuestiones mínimas acerca de la
adopción de decisiones en una audiencia. Como se dijo, ello se verá favorecido
por el hecho que el tribunal haya revisado de manera previa los antecedentes,
que haya tenido una adecuada conducción de la audiencia y que haya tomado
buenos apuntes. Supongamos que el tribunal ya dio por cerrado el debate y ya
sabe cómo va a decidir. ¿Basta con simplemente comunicar su decisión?, ¿lo
puede hacer de cualquier manera?,¿qué pasa con la fundamentación de la
decisión?, ¿qué tipo de estructura es la más adecuada?
Lo primero que se debe considerar aquí es que cada tipo de decisión tendrá
necesidades diferentes en cuanto a estructura y fundamentación. Incluso, lo
anterior podrá variar también segúnel tipo de parte que se tenga en frente o
incluso si en la sala hay público. De la misma manera, aquello podrá depender
desi la decisión tendrá un alto interés público o si se estima que hay amplias
posibilidades de que ella sea recurrida. En razón delo anterior, se propone
realizar una doble diferenciación: por un lado, acerca del tipo de decisión que se
trate y, por otro, en cuanto al o los destinatarios concretos y más relevantes de
la misma. Revisaremos ahora sólo lo primero, pues este último punto acerca de
los destinatarios será tratado más adelante y de manera más específica a
propósito de la función del juez como comunicador.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
28
Solo por citar un ejemplo, diremos que no es lo mismo la dictaciónde una
sentencia definitiva luego de celebrado un juicio oral extenso, que la resolución
de una simple objeción de una pregunta durante un interrogatorio a un testigo.
Mientras la primera requiere de la máxima fundamentación y tiene por lo general
una estructura bastante reglada en la ley, la segunda muchas veces requerirá de
un simple “ha lugar”, en cuyo caso el fundamento del peticionario se tendrá
tácitamente incorporado en la decisión.
Sin perjuicio de las particularidades propias que puede tener cada decisión, nos
parece importante indicar algunas cuestiones mínimas acerca de la
estructura general que podría tener una decisión estándar.
Un error común al respecto es que los tribunales intenten incorporar a la decisión
todo lo que sucedió o se dijo en la audiencia.
Esto nuevamente puede deberse a una falta de método preciso para la dirección
de la audiencia y a una forma inadecuada de tomar apuntes. Ello incide en
resoluciones bastante extensas en donde no resulta muy fácil distinguir los
aspectos más relevantes de las posturas de cada parte. Otro error común es el
de, luego de enunciar latamente todo lo que las partes dijeron en la audiencia(o
al menos todo lo que la jueza o juez logró apuntar en su cuaderno o computador),
limitarse a indicar sin más la decisión del tribunal, en ausencia de fundamentos
reales. Otras veces sí hay fundamentos, pero se entregan de una forma que
parecieran ser confusos, incluso contradictorios, y/o en ocasiones demasiado
extensos o abstractos.
En su lugar, en vez de relatar todo lo que se dijo en la audiencia, se deba
enunciar primero y de un modo sucinto la cuestión debatida, luego comunicar
inmediatamente la decisión y al final enumerar los fundamentos.
Esta forma de organizar los apuntes permite fácilmente identificar las falencias
que pueden llegar a tener las alegaciones de las partes, qué cosas no han sido
cuestionadas por la contraria y qué puntos tienen respaldos en antecedentes
ciertos y cuáles no. Esto facilita no sólo la decisión, sino también la conducción
de la audiencia, pues si el tribunal lo hubiera estimado necesario, en el ejemplo,
podría haber preguntado sobre cuestiones precisas que considere relevantes
para resolver, como cuál es concretamente el plazo que el demandado afirma
que habría acordado con el actor; o que éste fuera más preciso en justificar esos
perjuicios que afirma que sufrió.
Por último, a nivel general, el juez debe tener conciencia del impacto de sus
decisiones respecto del sistema en su conjunto.
Lo que se quiere decir es que mediante cada decisión el juez va fijando
estándares de actuación para los intervinientes, quienes rápidamente van
adecuando sus conductas conforme a dichos parámetros. Piénsese por ejemplo
cada vez que el tribunal decide suspender una audiencia por la falta de algún
antecedente que una de las partes debía llevar a la audiencia; esto rápidamente
puede ser entendido como una condescendencia del tribunal hacia la falta de
diligencia profesional de los litigantes; o cuando el tribunal decide no condenar
en costas a quien perdió un incidente, ello puede alentar la litigación superflua o
de mala fe. Al efecto, más allá de las múltiples consideraciones que se pueden
llegar a realizar y de la casuística infinita a la que se puede enfrentar un tribunal,
baste con decir que deberá ser siempre una preocupación fundamental de todo
juez o jueza que sus decisiones promuevan estándares altos de diligencia para
las partes y procurando siempre alentar y proteger la buena fe procesal.
2. Juez como facilitador
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
29
En esta materia aludimos ya no a la función tradicional de imponer decisiones a
las partes, sino la de ayudar a que arriben aciertos acuerdos en el marco de su
controversia.
Aquí el campo de acción del juez va mucho más allá de la sola posibilidad de
conciliar. Sin perjuicio de la regulación procedimental específica, siembre habrá
un campo amplio para que la jueza o el juez logre que las partes lleguen a ciertos
consensos como por ejemplo que su controversia sea resuelta por medio de una
forma más sencilla de juzgamiento y/o tender hacia una simplificación de algunas
formas procesales.
Esto dependerá en gran medida de la regulación legal que exista.
Dicho fundamento, es replicable a casi todas las materias, mientras no se afecte
valores institucionales que vayan más allá del solo interés de las partes. Así, por
ejemplo, no sería válido un acuerdo del tipo que la audiencia sea reservada o
que no será necesario escuchar a ciertas personas que en ocasiones la propia
ley determina aquello como un trámite esencial.
Esta función facilitadora supone un rol activo del tribunal en elque procure llegar
a estos acuerdos manifestando a las partes cuáles serían las ventajas de
aquello.
3. Juez como comunicador
Desde que la jueza o el juez ingresa a la sala de audiencia está comunicando
algo. La audiencia, y sus características de publicidad e inmediación, expone a
la judicatura al máximo escrutinio de la comunidad. Por lo mismo, es importante
tener clara esta dimensión, de forma que las juezas y los jueces transmitan
ciertos valores mínimos, consistentes con la imagen que debe proyectar el
sistema judicial, como imparcialidad, independencia, sobriedad, orden y
empatía. No es mucho más lo que se puede decir aquí de un modo concreto
sobre esta dimensión de la función comunicadora del tribunal. Sin embargo,
existen algunas otras consideraciones importantes sobre la dirección de las
audiencias y respecto de las decisiones adoptadas, que se reseñarán a
continuación.
Si las audiencias suponen un escenario de publicidad e inmediaciónde la labor
del tribunal, entonces la dirección debe ser realizada de manera que permita que
las personas que han concurrido hasta la sala, ya sea en calidad de parte o de
público, estén realmente en condiciones de comprender lo que está ocurriendo
al interior de la misma. Quizás, en ocasiones, lo debatido será algo en extremo
abstracto y puramente jurídico. Como sea, se tratará de una cuestión bastante
excepcional y que en nada releva a la jueza o juez de su deber de intentar facilitar
la comprensión del debate para los concurrentes.
Otro tanto ocurre con la decisión misma que adopte el juez.
Aquí también debe ser considerado el destinatario preciso de la resolución. Por
ejemplo, si se trata de un asunto netamente jurídico que se litiga entre dos
empresas y las únicas personas que conocerán la resolución serán los propios
abogados presentes en la audiencia, probablemente el tribunal no deberá invertir
mayores esfuerzos por explicar su decisión en un lenguaje corriente y sencillo.
Por el contrario, si se está frente a una decisión cuyo destinario es la propia parte
presente, lo más relevante de la decisión será su claridad y sencillez de forma
que dichas personas puedan comprender a cabalidad tanto la decisión como sus
fundamentos; De igual manera, además de estos destinarios que siempre
estarán presentes, es decir, ademásde las partes, pueden existir otros que en el
caso concreto pueden resultar relevantes. Por ejemplo, si es una decisión que
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
30
claramente va a ser recurrida, un destinario evidente será el respectivo órgano
revisor correspondiente. Asimismo, si se trata de un debate jurídico novedoso o
controvertido, puede que el destinatario de la decisión lo sea además el medio
jurídico en general. En estas situaciones, el tribunal podrá tener un poco más de
cuidado respecto de la estructura misma de la decisión e incorporar algunos
fundamentos de mayor peso, como tratándose del apoyo de citas doctrinarias o
jurisprudenciales. Probablemente, esto será absolutamente excepcional, pero es
algo de lo que un tribunal debería tener conciencia al momento de dictar su
decisión.
Por último, puede que en la audiencia haya público con algún interés específico
o que la decisión sea de interés mediático. En estos casos, el tribunal debe tener
conciencia de que la forma de comunicar dicha decisión también debe satisfacer
estas otras necesidades.
Si hay interés mediático, la decisión probablemente, además de ser clara y
razonada, deberá intentar explicar en forma precisa y sucinta la relevancia social
de la decisión y las posibilidadesy márgenes reales de resolución que tenía el
tribunal (especialmente si dicha decisión probablemente gozará de poca
simpatía en los medios o en la comunidad). De igual manera, si existe público
general en la sala, es una invaluable oportunidad de acercar a la comunidad al
sistema judicial, explicándoles claramente la decisión y cómo funcionan los
tribunales.
Con todo, hay quienes podrán sostener que nada de esto es propio de un
tribunal, que el trabajo de las juezas y los jueces se limita a aplicar el derecho a
las situaciones que se les presentan, por lo que lo único verdaderamente
relevante es señalar su decisión y no preocuparse de estas cosas “meta-
jurídicas”.
Dicha objeción pasa por alto la creciente necesidad de los sistemas judiciales de
validarse ante la comunidad. Además, ello ha dejado de ser algo “meta-jurídico”.
Por el contrario, ha ingresado al corazón mismo de los sistemas a partir de las
reformas a la justicia que han incorporado a la audiencia pública como instancia
de resolución de los conflictos. Justamente, que sea pública implica que toda
persona puede ingresar a la sala del tribunal y tomar conocimiento acerca de
cómo funciona el sistema, qué decisiones se adoptan y sus razones precisas.
En otros términos, si las audiencias y las decisiones son públicas, ello requiere
que sean comprensibles para todas las personas.
Lo anterior conlleva ciertamente el escrutinio público acerca del quehacer
judicial, como una exigencia de transparencia, control de la corrupción y de la
mediocridad y, fundamentalmente, para poner en consonancia el funcionamiento
de los tribunales con los requerimientos mínimos exigibles a todo poder público
en una sociedad democrática.
4. Juez como instructor
Muy relacionado con todo lo que se ha venido diciendo hasta aquí, cabe apuntar
la función de instrucción que los tribunales deben ejercer en su cometido. En
este aspecto, las juezas y los jueces deben asumir un rol informador acerca de
los derechos y obligaciones de los intervinientes, sobre cómo funciona el sistema
judicial y qué pueden esperar razonablemente de éste.
Nuevamente, se podrá objetar que esto es algo completamente ajeno a la
función judicial. Sin embargo, como ya se ha indicado, la introducción de la
oralidad a los procedimientos, cambia completamente el paradigma de
funcionamiento de los tribunales; como se dijo, es el de construir procesos agiles,
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
31
afección por parte de la comunidada sus normas e instituciones y ayudar con ello
a construir una mayor seguridad jurídica y paz social.
En otra dimensión, alguien podría sostener que este planteamientoes en extremo
ingenuo y que no es mucho lo que en realidad un tribunal podrá aportar a dicho
loable objetivo. Sin embargo, piénsese lo poco que nuestras comunidades saben
sobre el sistema judicial; y cómo dicho ámbito ha estado por años y años excluido
de la formación escolar. El escaso conocimiento que en general la comunidad
detenta acerca del sistema judicial tiende a ser muy intuitivo y distorsionado en
relación a la justicia agroambiental. No obstante, ¿qué se sabe sobre los
requisitos para que proceda una acción reivindicatoria, o para pedir el
cumplimiento de una obligación, etc,?
Preguntas como estas pueden ser infinitas y en la medida que la comunidad vaya
conociendo sus respuestas, ello necesariamente va incidir en un espíritu cívico
más sólido. Por último, el impacto que puede tener que una jueza o un juez
señale de un modo directo y claro a una persona todas estas cuestiones, y en el
contexto de un conflicto preciso, es altísimo, mucho más si simplemente lo
escuchara por ahí.
22.-METODO GENERAL DE DIRECCION DE AUDIENCIAS
En este acápite el lector solamente encontrará algunas directrices generales
acerca de una manera concreta de aproximación hacia la labor judicial al interior
de una audiencia cualquiera.
Decimos solamente, pues aquí no se entregarán recetas mágicas, pautas
detalladas ni asombrosos trucos sobre cómo obtener siempre los resultados
esperados. Lo que se busca es distinguir y ordenar ciertos pasos y
consideraciones que se estiman que una jueza o juez siempre debiera tener
presente cuando está dirigiendo una audiencia.
Como se decía, el método que se propone no es una receta infalible ni tampoco
unos mandamientos grabados en alguna piedra sagrada. Es únicamente una
forma de proceder con un cierto orden, dentro de muchas otras posibles. Sin
duda, el conocimiento y la experiencia de cada persona que ejerza la
magistratura permitirán pulir estas ideas y hacerse de pautas mejores.
Sin embargo, se piensa que las reflexiones que se presentarána continuación
pueden ser un buen punto de partida para quienes afrontan por primera vez dicho
desafío.
1. Determinar de forma previa qué es lo que demandará la audienciade la
jueza o juez: Trabajo de pre-audiencia
Una primera labor que toda jueza o juez deberá emprender es lo que aquí
denominaremos como “Trabajo de pre-audiencia”, es decir, aquellas tareas que
resultan conveniente realizar antes de la audiencia misma. Si se quiere, se puede
caracterizar esta etapa como de planificación, de la misma manera que un viajero
traza su itinerario antes de comenzar su travesía. Por supuesto, un viajero puede
emprender su rumbo sin un camino fijo o teniendosolo una idea muy general de
éste; sin embargo, siendo aquello quizás parte del “encanto” o “romanticismo” de
aquél que se arroja a la aventura, en materia judicial cuanto menos importará
improvisación, errores o insatisfacción de los objetivos a lograr en las audiencias.
Ahora bien, ¿en qué se traduce este trabajo de pre-audiencia? ¿Cuánto tiempo
y esfuerzo requiere? ¿Siempre debe ser realizado de la misma manera? Las
respuestas a estas preguntas variarán caso a caso, sin embargo, intentaremos
realizar algunas conceptualizaciones generales para ayudar a la tarea,
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
32
distinguiendo, por una parte, la “gestión judicial del caso” y, por otra, lo que
llamaremos la “dimensión agenda” y la “dimensión caso”.
La gestión judicial del caso; La idea central de esto es que la respuesta judicial
tenga una flexibilidad tal que pueda adaptarse a las necesidades concretasde
cada uno de los casos.
De esta manera, la mayoría de los casos que ingresan al sistema judicial son
bastante sencillos en el sentido que la controversia entre las partes está muy
limitada o es de una resolución relativamente sencilla. En este universo, lo
central de la respuesta judicial debe ser su prontitud, identificando
tempranamente que se tratará de un caso que se podrá resolver a través de un
mecanismo alternativo de solución de conflictos o por medio de una forma
simplificada de juzgamiento. Esto permitirá evitar una “tramitación lineal del
caso”, en la que se deberá agotar todas y cada una de las etapas previstas en
la ley, normalmente para los casos más complejos, cuestión que lejos de
importar un valor agregado a la respuesta judicial, únicamente significará un
retraso en la resolución definitiva. De ordinario, esto también requerirá que el
tribunal realice un análisis preliminar en cuanto qué tipo de información,
específica, acotada y de fácil obtención, puede ser requerida a las partes o a
terceros, a fin de que esté disponible al momento de la realización de la primera
audiencia, de forma tal de asegurar que efectivamente se podrá resolver el
asunto en aquella sin necesidad de citar a una segunda audiencia de juicio.
En otro extremo están los casos más complejos que aunque numéricamente son
bastante excepcionales, una inadecuada respuesta judicial a su respecto
afectará de forma negativa al funcionamiento del sistema en su conjunto. Aquí
nuevamente es necesario que la jueza o juez logre prever las especiales
necesidades de estos casos y adaptar la respuesta judicial a éstas. Aquí lo
relevante puede ser en ocasiones establecer ciertas reglas de descubrimiento o
acceso judicial a la prueba como podría sucedercon un demandado que está en
la necesidad de revisar una gran cantidad de información contable o de otro tipo
que está en poder de la contraparte o de un tercero, o en establecer ciertos
acuerdos con las partes acerca de cómo se va a ofrecer y rendir un gran cúmulo
de prueba documental.
Como se puede apreciar, para que el sistema judicial esté en condiciones de
adaptar la respuesta procesal que entregará a los distintos tipos de casos, resulta
indispensable entregar a las juezas y a los jueces la responsabilidad sobre su
oportuna resolución, superando la visión tradicional de pasividad judicial en
cuanto al curso del procedimiento. En esta concepción la jueza o juez asume
una posición proactiva tanto en el control del curso procesal como en la
promoción del uso de métodos alternativos o abreviados, requiriéndose un
estudio preliminar y profundo acerca de las necesidades concretas de cada caso
Sólo una vez que ya se ha realizado todo este trabajo relativo a la gestión judicial
del caso, entran a jugar lo que hemos denominado como las dimensiones
agenda y caso; es decir, éstas últimas operan cuando ya se han adoptado por
parte del tribunal las decisiones fundamentales acerca de la tramitación del caso,
conforme a sus necesidades concretas. De esta manera, la audiencia respectiva
ya está agendada y ahora la jueza o juez debe anticipar su conducta específica
a desarrollar en ella.
Sin perjuicio de lo anterior, se cree adecuado relevar una circunstancia en
extremo importante. Este trabajo de pre-audiencias no se agota solo en los
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
33
aspectos ya señalados; o al menos no debiera limitarse sólo a eso en todos los
casos. Al efecto, existen muy buenas razones para que las juezas y los jueces
vayan mucho más allá de este análisis general de lascuestiones que inciden en
la agenda del día, para así entrar a examinar la “dimensión caso”, esto es,
revisar en forma previa la complejidad y las necesidades de reflexión y decisión
de cada una de las audiencias a realizar.
Por así decirlo, esta “dimensión caso” importa la concreción de un modo
específico a la actividad a desarrollar en la audiencia respectiva de todo el trabajo
de gestión judicial del caso al que ya se hizo alusión antes. Así, la jueza o juez
debe anticipar qué tipo de preparación concreta le demandará esa audiencia de
un caso particular. Como en la preparatoria en donde la jueza o el juez deberá
responder a una estructura compleja de objetivos procesales, como resolver
excepciones previas, proponer bases de arreglo para arribar a una conciliación,
determinar los hechos controvertidos que requerirán prueba y/o decidir si la
causa podrá ser concluida inmediatamente a través de una decisión definitiva o
si podrá tener alguna otra forma de resoluciónsimplificada. Otras veces, la
necesidad de preparación de la jueza o juez podrá surgir desde el campo propio
del Derecho, como cuando la audiencia tratará de casos poco habituales o en la
que existen diferentes teorías doctrinarias o líneas jurisprudenciales que hacen
indispensable un mínimo estudio previo para un correcto desempeño del tribunal.
Como sea, para advertir estos distintos tipos de necesidades de preparación, se
requerirá que la jueza o el juez cuente con un mínimo conocimiento sobre la
controversia del caso. Solo esto le permitirá hacerse de una idea clara sobre lo
que le demandará la audiencia y qué estrategias ocaminos deberá seguir para
satisfacer los distintos objetivos.
Suelen existir ciertas objeciones a esta dimensión del trabajo de pre-audiencia.
A continuación nos referiremos someramente a las tres que consideramos más
comunes y relevantes.
Primero, se debe advertir la necesidad que este trabajo de pre-audiencia sea
internalizado por parte de los operadores como una tarea que integra los deberes
funcionarios de cada jueza o juez. Así como el juez debe asistir a audiencias y
dictar resoluciones escritas, también debe estudiar las causas de forma previa a
las audiencias. Comprender esto es fundamental, pues más allá de cuál sea la
carga real de trabajo del juez, debiese haber siempre un mínimo de tiempo que
se debe destinar a esta tarea. Mientras menor sea el tiempo que tenga el tribunal
para ello, mejor deberá focalizar el estudio de los casos antes de las audiencias,
privilegiando unas por sobre otras, conforme a criterios predefinidos y
maximizando la eficiencia del método para examinar los antecedentes.
Segundo, es necesario desmitificar aquello del tiempo necesario para estudiar
las causas. No se debe pensar que un caso requerirá horas y horas de estudio.
Se trata de una tarea mucho más sencilla de lo que se podría pensar a primera
vista y en donde una jueza o juez con experiencia debiera requerir todavía
menos tiempo. Ni siquiera es necesario leer la totalidad de los antecedentes
existentes en la causa. Más bien, se requiere tener claridad de cuál es la
información concreta que se debe buscar.
Piénsese además que gran parte de este trabajo ya fue anticipado en la gestión
judicial del caso, por lo que el mismo sistema de agendamiento y el uso de ciertas
tipologías de causas, ayudará a realizar esta labor.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
34
Así, este estudio debiera enfocarse a responder preguntas como qué es lo
pretendido por las partes, cuáles son sus fundamentos principales y qué
fortalezas y debilidades presentan sus posturas.
Una jueza o juez entrenado no debiera invertir demasiado tiempo en hacerse de
esta información; más aún si la causa se refiere a una materia de la que
habitualmente conoce su tribunal.
La mayor parte de las veces bastará con leer el petitorio de los escritos
respectivos y realizar un escáner rápido respecto de sus fundamentos y dar un
vistazo a los antecedentes acompañados.
Por último, todo este estudio en su conjunto debiera permitir al juez advertir en
cada audiencia si deberá responder a necesidades especiales. Es decir, nos
referimos a cumplir ciertos objetivos que en ocasiones se alejan de lo
estrictamente procesal, pero a los cuales la jueza o juez también debe atender
para que un sistema de audiencias funcione adecuadamente. En este último
análisis a nivel global puede quedar en evidencia para la jueza ojuez que
cualquiera que sea su decisión, ésta va a ser recurrida, por lo que deberá estar
especialmente preparado (más que de ordinario ) para articular una decisión con
fundamentos claros basados en antecedentes ciertos del caso. También podrá
adelantar el tribunal que quizás lo más importante sea instruir adecuadamente a
las partes acerca de sus derechos a fin de lograr satisfacer algún otro objetivo;
o la necesidad de generar algún tipo de “precedente”en la audiencia, no en su
sentido estricto, sino más bien con generar ciertas pautas de actuación que vaya
direccionando adecuadamente la actuación de los litigantes a futuro. Ejemplo de
esto último podría ser la hipótesis en que el tribunal advierte que uno de los
abogados está francamente “abusando” de la técnica de exagerar su petitorio y
en tal caso resultaría adecuado que la jueza o juez pueda idear la mejor forma
de ponerlo en evidenciay pedirle que no lo vuelva a hacer.
Un último aspecto a considerar sobre este trabajo de pre-audiencia es que debe
ser entendido de un modo flexible; es decir, el juez debe estar atento a adaptar
su planificación a toda otra necesidad o ajuste que el desarrollo de la audiencia
haga surgir.
Habiéndose realizado este trabajo de pre-audiencia, se verá que resultarámucho
más fácil y fluido cumplir con los siguientes pasos.
2. Identificar claramente el conflicto, lo discutido, cuestión que requiere de
un pronunciamiento o la labor requerida de la jueza o juez. Distinguir el
contexto confrontacional, de los contextos consensual y notarial.
En este momento se busca delimitar claramente la controversia sobre la cual se
deberá decidir o la tarea específica que deberá cumplir la jueza o juez. En
ocasiones, este tema puede que no resulte muy evidente con la sola lectura de
los antecedentesde forma previa a la audiencia. Otras veces ni siquiera quedará
muy claro con las exposiciones de los abogados. Si ello ocurre, lo más sencillo
y útil es preguntar directamente a los litigantes“¿Qué es concretamente lo que
pide?” “¿Cuál es la controversiaque aquí existe? …no me ha quedado claro”;
quizás sea sorprendente, pero una pregunta así de franca y concisa sea
suficiente para que los propios litigantes adviertan que quizás no existe una
confrontación total entre sus intereses y hasta podría solucionarse el conflicto
por medio de un acuerdo.
No es difícil encontrar ejemplos en nuestros tribunales, de abogados que cuando
se les da la palabra, comienzan a hablar y hablar por varios minutos, sin que
nadie pueda adelantar mínimamente qué es lo que realmente desea o cuál es el
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
35
hilo conductor de su relato. Para evitar esto, bastaría que la jueza o juez antes
de dar la palabra pidiera al litigante que señale con precisión su solicitud. Hecho
esto, conviene preguntar desde ya a la contraparte su posición al respecto, esto
es, si se va a oponer o si va a existir un allanamiento, sea total o parcial. Esto
presenta una doble ventaja: por un lado, permite maximizar el uso del tiempo
destinado a la audiencia, pues si existe un allanamiento total de la contraparte,
el tribunal probablemente estará en condicionesde decidir desde ya respecto de
la solicitud; por otro, si no existe un allanamiento total, aquello permitirá al tribunal
hacerse una idea inmediata y sencilla acerca de los términos del debate, cuestión
que también facilitará la labor de fundamentación delsolicitante y así centrar de
mejor manera la discusión.
Junto con identificar la cuestión precisa que requiere el pronunciamiento del
tribunal, es necesario además que la jueza o juez logre advertir si está ante un
contexto confrontacional, consensual o notarial.
Por confrontacional nos referimos a aquel en donde el tribunal debe ejercer
primordialmente su labor adjudicativa, esto es, escucharlos planteamientos de
las partes, identificar el conflicto y las normas jurídicas aplicables, advertir sobre
quién pesa la carga argumentativa y/o de la prueba; y por último decidir
amparando total o parcialmente el interés de alguna de las partes.
El contexto consensual, en cambio, sería aquel en que la labor del tribunal está
destinada a acercar posiciones entre las partes y persuadirlas acerca de la
conveniencia de lograr algún tipo de acuerdo. Aquí la jueza o juez no impone
una decisión, sino que busca resolver un conflicto o disputa a partir de la propia
voluntad de las partes. Por último, entendemos por contexto notarial a aquel
en que la función de la jueza o juez se limita a constatarla concurrencia de ciertos
supuestos legales a fin de emitir un determinado pronunciamiento, con
prescindencia de cuál pueda ser el interés concreto de las partes.
Distinguir los diferentes contextos es de importancia, pues permite al tribunal
adecuar su función de dirección de audiencia hacia la consecución de los
objetivos y a la vez resulta indispensable para adoptar una decisión correcta. Así,
por ejemplo, en el confrontacional, lo relevante será el interés particular de cada
parte y, en cambio, en el notarial de ordinario concurrirá un cierto interés
público que excede el de las partes y que impone al tribunal la obligación de
revisar el cumplimiento de ciertos supuestos antes de decidir. Pues bien, si el
tribunal no tiene esto claro, puede que, pensando que está en un contexto
confrontacional, acceda a una determinada petición por el solo hecho de no
existir oposición de la contraparte, pero sin realizar un estudio detenido acerca
de sisatisfacen las exigencias legales. Lo mismo sucedería si la jueza o el juez
intentara conciliar una materia que más bien corresponde a un ámbito notarial.
Por otra parte, si el tribunal tiene conciencia clara que está ante un contexto
consensual, deberá en la conducción de la audiencia generar las condiciones
para propiciar un acuerdo.
Se debe considerar además que no siempre será tan sencillo diferenciar dichos
contextos. Esto sucederá por ejemplo si estando en un contexto claramente
confrontacional, el tribunal advierte que existe espacio para generar acuerdos.
Ocurriendo aquello, la jueza o juez debiera tener la suficiente flexibilidad para
modificar su labor. Aquí se debe resaltar que el contexto consensual no se agota
en la sola conciliación ordenada por la ley. Muchas veces, el tribunal podrá
generar consensos importante en distintos momentosprocesales y respecto de
distintas materias. Piénsese por ejemplo, en cuestiones tales como que la causa
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
36
se pueda resolver por algún procedimiento más simplificado (allí donde la ley lo
permite), o bien en otras cuestiones, como relevar a ciertos hechos de prueba,
otros acuerdos sobre la utilización de los tiempos dentro de la audiencia o
cualquier otra circunstancia que atañe a la causa. Esta situación sería
particularmente importante en casos complejos, en donde se podría incluso
definir un verdadero itinerario procesal en cuestiones tales como el
descubrimiento o acceso judicial a la prueba, como ocurriría en un caso en el
que existiendo mucha prueba documental, se pudieran generar ciertos acuerdos
sobre los tiempos que tendrán las partes para examinar adecuadamente cada
uno de los documentos de la contraria y la forma concreta en que se realizará
dicho examen. Acuerdos de ese tipo, perfectamente podrían ser adoptados en
el marco de una audiencia preparatoria,o incluso antes, a fin de que las partes
estén realmente en condiciones de planificar sus estrategias procesales, sopesar
las ventajas y desventajas de ir a juicio y acotar el ámbito litigioso;todo lo cual
impactaría en simplificar la labor judicial.
3. Advertir la teoría del caso y/o interés de las partes, con desapego de lo
que puedan ser las propias creencias y evitandola precipitación o prejuicio.
Existen múltiples formas de entender a la teoría del caso. Así, se ha dicho que
corresponde al “…conjunto de actividades estratégicasque debe desarrollar un
litigante frente a un caso, que le permitirán determinar la versión de hechos que
sostendrá ante eltribunal, y la manera más eficiente y eficaz de presentar
persuasivamente,las argumentaciones y evidencias que la acreditan en un juicio
oral” También se ha caracterizado a la teoría del caso como un punto de vista y
como la idea básica y subyacente a toda la actividad realizada por el litigante,
que no sólo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que además
vincula aquello con la evidencia en un todo coherente y creíble. Su importancia
es indiscutible si se considera que el procedimiento“…es estructuralmente, en
todos sus aspectos, un proceso <<entrepartes>>.” que trata de “…una situación
compleja en la que varias historias son construidas y contadas por diferentes
sujetos desde diferentes puntos de vista y de distintas maneras.”.
Con las citas anteriores se quiere relevar que el tribunal se aproxima a la realidad
de cada caso a partir de los relatos que realizan los litigantes, que a su vez están
basados sobre la prueba o sobre ciertos antecedentes y que además buscan
satisfacer una determinada teoría legal o interpretación jurídica. De esta forma,
cada jueza o juez debe ser capaz de distinguir dentro de la exposición que cada
parte realiza dentro de una audiencia aquello que constituye la petición concreta
que somete a decisión del tribunal, su base fáctica, la prueba o antecedentes
que la sustentan y la teoría jurídica que le subyace, como un requisito
indispensable a fin de adoptar decisiones acertadas y justas.
4. Desagregar el debate en tantos puntos como sea necesario para focalizar
el análisis de la cuestión y avanzar hacia su resolución, siguiendo para ello
un orden lógico conforme alos presupuestos de hecho y/o de derecho.
En el paso anterior, se pudo ver la importancia de desagregar el debate. Ahora
simplemente se quiere llamar la atención sobre las múltiples formas que existen
para desagregar el mismo. En el ejemplo, la desagregación fue realizada a partir
de los elementos jurídicos de la teoría legal. Sin embargo, las alternativas son
múltiples. Obviamente, el tribunal puede también desagregar el debate en torno
a los hechos o a la prueba. Por otra parte, no existe un único orden de
desagregación y cómo hacerlo es una cuestión que variará caso a caso y que
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
37
dependerá en buena medida de la experiencia que vaya acumulando la jueza o
el juez.
Sin perjuicio de lo anterior, se pueden entregar algunas directrices mínimas
acerca de cómo desagregar:
1° Ir desde lo más simple a lo más complejo.
2° Partir en lo general y avanzar hacia lo particular.
3° Identificar “prelaciones” entre las distintas cuestiones atratar, de forma que la
solución de una pueda servir para la de la siguiente.
5. Dirigir la audiencia del modo más efectivo y eficiente posible con el fin
de obtener suficiente información de calidad para resolver.
Vale reproducir aquí todo lo ya dicho acerca de la importancia de desagregar el
debate, dirigir la audiencia con desapego a la sola técnica del traslado y
desarrollar un modo adecuado para tomar apuntes sobre la base de las teorías
del caso de las partes.
En esta labor, la jueza o juez deberá procurar además que las partes puedan
confrontar sus alegaciones y, de hecho, exigirles que centren sus exposiciones
en las cuestiones mayormente controvertidas y en la forma de interrelacionar los
distintos antecedentes o medios probatorios.
A continuación realizaremos algunas reflexiones adicionales acerca de otras
consideraciones que toda jueza o juez debe asumir en su labor de dirección de
audiencias.
Vale aquí seguir de cerca algunas recomendaciones realizadas por Leticia
Lorenzo en su Manual de Litigación, que resultan replicables a la labor de toda
jueza o juez en cualquier tipo deaudiencia.
Al efecto, sostiene que, “…el juez debe ejercer una ‘amable firmeza’ ;esto implica
que sin convertirse en un juez autoritario debe aclarar a las partes desde el inicio
que no permitirá que las discusiones se salgan del contexto en el que están
planteadas y de los fines para los que la audiencia ha sido convocada”.
De igual manera, la autora indica que otra cuestión sustancial en la labor de la
jueza o juez es la de controlar los tiempos de la palabra de cada parte, debiendo
“…interrumpir a la parte que está siendo redundante en su exposición o
impertinente en su argumentación.” y que debe asumir “…la responsabilidad de
lograr audiencias de calidad, exigiendo preparación de parte de los litigantes e
impidiendo la improvisación en el tribunal.”.
Es decir el tribunal debe ser consciente que este es el fin fundamental de las
audiencias: obtener información de calidad que permita adoptar decisiones. Si
ello se tiene claro, no será luego difícil para éste al leer las normas
procedimentales, preferir aquellas interpretaciones que precisamente permitan
la mayor confrontación entre las partes e interrelación entre las pruebas y demás
antecedentes, requisito indispensable para la depuración de la información. Así,
por ejemplo, si se está en una audiencia preliminar y existen dudas acerca de la
admisibilidad de un determinado medio probatorio, más allá de la necesaria
revisión de los estándares legales precisos que puedan incidir en la cuestión,
deberá ser siempre una preocupación fundamental de esa jueza o juez si dicha
prueba va a poder ser suficientemente confrontada por la contraria y con ello la
probanza podrá entregar información de calidad en el proceso.
6. Decidir.
El último paso que debe realizar una jueza o juez es la de decidir. Una buena
decisión requiere que todos los pasos que le precedieron hayan sido
adecuadamente orientados, de la misma manera que un plato delicioso requiere
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
38
que se hayan utilizado los ingredientes correctos y respetando las proporciones
y tiempos de elaboración y cocción, nuestro énfasis está puesto en el
procedimiento, es decir, en la dirección de la audiencia y notanto en la decisión
misma. Lejos de entrar a analizar en profundidad dichos aspectos, únicamentese
mencionarán a continuación algunas cuestiones mínimas que debieran
considerarse respecto de toda decisión judicial.
1. Momento de la decisión. Lo primero que se debe advertir es que deben ser
decisiones adoptadas en la audiencia. Un problema recurrente de nuestros
sistemas es la de la falta de decisión inmediata. Esto normalmente ocurre por la
imposibilidado incapacidad que presentan las audiencias en la práctica de
proveer a los tribunales de información de calidad para decidir.
La oralidad no es sólo una forma procesal. Es también un método. Así como la
oralidad constituye un método judicial, la escritura también lo es, siendo su
máxima expresión el expediente y sus formalidades que buscan garantizar la
seguridad y permanencia de la información en el tiempo. La oralidad, en cambio,
difiere de la escritura en cuanto método, en que está representada por
la audiencia. Como este es un escenario de inmediación y coetaneidad, las
formas procesales no deben estar dirigidas a la conservación de la información,
sino a la depuraciónde la misma. De lo contrario la oralidad, en cuanto método
de producción de información no presenta ninguna ventaja por sobre la
escrituración y en parte esto es lo que estaría sucediendo en los sistemas de la
región: un predominio de una oralidad meramente formal, incapaz de enriquecer
efectivamente la labor judicial.
Como se puede apreciar, para que la decisión se pueda adoptar efectivamente
en la audiencia, se requiere que en ésta la jueza o juez haya adoptado una
metodología idónea.
Ahora bien, ¿qué ocurre si la decisión es extremadamente compleja y quizás se
requiera de alguna mayor reflexión o análisis que aquél que brinda la audiencia?
El anterior es un asunto complejo en el que se debe reiterar el primer mandato
esencial en la materia: la decisiónse debe adoptar en la audiencia. Luego, si se
está ante una situación extremadamente compleja, es necesario distinguir
ciertas situaciones especiales.
En primer término, si la labor requerida del juez es la dictaciónde una sentencia
definitiva, se debe insistir en que en un porcentaje altísimo de casos ésta puede
ser expresada oralmente en la misma audiencia. Aquí es indispensable soslayar
que la inmensa mayoría de las causas que ingresan a nuestros tribunales
revisten una complejidad menor, sin grandes debates respecto de los hechos ni
del Derecho, por lo que las juezas y jueces, luego de un entrenamiento idóneo,
no debieran presentar mayores inconvenientes para la dictación oral de la
sentencia, tan pronto como percibieren la prueba.
Con todo, tratándose de aquellos casos excepcionalísimos que sí requerirán de
una mayor reflexión, se hace a la vez forzoso que el tribunal al término de la
audiencia, a lo menos comunique cuál va a ser su decisión en la sentencia,con
una mínima mención de sus razones como si por ejemplo señalara “El tribunal
va a rechazar la demanda, estimando que el actor no logró acreditar la relación
contractual invocada, según se indicará y fundamentará en la sentencia que será
comunicada a las partes el próximo día XX del presente mes”. Por supuesto que
en esta práctica incidirá la regulación legal específica, pero se quiere resaltar
que cumplir con dicha exigencia tiene una doble importancia.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
39
Así, exigirá a la jueza o juez una gran atención respecto de la rendición de la
prueba, pues sabrá que al final de la audiencia deberá expresar su decisión; al
mismo tiempo, impondrá a los litigantes el deber de extremar sus esfuerzos por
presentar la prueba y sus alegatos de un modo claro y convincente, cuestión que
a su turno ayudará también altribunal a adoptar su decisión. Por otro lado, dicha
práctica resulta indispensable en aras de la necesaria transparencia y publicidad
de la labor judicial. En efecto, ella permitirá que el público de la sala conozca lo
más importante del proceso, esto es, la decisión del tribunal; y a la vez suprimir
toda sospecha que pudiera existir en cuanto a si la resolución del tribunal está
amparada únicamente en lo sucedido enel juicio o si incidieron en ella algunas
“otras cosas” que pudieron haber ocurrido entre éste y el momento en que la
sentencia es notificada a las partes.
Ahora bien, tratándose de una resolución distinta a una sentenciadefinitiva, el
tribunal únicamente debiera poder realizarun receso, por el mínimo tiempo
indispensable, para comunicar luego su decisión en la misma audiencia.
2. Características de la decisión. Como primera cuestión, la decisión debe ser
clara y concisa. Cabe recordar aquí las reflexiones hechas a propósito de la
relación entre la decisión y la toma de apuntes. La resolución no es, ni debe ser,
una reiteración de todo lo sucedido en la audiencia. Más bien,se debe centrar en
los aspectos controvertidos y pertinentes,por lo que conviene estructurarla de un
modo temático.
Además la decisión debe ser fundada pero, ¿qué tan fundada debe ser? Lo
suficiente como para que la parte que perdió entienda el porqué de ello. Ojo, el
objetivo es que la parte que perdió entienda la decisión y no convencerla sobre
que la decisión del tribunal es la correcta. Si el tribunal adopta como objetivo
convencer a la parte, no sólo se va a auto imponer una carga muy fuerte de
fundamentación, sino que también lo más probable es que nunca, o casi nunca,
podrá alcanzar dicho objetivo.
Fundamentar una resolución no significa llenarla de citas legales ni doctrinarias,
sino como se dijo, que las partes,y en especial la que perdió, puedan entender
la decisióndel tribunal. Este es el nivel mínimo o básico; no obstante,como se
dijo a propósito de la función del juez como comunicador,es necesario advertir si
existen más destinatarios de la decisión en particular: como ocurriría si la
decisión claramente va a ser recurrida (en cuyo caso un destinario será también
el Tribunal Revisor respectivo), si existe una alta expectación social sobre ella
(evento en el que también será un destinatario calificado la prensa y la
comunidad en general), o si trata de una cuestión novedosa o de alto interés
académico, (hipótesis en que el medio legal en general podrá ser considerado
también un destinatario de la decisión). Como resulta evidente, reconocer el
destinario preciso de la decisión ayudará a desentrañar las necesidades
específicas de fundamentación de la decisión.
Con las reflexiones ya expuestas, se debe concluir que la necesidad de
fundamentación no puede ser determinada en abstracto ni menos aún respecto
de lo que se podría denominar un “auditoriouniversal”. Al efecto, Michele Taruffo
sostiene que estaúltima noción “…trata de una noción compleja, escurridiza y de
contornos indefinidos que no es para nada idónea para constituir en sentido
operativo un test de racionalidad de la argumentación.”
y que además se basa en una idea de racionalidad en la que “…en sustancia
opera una pura y simple remisión a los prejuicios y a los lugares comunes con
base en los cuales el auditorio está dispuesto a otorgar su consentimiento”.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
40
En definitiva, se debe descartar la posibilidad de determinar niveles abstractos y
generales de fundamentación, pues ésta siempre deberá determinarse de un
modo concreto y que podríamos denominar “intersubjetivo”. Con esto, se quiere
referir que la fundamentación siempre está dirigida a un otro, lo más determinado
y concreto posible, que debe ser capaz de reproducir el racionamiento del
tribunal, sin saltos lógicos, con apego al sentido común, sobre la base de la
prueba o los antecedentes del caso y conforme a una determinada teoría legal.
Material extraído del Manual de Dirección de Audiencias Civiles del autor
Erik Rios Leiva, proporcionado por la Escuela de Jueces del Estado.
23.-MOMENTOS EN LOS CUALES SE PUEDE EXPLOTAR Y MEJORAR LA
CALIDAD DEL PROCESO DE AUDIENCIAS ORALES.
- El primer momento de importancia esta dado previo al inicio de la audiencia de
Juicio Oral, es decir; hacer las debidas recomendaciones y apercibimientos a las
partes y abogados sobre su conducta y participación dentro del Juicio, poner en
claro las reglas y formalidades de una audiencia.
- Otro momento de gran importancia es la etapa de saneamiento procesal,
revisar a detalle todas las actuaciones del expediente con el fin de evitar posibles
nulidades, en este espacio se deben resolver todos los incidentes y excepciones
planteados, así como también se debe resolver los vicios procedimentales que
el juez o las partes pueden detectar.
- Un momento crucial para el proceso oral es explotar al máximo la figura de la
conciliación dentro de juicio, en lo posible finalizar el litigio de manera pacífica,
para ello el Juez debe estar preparado para instar a las partes a ingresar en un
dialogo en busca de salidas alternativas y pacificas que den por concluido el
proceso de manera rápida y anticipada, basada en los principios
Constitucionales de cultura de paz y armonía social.
- Manejar los puntos de hecho a probar con total claridad, que estos estén
acordes a las pretensiones de ambas partes y que puedan aportar al Juez prueba
idónea para resolver de mejor manera el caso.
- Otro aspecto importante está dado por mejorar la calidad de la sentencia, es
decir, que esta sea más fácil de entender para las partes, que sea clara,
comprensible y sin palabras rebuscadas, obviamente guardando la debida
fundamentación relacionada con la normativa agroambiental y la constitución
política del estado.
Otros aspectos importantes.
- Las audiencias de conciliación. (desarrollar)
- Las audiencias dentro de las itineranticas tanto de conciliación como de
proceso oral. (desarrollar)
- Como proceder si las partes no asisten a la audiencia. (Desarrollar)
- Como actuar si las partes o abogados son irrespetuosos. (Desarrollar)
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
41
- El juez antes de la audiencia debe conocer a detalle el expediente, la
demanda y contestación, los incidentes y excepciones que hayan, además
prevenir que incidentes puedan plantear, para poder anticiparse a una posible
resolución.
- Tener en cuenta en todo momento los principios de la jurisdicción
agroambiental y Constitucional.
- Conocimiento del caso y del procedimiento: Aunque suene obvio, el
conocimiento profundo del caso objeto de audiencia, así como del procedimiento
para su desarrollo es, quizá, el aspecto más importante para un óptimo
desempeño judicial. Tener certeza sobre los aspectos claves del caso e idear las
distintas situaciones hipotéticas que se pueden presentar a lo largo de la
diligencia, le permitirá al Juez estar preparado para cualquier incidente o
situación que se presente. Igualmente, tal conocimiento le permitirá hacer un
control de legalidad del procedimiento adelantado.
- Claridad en el lenguaje: Nada más tedioso y complejo para la comprensión
del juez y de las partes que una intervención en demasía técnica. Aun cuando el
Derecho es de aquellas carreras que cuenta con un lenguaje distintivo, nada
obsta para encausar un mensaje mucho más simple y claro que repose en la
retentiva de los asistentes. En este punto, es donde la simpleza adquiere su
mayor importancia, ya que entre más sencillo y menos complejo el mensaje, con
mayor efectividad será recepcionado por los destinatarios, en especial, por el
juez.
- Ayudas memográficas: Debido a que la memoria nos puede jugar una mala
pasada en medio de una intervención judicial, es importante tener a la mano
material gráfico (cuaderno de notas por ejemplo) que nos permita conocer cuáles
serán los puntos más importantes que serán tratados en la audiencia, así como
la idea central de los argumentos a esbozar. Lo anterior, nos permitirá tener un
discurso continuo y eficaz.
- Demostrar seguridad: Tener en línea los aspectos antes señalados, le
permitirán al Juez demostrar total seguridad sobre el tópico bajo estudio;
característica que será trasmitida rápidamente a los asistentes, logrando que los
mismos crean en el mensaje que se está exteriorizando.
- Conocer el ambiente en el que se desarrolla la audiencia: Adicional a lo
anterior, resulta de suma utilidad que el Juez conozca los aspectos físicos de la
sala de audiencia o en el caso de itienerancias del lugar adecuado para llevarla
a cabo. Algunas de ellas no cuentan con buena acústica, lo que, en la práctica,
genera una especie de eco o retorno al momento de la exposición del argumento
a través del micrófono; situación que puede generar desconcentración.
- Distención: Bajo estas condiciones, la consecuencia obligada será una
sensación de distención que le permitirá estar concentrado en el desarrollo de la
audiencia, estar alerta de las distintas situaciones que se pudiesen llegar a
presentar y a las distintas medidas para un correcto ejercicio de su rol. Se
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
42
aconseja acompañar la asistencia a la audiencia de una correcta hidratación, ya
que los nervios que se pudiesen llegar a experimentar podrán mitigarse con esta
medida
- En conclusión, el exitoso desarrollo de cualquier audiencia de Juicio, en este
caso agroambiental no sólo dependerá de una acertada comprensión de los
asuntos legales a nuestro cargo y del conocimiento de las normas, sino también
de la combinación de otras tantas habilidades que nos permitan como
Juzgadores reflejar ese conocimiento de la teoría en el ejercicio práctico del
Derecho, es decir en una Sentencia clara y justa.
“ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO” “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL”
Curso: “Dirección de Audiencias y el Proceso Oral Agroambiental”, marzo y abril de 2019
También podría gustarte
- Ley de Transito de HondurasDocumento53 páginasLey de Transito de HondurasRoberto Reyes100% (4)
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro Comparativoclaudia he91% (11)
- Contrato de Mandato para El Corretaje Inmobiliario Grupo AvilaDocumento6 páginasContrato de Mandato para El Corretaje Inmobiliario Grupo AvilaPaula Andrea ReyAún no hay calificaciones
- Aspectos de La OMCDocumento27 páginasAspectos de La OMCYetti PeñaAún no hay calificaciones
- Criterios - Honorarios - 2023 TarragonaDocumento6 páginasCriterios - Honorarios - 2023 TarragonaJuan Carlos Julian AlpinAún no hay calificaciones
- Ejemplo de MonólogoDocumento1 páginaEjemplo de MonólogoKata Sarai VR0% (1)
- Contest. de Demanda y ReconvenciònDocumento9 páginasContest. de Demanda y ReconvenciònEmanuel Del Águila PérezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Del Trabajo IIDocumento2 páginasDerecho Procesal Del Trabajo IIKarla Rosaura Elizabeth Vasquez EnriquezAún no hay calificaciones
- CDDocumento8 páginasCDCarlos Reyes RoqueAún no hay calificaciones
- CP-04 2021 - Contrato-04-2022 - Corp Vega - ValesDocumento5 páginasCP-04 2021 - Contrato-04-2022 - Corp Vega - ValesHerlys Teodomiro Elera CastroAún no hay calificaciones
- Acta de Area Bienes y Servicios Sas - Aglomet Muebles y Cocinas Sas - Original Del CentroDocumento4 páginasActa de Area Bienes y Servicios Sas - Aglomet Muebles y Cocinas Sas - Original Del CentroMileidy Tafur HernandezAún no hay calificaciones
- Acta Conciliación - LUIS CARLOS BURBANODocumento4 páginasActa Conciliación - LUIS CARLOS BURBANOMarbyn Hans RoaAún no hay calificaciones
- T.A.S. Conflicto de Competencias 2018-00052-00Documento15 páginasT.A.S. Conflicto de Competencias 2018-00052-00Cesar MorenoAún no hay calificaciones
- Collana Conflicto Por La Tierra en El AltiplanoDocumento155 páginasCollana Conflicto Por La Tierra en El AltiplanoMiguel Castillo Rodriguez100% (1)
- TDR en Formato Especialista en CiraDocumento4 páginasTDR en Formato Especialista en CiraRosseli Rivas Cotarma100% (1)
- Tema 3Documento21 páginasTema 3ELEDEAAún no hay calificaciones
- MANUAL Conciliacion Bancaria HONDURASDocumento55 páginasMANUAL Conciliacion Bancaria HONDURASasecontrisa100% (1)
- Examen Caso BotaoDocumento5 páginasExamen Caso BotaoAngelotti 85Aún no hay calificaciones
- Guia para AAA - La Conciliación Como Requisito de ProcedibilidadDocumento1 páginaGuia para AAA - La Conciliación Como Requisito de ProcedibilidadCinthya RodriguezAún no hay calificaciones
- Reglamento InternoDocumento14 páginasReglamento InternoVanessa Sharon Salcedo Vega100% (2)
- Mecanismos para Resolver Conflictos - Contenido FinalDocumento22 páginasMecanismos para Resolver Conflictos - Contenido Finalcarlos rodriguezAún no hay calificaciones
- TACHASDocumento3 páginasTACHASWilmer MamaniAún no hay calificaciones
- Sustentaciones 2018Documento14 páginasSustentaciones 2018eliananunezquispeAún no hay calificaciones
- Fundamentos Teóricos Sobre Conciliación FiscalDocumento32 páginasFundamentos Teóricos Sobre Conciliación FiscalBIBIANAAún no hay calificaciones
- Modulo Ii Regimen ComunicacionalDocumento86 páginasModulo Ii Regimen ComunicacionalCarla CoqueAún no hay calificaciones
- Manual de Convivencia Laboral Liceo CampestreDocumento17 páginasManual de Convivencia Laboral Liceo CampestreLiceo CampestreAún no hay calificaciones
- Preguntas Del Codigo de Trabajo EcDocumento10 páginasPreguntas Del Codigo de Trabajo EcPedro García JuradoAún no hay calificaciones
- Análisis Del Punto Controvertido de La Cas 991-2016 Lima SurDocumento7 páginasAnálisis Del Punto Controvertido de La Cas 991-2016 Lima SurJesus HernandezAún no hay calificaciones
- Recurso de CasaciónDocumento71 páginasRecurso de Casaciónrossel portilloAún no hay calificaciones
- M4 Responsabilidad 2021Documento59 páginasM4 Responsabilidad 2021encuentroredAún no hay calificaciones