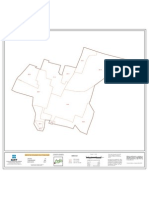Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes de La Construcción de Prótesis para La Visión
Apuntes de La Construcción de Prótesis para La Visión
Cargado por
Daniel LopPer0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas2 páginasapuntes sobre la vision
Título original
Apuntes de La Construcción de Prótesis Para La Visión
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoapuntes sobre la vision
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas2 páginasApuntes de La Construcción de Prótesis para La Visión
Apuntes de La Construcción de Prótesis para La Visión
Cargado por
Daniel LopPerapuntes sobre la vision
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Apuntes hacia la construcción de prótesis para la visión
Identificar un imaginario visual colectivo que trabaje en la realidad
mexicana pareciera ser un campo vedado de caza, algo a lo que se
accede difícilmente pues esto traería consigo un trabajo de campo de
dimensiones colosales. Intentar emparejar un común denominador que
hable el mismo idioma visual llevaría a revisiones con una ingrata carga de
pleonasmo. Un saludable acotamiento tendría que ser la geografía
observándola además de sus alcances políticos, económicos y religiosos,
como generadora de espacios para el diálogo visual. La influencia
ejercida en estos y por lo tanto la creación de ficciones.
Podemos suponer entonces que somos de historias, que vemos con
referencias y nos referimos con recuerdos. Estos recuerdos los cuales
gestamos mitad nosotros mitad las ficciones que nos rodean. Ficciones
como realidades que habitan y transitan en la carretera de México cuyo
código unificador sería la contrastante diferencia entre estas “burbujas”
que nos contienen. Nos anestesian, nos estimulan, nos resuelven, y nos
abruman; que entre ellas se hacen de cuenta, friccionan, se saludan, pero
jamás adquieren el mismo tono.
Es cierto que el catálogo de ficciones puede contener elementos
comunes. Nuestra tarea es hablar de estos como signos cambiantes;
utilería para el acto de significar, elementos que sufren mutaciones según
sea el sujeto en turno.
La bala es un proyectil, pero no piensa lo mismo de una bala un juez de
diana en un club social, que la madre de un hijo asesinado en un crimen
violento.
El sombrero sirve como un preventivo contra el sol, pero no podríamos
equiparar la ficción creada en el sombreo de un jardinero ilegal en Miami,
que un ganadero en el Bajío.
Dudo de la existencia e incluso podría negar un imaginario visual colectivo.
No existe un código que descifre a todas las ficciones al mismo tiempo.
Este codigo, por identificar un común denominador, se encuentra cifrado
en la magnitud de las circunstancia que redundan alrededor del sujeto
funcionando solo para este. Lo efímero de una gesto resulta mucho más
fácil de colocar en una realidad particular: este se gesta, trasciende y
muere, habitando el imaginario de un sujeto, cuyo ejercicio que se ve
repetido infinidad de veces según sea el intérprete.
Qué caso tiene entonces generar un mensaje si se va interpretar de tan
distintas formas que terminará por ser una idea amorfa embarrada en la
memoria: ninguno.
El punto medular no es entonces el mensaje. Este se va a identificar con
una gran mayoría aunque no funcione con las mismas referencia
anteriores. El problema reside en el dominio que se ejerce en la visualidad
encargada de establecer para donde va lo que se quiere decir. Esta
visualidad trastornada por el ejercicio de poder, termino por trabajar con
diálogos escritos, ideas pre-programadas y aplausos enlatados.
Hablar de revolución alrededor del quehacer artístico que compartirnos,
resulta más un acto de fe disfrazado de alevosía, que una convicción
arraigada. Mucho se hace en torno al gritar pero nos hace falta mucho en
el tema de: ¿para quién gritamos?. Pues de poco o nada sirve saberte
identificado con una minoría (por poner un ejemplo): si solo tú y los que te
conocen tienen derecho a conocer y discutir tu posición.
Creo que es nuestra responsabilidad como generadores de conocimiento
a través de la manipulación de la plástica, construir las prótesis necesarias
para los huecos que operan entre los aparatos que descifran nuestro
lenguaje visual, aunque no es nuestro deber el hacer para decir, podría
ser un saludable síntoma de revolución., preparar el terreno para inaugurar
en un futuro una trinchera en la lucha por nuestra independencia visual.
Podríamos comenzar por acercar el arte a los sectores más vulnerables de
la sociedad. Dejar de lado el egoísmo de la galería, generar diálogos, salir
a la calle, intercambiar ideas, construir conocimiento. Despertar
conciencias.
También podría gustarte
- Prueba Septimo Básico - Primeras CivilizacionesDocumento3 páginasPrueba Septimo Básico - Primeras CivilizacionesAndres Perez Elgueta100% (9)
- 666 Prueba La Noticia 5 BasicoDocumento5 páginas666 Prueba La Noticia 5 BasicoXimena PobleteAún no hay calificaciones
- Caso Jorge Porfirio HernandezDocumento9 páginasCaso Jorge Porfirio HernandezRobert Endean GamboaAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento14 páginasMarco TeoricosantiagoAún no hay calificaciones
- Plan de EmrgenciaDocumento10 páginasPlan de EmrgenciaGabriel EulacioAún no hay calificaciones
- Enfoques Nomotético e IdiográficoDocumento3 páginasEnfoques Nomotético e IdiográficoChemo Pantigozo100% (1)
- Bienestar Psicologico en El Adulto Mayor - FinalDocumento42 páginasBienestar Psicologico en El Adulto Mayor - FinalGinela RoblesAún no hay calificaciones
- Urdesa Central - Descripcion Morfologica - PBDocumento14 páginasUrdesa Central - Descripcion Morfologica - PBmarceloAún no hay calificaciones
- Mensaje en Homenaje A Los 50 Años Del Deceso de José de La Riva Agüero Por Ella Dunbar TempleDocumento1 páginaMensaje en Homenaje A Los 50 Años Del Deceso de José de La Riva Agüero Por Ella Dunbar TempleRichardAún no hay calificaciones
- Los Ayllus de Tinguipaya Ensayos de HistoriaDocumento86 páginasLos Ayllus de Tinguipaya Ensayos de HistoriaRemberto RamosAún no hay calificaciones
- 01Documento135 páginas01MARINETCANELITA75% (4)
- Hermenéutica Dialéctica Como Método de Investigación CualitativaDocumento13 páginasHermenéutica Dialéctica Como Método de Investigación CualitativaLuis Fedemarx Gamboa MarcanoAún no hay calificaciones
- Entrándole de Frente A Los Temas ImprovisadosDocumento13 páginasEntrándole de Frente A Los Temas ImprovisadosJosé Carlos Marroquín PérezAún no hay calificaciones
- MAPA Jal. Tlaquepaque Santa AnitaDocumento1 páginaMAPA Jal. Tlaquepaque Santa AnitaMireya TapiaAún no hay calificaciones
- 1er Festival de TalentosDocumento4 páginas1er Festival de TalentosCarlos Mauricio Valderas Aguayo100% (1)
- Millonarios Del Mundo - en Busca de La Felicidad - Biografía de Chris GardnerDocumento4 páginasMillonarios Del Mundo - en Busca de La Felicidad - Biografía de Chris GardnerOliver DayAún no hay calificaciones
- Husserl y La PercepciónDocumento14 páginasHusserl y La PercepciónNicolás AldunateAún no hay calificaciones
- Prudencia AyalaDocumento6 páginasPrudencia AyalaErick RamosAún no hay calificaciones
- Descubrimiento de Nicaragua. Gil Gonzalez DavilaDocumento12 páginasDescubrimiento de Nicaragua. Gil Gonzalez DavilaXinotencatl CasZeasAún no hay calificaciones
- Estadística para Administración - (Estadística para Administración)Documento2 páginasEstadística para Administración - (Estadística para Administración)Valentina Jimenez100% (1)
- Monografia - TrabajoDocumento24 páginasMonografia - TrabajoDelmer David RomeroAún no hay calificaciones
- Esquema Investigación EtnográficaDocumento8 páginasEsquema Investigación EtnográficaJeffersonNaranjoAún no hay calificaciones
- Capítulo 7 - Realización de Acciones (Goldstein 2009 - Sensación y Percepción)Documento20 páginasCapítulo 7 - Realización de Acciones (Goldstein 2009 - Sensación y Percepción)Franco Martín AgüeroAún no hay calificaciones
- Iberoamérica Social Revista-Red de Estudios Sociales. Año 7, N° XII - El Sexto Continente en Iberoamérica La Emergencia de La ComunicaciónDocumento211 páginasIberoamérica Social Revista-Red de Estudios Sociales. Año 7, N° XII - El Sexto Continente en Iberoamérica La Emergencia de La ComunicaciónAmandaAún no hay calificaciones
- Trabajo Parctico Sobre La GestaltDocumento6 páginasTrabajo Parctico Sobre La GestaltMariana SacariasAún no hay calificaciones
- Herramientas Trabajillo MONICA BOSSELSOLISDocumento2 páginasHerramientas Trabajillo MONICA BOSSELSOLISMonica BosselAún no hay calificaciones
- Estudiantes Inducción Uptc 2019-2Documento20 páginasEstudiantes Inducción Uptc 2019-2Samuel Esteban LeonAún no hay calificaciones
- La Vivienda Social en ChileDocumento23 páginasLa Vivienda Social en ChileJuan Molina RamírezAún no hay calificaciones
- David Topí: Simbolismo Arquetípico Aplicado A La Manipulación MentalDocumento4 páginasDavid Topí: Simbolismo Arquetípico Aplicado A La Manipulación MentalI379100% (1)
- AutoeficaciaDocumento11 páginasAutoeficaciaMARISA JIMENEZAún no hay calificaciones