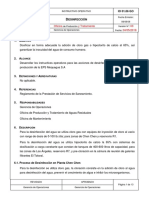Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
NASUS
Cargado por
Samuel Duran Sandoval0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas7 páginashistoria de nasus lol
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentohistoria de nasus lol
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas7 páginasNASUS
Cargado por
Samuel Duran Sandovalhistoria de nasus lol
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
NASUS
EL GUARDIÁN DE LAS ARENAS
Nasus es un imponente ser Ascendido con cabeza de chacal procedente de la
antigua Shurima; una figura heroica a la que las gentes del desierto han
encumbrado al nivel de semidiós. Poseedor de una increíble inteligencia, fue un
guardián del saber y estratega sin igual cuya sabiduría guio durante siglos al antiguo
imperio de Shurima hasta alcanzar la cumbre de su grandeza. Tras la caída del
imperio, se sometió a un exilio autoimpuesto, lo que terminó por convertirlo en
leyenda. Ahora que la antigua ciudad de Shurima ha resurgido de sus cenizas, su
héroe ha regresado para asegurarse de que nunca vuelva a caer.
El talento de Nasus fue evidente desde su juventud, mucho antes de que fuera
elegido para unirse a los Ascendidos. Fue un estudiante voraz, capaz de leer,
memorizar y dar una opinión crítica de las mayores obras de Historia, Filosofía y
Retórica de la Biblioteca del Sol, antes incluso de cumplir los diez veranos.
Renekton, su hermano menor, no heredó esa pasión por la lectura y el pensamiento
crítico. Dado a aburrirse con facilidad, pasaba las horas peleando con otros niños.
Los dos estaban muy unidos. Nasus procuró proteger siempre a su hermano menor
y asegurarse de que no se metiera en demasiados líos. No obstante, Nasus no tardó
en ser admitido en el exclusivo Collegium del Sol, momento en el que abandonó su
hogar para ingresar en la prestigiosa academia.
Gracias a su dominio de la estrategia y la logística militares, Nasus se convirtió en
el general más joven de la historia de Shurima, aunque la búsqueda de
conocimiento siempre sería su gran pasión. Fue un soldado competente, pero su
verdadero talento no residía en el combate, sino en la planificación previa.
Su visión estratégica fue legendaria. En tiempos de guerra, iba siempre doce pasos
por delante del enemigo; era capaz de predecir las maniobras y reacciones de su
rival, además de identificar con precisión el mejor momento para lanzar un ataque
o batirse en retirada. Fue un hombre de una profunda empatía y un hondo sentido
del deber. Siempre veló por sus soldados, procurando que fueran bien
pertrechados, remunerados a tiempo y tratados justamente. Cada baja le producía
un inmenso dolor, y a menudo se negaba a descansar en pos de una planificación
obsesiva y perfeccionista de los movimientos y formaciones que habrían de asumir
sus tropas. Fue querido y respetado por todo aquel que sirvió en sus legiones, y
lideró a los ejércitos de Shurima hasta innumerables victorias. En aquellas guerras,
era habitual ver a su hermano Renekton en primera línea de batalla, y pronto se
generó en torno a ellos un aura de invencibilidad.
A pesar de la fama adquirida, Nasus jamás disfrutó de la guerra. Aunque
comprendía, de forma temporal, su importancia a la hora de garantizar el progreso
sostenido del imperio, creía firmemente que su mayor contribución a Shurima
residía en el saber acumulado para generaciones futuras.
Fue el propio Nasus quien ordenó que todos los libros, pergaminos, enseñanzas y
archivos históricos de las culturas derrotadas por sus tropas fueran preservados en
grandes bibliotecas y repositorios repartidos por el imperio, el mayor de los cuales
llevaba su nombre. Su sed de conocimiento no respondía a motivos egoístas;
buscaba difundir el saber a todo Shurima, reforzar la comprensión del mundo e
ilustrar al imperio.
Tras décadas al servicio del imperio, Nasus cayó presa de una terrible enfermedad
debilitante. Hay quien dice que se topó con Amumu, un niño monarca muerto tiempo
atrás, supuesto portador de una terrible maldición; otros piensan que fue abatido
por la magia negra del líder de un culto de Icathia. Fuera cual fuera la verdad, fue el
galeno del mismísimo emperador el que declaró con gran pesar que la enfermedad
de Nasus era incurable y que perecería en menos de una semana.
Las gentes de Shurima se vistieron de luto, pues Nasus era su estrella más
fulgurante, amada por todos. El emperador en persona pidió un augurio a los
sacerdotes. Tras pasar día y noche en comunión con lo divino, declararon que era
la voluntad del dios Sol que Nasus fuese bendecido con el ritual de Ascensión.
Renekton, convertido ya en gran líder militar, acudió raudo a la capital para estar
junto a su hermano. La terrible enfermedad había progresado de manera
devastadora, y Nasus era poco más que un esqueleto consumido con huesos
frágiles como el cristal. Era tal su debilidad que, cuando la luz dorada del disco solar
bañó el Estrado de la Ascensión, Nasus fue incapaz de subir los últimos peldaños y
caminar hacia la luz.
El amor de Renekton por su hermano era más poderoso que su instinto de
supervivencia, y portó en brazos a Nasus hasta el estrado. Ignorando las protestas
de su hermano, aceptó su propia desaparición para salvar a Nasus. Sin embargo,
Renekton no fue destruido, como cabía esperar. Cuando la luz se disipó, Shurima
fue testigo de la aparición de dos seres Ascendidos. Ambos hermanos habían sido
considerados dignos de aquella bendición, y el mismo emperador se arrodilló para
dar gracias a los poderes divinos.
Nasus era ahora una imponente criatura de fuerza descomunal, con cabeza de
chacal y un brillo de inteligencia en la mirada. Por su parte, Renekton se había
convertido en una bestia colosal de extraordinaria musculatura con apariencia de
cocodrilo. Ambos ocuparon su lugar junto a los excepcionales seres Ascendidos de
Shurima, convirtiéndose así en sus guardianes.
Renekton siempre había sido un gran guerrero, pero ahora era prácticamente
invencible. Nasus también había sido dotado de poderes que trascendían el
entendimiento del común de los mortales. La mayor bendición de su Ascensión —
una recién extendida longevidad que le permitiría emplear incontables vidas en el
estudio y la contemplación— terminaría por convertirse en una maldición tras la
caída de Shurima.
Uno de los efectos colaterales del ritual que más inquietaba a Nasus era la
brutalidad exacerbada que veía en su hermano. Tras la culminación del asedio
sobre Nashramae, que sometió a la antigua ciudad bajo el poder de Shurima, Nasus
fue testigo de la extrema violencia de las victoriosas tropas shurimanas, que
arrasaron con todo y prendieron fuego a la ciudad. Al frente de aquella masacre
estaba Renekton, quien provocó el incendio de la gran biblioteca de Nashramae, lo
que acabó con incontables volúmenes irremplazables antes de que Nasus sofocara
las llamas. Aquel día los hermanos estuvieron más cerca que nunca de batirse en
duelo, espadas en ristre en el centro de la ciudad. Ante la severa mirada de
decepción de su hermano, la sed de sangre de Renekton se calmó. Finalmente,
bajó el arma y se marchó, avergonzado.
Durante los siglos que siguieron a aquel episodio, Nasus centró toda su energía en
aprender cuanto pudiera. Recorrió durante años cada rincón del desierto en busca
de antiguos saberes y artefactos, lo que le llevaría a descubrir la legendaria Tumba
de los Emperadores, oculta bajo la capital de Shurima.
Tanto Nasus como Renekton se hallaban lejos de la ciudad cuando se produjo el
trágico ritual de Ascensión de Azir, el joven emperador traicionado por su consejero
más cercano, el mago Xerath. Los hermanos habían caído en la trampa, y aunque
regresaron a toda velocidad, llegaron demasiado tarde. Azir estaba muerto, igual
que gran parte de los ciudadanos de la capital. Llenos de rabia y dolor, Nasus y
Renekton lucharon contra el malévolo ser de pura energía en el que se había
convertido Xerath.
Incapaces de acabar con él, intentaron contenerlo en un sarcófago mágico, pero ni
siquiera eso bastó para neutralizarlo. Renekton, quizá en un intento de redimirse
por lo acontecido en Nashramae años atrás, agarró a Xerath y lo arrastró al interior
de la Tumba de los Emperadores; acto seguido, rogó a su hermano que sellara las
puertas. Nasus se resistió, desesperado por encontrar una alternativa. Pero no
había otra opción. Con hondo pesar, selló las puertas de aquel templo, condenando
a Xerath y a su hermano a una eternidad entre tinieblas.
El imperio shurimano se colapsó. De su gran capital quedaron solo las ruinas, y el
sagrado disco solar cayó del cielo, vaciado de todo poder por la magia de Xerath.
Sin él, las aguas divinas que manaban de la ciudad se secaron, lo que sumió a
Shurima en un estado de muerte y hambruna.
Cargado con el remordimiento de haber condenado a su hermano a la oscuridad,
Nasus se entregó al desierto, vagando por la arena sin más compañía que su dolor
y los fantasmas del pasado. Melancólico, recorrió las ciudades muertas de Shurima,
testigo del inexorable avance del desierto que devoraba una a una cada urbe, y lloró
por la caída del imperio y la desaparición de su pueblo. Convertido en un nómada
solitario y enjuto, aceptó su aislamiento. En ocasiones, algún viajero decía haberlo
visto instantes antes de que desapareciera en una tormenta de arena o en la niebla
de la mañana. Pocos creían estas historias, y Nasus se convirtió en una simple
leyenda.
Pasados los siglos, Nasus apenas recordaba su vida anterior y su antiguo objetivo,
hasta que un día redescubrieron la ya enterrada Tumba de los Emperadores y
rompieron su sello. En ese preciso instante, supo que Xerath había sido liberado.
Un antiguo vigor sacudió su pecho y, mientras Shurima emergía de entre las arenas,
Nasus atravesó el desierto rumbo a la ciudad renacida. Aunque sabía que habría
de enfrentarse de nuevo a Xerath, la esperanza le invadía por primera vez en
milenios. Además del posible auge de un nuevo imperio shurimano, albergaba la
ilusión de un ansiado reencuentro con su amado hermano.
OUROBOROS
DE RYAN VERNIERE
Nasus caminaba de noche, reticente a mirar el sol de cara. El niño seguía sus pasos.
¿Cuánto tiempo llevaba ahí?
Todo mortal que alcanzaba a ver al monstruoso vagabundo huía, todos salvo el
niño. Juntos, tejieron una senda en el olvidado tapiz de Shurima. El aislamiento
autoimpuesto hacía mella en la conciencia de Nasus. Los vientos del desierto
aullaban en torno a sus cuerpos malnutridos.
—Nasus, mira ahí, sobre el mar de dunas —dijo el niño.
Las estrellas guiaron a la pareja en su travesía por aquellos secos páramos. El viejo
chacal ya no portaba la armadura de los Ascendidos. Los monumentos dorados
yacían enterrados con el pasado. Nasus, convertido en harapiento ermitaño, se
rascó su pelo fosco antes de alzar la vista para observar el cielo nocturno.
—El Flautista —dijo Nasus con voz grave y rasposa—. Pronto cambiará la estación.
Nasus posó su mano sobre el pequeño hombro del niño y bajó la mirada para
observar su rostro quemado por el sol. En él vio las suaves líneas y curvas del linaje
shurimano, ajados por la travesía.
¿En qué momento asumiste que debías preocuparte? Pronto te encontraremos un
hogar. Deambular entre las ruinas de un imperio caído no es vida para un niño.
Tal era la naturaleza del universo. Instantes fugaces que se desarrollan durante
ciclos eternos de existencia. La embriagadora filosofía pesaba sobre su conciencia,
pero no era solo una cuenta más que añadir a su permanente sensación de culpa.
Si le permitía seguir sus pasos, el niño inevitablemente cambiaría para siempre. La
sombra del remordimiento pesaba sobre Nasus como una tormenta. Su
compañerismo saciaba algo arraigado en lo más profundo del héroe ancestral.
—Podemos llegar a la Torre del Astrólogo antes del amanecer. Pero tendremos que
escalar —dijo el niño.
La torre estaba cerca. Nasus trepó por la pared del acantilado, mano sobre mano;
era tal su dominio de aquella ascensión que se permitía escalar con gran
imprudencia, tentando a la muerte. El niño trepaba a su lado, ágil en el uso de cada
agujero y recoveco que ofrecía aquella pared de piedra gastada.
¿Qué le ocurriría a esta vida inocente si yo sucumbiera a la muerte? Ese
pensamiento inquietaba a Nasus.
Hilos de niebla atravesaban los riscos del acantilado superior, trazando diminutas
sendas entre las piedras. El niño se apresuró hasta coronar la cima en primer lugar.
Nasus le siguió.
A lo lejos, el metal golpeaba la piedra, y podían oírse voces a través de la neblina,
voces que hablaban en un dialecto familiar. Sonidos que despertaron a Nasus de
su ensimismamiento.
En ocasiones, el pozo de la Torre del Astrólogo atraía a los nómadas, pero nunca
tan cerca del equinoccio. El niño permaneció quieto, su miedo a flor de piel.
—¿Dónde están las hogueras? —preguntó.
El relincho de un caballo perforó la noche.
—¿Quién anda ahí? —preguntó el niño. Sus palabras atravesaron la oscuridad.
Un farol cobró vida e iluminó a un grupo de jinetes. Mercenarios. Saqueadores.
Los ojos del chacal se abrieron de par en par.
Vio que eran siete. Sus curvas espadas seguían enfundadas, pero sus miradas
reflejaban astucia y formación militar.
—¿Dónde está el guarda? —preguntó Nasus.
—Está durmiendo junto a su mujer. La noche fresca invitaba a retirarse temprano
—replicó uno de los jinetes.
—Viejo chacal, mi nombre es Malouf —dijo otro—. Nos envía el emperador.
Nasus dio un paso al frente, desvelando fugazmente un atisbo de ira.
—¿Acaso busca reconocimiento? Entonces dejad que se lo dé. En esta era impía
no hay emperador —dijo Nasus.
El muchacho, desafiante, dio un paso al frente. Los oscuros mensajeros se alejaron
del farol. Las largas sombras velaron sus posturas defensivas.
—Entregad vuestro mensaje y marchaos —dijo el niño.
Malouf descendió de su caballo y dio un paso al frente. Introdujo una mano
encallecida entre los pliegues de su ropa y extrajo un oscuro amuleto engarzado en
una gruesa cadena negra. La forma del metal despertó recuerdos de magia y
destrucción en la mente de Nasus.
—El emperador Xerath os envía una ofrenda. Nosotros seremos vuestros siervos.
Quiere daros la bienvenida a la nueva capital de Nerimazeth.
Las palabras del mercenario golpearon a Nasus como un martillo contra cristal.
Rápidamente, el niño se arrodilló para coger una piedra pesada.
—¡Morid! —exclamó.
—¡Cogedlo! —ordenó Malouf.
El chico tomó impulso y arrojó la piedra al aire, cuya perfecta parábola amenazaba
con destrozar los huesos de un mercenario al impacto.
—¡Renekton, no! —rugió Nasus.
Los jinetes dejaron a un lado sus desganadas mentiras. En ese preciso instante,
Nasus comprendió que el guarda y su esposa estaban muertos. La bienvenida de
Xerath llegaría en forma de frío acero. La verdad comenzó a eclipsar sus ilusiones.
Nasus cogió al muchacho. El niño se perdió en las sombras de un recuerdo, que
acto seguido se disipó sobre aquel terreno iluminado por estrellas.
—Adiós, hermano —susurró Nasus.
Los caballos brincaron y relincharon cuando los emisarios de Xerath se
desplegaron. El Ascendido estaba rodeado en tres flancos. Sin titubeos, Malouf
desenvainó su espada y la hundió en el costado de Nasus. El dolor atravesó el
cuerpo del antiguo guardián. El jinete intentó extraer su espada, pero esta no se
movía. Una zarpa sostenía el sable, manteniéndolo agónicamente hundido en la
carne Ascendida.
—Deberíais haberme dejado a solas con mis fantasmas —dijo Nasus.
Acto seguido, Nasus arrancó la espada de la mano de Malouf, destrozando dedos
y desgarrando ligamentos.
El semidiós se abalanzó sobre su agresor. El cuerpo de Malouf cedió bajo el enorme
peso del chacal.
Nasus saltó sobre el siguiente jinete, arrancándolo de su montura; bastaron dos
golpes para perforar órganos y dejar sus pulmones sin aire. Su cuerpo desfigurado,
una masa agónica, huyó hacia el desierto. Su caballo se encabritó y desapareció
entre las dunas.
—¡Está loco! —gritó uno de los jinetes.
—Ya no —dijo Nasus aproximándose al líder de los mercenarios.
Un extraño aroma impregnó el aire. Tras el héroe, flores muertas giraban sobre hilos
de tono lavanda. Malouf se retorcía en el suelo; los dedos rotos de su mano derecha
se marchitaban, su piel se hundía cual pergamino mojado. Su tórax se desplomó
hacia dentro, como si de una fruta podrida se tratase.
Un pánico aterrador se apoderó del resto de mercenarios. Lucharon por mantener
el control de sus monturas, aunque solo fuera para batirse en retirada. El cuerpo de
Malouf yacía abandonado en la arena.
Nasus miró al este, hacia las ruinas de Nerimazeth.
—Decidle a vuestro "emperador" que su ciclo toca a su fin.
También podría gustarte
- La Resurrección de JesúsDocumento5 páginasLa Resurrección de JesúsSamuel Duran Sandoval100% (1)
- Dios Tiene La Ultima PalabraDocumento3 páginasDios Tiene La Ultima PalabraSamuel Duran SandovalAún no hay calificaciones
- Capitulo Iv SeminarioDocumento41 páginasCapitulo Iv SeminarioSamuel Duran SandovalAún no hay calificaciones
- Conflicto Colectivo NoDocumento4 páginasConflicto Colectivo NoSamuel Duran SandovalAún no hay calificaciones
- Principios Del Pacto FiscalDocumento13 páginasPrincipios Del Pacto FiscalSamuel Duran SandovalAún no hay calificaciones
- Páginas desdeRE-PR-001 Reglamento de Tránsito MLCC 20-12-2020Documento2 páginasPáginas desdeRE-PR-001 Reglamento de Tránsito MLCC 20-12-2020Rodrigo ZamoranoAún no hay calificaciones
- Aca 1 - Planeacion EstrategicaDocumento9 páginasAca 1 - Planeacion EstrategicaAngee Paola Melo MorenoAún no hay calificaciones
- Informe Técnico Pedagógico Anual Primer Grado Creativity ClassroomDocumento5 páginasInforme Técnico Pedagógico Anual Primer Grado Creativity ClassroomJose Alberto Melgarejo Villarroel100% (9)
- Enfoque Cristiano de La Ciencia - Autor Hendrik Van RiessenDocumento72 páginasEnfoque Cristiano de La Ciencia - Autor Hendrik Van RiessenContador - Rafael Jimenez FigueroaAún no hay calificaciones
- Escuela Especializada en Ingeniería Dicohal RoosemberDocumento7 páginasEscuela Especializada en Ingeniería Dicohal RoosemberSteven MirandaAún no hay calificaciones
- Diferencia Enter Freud y JungDocumento2 páginasDiferencia Enter Freud y JungEun Seong HoonAún no hay calificaciones
- Como Importar de China - Claudia HuaytallaDocumento84 páginasComo Importar de China - Claudia HuaytallaCynthia Sanchez AraujoAún no hay calificaciones
- Secuencia 11 La Innovacion Tecnica en Los ProcesosDocumento3 páginasSecuencia 11 La Innovacion Tecnica en Los ProcesosAmerica TecnologiaAún no hay calificaciones
- Mitos y LeyendasDocumento2 páginasMitos y LeyendasJuan Carlos Colque CanaviriAún no hay calificaciones
- The Vice Guide To FilmDocumento477 páginasThe Vice Guide To FilmyvanAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Investigacion SocialDocumento5 páginasIntroduccion A La Investigacion SocialViviana BarriaAún no hay calificaciones
- Preguntas Del ExamenDocumento9 páginasPreguntas Del ExamenSHARON RUTH ENCISO MURRIETAAún no hay calificaciones
- Tarea 7 Criminología Juan MarcosDocumento10 páginasTarea 7 Criminología Juan MarcosMiguel Lopez0% (1)
- La Novela "Doctor Zhivago", El Arma Secreta de La CIA Contra La Unión Soviética PDFDocumento2 páginasLa Novela "Doctor Zhivago", El Arma Secreta de La CIA Contra La Unión Soviética PDFLauana BuanaAún no hay calificaciones
- Tema 2 RRHHDocumento28 páginasTema 2 RRHHJavier González Cachafeiro100% (1)
- IO 01.06 GO: Oficina y Tratamiento 03 04/05/2018Documento13 páginasIO 01.06 GO: Oficina y Tratamiento 03 04/05/2018ROSA MARIELA GONZALES ALCAZARAún no hay calificaciones
- Plan Operativo .GuerreroDocumento20 páginasPlan Operativo .GuerreroYanisita Guerrero ConchaAún no hay calificaciones
- Ficha SimplificadaDocumento12 páginasFicha Simplificadaedwin murayari sabalbeascoaAún no hay calificaciones
- AlthusserDocumento3 páginasAlthusserCarmen tellezAún no hay calificaciones
- Apelacion G40 - TamarizDocumento2 páginasApelacion G40 - TamarizLEON DE JUDA100% (1)
- 16 Sesion Indicadores de Gestión en Mantenimiento I PDFDocumento19 páginas16 Sesion Indicadores de Gestión en Mantenimiento I PDFFreddy Joel Huanca MaqueraAún no hay calificaciones
- Bolsa de Valores Del MundoDocumento29 páginasBolsa de Valores Del MundoYouyou Shuffler Gutarra SalazarAún no hay calificaciones
- SOLICITO Devolución de Dinero Por Que Curso No Se AperturoDocumento4 páginasSOLICITO Devolución de Dinero Por Que Curso No Se AperturoBrayan Jordano Tacza CapchaAún no hay calificaciones
- Cantos de AdoraciónDocumento1 páginaCantos de AdoraciónJorge Humberto Domínguez de LeónAún no hay calificaciones
- Musegint07 Act02Documento10 páginasMusegint07 Act02Paola ArangoAún no hay calificaciones
- Providencias0257 0071 PDFDocumento9 páginasProvidencias0257 0071 PDFYunaywic M Bracho GAún no hay calificaciones
- Esquema Del Discurso PersuasivoDocumento6 páginasEsquema Del Discurso PersuasivoRuben OrellanaAún no hay calificaciones
- Act 5 PerezcrdDocumento3 páginasAct 5 PerezcrddzfzdfAún no hay calificaciones
- El BesoDocumento2 páginasEl BesoAlejandro PescatoreAún no hay calificaciones
- Informe RecomendacionDocumento19 páginasInforme RecomendacionJoselito DylanAún no hay calificaciones