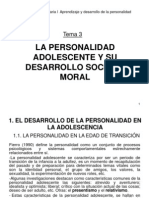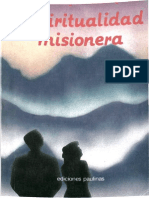Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tcnicaspsicolgicasmaratnyrunning PDF
Tcnicaspsicolgicasmaratnyrunning PDF
Cargado por
José MadrizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tcnicaspsicolgicasmaratnyrunning PDF
Tcnicaspsicolgicasmaratnyrunning PDF
Cargado por
José MadrizCopyright:
Formatos disponibles
TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA LA MARATÓN Y RUNNING
RODRIGO A. CAUAS E.
MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
rcauas@psicologiadeportiva.cl
www.psicologiadeportiva.cl
Comenzar a desarrollar un buen plan de entrenamiento mental muchas veces se
convierte en algo tedioso, debido entre otras cosas a que esta variable del entrenamiento
no se vislumbra como algo verdaderamente importante y porque además no se puede
cuantificar ni observar. Pero muchos runners han señalado que sobre todo frente a
circunstancias impredecibles y cuando el organismo entra en una fase de cansancio y fatiga,
es el factor mental el que permite continuar en la competencia.
Por ello es que la mente de un deportista requiere de trabajo, ya que, la mayoría de
las variables psicológicas que intervienen en el deporte, tales como la motivación, la
ansiedad, el estrés, el control del pensamiento, la autoconfianza, la toma de decisiones,
etc., son perfectibles, es decir, susceptibles de modificarse.
El entrenamiento mental consiste en utilizar herramientas y técnicas psicológicas
para aumentar o disminuir un “estado psicológico”. Su utilización en el ámbito del deporte
permite disminuir la probabilidad de que el rendimiento se vea afectado por dichos
aspectos. El adecuado, riguroso y frecuente uso de las distintas técnicas que provee la
psicología deportiva, permiten que se controlen aspectos como las expectativas previas a
una competencia, la ansiedad o los distintos efectos que generan la fatiga y el cansancio en
la mente del deportista: pensamientos negativos, irracionales, deseos de abandono, baja
expectativas de autoeficacia, etc.
A continuación hablaremos principalmente de tres técnicas que son fundamentales
para el running o la maratón: nos referimos a la ansiedad, la preparación mental y el
autodiálogo.
EL EXCESO EN EL LÍMITE EN LA ACTIVACIÓN…
Cada deporte y cada deportista tienen un nivel de activación óptimo para su
rendimiento, denominada IZOF (Zona Individual de Funcionamiento Óptimo). Este grado de
activación permite al deportista estar alerta a todo lo que está sucediendo o pueda ocurrir
en un entrenamiento o competición. Vale decir, se trata de una situación que todos los
atletas experimentan. La diferencia radica en que cada deportista presenta un nivel de
activación determinado. Pero existen reglas claras y comunes para todos los deportistas. Si
esa activación es muy baja, el rendimiento se verá perjudicado, ya que, la persona se
encontrará muy relajada y le costará ponerse alerta frente a cualquier circunstancia,
viéndose afectado además su focalización y concentración. Pero si esta activación se
traslada hacia el otro extremo, o sea, hacia el polo de la máxima activación aparecerá la
ansiedad y con ello diversas manifestaciones que también afectarán la performance
deportiva.
Conocer el IZOF de cada atleta es una de las tareas más relevantes y fundamentales
en el deporte, ya que, permitirá el ajuste de tensión necesario.
La dificultad está en la activación es susceptible de modificarse por diversas
circunstancias, por ejemplo, cuando se compite bajo condiciones externas desfavorables
(clima, terreno), o se compita por primera vez en una competencia internacional. Ello
obliga a manejar ciertas técnicas de relajación para controlar cuando sobre pase el límite
individual.
La técnica más efectiva y utilizada en el deporte es la Relajación Progresiva. La RP
se basa en el principio de contracción y relajación muscular. La tarea del deportista
consiste en trabajar con cada uno de sus músculos de acuerdo a la siguiente pauta:
Para empezar debe colocarse en una posición cómoda, ya sea, en una silla, en un sofá o
preferiblemente echado de espaldas sobre una alfombra extendida en el suelo. Mantenga la cabeza
recta sobre los hombros, sin inclinarla ni hacia delante ni hacia atrás. La espalda tiene que tocar el
respaldo de la silla. Coloque las piernas sin cruzarlas de manera que los pies descansen totalmente
en el suelo. Las manos deben reposar sobre los muslos con las palmas hacia abajo. Esta es la posición
de relajación.
Empiece probando con varias respiraciones profundas de la manera que sea más eficaz la
relajación. Cuando lo haga, mantenga la posición de relajación y no piense en nada más que en su
cuerpo. A continuación comience por contraer y relajar los distintos músculos por 4 y 20 segundos
respectivamente, de acuerdo a la siguiente estructura.
1. MANOS Y BRAZOS
2. PIERNAS Y PIES
3. ABDOMEN ESPALDA Y NALGAS
4. HOMBROS Y CUELLO
5. MÚSCULOS FACIALES Y OCULARES
6. MANDÍBULAS Y GARGANTA
Además esta técnica puede ser utilizada cuando el deportista presente síntomas de
ansiedad previos a una competencia o para relajarse antes de tomar un descanso.
EL “DEJA VÚ” DEPORTIVO
La preparación mental propiamente tal consiste en que el deportista pueda
anticiparse (para posteriormente controlar) a todos los factores que estarán presentes en la
competición. Esto se realiza por medio de la práctica imaginada.
Las imágenes son representaciones mentales de hechos que han llegado al cerebro a
través de nuestros sentidos. Y la imaginación es una capacidad cognitiva que tiene la
función de elaborar representaciones de objetos, situaciones o actividades y reproducirlas
cuando han dejado de estar presentes.
La práctica imaginada en deporte se ha utilizado como un ensayo mental de la
actuación que se quiere realizar. La clave de su efectividad está en que cuando nuestro
cerebro imagina que está haciendo un ejercicio, está transmitiendo impulsos hasta los
músculos encargados de ejecutar lo que se está imaginando. La repetición del proceso
constituye, desde esta perspectiva, un auténtico entrenamiento, con la ventaja de la
ausencia del cansancio del entrenamiento físico.
El ideal es que se practique con una frecuencia mínimo de 3 veces a la semana, para
que tenga un efecto positivo en el rendimiento deportivo.
¿Cómo trabajar las imaginerías?
1. Comience por adoptar una postura cómoda, cierre los ojos y relájese (se recomienda realizarla
antes de dormir, en un lugar tranquilo y oscuro).
2. Visualice mentalmente un punto de color, acercándose desde un metro a la frente, y alejándose
después.
3. Cambie de color y repita la misma operación.
4. Ahora imagine la mejor carrera que haya realizado. Imagínelo tal cual sucedió. Desde que
comenzó hasta finalizada la carrera. Intente acompañarlo de olores, sensaciones, pensamientos
y emociones que haya vivido en ese momento. Acuérdese lo que se dijo en ese momento, de las
situaciones que le tocó enfrentar, etc. Imagínelo tal cual ocurrió en la realidad. Tómese algunos
minutos en recordar todo esto.
Luego intente imaginar la competición que se aproxima. Hágalo tomando en cuenta todos los
elementos lo más real posible, rivales, clima, lugar y durante la carrera imagínelo sintiéndose bien,
realizando un buen desempeño, siempre de acuerdo a sus capacidades. Imagine que resuelve con
éxito las situaciones que se te van presentando. Imagine finalmente el término de la carrera con un
resultado positivo.
La idea con esta técnica es que la inminencia y la sorpresa del evento deportivo no
se conviertan en elementos que generen ansiedad o estrés, y al contrario el atleta se llene
de imágenes positivas y aumente su percepción de autoeficacia.
LA MARCHA ATRÁS DEL CEREBRO…
Prácticamente durante toda nuestra vida consciente, estamos conversando con
nosotros mismos. Ese lenguaje interno con que cada uno se habla a sí mismo está formado
por los pensamientos en forma de frases a través de las cuales interpretamos el mundo,
describimos la realidad, nos autoevaluamos, nos inculpamos, nos damos ánimo,
autoconsejos y autoinstrucciones. Este diálogo con nosotros mismos posee una enorme
importancia para conocer cómo pensamos y actuamos. Si lo que cada uno se dice mismo se
ajusta a la realidad, es señal de adaptación y salud mental, por el contrario, se trata de
ideas irracionales en relación con lo real, los demás o uno mismo, puede constituir una
fuente importante de problemas.
Comprender la forma en que actúan nuestros pensamientos o autolenguaje nos
enseñará que no es cierto lo que algunos piensan: que los hechos o estímulos determinan
directamente las respuestas emocionales o físicas. Un fallo en un momento decisivo de la
actuación deportiva no provoca directamente, por sí solo, enojo, desesperación o
frustración, sino que esas reacciones vienen determinadas por la forma en que se evalúa la
situación. Entre el acontecimiento y la reacción, los automensajes desempeñan un papel
esencial.
En el deporte es fundamental controlar nuestros pensamientos, ya que, ellos pueden
provocar malas decisiones y disminuir la autoconfianza, resultando fatal para el rendimiento
deportivo.
Para controlar la conversación interna, lo primero que hay que hacer es identificar lo que
cada uno se dice a sí mismo. Esto puede hacerse mediante un registro, por escrito, de las ideas que
aparecen en forma espontánea en nuestro diálogo interno. El deportista, con ayuda del entrenador o
psicólogo del deporte, podrá descubrir qué pensamientos de este diálogo interno favorecen o
entorpecen su rendimiento. Luego se procede a clasificar los pensamientos buenos de aquellos que
eventualmente pueden llevar al deportista a disminuir su potencial deportivo. La idea posterior es
sustituir todos aquellos pensamientos negativos por pensamientos positivos, a través de lo que se
denomina “interrupción del pensamiento”, que consiste en:
1. Centrarse en un pensamiento: se comienza el proceso seleccionando el pensamiento que se
quiere eliminar.
2. Detención del pensamiento: la interrupción del pensamiento se realiza utilizando un
“desencadenante”, por ejemplo la palabra “STOP”. Pueden utilizarse como “desencadenantes”
otras palabras como “basta”, “fuera” o acciones como mover los dedos o golpear alguna parte
del propio cuerpo. La razón del éxito de esta estrategia puede residir en que: la orden de STOP
es usada como un castigo sistemático de la conducta no deseable; es un estímulo distractor, ya
que el imperativo resulta incompatible con el pensamiento; la acción de erradicar el
pensamiento es, en sí misma, una respuesta que puede ser recompensada por bienestar
psicológico.
3. Vaciar la memoria: el pensamiento desaparece durante unos momentos quedando la mente en
blanco.
4. Reemplazo: Seguidamente se fija la atención en otro pensamiento neutral o contrario al
eliminado. Si el pensamiento no deseable ha llegado a constituirse en un patrón dominante de
respuesta, es probable que vuelva a surgir, una y otra vez, durante la sesión. Lo que procede
entonces, es repetir el desencadenante y provocar la detección, una y otra vez, las veces que
haga falta.
Se recomienda practicar este procedimiento primero fuera de todo entrenamiento, para
familiarizarse y comprenderlo muy bien (aunque sea de fácil aplicación). Luego podría ser muy
interesante ponerlo en práctica durante los entrenamientos para adecuarlo y automatizarlo (proceso
más o menos complejo). Y finalmente ya se estará en condiciones de implementarlo en una carrera.
También podría gustarte
- Alfa Giulietta - Cambio TCTDocumento42 páginasAlfa Giulietta - Cambio TCTbetakernel100% (7)
- Curso Intensivo Manejo de ConsolaDocumento29 páginasCurso Intensivo Manejo de ConsolaEduardo Alvarez Donoso80% (5)
- APOLO. Formación de Predicadores. mANUALDocumento70 páginasAPOLO. Formación de Predicadores. mANUALJose Alfredo Jimenez Ramirez100% (18)
- 14 Escalas Estres PsicologicoDocumento9 páginas14 Escalas Estres PsicologicoG Jose Madriz100% (1)
- Terapia Familiar Sistemica2Documento406 páginasTerapia Familiar Sistemica2G Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Quiero Dejar de Ser Homosexual Casos Reales de Terapia ReparativaDocumento1 páginaQuiero Dejar de Ser Homosexual Casos Reales de Terapia ReparativaG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Los Diferentes Patrones de Comunicación Que Utilizan Los PDFDocumento181 páginasDiagnostico de Los Diferentes Patrones de Comunicación Que Utilizan Los PDFG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Propuesta de Un Programa de Capacitación Dirigido A Las Cuidadoras Del Adulto Mayor en La ComdadDocumento84 páginasPropuesta de Un Programa de Capacitación Dirigido A Las Cuidadoras Del Adulto Mayor en La ComdadG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Sindrome Del CuidadorDocumento19 páginasSindrome Del CuidadorG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Manual de Evaluacion y Entrenamiento en Des Sociales)Documento103 páginasManual de Evaluacion y Entrenamiento en Des Sociales)Tania Adauy100% (1)
- Tema 3b2 La Personalidad Del AdolescenteDocumento45 páginasTema 3b2 La Personalidad Del AdolescenteG Jose Madriz100% (1)
- Compendio de Psicometria Pruebas VocacionalesDocumento105 páginasCompendio de Psicometria Pruebas VocacionalesMaryansAún no hay calificaciones
- Espiritualidad Misionera - Luis Augusto CastroDocumento111 páginasEspiritualidad Misionera - Luis Augusto CastroG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Fundamento Trinitario y Eclesiologico MisionDocumento9 páginasFundamento Trinitario y Eclesiologico MisionG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Manual Latinoamericano de Terapia Cognitivo Conductual Quinto BarreraDocumento73 páginasManual Latinoamericano de Terapia Cognitivo Conductual Quinto BarreraG Jose MadrizAún no hay calificaciones
- Tema 8 - Integración Del MetabolismoDocumento39 páginasTema 8 - Integración Del MetabolismoCarloz SquallAún no hay calificaciones
- T470 DataSheet ES 0420Documento2 páginasT470 DataSheet ES 0420RenatoRiosAún no hay calificaciones
- Informe Médico Fernandez CruzadoDocumento2 páginasInforme Médico Fernandez CruzadoDark Lou NmAún no hay calificaciones
- Tema - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE VVT-IDocumento9 páginasTema - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE VVT-IMiguel AngelAún no hay calificaciones
- 15 Ejemplos de Ejercicios de Frecuencia de Gestual en El Fútbol (Desde Los U8 Hasta Adultos Mayores) PDFDocumento8 páginas15 Ejemplos de Ejercicios de Frecuencia de Gestual en El Fútbol (Desde Los U8 Hasta Adultos Mayores) PDFjavier galeanoAún no hay calificaciones
- Historia FutsalDocumento4 páginasHistoria Futsalpadillajosefelix65Aún no hay calificaciones
- Foro y Pagina Web Sobre Reseñas de ProductosDocumento2 páginasForo y Pagina Web Sobre Reseñas de ProductosCarlos Villanueva BarretoAún no hay calificaciones
- Pliego de Posiciones - FormatoDocumento3 páginasPliego de Posiciones - FormatoMara ValentínAún no hay calificaciones
- Historia Del FutbollDocumento17 páginasHistoria Del FutbollErnesto Medina Martinez0% (1)
- Certificado Cotizaciones Victor Ojeda SeptiembreDocumento1 páginaCertificado Cotizaciones Victor Ojeda SeptiembreErik MardonesAún no hay calificaciones
- Guía 3 de Educación Física - SEXTOSDocumento5 páginasGuía 3 de Educación Física - SEXTOSsebastian salazar.Aún no hay calificaciones
- Contrato de Espectaculo PublicoDocumento11 páginasContrato de Espectaculo PublicoNico CuriAún no hay calificaciones
- El MataderoDocumento1 páginaEl MataderoTavo Zaraki GandiniAún no hay calificaciones
- Desbloqueo de FRPDocumento10 páginasDesbloqueo de FRPBitler Flores TAún no hay calificaciones
- Relajantes NeuromuscularesDocumento19 páginasRelajantes NeuromuscularesEstefanía Guarín Melo100% (1)
- Tritico PanzeriDocumento2 páginasTritico Panzeriluchomarino100% (1)
- Una Actividad para Estimular La Motricidad GruesaDocumento1 páginaUna Actividad para Estimular La Motricidad GruesaBastian OAún no hay calificaciones
- Farmacologia Rios Tomo IDocumento109 páginasFarmacologia Rios Tomo IYair Lopez HernandezAún no hay calificaciones
- La Honra.Documento2 páginasLa Honra.Lola Garrán VelázquezAún no hay calificaciones
- Encuesta Perfil SociodemograficoDocumento4 páginasEncuesta Perfil SociodemograficoCAMILA TELLO100% (1)
- Trabajo de Unidad 1Documento3 páginasTrabajo de Unidad 1Jesús Astudillos TuñoqueAún no hay calificaciones
- 5d93fc678cade 1951 Ene Feb 2 Los Equinoides FosilesDocumento41 páginas5d93fc678cade 1951 Ene Feb 2 Los Equinoides FosilesHugo Ricardo MontoyaAún no hay calificaciones
- VoleibolDocumento6 páginasVoleibolDarvin Josue MoralesAún no hay calificaciones
- Un Divertido Juego de Bolos RecicladoDocumento3 páginasUn Divertido Juego de Bolos Recicladomaicol morenoAún no hay calificaciones
- Plan de Ir A La PlayaDocumento6 páginasPlan de Ir A La PlayaMayka LixebiaAún no hay calificaciones
- Registro de Evaluación Partidos de FútbolDocumento4 páginasRegistro de Evaluación Partidos de FútbolscpsaibaAún no hay calificaciones
- Control de Asistencia 2022Documento13 páginasControl de Asistencia 2022Raphael Angel Albino MancillaAún no hay calificaciones
- ProblemasDocumento4 páginasProblemasBOSCO DIAZAún no hay calificaciones