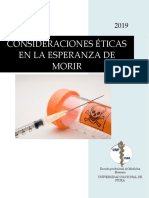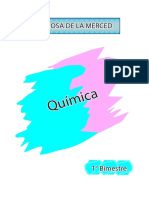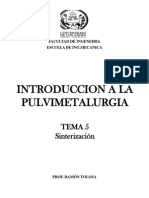Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marco Teorico Completo
Marco Teorico Completo
Cargado por
Diana Rubi Silva RiscoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Marco Teorico Completo
Marco Teorico Completo
Cargado por
Diana Rubi Silva RiscoCopyright:
Formatos disponibles
INTOXICACIONES NO INTENCIONADAS EN
PACIENTES PEDIATRICOS
I) EPIDEMIOLOGÍA
En el mundo existen alrededor de 13 millones de químicos naturales y sintéticos, y menos
de 3000 causan el 95% de las intoxicaciones. Existen distintos tipos, aquellos de uso
humano (comidas y sus aditivos, medicamentos y cosméticos) y aquellos que no lo son
(productos de limpieza, industriales, químicos, plantas y hongos no comestibles).(1) En
Perú se calcula que 2/3 de las intoxicaciones se producen en niños, siendo los menores de 6
años los que presentan el más alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de las ingestiones de
tóxicos o drogas en este grupo etáreo son accidentales, generalmente se trata de un único
agente en pequeñas cantidades y los familiares buscan ayuda rápidamente, por lo que el
tratamiento suele ser instaurado oportunamente, con bajos índices de mortalidad (2%-3%
de los casos). En los adolescentes y adultos, la ingestión suele ser intencional, puede
tratarse de múltiples agentes y la búsqueda de ayuda retardada por lo que suelen tener
mayor mortalidad.(2)
En los últimos años se detectan signos de cierta preocupación. Los pacientes tardan menos
tiempo en acudir a Urgencias y disminuye el porcentaje de aquéllos que reciben tratamiento
prehospitalario. Éste es un hecho preocupante ya que el tratamiento prehospitalario del
paciente intoxicado es probablemente más importante que el recibido en el hospital.(3)
II) DEFINICIÓN
Se entiende como intoxicación a la patología inducida por un tóxico o veneno, que se
produce tras la absorción de una cantidad determinada cantidad del mismo, luego de un
periodo de latencia, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.(4)
En pediatría podemos diferenciar dos grandes grupos de pacientes que consultan por una
posible intoxicación:
• Preescolares-escolares por debajo de los 5 años de edad. Constituyen el grupo más
numeroso, en el que las intoxicaciones se caracterizan por ser:
Accidentales.
Habitualmente en el hogar.
De consulta cuasi inmediata.
Los niños suelen estar asintomáticos.
El tóxico es conocido.
El pronóstico en general es favorable.
• Adolescentes, cuyas intoxicaciones se distinguen por:
Ser intencionales (generalmente con intención recreacional y, menos, suicida).
Muchas veces, fuera del hogar.
Consultar con tiempo de evolución más prolongado.
Generar síntomas con mucha frecuencia.
El tóxico no siempre es conocido.
Manejo más complejo.
Un grupo aparte, de muy escaso volumen, pero de gran importancia, lo constituyen las
intoxicaciones intencionadas con fines homicidas o sucedidas en el contexto de un maltrato.
Aunque globalmente no hay diferencias en cuanto al sexo, según nos acercamos a la
adolescencia predomina el sexo femenino.(3)
III) FACTORES DE RIESGO
Edad menor de 18 años
Padres jóvenes
Nivel socioeconómico bajo
Hacinamiento
Mal almacenamiento de los medicamentos
Enfermedades previas
Anomalías metabólicas
No correlación entre la información del mecanismo de la intoxicación y los
hallazgos físicos.
IV) HISTORIA CLÍNICA
Determinar causa y mecanismo de intoxicación.
Determinar edad, sexo y peso del paciente.
Tiempo transcurrido de la ingesta del medicamento.
Intervenciones antes de su llegada Antecedentes de enfermedades previas.
Presencia de medicamentos en el hogar. ¿Cuáles?
Signos y síntomas que se hayan presentado. (alteración del estado mental o de
consciencia, alteraciones de la marcha, movimientos anormales, etc.) (5)
EXPLORACIÓN FÍSICA
Estado de consciencia
Coloración de la piel
Examen de las pupilas
Trabajo y ruidos respiratorios
Ruidos cardiacos
Signos vitales
Déficit neurológico, fuerza y sensibilidad de las cuatro extremidades
Exposición completa (5)
SÍNTOMAS O SIGNOS ESPECÍFICOS
Los signos físicos de la intoxicación pediátrica son muy variables, dependen del
mecanismo de exposición, tiempo de exposición intervención terapéutica previa, tipo de
medicamento y edad del paciente. Revisión de frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial, temperatura, oximetría de pulso. Alteración del estado de
conciencia, miosis o midriasis, alteraciones cutáneas. (5)
V) MANEJO
MANEJO DEL INTOXICADO EN EL HOGAR
En los países donde el sistema de salud está más desarrollado y por lo tanto más
organizado, los hogares tienen acceso mediante el teléfono a Centros de Control de
Intoxicaciones, donde personal especializado inmediatamente aconseja a los familiares
del paciente intoxicado las medidas iniciales. Ya que por ahora esto no es posible en
nuestro país, nuestra función debe limitarse a la prevención y a la difusión de algunos
tópicos como:
Remoción inmediata de la ropa del niño intoxicado para prevenir mayor absorción
del tóxico, especialmente si se trata de insecticidas, hidrocarburos, ácidos o álcalis.
Si el tóxico ha entrado en contacto con los ojos o membranas mucosas, irrigar
dichas zonas con abundante agua por lo menos por 15 a 20 minutos.
Saber cuándo la provocación del vómito está totalmente contraindicado:
o sensorio alterado o presencia de convulsiones;
o hemorragia gastrointestinal;
o ingesta de hidrocarburos, insecticidas, metales pesados, ácidos o álcalis;
o ingesta de drogas que afectan rápidamente el Sistema Nervioso Central;
o niños menores de 6 meses, que tienen un inadecuado reflejo nauseoso.
o En caso de administrarle algún líquido, que sea agua o leche (es
controversial) (2)
MANEJO INICIAL DE INTOXICADO EN EL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
ESTABILIZACIÓN INICIAL
Cuando se recibe un paciente intoxicado, es necesaria una evaluación rápida pero integral
para determinar su estado general, los efectos del tóxico y la presencia de alguna condición
agregada que pueda empeorar la evolución y el pronóstico; hay que prestar especial
atención a su estado hemodinámico y su sensorio e iniciar las maniobras de reanimación (el
ABC de la reanimación: vía aérea, ventilación y circulación) en caso sea necesario. Si hay
depresión respiratoria, será necesaria la intubación endotraqueal e iniciar ventilación
asistida, por medio de un ambú.
Simultáneamente, debe conseguirse un buen acceso venoso para suministrar líquidos
cristaloides (Cloruro de Sodio al 0.9% o Lactato de Ringer) o coloides (plasma o albúmina)
en caso el paciente se encuentre en shock. La vía EV servirá también para administrar
medicamentos o antídotos. Muchas veces es incluso necesario tener 2 vías disponibles y, si
está indicado, realizar una flebotomía para tener una vía central en caso sea necesario medir
Presión Venosa Central.
Algunos pacientes pueden requerir manejo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Pediátricos, por lo que deberán ser referidos de inmediato.
Una vez que el paciente se ha estabilizado, debe abrirse una Hoja de Monitorización, que
incluya, por lo menos, los siguientes datos:
Temperatura
Frecuencia cardiaca
Frecuencia respiratoria
Presión arterial
Tamaño de pupilas
Estado de perfusión (llenado capilar)
Aspecto de la piel
Presencia de cianosis
Hora e intervalo de administración de medicamentos
Dentro de la evaluación inicial, es muy importante considerar la posibilidad que el estado
del paciente no se deba sólo a la ingestión de un tóxico o una sobredosis de alguna droga o
medicamento, especialmente si hay alteración del sensorio o signos vitales inestables. Por
Ej. Un traumatismo encéfalo-craneano puede presentarse como una sobredosis; asimismo,
la ingestión de un cáustico puede complicarse con hemorragia gastrointestinal severa que
puede desestabilizar hemodinámicamente al paciente.
Por último, es indispensable buscar signos de maltrato infantil tales como cicatrices en
banda, huellas de quemadura, marcas de agujas, equimosis, contusiones. (2)
IMPORTANTE:
Recordar que algunas drogas tienen un inicio retardado de síntomas (por ejemplo:
paracetamol o álcalis suaves), por lo que no hay que descuidar a un niño con historia de
ingestión que al acudir al establecimiento se encuentre asintomático.
Dicho paciente debe quedarse en observación durante por lo menos 6 a 12 horas y proceder
al alta sólo si los padres son confiables y se les ha explicado claramente los signos de
alarma, cuya presencia debe provocar el inmediato retorno al establecimiento. (6)
TRATAR AL PACIENTE, NO AL TÓXICO
VI) Productos implicados con más frecuencia
A) INTOXICACIÓN ETÍLICA
La ingesta no voluntaria de un medicamento por parte de un niño menor de 6 años sigue
siendo la causa más importante de intoxicación aguda pediátrica, si bien las intoxicaciones
por etanol con fin recreacional han aumentado de manera significativa. Hoy en día, el
etanol es el agente implicado con mayor frecuencia en las intoxicaciones agudas atendidas
(7)
Clínica. La clínica característica de la intoxicación etílica es el resultado de la
depresión del sistema nervioso central que produce y está en relación con la
alcoholemia. Las intoxicaciones leves cursan con: euforia, desinhibición, ataxia, etc.
Según aumenta la gravedad de la intoxicación, la depresión del sistema nervioso
central empeora y aparece somnolencia e incluso coma, con depresión respiratoria y
muerte. No hay que olvidar que también cursa con hipoglucemia (puede colaborar
en la disminución del nivel de conciencia y producir convulsiones), vómitos y
poliuria que provocan deshidratación, hepatitis tóxica y alteraciones cardiacas. La
clínica de los niños pequeños es un poco diferente y, con frecuencia, cursa con la
tríada de: coma, hipoglucemia e hipotermia. (8)
Tratamiento. El carbón activado no es efectivo con los alcoholes. La atención de
estos pacientes es de soporte y depende de la gravedad de la intoxicación. En los
casos graves, se estabilizará al paciente siguiendo el ABCDE, para asegurar la vía
aérea y la ventilación, sin olvidar la determinación rápida de glucemia y la
reposición hidroelectrolítica. (8)
B) INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL
El paracetamol (acetaminofén) es uno de los medicamentos más usados en niños gracias a
su eficaz efecto analgésico y antipirético. Tiene un buen perfil de seguridad, pero la
administración a dosis elevadas puede producir importante toxicidad con riesgo de
desarrollar falla hepática aguda, cuyo pronóstico depende de forma importante del
reconocimiento oportuno y del inicio temprano de medidas terapéuticas específicas. (9)
Toxicidad. La principal consecuencia de la intoxicación por paracetamol es la
hepatotoxicidad. En la actualidad, se considera que el umbral, a partir del cual una
dosis única puede producir daño hepático, es de 200 mg/kg (8-10 g en los
adolescentes y adultos), siempre que no existan factores de riesgo (edad inferior a 6
meses, malnutrición, anorexia, fallo de medro, hepatopatía, fibrosis quística,
tratamiento con fármacos inductores del citrocromo p450 o que enlentecen el
vaciado gástrico). En los niños menores de 3 meses y en aquellos con factores de
riesgo, el umbral a partir del que se debe considerar que existe riesgo de
hepatotoxicidad es de 75 mg/kg; 150 mg/kg si el niño tiene entre 3 y 6 meses de
edad.
Clínica. Inicialmente, el paciente está asintomático. A partir de las 6 horas de la
ingesta, puede aparecer algún síntoma (náuseas, vómitos, sudoración, malestar
general). Posteriormente, la clínica desaparece y el niño se mantiene sin ningún
síntoma durante 24-48 horas, aunque ya comiencen a alterarse las pruebas de
laboratorio (elevación de las transaminasas, bilirrubina, creatinina y prolongación
del tiempo de protrombina). Finalmente, el proceso se puede resolver a lo largo de
semanas o progresar hasta la muerte. (8)
Evaluación y tratamiento. Los pacientes que hayan ingerido, en las últimas 2
horas, una dosis tóxica o desconocida de paracetamol, deben recibir 1 g/kg de
carbón activado para ser remitidos inmediatamente al hospital, donde a partir de las
4 horas de la ingesta, se determinarán los niveles de paracetamol, para evaluar el
riesgo de toxicidad hepática con el Nomograma de Rumack-Matthew. Si los niveles
son tóxicos, se solicitarán también las siguientes pruebas: hemograma, electrolitos,
tiempo de protrombina, transaminasas y función renal, y se comenzará el
tratamiento con N-acetilcisteína, el antídoto del paracetamol. (8)
C) INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS
FRECUENTES
Las sustancias cáusticas son un amplio grupo de productos de uso doméstico que tienen un
carácter ácido o básico. Constituyen la intoxicación no medicamentosa más frecuente en la
edad pediátrica. Su toxicidad viene determinada por el pH extremo, que lesiona los tejidos
con los que entra en contacto.
La gravedad de estas lesiones depende de varios factores: concentración del producto,
molaridad, volumen ingerido, vía de exposición y superficie afectada.
La ingestión de cáusticos es, habitualmente accidental y ocurre en el 80% de los casos en
niños menores de 3 años, sobre todo varones, que ingieren productos de limpieza. El 90%
están producidas por álcalis. El resto son ácidos, en general muy agresivos. Aunque de baja
mortalidad, estas intoxicaciones causan una alta morbilidad, principalmente en forma de
estenosis esofágica.
Los cáusticos más comunes son:
– Álcalis. Sustancias con pH superior a 11. Lesionan el esófago y producen
necrosis por licuefacción, penetrando en profundidad. Habitualmente son
productos domésticos o industriales: hipoclorito sódico, amoniaco,
hidróxido sódico y potásico, sales sódicas, fósforo, permanganato sódico y
cemento. Se encuentran en lejías (es peligrosa la de uso industrial, muy
concentrada, la doméstica no es tóxica), limpiadores de WC, detergentes,
limpiahornos o lavavajillas.
– Ácidos. Sustancias con pH inferior a 3 que afectan al estómago. Dan lugar a
necrosis por coagulación, con lo que se forma una escara en la mucosa que
va a impedir la penetración en profundidad del cáustico. Los más
importantes son: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, bisulfito sódico, ácido
oxálico, ácido fluorhídrico, ácido fórmico y ácido carbólico. Se hallan en
limpiametales, limpiadores de WC, agua fuerte, desodorantes, antisépticos o
desinfectantes. (10)
Clínica. Es muy variable y depende de la cantidad ingerida y del pH de la
sustancia, como se ha comentado con anterioridad. Los síntomas más frecuentes
son: dolor de garganta con disfagia, hiperemia en la boca y babeo. La disfonía,
el estridor y la dificultad respiratoria son signos más graves que indican
afectación de la vía aérea. Cuanto mayor sea el número de síntomas y signos
presentes, más frecuente será la lesión. Es muy raro que haya lesiones esofágicas
si el niño está totalmente asintomático y no presenta ninguna lesión en la boca.
(8)
Evaluación y tratamiento. En este caso, quizás sea importante recordar lo que
no hay que hacer: no se debe dar carbón activado porque no es efectivo, está
contraindicada la inducción del vómito o la administración de agua, leche o
bicarbonato con la intención de diluir el producto o de neutralizarlo. En
resumen, no debe darse nada de beber para no favorecer el vómito y aumentar
así el riesgo de lesión al pasar de nuevo el cáustico por el esófago.
La endoscopia digestiva alta está indicada si: se trata de un intento autolítico,
existen lesiones en la boca, la sustancia ingerida tiene un pH menor de 3 o
mayor de 12, el paciente tiene síntomas o a vomitado.
El tratamiento es sintomático: omeprazol, ranitidina, antieméticos, etc. Los
corticoides están indicados si existen signos de afectación de la vía aérea; en el
centro de salud, se puede administrar la primera dosis (1-2 mg/kg de
metilprednisolona i.m.). En los demás casos, su uso sigue siendo controvertido,
sin embargo, la mayoría de los autores los recomiendan si en la endoscopia
encuentran lesiones graves. (8)
REFERENCIAS
1. Manual de Pediatría [Internet]. [cited 2019 May 2]. Available from:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/intoxicaciones.html
2. Intoxicaxiones, Medicamentos y Drogas [Internet]. [cited 2019 May 2]. Available from:
http://www.upch.edu.pe/ehas/pediatria/topicos%20en%20pediatria/Clase%201.htm
3. Mintegi S. Manual de intoxicaciones en pediatría [Internet]. [cited 2019 May 2].
Available from: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/128408
4. Guía Practica Clínica GPC Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la
Intoxicación Aguda en Pediatría en el primer nivel de atención [Internet]. [cited 2019
May 3]. Available from:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/110_GPC_Intxaguda
Ped/SSA_110_08_GRR.pdf
5. Guía de manejo general del paciente intoxicado agudo [Internet]. [cited 2019 May 3].
Available from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U-
8_DgvADJoJ:www.scielo.org.pe/pdf/rspmi/v20n1/a07v20n1.pdf+&cd=7&hl=es&ct=cl
nk&gl=pe
6. Sosa S. Y, Bosque M, Ruiz de Ramos F, Sorge H. F. Intoxicaciones en pediatria. Rev
Soc Méd-Quir Hosp Emerg Pérez Ón. 1988 Jun;23(2):51–68.
7. Universidad de Rioja. Cambios epidemiológicos en las intoxicaciones atendidas en los
servicios de urgencias pediátricos españoles entre 2001 y 2010 [Internet]. [ cited 2019
May 6], Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4068139
8. M. De La Torre Espi. Intoxicaciones más frecuentes [Internet]. [ cited 2019 May 6],
Available from: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-06/intoxicaciones-
mas-frecuentes/
9. Tatiana Roldán. Ángelo López. Intoxicación por acetaminofén en pediatría:
aproximación y manejo [Internet]. [ cited 2019 May 6], Available from:
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/article/download/.../12892/
10. Joseba Rementería Radigales, Aitor Ruano López, Javier Humayor Yánez.
Intoxicaciones no farmacológicas [Internet]. [ cited 2019 May 6], Available from:
https://www.aeped.es/sites/default/files/.../intoxicaciones_no_farmacologicas.pdf
También podría gustarte
- Sindrome de Distres Respiratoria (SDR) Int Andreina ElizabethDocumento43 páginasSindrome de Distres Respiratoria (SDR) Int Andreina ElizabethDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Infecciones Respiratorias en PediatriaDocumento34 páginasInfecciones Respiratorias en PediatriaDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Historia Clínica 1Documento11 páginasHistoria Clínica 1Diana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Actualizacion Síndrome Nefrítico 2014Documento9 páginasActualizacion Síndrome Nefrítico 2014Ivette Espinoza100% (3)
- Grupos de ExposiciónDocumento4 páginasGrupos de ExposiciónDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Psicologia GeriatricaDocumento2 páginasPsicologia GeriatricaDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Consideraciones Éticas en El Proceso de MorirDocumento14 páginasConsideraciones Éticas en El Proceso de MorirDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Historia Clinica 2 - DR MoyaDocumento12 páginasHistoria Clinica 2 - DR MoyaDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Instrumental Quirurgico-Yo AnasDocumento51 páginasInstrumental Quirurgico-Yo AnasDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Preoperatoria FINALDocumento67 páginasEvaluacion Preoperatoria FINALDiana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- El Cisne Negro Videoforum 3Documento4 páginasEl Cisne Negro Videoforum 3Diana Rubi Silva RiscoAún no hay calificaciones
- Cisne NegroDocumento1 páginaCisne NegroGlenn Santamaria JuarezAún no hay calificaciones
- Quimica 3°año IDocumento43 páginasQuimica 3°año IOscar Rodríguez Gómez100% (1)
- Manual de Residuos PeligrososDocumento27 páginasManual de Residuos PeligrososartuAún no hay calificaciones
- Comportamiento Del Hormigon FrescoDocumento21 páginasComportamiento Del Hormigon FrescoTomás DonosoAún no hay calificaciones
- Especificación Técnica Actividades de Puesta en Marcha de La PlantaDocumento6 páginasEspecificación Técnica Actividades de Puesta en Marcha de La Plantaespecialista0806Aún no hay calificaciones
- Sistema de Refrigeracion MecanicaDocumento30 páginasSistema de Refrigeracion MecanicaTahic P100% (1)
- Normas de Seguridad David Arpe 4to 10maDocumento6 páginasNormas de Seguridad David Arpe 4to 10maanon_932053163Aún no hay calificaciones
- Terp EnosDocumento5 páginasTerp EnosMónica RodriguezAún no hay calificaciones
- Absorcion Atomica InterferenciasDocumento13 páginasAbsorcion Atomica InterferenciasMary ScottAún no hay calificaciones
- Prac.2 Reacciones de ReflujoDocumento6 páginasPrac.2 Reacciones de ReflujoMar Noseponada NoseAún no hay calificaciones
- NCh0141 Of.1999 - Yeso - TerminologiaDocumento9 páginasNCh0141 Of.1999 - Yeso - TerminologiaAlfredo Mauricio Sanchez MayorgaAún no hay calificaciones
- Flexion PuraDocumento27 páginasFlexion PuraAlbert Bustamante AjahuanaAún no hay calificaciones
- Agar Eosina y Azul de Metileno EmbDocumento1 páginaAgar Eosina y Azul de Metileno Embsonyaaaa141289Aún no hay calificaciones
- Masa 3 Apuntes de Alexis Cruz Zabalegui PDFDocumento73 páginasMasa 3 Apuntes de Alexis Cruz Zabalegui PDFMirna MartinezAún no hay calificaciones
- 2 - Evaluación de La Exposición A Agentes QuímicosDocumento107 páginas2 - Evaluación de La Exposición A Agentes QuímicostbilisisAún no hay calificaciones
- Adrenalina y NoradrenalinaDocumento4 páginasAdrenalina y NoradrenalinaAlejandra RamirezAún no hay calificaciones
- Biosfera y BiomasDocumento6 páginasBiosfera y BiomasDiaz Carlos67% (3)
- Cables Nomenclatura Normalizada Clores, Códigos, TiposDocumento7 páginasCables Nomenclatura Normalizada Clores, Códigos, TiposLuis David HMAún no hay calificaciones
- Estado Del ArteDocumento7 páginasEstado Del ArteAngel Abraham Suarez SuarezAún no hay calificaciones
- Introducción A La PulvimetalurgiaDocumento28 páginasIntroducción A La PulvimetalurgiakmorenopAún no hay calificaciones
- Parada de Seguridad - LFDocumento1 páginaParada de Seguridad - LFMartinCampoverdeAún no hay calificaciones
- Zapatas Aisladas Con Flexión en Un DirecciónDocumento10 páginasZapatas Aisladas Con Flexión en Un DirecciónAthelin Graciela Cahuana ChumbileAún no hay calificaciones
- Acido Borico InformeDocumento4 páginasAcido Borico Informepaula murcia0% (1)
- Manual de Laboratorio QGIIDocumento66 páginasManual de Laboratorio QGIIAndrês RivëraAún no hay calificaciones
- El Gran Colisionador de HandronesDocumento14 páginasEl Gran Colisionador de HandronesAinhoaAún no hay calificaciones
- Reacciones AnódicasDocumento4 páginasReacciones AnódicasYanina DíazAún no hay calificaciones
- Tincion GramDocumento13 páginasTincion GramEduardoHuarcayaAún no hay calificaciones
- Operaciones UnitariasDocumento10 páginasOperaciones UnitariasJulian de La OAún no hay calificaciones
- Prueba - 2º Medio Fila ADocumento10 páginasPrueba - 2º Medio Fila AJessica WiederholdAún no hay calificaciones
- SESION 9. Un. Quim. MasaDocumento42 páginasSESION 9. Un. Quim. MasaBianca SilvaAún no hay calificaciones
- Tipos de Registros ElectricosDocumento27 páginasTipos de Registros ElectricosJealitzaAún no hay calificaciones