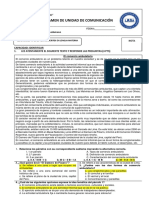Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes de Cirugía-Secc05
Apuntes de Cirugía-Secc05
Cargado por
bec08busDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes de Cirugía-Secc05
Apuntes de Cirugía-Secc05
Cargado por
bec08busCopyright:
Formatos disponibles
5.
INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA
Dr. Mario Bravo Martínez
Introducción
La insuficiencia venosa crónica es un conjunto de síntomas y signos que demuestran la
existencia de una dificultad en el retorno venoso, en forma crónica, en su camino hacia el
corazón central. La hemodinámica de la circulación arterial es relativamente simple y está
dominada por la función de bomba del corazón. Por el contrario la hemodinámica del
retorno venoso desde las extremidades inferiores, realizado contra la gravedad y contra el
peso de la propia sangre es más complicada y es multifactorial.
Los factores involucrados en el retorno venoso son los siguientes:
1.- LA MASA SANGUINEA DE LAS EXTREMIDADES: Esta masa corresponde a un 30
a 35% del volumen sanguíneo total y de este volumen el 60 al 75% es sangre venosa,
siendo el resto, lo menos, volumen arterial de las extremidades.
2.- LOS DUCTOS O VIAS DE RETORNO VENOSO: Hay que recordar que la sangre
regresa al corazón mediante el sistema superficial y por el sistema venoso profundo que es
el que mayor causal de sangre lleva. Ambos están integrados mediante las venas
perforantes. La dirección del flujo normal es de superficial a profundo a través de las venas
perforantes y de profundo al corazón. La disposición de las vías y la existencia en estos
sistemas de válvulas dirigen el flujo en la dirección señalada.
3.- EL CORAZON PERIFERICO FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Las contracciones musculares.
Las contracciones de las venas.
El vis a tergo capilar.
La aspiración torácica negativa, (fundamental durante el sueño y en el individuo
anestesiado) vis a fronte.
Las válvulas venosas.
En este corazón periférico multifactorial que hemos enunciado existen el flujo de precarga
(diástole de la bomba muscular) el flujo de eyección (sístole de la bomba muscular) y el
flujo de poscarga determinado fundamentalmente por el estado de la vía hacia proximal.
46 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
Etiología
Las causas más frecuentes que producen un desorden fisiopatológico del retorno venoso
de las extremidades inferiores son las siguientes:
- El síndrome postrombótico, considerado en nuestro medio como la causa principal de esta
enfermedad.
- La avalvulación congénita parcial o total del sistema venoso.
Puede haber una avalvulación completa o un menor numero de válvulas o un desarrollo
parcial de velos valvulares.
- Excepcionalmente hemos observado como causas las angiodisplasias combinadas con
fenómenos de hipertensión venosa como ocurre en el síndrome de Klippen-Trenaunay, en
aneurismas venosos o en fístulas arterio venosas, en algunas compresiones extrínsecas por
malformaciones óseas o musculares, y en el síndrome de Ellers-Danlos.
Finalmente se citan como etiología de IVC las iatrogenias y los traumatismos venosos
capaces de interrumpir los ductos descritos, las ligaduras venosas terapéuticas, la fibrosis
por radioterapia y las compresiones crónicas de diversa naturaleza.
La importancia de la IVC es que hoy es un problema mayor en la población general y
también individual.
La prevalencia de síntomas o signos de la insuficiencia venosa crónica es de 2 por 1000 y
de estos cerca de 1% estará amenazada de realizar una úlcera de la pierna en el curso de su
vida. El impacto médico social y económico es enorme porque produce ausencia laboral, lo
que graba la economía familiar de muchas personas. Porque necesita un porcentaje alto de
horas médicas y de días camas de hospitalización que comprometen severamente el
presupuesto de la salud publica y privada de los Estados. En 1995 el profesor Jantet de
Londres, informó del gasto de 600 millones de libras esterlinas como presupuesto anual de
la IVC en Inglaterra durante un año. En Portugal y en Alemania se han hospitalizado más
pacientes con IVC que pacientes con angor o con asma Bronquial.
En Insuficiencia Venosa Crónica, sea primaria, o sea ligada a una disminución del tono
venoso por una menor elasticidad o por estructura fíbroelástica deficiente, o sea secundaria
a una trombosis venosa profunda, lo sustancial como punto físiopatológico fundamental es
la hipertensión venosa crónica.
Cualquier etiología de la insuficiencia venosa crónica se traducirá en alteraciones
anatómicas que producen ó reflujo u obstrucción. La hipertensión venosa crónica trae como
consecuencia perturbaciones de la micro circulación cutánea, la piel llega a ser roja,
húmeda y pruriginosa, descrita clínicamente como eczema.
Los leucocitos se atrapan en estos capilares de alto flujo liberando radicales libres que
dañan los tejidos. Entonces la apariencia clínica es de un estado inflamatorio. Estos
cambios que se resumen en una hipertensión venosa microangiopática son particularmente
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 47
Apuntes de Cirugía
marcados en la piel perimaleolar y son el preámbulo para la aparición de la lesión final
característica de esta enfermedad, el eslabón final que es la úlcera de origen venoso.
El Síndrome Postrombótico
La trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores puede localizarse en el
segmento iliofemoral, en el segmento femoropoplíteo, o en el segmento poplíteo distal.
Es una complicación frecuente en nuestro medio. Los estudios estadísticos dan un
porcentaje de un 35% de TVP en los servicios de cirugía nacionales, en pacientes de alto
riesgo (pacientes mayores de 40 años, operación de más de una hora, más dos factores de
Virchow). En términos de Especialidades la cirugía provee el 15% de las TVP, la
traumatología alrededor de un 30% la oncología y la ginecología un 20% cada uno siendo
el resto de los porcentajes misceláneos.
Cuando se produce un trombo en el sistema venoso, el trombo que es un tejido vivo,
evoluciona, en horas, a adherirse a la pared y a los velos valvulares, tendiendo a provocar
un daño en ellas mediante un compromiso inflamatorio o flebítico del endotelio. Por eso es
tan importante la precocidad con que se inicie el tratamiento módico de esta patología. Se
ha demostrado que después de 72 horas el trombo provoca un daño menor pero estará
siempre presente en las válvulas o en la pared venosa.
La pared venosa pierde su elasticidad, las válvulas se fibrosan especialmente en su ángulo
parietal inferior y la difusibilidad a través de los poros venosos se aumenta permitiendo el
encharcamiento o edema de los tejidos vecinos. Estas lesiones venosas de la TVP pueden
extenderse a las válvulas y a la pared de las venas comunicantes produciendo el mismo
fenómeno fisiopatológico. Secundariamente ya sea por el tratamiento heparínico, por
fibriniolisis y por acción de los elementos proteolíticos de la sangre venosa, cuando se
forma un trombo puede evolucionar en dos formas:
1. - a su recanalización, que es lo más frecuente especialmente, (90%) en las trombosis
poplíteo distales.
2. - puede haber obstrucción definitiva del lumen venoso lo que ocurre felizmente en no
más de un 10 o un 12%. La vena permanece bloqueada y no se recanaliza.
Estas dos formas de evolución dependen de la mayor o menor cantidad de enzimas
proteolíticas que generan las paredes de las venas de ese segmento, de la relación con la
velocidad del flujo venoso, de la relación con la extensión de la trombosis, y de la relación
con la oportunidad del inicio del tratamiento con heparina.
En la avalvulación tanto congénita o postrombótica se produce el reflujo.
En el Síndrome de Avalvulación en general hay poco edema hay menos manifestaciones de
eczema y la úlcera venosa es poco exudativa y de desarrollo más lento.
48 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
Esto es porque se ponen en marcha los elementos o circuitos amortiguadores de venas
colaterales del segmento aortoilíaco como son las venas por vía prepúbica que empiezan a
drenar hacia el lado opuesto. Como lo es la vena femoral profunda en el segmento
femoropoplíteo, y como son las venas musculares en el segmento infrapoplíteo. También
como coadyuvante a la hipertensión venosa avalvulada existe el desarrollo del sistema
linfático cuyo drenaje puede aumentar hasta 10 veces su tasa normal. Igualmente se ha
documentado que la actividad fibrinolítica es capaz de eliminar sustancialmente los
depósitos de fibrina pericapilar.
En cambio en el Síndrome Obstructivo tienden a desarrollar una mayor hipertensión venosa
en que los mecanismos compensadores no serán capaces de disminuir la hipertensión
venosa y exhibirán clínicamente una enfermedad más florida, con gran edema que se
desarrolla rápida y extensamente al ponerse de pie (2 horas de ortostatismo), en que 1a
aparición de lipodermatoesclerosis y úlceras es mucho más rápida.
En el síndrome postrombótico hay que dar especial importancia a las trombosis
infrapoplíteas, muchas de las cuales son asintomáticas o con escaso edema cuando
comprometen a. una o dos de las tres venas de la pierna. Pero, si dañan la válvula poplítea
son significativas.
Es importante también dar su significado y tomar las medidas profilácticas necesarias para
que un enfermo que ha tenido una trombosis venosa profunda no tenga una retrombosis
especialmente durante los 6 primeros meses posteriores al episodio, en que la frecuencia de
este fenómeno de retrombosis es de alrededor de 15 a 20%.
Es por lo expuesto anteriormente que algunos autores describen las formas:
- formas clínicas escleroulcerosas.
- escleroedematosas.
Reconociéndose también las formas mixtas de la insuficiencia venosa crónica.
Manifestaciones Clínicas
Básicamente consisten en la aparición gradual de manifestaciones que dependen de
la magnitud de la hipertensión venosa. Estas son el edema, la dilatación de las venas
superficiales, las alteraciones cutáneas conocidas como lipodermatoesclerosis o
dermatocelulitis y la claudicación venosa.
La alteración hemodinámica de la IVC es la que fundamentalmente determina la cuantía de
los procesos fisiopatológicos y en cada etapa de agravamiento de la alteración
hemodinámica se produce distintas etapas de alteración cutánea en las extremidades que
determinan a su vez distintos tratamientos para cada una de ellas.
Es oportuno recordar en este momento las etapas de la lipodermatoesclerosis o
dermatocelulitis que van indicando el deterioro progresivo de la hipertensión venosa hasta
llegar a las formas más graves:
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 49
Apuntes de Cirugía
1. - Presencia solo de edema en la extremidad y de sensación de ortostatismo o cansancio al
estar más de dos horas de pie. Este edema va de distal a proximal y compromete la masa
muscular. Es sensib1e a 1as variaciones posturales, es decir desaparece con la posición
decúbito dorsal. A diferencia del linfedema que compromete la piel y el celular con poca
infiltración muscu1ar y que no es sensible a los cambios posturales de manera que no se
resuelve totalmente con la posición decúbito dorsa1 durante toda la noche.
2. - En esta etapa el paciente presenta edema y várices secundarias en relación con
colaterales de perforantes y por lo tanto encontraremos una corona de pequeñas venas y
capilares venosos allí donde se transmite con más facilidad la hipertensión venosa que es el
área de las perforantes de Cocket en las zona perimaleolar interna. Si hay otras perforantes
directas insuficientes de localización menos frecuente se producirán úlceras venosas en
otras zonas, como son los maléolos externos y en la cara antero externa de la pierna, etc.
3. - En esta etapa hay hiperpigmentación e induración de la piel. Desde el punto de vista
fisiopatológico de la IVC existe en esa etapa hipertrofia de la bomba músculo venosa de
tipo compensador.
Hay aparición de várices secundarias en consideración especialmente a la insuficiencia del
sistema perforante. En esta tercera etapa se marca el momento en que la progresión de la
hipertensión venosa descompensa todos los sistemas coadyuvantes de la función venosa. Se
descompensan los circuitos venosos amortiguadores y se descompensa o se agota la función
linfática. Entonces en esta etapa aparece un agravamiento rápido de la
lipodermatoesclerosis que puede o no acompañarse de aumento del edema y como
epifenómeno final aparece la úlcera venosa.
4. - La cuarta etapa se llama de “síndrome fleboartrósico”. Se caracteriza por la progresión
de la lipodermatoesclerosis que crece desde la piel hasta el periostio y se extiende
invadiendo los tendones y la articulación tibiotarsiana. La inmovilidad de ésta lleva a un
mayor deterioro de la bomba músculo venosa. En estos pacientes la pierna aparece delgada
con un manguito esclerotrófico extenso que compromete incluso el dorso del pie y es
característica la presencia de grandes úlceras. La palpación de la masa muscular
soleogemelar demuestra su marcada hipotrofia. Sorprendentemente esta rigidez
tibioastragalina desaparece progresivamente con el tratamiento de la dermatocelulitis y la
cicatrización de la úlcera.
Linfedema Postrombótico
Es el más grave de los linfedemas. Acontece por una grave lesión del sistema
venoso profundo capaz de generar un edema permanente de alto flujo y bajo contenido
proteico secundario a la hipertensión venosa. El sistema linfático se agota en su función de
válvula de seguridad del sistema venoso y colabora en este caso en la acumulación de
líquidos y proteínas de cadena larga en el espacio intersticial. Al principio el edema es
blando y cede parcialmente con el reposo. Compromete el celular y la piel e infiltra menos
masa muscular. Pero su evolución es rápida hacía el fibroedema y se ve entorpecida por la
aparición de trastornos tróficos de lípodermatoesclerosis que lesionan los capilares
50 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
arteriales y linfáticos. Se producen infecciones a repetición pues el acúmulo linfático es un
excelente medio de cultivo para los gérmenes. Resulta un estado inflamatorio crónico con
peri y endo linfangitis que destruyen este sistema. El edema de gran contenido proteico
favorece la aparición de fibroblastos formándose así un círculo vicioso que
permanentemente agrava la enfermedad de lipodermatoesclerosís. Es el más grave y
complejo de los linfedemas ya que a los caracteres normales de los sistemas linfáticos se
agrega la insuficiencia venosa crónica la lipohipodermitis y la úlcera. Estos pacientes tienen
un edema permanente no modificable con la posición decúbito dorsal sufren de prurito
intenso y eczema dérmico acompañado muchas veces de pequeños puntos de linforrea.
Tratamiento de la Insuficiencia venosa crónica
1.-Tratamiento médico.
2.-Tratamiento quirúrgico.
Tratamiento médico:
El tratamiento médico corresponde al tratamiento del edema y al tratamiento de la úlcera.
Tratamiento del Edema: la presencia de edema en la IVC agrava la evolución de la
lipodermatoesclerosis especialmente cuando se asocia linfedema. De existir una úlcera
realimenta su círculo vicioso por aumento de los radicales libres y de los factores que hacen
caer a cero el factor presión tisular ya que se haya afectado por la fibroesclerosis.
1. Medidas de orden general
Higiene de las extremidades especialmente de los espacios interdigitales y de la concavidad
del pie. Se evitarán infecciones micóticas, por estreptos u otros gérmenes a través de
microtraumastismos.
Corregir la obesidad que limita extraordinariamente la movilidad de las extremidades
inferiores y el desarrollo de la bomba muscular.
Evitar la exposición exagerada al sol o a cualquier otra fuente de calor (estufas, termas,
depilaciones, etc).
2. Elevación de los pies
En la cama durante la noche más de 20 cms.
Reducción de la estadía de pie o de la estadía pasiva sentada más de 2 horas, generalmente
debido a razones laborales
Implementación de un plan de gimnasia dirigidos a desarrollar la bomba músculo venosa.
Se deben prohibir todos los ejercicios que signifiquen maniobras de Valsalva como los
ejercicios abdominales, y algunos deportes (karate, los ejercicios con pesa, la barra, el
remo, etc.)
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 51
Apuntes de Cirugía
El mejor método de ejercicio es la hidrogimnasia. El mejor beneficio del ejercicio es el
aumento de la colateralidad venosa y el desarrollo de los circuitos compensatorios tanto en
el reflujo como en las obstrucciones de la IVC.
3. Drenaje Linfático Manual
Este procedimiento que permite drenar el líquido acumulado y los elementos proteicos es
de gran utilidad para disminuir la lipodermatoesclerosis. Debe ser realizado por personal
médico o kinesiólogo entrenado.
4. Presoterapia
La presoterapia debe realizarse con bajos registros de presión, menores a 30 mm Hg, debe
ser secuencial y por tiempos breves. Hay quienes discuten su aplicación porque si se usan
mayores presiones que las enunciadas o por períodos más largos podría producir lesiones
del espacio intersticial y provocar daño de las vías linfáticas iniciales.
5. Tratamiento Farmacológico
Las Benzopironas, del grupo de las cumarinas y el de las flabonas producen el
fraccionamiento de las macromoléculas o cadenas largas proteicas del intersticio las que al
ser divididas difunden mas libremente y a mayor velocidad tanto a través del sistema
venoso como del sistema linfático. Es discutible que los llamados flebotónicos aumentarían
el tono venoso. Según Iusem esta acción no está demostrada. El uso diario de 500 o 1000
miligramos durante un tiempo prolongado de 2 o 3 meses ha demostrado ser efectivo en la
reducción del edema, en la disminución de los procesos inflamatorios, en la reducción del
acumulo de radicales libres y de la concentración de leucocitos. Es significativo también su
efecto sobre los síntomas clínicos de la enfermedad. Sin embargo su capacidad es sólo de
tratamiento sintomático pues no actúan sobre los factores etiológicos anatómicos y
hemodinámicos de la IVC, como es la insuficiencia de las perforantes.
En forma especial incluimos en el tratamiento farmacológico, además de 1as Benzopironas,
el fármaco dobesilato de calcio.
6. Uso de soportes elásticos
Los soportes elásticos constituyen un procedimiento terapéutico fundamental en la IVC.
El soporte elástico esta dirigido a controlar el edema, a aumentar la velocidad del retorno
venoso al brindar un apoyo externo a la bomba muscular y comportarse como un soporte
externo compresivo des sistema venoso superficial.
Los soportes elásticos, para ser aceptados médicamente, deben cumplir con los siguientes
factores técnicos:
- Tener una presión determinada en el tobillo y una gradiente de presión.
52 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
La presión debe estar acorde con la patología y grado de la afección. Como guía se puede
establecer lo siguiente:
a) Compresión leve (sistema venoso superficial): 20 a 30 mm Hg.
b) Compresión mediana: 30 a 35 mm Hg (IVC)
c) Compresión fuerte: 30 a 35 mmHg y a veces hasta 40 (SPT grave, fibroedema,
linfedema secundario).
Los vendajes elásticos están incluidos dentro de lo que se llama vendajes de compresión.
En algunos casos es útil agregar los llamados vendajes de contensión.
En 1880 Pablo Unna confeccionó una bota blanda inelástica para el tratamiento del edema.
Estos vendajes impiden que la pierna aumente de volumen al ponerse de pie pero no
comprimen. Hoy imitando la bota de Unna existen vendajes de contensión como es el
tensoplast de 7,5 cm de ancho.
7. Tratamiento de las infecciones
Las infecciones en las lesiones cutáneas de la IVC son frecuentes llámese celulitis o
linfangitis o los signos directos de supuración de la superficie ulcerada.
Los signos clínicos indicarán claramente si se trata de una infección localizada o si existen
signos de progresión a distancia como puede ser la existencia de líneas de linfangitis o de
celulitis en los tejidos vecinos o la presencia de linfoadenitis inguinal o de fiebre.
En la infección localizada usamos en la úlcera como método único y notoriamente efectivo
lo que se llama el “lavado y cepillaje”; se coloca la extremidad del paciente inmersa en un
recipiente con agua hervida enfriada, o con suero, al que se podrá agregar povidona, agua
oxigenada u otro antiséptico. El propio enfermo se lavará durante 20 minutos la superficie
ulcerada con un hisopo suave eliminando los detritus necrosados, las zonas de fibrina y los
acúmulos de pus o de linforrea. Este método simple, es probadamente superior a cualquier
otro método farmacológico local o al uso de diversos materiales como implantes de
colágeno, planchas de poliuretano, membrana miosintetizada, etc. que a veces son
coadyuvantes de este tratamiento, una vez eliminada la infección.
La existencia e identificación de gérmenes en el cultivo de la lesión nos permite usar los
antibióticos más útiles. Consideramos que el 60% de las infecciones de las lesiones
cutáneas de la IVC son por estafilococo. En el 30% lo será por gérmenes Proteus. En el
menor porcentaje por estreptococos o por floras bacterianas diversas como E.coli. En
enfermos inmunodeprimidos (diabéticos) podrá haber infección por anaerobios.
Hoy está eliminado de la medicina el uso de vacunas de microbacterium parvum como se
hacía algunos años antes.
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 53
Apuntes de Cirugía
Estudio de laboratorio de la IVC
En los últimos años el desarrollo de métodos no invasivos ha sido un factor
significativo en la documentación y en la orientación terapéutica de la insuficiencia venosa
crónica.
En el pasado la flebografía que en gran parte nos proporcionaba la anatomía del sistema
venoso, y la medición de la presión venosa ambulatoria constituyeron los principales
exámenes de diagnóstico. Costosos e invasivos, estas exploraciones están hoy día
obsoletas. El doppler color permite identificar en el 90% la presencia y el sitio de reflujo o
de obstrucción y la pletismografia de aire nos proporciona la información funcional porque
cuantifica en ml/seg el volumen de eyección, el volumen de reflujo y el volumen residual.
El método Doppler:
El doppler manual de onda continua es útil para la detección del reflujo safenofemoral y de
la unión safenopoplítea. Siendo operador dependiente es una técnica que se usa
rutinariamente en el paciente ambulatorio pues provee una rápida orientación para
determinar los sitios de reflujo, mediante las maniobras de Valsalva o la compresión
muscular proximal y distal al punto en estudio. Nosotros creemos que el método de
Doppler manual detecta también con una sensibilidad de alrededor del 100% el reflujo
poplíteo.
Sabemos que existen falsos positivos en esta región debido a variaciones de la safena corta
o a reflujos de las venas gastronemias o de la vena de Yacomini que pueden simular reflujo
venoso profundo a pesar de que existen válvulas competentes. Esta deficiencia puede ser
aclarada con el Duplex Scanner.
Duplex Scanner:
Este método ha probado ser el más seguro e indicado entre los métodos de estudio del
sistema venoso de las extremidades inferiores porque detecta rápidamente en casi un 100%
la presencia o ausencia de reflujo, y porque es capaz también de identificar los sitios de
obstrucción, informando sobre la extensión en los troncos o vías principales longitudinales
profundas o en las vías transversales del sistema perforante.
El método Duplex Scanner exige el uso de un sensor de 7,5 MHz pulsado. El examen debe
ser hecho por un operador calificado en el estudio del sistema venoso, conocedor de la
técnica de posición del enfermo y de las maniobras, absolutamente protocolizadas. El flujo
venoso normal es rítmico con la respiración aumentando durante la expiración. La ausencia
de flujo venoso espontáneo significa obstrucción del segmento.
La maniobra de valsalva o la compresión proximal de los músculos al sitio de la lesión
produce detención del flujo normal al cerrarse las válvulas competentes. Por lo tanto la
aparición de reflujo durante estas maniobras significa incompetencia valvular. La ausencia
de ritmicidad respiratoria a nivel femoral y hasta el segmento poplíteo significa la
obstrucción de un segmento proximal (Ilíaco).
54 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
La compresión distal al sensor, de la masa muscular, debe traducirse normalmente en un
aumento de la señal de flujo. La falta de aumento de la señal traduce una estenosis o una
obstrucción distal al sensor.
El Ecodoppler en color o Triplex combina la ecotomografía de tiempo real o método B
con el doppler pulsado lo que permite visualizar la anatomía de los vasos sanguíneos y sus
características de flujo. Es posible examinar las venas ilíacas hasta las venas tibiales
anteriores y posteriores y es posible estudiar todas las perforantes y las venas del soleo. El
operador experimentado debe determinar las características del continente y del contenido
venoso:
1. -El continente significa determinar la anatomía de la pared venosa, la anatomía de los
velos valvulares, y el estado del tejido perivenoso.
2. -El estudio del contenido significa determinar el flujo o la permeabilidad del lumen
venoso o las características de la sustancia (trombo) y la extensión de este material en el
árbol venoso. A medida que el trombo se envejece en horas o en días aumenta el contenido
de colágeno de los mismos por lo que los más antiguos son ecogénicos. El ecografista
deberá conocer según el grado de ecogenicidad la antigüedad en horas o en días de los
trombos e informar al clínico. El signo más significativo para demostrar la presencia de un
trombo en la vena es la falta de compresión de la misma con el sensor doppler.
Reflujo: del mismo modo mediante maniobras de valsalva o de compresión muscular
proximal o distal a la lesión el operador nos debe informar de la presencia y la localización
de los reflujos, el que debe estar acompañado del informe del estado funcional de los velos
valvulares.
En la insuficiencia valvular congénita podremos observar velos delgados parcialmente
desarrollados pero con características anatómicas parecidas a los velos normales.
En el SPT se observan velos valvulares engrosados, rígidos e incompetentes.
El único inconveniente actual del triplex es que no puede medir en ml/seg los volúmenes de
flujo, los volúmenes de reflujo o los volúmenes de eyección. Esto se determina por la
pletismografía de aire.
El futuro del Triplex será la visualización tridimensional de las venas, la medición de los
volúmenes, y el estudio asociado a medios de contraste.
Pletismografía de aire:
El pletismógrafo de aire está conformado por una bota de PVC que rodea toda la pierna,
conectada a un transductor de presión que permite leer en forma automática las variaciones
del volumen de la pierna traducida a ml/seg.
Estando el paciente en decúbito dorsal con su pierna elevada en 15 cms se le pide que se
ponga de pie.
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 55
Apuntes de Cirugía
Se produce el llenamiento del sistema venoso de la extremidad. Este es de 100 a 150 ml/seg
en una extremidad normal en 2 seg y es de 150 a 350 ml/seg en una con IVC.
Estando el paciente de pie se le pide que haga una flexión enérgica del ortejo mayor. Esto
mide el volumen de eyección.
La fracción de eyección varía de un individuo a otro y de una pierna a otra según sean las
características del corazón periférico (masa muscular, estado valvular, volumen sanguíneo,
lagos del soleo, etc). La fracción de eyección normal varia entre 70 y 120 ml/seg.
Se considera una disminución moderada del volumen de eyección si está disminuida en
menos de un 40% y severa del volumen si está disminuida en más de un 40%. La fracción
de eyección disminuye en las várices en menos de un 30%, en cambio en una trombosis
venosa aguda disminuye entre un 30 a un 50% dependiendo de la localización y extensión
de ésta.
Posteriormente se le pide al paciente que haga unas 10 veces flexiones de todos los ortejos
del pie lo que provoca el máximo posible de vaciamiento venoso de la extremidad. El
volumen que quede en la pierna corresponde al volumen residual.
Recalcamos que el volumen residual es directamente proporcional a la presión venosa
ambulatoria por lo que no es necesario realizar esta medición como un examen agregado.
El volumen de reflujo es cero en un individuo normal, si aumenta en 1 a 5 ml/seg es un
reflujo mínimo, de 5 a 10 ml/seg es moderado y si aumenta en más de 10 es un reflujo
grave.
La comparación de las mediciones de volúmenes de eyección, de reflujo y de volumen
residual, de acuerdo con Nicolaides, nos permite determinar con un mínimo, moderado y
alto riesgo el desarrollo de dermatocelulitis y de ulceración. Llama la atención que este es
el método más exacto para determinar éste grado de riesgo, lo que no determina el estudio
anatómico del doppler color por sí mismo.
Pacientes con mínimo riesgo son aquellos que tienen un volumen de eyección mayor de
60% y un reflujo moderado o mínimo. Estos pacientes tienen generalmente un volumen
residual menor de 60 cm de agua.
Al respecto Ciano Quirós, en 1960 determinó que este nivel de hipertensión venosa
marcaba el límite crítico en la IVC. Es decir, los pacientes que tienen presión venosa menor
de 60 cm de agua en el tobillo se tratan en su mayor parte exclusivamente con tratamiento
médico y muy rara vez era necesario el tratamiento quirúrgico.
Riesgo mediano de desarrollo de lesiones de IVC son los pacientes con una fracción de
eyección mayor de 40% y un reflujo grave es decir, mayor de 10 ml/seg.
Riesgo alto de dermatocelulitis y de ulceración lo tienen aquellos pacientes que tienen un
volumen de eyección menor de 40% y un volumen de reflujo severo mayor de 10 ml/seg.
56 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
Indudablemente que los pacientes en que el Eco doppler color ha determinado y localizado
el reflujo o la obstrucción, y en los que la pletismografía de aire determina un riesgo
mediano o alto de lesiones cutáneas son determinantemente de tratamiento quirúrgico y
medico en el menor tiempo posible de evolución de la IVC.
Tratamiento quirúrgico:
El tratamiento quirúrgico de la IVC esta dirigido idealmente a restaurar el estado anatómico
de las vías y de las válvulas del sistema venoso de las extremidades inferiores, es decir a
corregir las zonas de obstrucción y los puntos de reflujo.
Cirugía de la obstrucción:
La obstrucción venosa crónica con agotamiento de los circuitos amortiguadores se trata
mediante by-pass veno venosos derivativos.
Existen derivaciones o by-pass en el segmento iliofemoral y en el segmento
femoropopliteo.
SEGMENTO ILIOFEMORAL:
1. – By-pass femoroaxilar
Se ha propuesto esta derivación hecha con una safena o con ambas safenas en la trombosis
de la vena cava especialmente de la cava superior por procesos evolutivos del mediastino,
llámese procesos neoplásicos, procesos tuberculosos, procesos inflamatorios inespecíficos y
procesos mesenquimáticos. Esto produce una hipertensión endocraneana progresiva
insoportable para el paciente que deriva en una muy mala calidad de vida. Sin entrar en
detalles, informamos que la vena safena interna uni o bilateral es cosechada en todo su
trayecto hasta la región maleolar, Mediante un túnel subcutáneo tallado por la pared de la
línea axilar anterior del abdomen y del tórax se deriva hacia el cuello. Se hace una
anastomosis uni o bilateral a las venas yugulares.
El flujo intracraneano y supra cava superior se derivará hacia la vena femoral produciendo
de inmediato una disminución de la hipertensión endocraneana. Hemos realizado esta
técnica, con enorme beneficio para el paciente, que no era capaz de soportar la hipertensión
endocraneana. Su mayor dificultad se basa en el bajo índice de permeabilidad observado en
el largo plazo. Hoy día con el uso de heparinas de bajo peso molecular esta técnica ha
mejorado enormemente su porcentaje de permeabilidad a largo plazo.
2. - Derivaciones veno venosas en Sgmento iliofemoral
En 1958 el Dr. Eduardo Palma de Uruguay realizó el primer by-pass veno venoso
contralateral, en un síndrome post flebítico con oclusión de una vena ilíaca.
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 57
Apuntes de Cirugía
Se diseca la safena interna del lado venoso sano hasta la rodilla y mediante un túnel
subcutáneo se traslada vía suprapúbica al lado en que la vena ilíaca está obstruida y se
realiza una anastomosis safeno-femoral común. De esta manera el flujo de la pierna cuya
ilíaca está obstruida se hace vía femoral-safena interna y femoroilíaco contralateral.
Este puente derivativo, llamado operación de Palma, produce una notoria disminución de la
hipertensión venosa de la extremidad con síndrome post flebítico y por sí solo es capaz de
mejorar significativamente las condiciones hemodinámicas de las IVC y revertir el
desarrollo de una lipodermatoesclerosis y secundariamente de una úlcera venosa.
Los estudios a largo plazo demuestran una permeabilidad de 50% del by-pass veno venoso
contralateral a 5 años, controlada en Eco Doppler color.
Como factores coadyuvantes de su permeabilidad se describe el uso de la fístula arterio
venosa distal al by-pass para aumentar el flujo del puente venoso. También se describe
come factor coadyuvante el uso de anticoagulante como la heparina de bajo peso molecular
o los anticoagulantes orales en forma permanente.
3. - Derivaciones veno-venosas homolaterales popliteo - femorales
En 1965 Andrew Dale, de Nashville, difundió el by-pass poplíteo-femoral común en el caso
de una obstrucción de la femoral superficial por una trombosis venosa profunda. Para esta
derivación se usa la vena safena interna, cuyo extremo a nivel de la rodilla se libera y se
profundiza a la vena poplítea permeable haciendo una anastomosis termino lateral.
El flujo de la extremidad con la vena femoral superficial obstruida, se hace desde vena
poplítea a través de la safena y drena en la vena femoral común. Este by-pass veno venoso
homolateral lateral tiene una permeabilidad a largo plazo de más de 75%.
Se usan como factores coadyuvantes el tratamiento anticoagulante, los ejercicios y el uso de
un soporte elástico de presión de 25 a 30 mm de mercurio.
4. - Derivaciones veno-venosas en el Segmento Infrapoplíteo
No se han intentado derivaciones veno venosas en el segmento infrapoplíteo porque su
efecto sobre el desarrollo de la lipodermatoesclerosis o de la ulceración es de menor
cuantía. En segundo lugar, en este segmento existe una rica colateralidad del sistema
venoso profundo y un circuito amortiguador por la vena de Leonardo lo que compensa
naturalmente la hipertensión venosa del sector.
Distinto es el caso en que la trombosis compromete a las tres venas de la pierna o a la
trombosis venosa profunda que iniciándose en una vena de la pantorrilla se extiende y
compromete a la vena poplítea.
58 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
Cirugía reconstructiva valvular del Sistema Venoso Profundo
El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa avalvular incluye a los
pacientes avalvulares congénitos y a los pacientes avalvulares del síndrome post
trombótico. Las operaciones que se proponen hoy en día para esta patología son:
1. - Las valvuloplastías externas
2. - Las valvuloplastías internas
3. - La interposición de segmentos valvulados
4. - Injertos de segmentos valvulados tomados de otros territorios venosos
5. - En fase experimental, el implante de válvulas mecánicas
1. - Valvuloplastías externas: consisten en la colocación de un anillo o cinta externa de
teflón que reduce el volumen de reflujo en un 40% determinado por el Eco doppler intra
operatorio.
Los resultados han sido de variable porcentaje, creándose una buena situación en el post
operatorio inmediato. En el largo plazo, se va generando una hiperplasia entre el anillo
protésico y la pared de la vena, lo que lleva a veces a una reestenosis o a una situación de
trombosis.
Actualmente ha tenido mejor éxito post operatorio precoz y mediato la valvuloplastía
externa practicada por Beltramino. Consiste en la localización de los velos valvulares
incompetentes mediante transiluminación y mediante puntos externos, uno o dos, realizados
con prolene 7 u 8.0, se traccionan y se ponen en tensión los velos valvulares insuficientes.
Esto debe realizarse en 1 o 2 válvulas del tercio inferior de la vena femoral superficial y en
la vena poplítea. Los resultados a un año y a 18 meses son promisorios aunque las
estadísticas todavía son limitadas.
Pertenecen a la historia de la cirugía flebológica la realización de plegamientos de la pared
venosa mediante puntos que podrían incluir la túnica media y la adventicia tratando de
invaginar la pared venosa y constituir una especie de válvula artificial. Esta técnica fue
ideada por los doctores Siano Quirós de Argentina y otros como Pasolini y Longui.
2. - Valvuloplastías internas: consisten en la reparación a cielo abierto de las válvulas
insuficientes, mediante puntos de tracción en sus ángulos laterales.
Esto significa la venotomía y el clampage proximal y distal de la vena, durante el acto
quirúrgico, y la protección de trombosis mediante el uso de heparina intraoperatoria, más la
anticoagulancia oral durante tres o más meses del post operatorio.
El primero en realizar esta técnica en 1970 fue el Dr Kistner cuya técnica ha sido
modificada solo en el aspecto del abordaje o del sitio de la venotomía por el Dr Raju. La
técnica de Kistner supone una venotomía en el lugar de la protuberancia de la localización
de los velos valvulares, venotomía longitudinal. Raju aborda la válvula por una incisión
transversal 2,5 cm por encima de la protuberancia valvular.
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 59
Apuntes de Cirugía
Kistner presentó una serie de 52 casos en marzo de 1977 con un 80% de resultados buenos
a largo plazo. Esto significó la desaparición del edema, la regresión de las manifestaciones
de lipodermatoesclerosis y la cicatrización de la úlcera. La flebografía retrógrada, demostró
la continencia total en el 50% de los casos y una continencia parcial en el 22% de los casos.
El control alejado fue hecho a 13 años de post operatorio. Estas técnicas de valvuloplastía
interna están limitadas al grupo de síndrome de IVC con falla valvular congénita o
adquirida ya que en los síndromes post trombóticos la retracción valvular y las alteraciones
parietales hace prácticamente irrealizable este tipo de valvuloplastía interna.
3. - Transplantes valvulares:
Técnica de Taheri.
Esta técnica consiste en la obtención de cuatro cms de vena humeral o axilar incluyendo
una o dos válvulas cuya continencia se hace en el mismo acto operatorio por maniobra de
compresión proximal y empuje del flujo venoso hacia la válvula para probar su
competencia. También se puede usar el doppler intraoperatorio. Se diseca la vena poplítea
proximal por encima de la interlínea, con la técnica de abordaje lateral clásico; se separa de
la arteria poplítea proximal y se le extirpa a la vena un segmento de 2 o 3 cm. un cm menos
que la longitud de del trozo de vena humeral o axilar a injertar.
Entonces se coloca el injerto mediante suturas proximales y distales término terminales con
prolene 8.0.
Indudablemente que esta técnica requiere el uso de anticoagulancia con heparina
intraoperatoria y la protección del injerto en el post operatorio inmediato, con ejercicios de
eyección, por ejemplo flexiones periódicas diarias del pie y protección mediante
anticoagulancia oral durante un periodo prolongado de tres a seis meses. Es importante
destacar que con estas operaciones no se debe exigir la normalización total de la
hemodinamia venosa de los pacientes sino que se considera un éxito el descenso a niveles
de riesgos leves o mínimos de desarrollo de lipodermatoesclerosis o úlceras como lo
expusimos, a la descripción del examen de pletismografía de aire.
4. - Las transposiciones venosas:
Estas técnicas descritas por Kistner y Queral tienen por objeto, interponer una o más
válvulas en segmentos de recanalización post trombótica que no permiten una
reconstrucción valvular. Es así como el tercio proximal de la vena femoral superficial se
anastomosa con la safena interna proximal valvulada normal, o con la rama vertical
principal de la vena femoral profunda en forma término terminal. Kistner considera que la
anastomosis realizada a la rama vertical de la femoral profunda rinde resultados más
duraderos porque las válvulas de la safena interna son menos firmes y su eje es menos
continente.
La alternativa de la anastomosis con la rama vertical de la femoral profunda es mejor
fisiológicamente porque está influida directamente por la acción muscular lo que reproduce
60 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
Insuficiencia Venosa Crónica
una situación semejante a lo normal.
La mayor objeción sobre esta técnica de transposición venosa es que en el caso de
producirse una trombosis post operatoria de la anastomosis quedaría disminuida o alterada
la principal vía supletoria de drenaje del venoso de esa extremidad
5. - Implante de válvulas mecánicas:
Ulloa Dominguez presentó en 1991 en el congreso latinoamericano de flebología la
implantación de una válvula artificial. Esta válvula era implantada por una venotomía
transversa a nivel de la femoral común y sujeta a las paredes por puntos de cerclaje superior
e inferior. El control de los 5 primeros pacientes a un año de post operatorio no demostró
deterioro de la válvula y el estudio hemodinámico corroboró el descenso de las presiones
venosas distales y se obtuvo mejoría clínica; lamentablemente este tipo de operación fue
interrumpido por el mismo autor y no hemos tenido conocimiento en la literatura médica de
otros intentos de prótesis mecánicas semejantes.
Operaciones fisioreceptivas de la Lipodermatoesclerosis y de la Ulcera
En 1930 y para salvar el desprestigio en que había caído la simple safenectomía que
se practicaba hasta la época, se inicia con Linton, el estudio y la ligadura de las venas
perforantes. En junio de 1956, Cockett de Inglaterra, publica en el British Journal of
Surgery un trabajo maestro en que se establecen los principios de la fisiología de las venas
perforantes y la localización anatómica de las clínicamente más importantes. Introduce y
determina la importancia de su tratamiento quirúrgico para la cicatrización definitiva de la
úlcera venosa.
Se han descrito técnicas de tratamiento de las venas perforantes a cielo abierto como son las
operaciones de Linton, la operación de Cockett y hoy día las operaciones con incisiones
muy pequeñas previo mapeo en Eco Doppler.
También se han realizado operaciones a ciegas, para la sección sub-aponeurótica de las
venas perforantes. Un ejemplo es la operación de Cigorraga y la técnica moderna de
ligadura y sección sub aponeurótica o cauterización de venas perforantes mediante el uso
de la videoscopía.
En nuestra opinión, en el grupo de pacientes que tienen fase 1 y fase 2 de dermatocelulitis
realizamos la ligadura subaponeurótica de venas perforantes mediante incisiones mínimas
en el sitio exacto de venas perforantes insuficientes. Generalmente son las venas de Boyd o
de Sherman y la primera y segunda de Cockett.
Esto obliga a un examen Doppler color de mapeo preoperatorio realizado por un operador
especializado en sistema venoso de las extremidades inferiores.
En la etapa 3, de induración y pigmentación de la dermatocelulitis, hacemos
aponeurectomías longitudinales separadas, interrumpidas, de no más de 3 o 4 cms, en el
Universidad de Chile – Facultad de Medicina Occidente 61
Apuntes de Cirugía
tercio inferior de la pierna. A través de ella y mediante disección roma o digital localizamos
las perforantes mencionadas anteriormente y hacemos su división subaponeurótica.
En la etapa 4, es decir en la etapa de ulceración, nuestra indicación quirúrgica es la
siguiente: no esperamos la cicatrización de la úlcera; exigimos la absoluta ausencia de
infección, en ella y en los tejidos vecinos, comprobado con cultivos negativos. Realizamos
entonces la resección cutáneo aponeurótica de la úlcera, es decir, eliminamos el tejido
ulcerado siguiendo un nivel inmediatamente subaponeurótico, lo que nos permite cortar o
extirpar todas las perforantes que generan la úlcera. La resección cutáneo aponeurótica de
la úlcera es seguida en forma inmediata de injertos dermo epidérmicos tipo Tirsch es decir,
de piel total tomada de la cara anterior del muslo en forma de pequeños trozos, de no más
de 1/2 cm que son sembrados en el lecho de la úlcera resecada. Los injertos se fijan con
trocitos de grasa de vaselina con cloxacilina, de manera que no queden espacios no
adherentes al lecho receptor. Se comprimen con una venda de gasa y posteriormente se
forma una verdadera bota de ulna, pero usando la venda de linón (no yeso). Esta bota,
permite al paciente, levantarse, y caminar fuera del hospital desde el segundo día de la
operación. A los 15 días descubrimos la zona injertada. En una revisión de mil úlceras
venosas a más de 5 años plazo presentada en el Congreso de Cirujanos de Valdivia,
confirmamos un resultado de cicatrización de la úlcera a largo plazo de un 94.5% de los
pacientes.
El autor no recomienda las aponeurectomías extensas tipo Cockett o Linton salvo casos
muy seleccionados. Mediante el Eco doppler y la Pletismografía se ha determinado que las
perforantes clínicamente ulcerogénicas son principalmente las de Boyd, las de Sherman y
especialmente la primera y segunda de Cockett, porque siendo venas muy cortas de 1 o 2
cms trasmiten directamente la hipertensión venosa del sistema profundo hacia la piel.
Estas perforantes son fácilmente mapeadas con el Eco doppler color.
Finalmente, como conclusión de este capítulo, debemos recalcar que el tratamiento de la
insuficiencia venosa crónica es fundamentalmente quirúrgico, pero debemos enseñar
también, que la cirugía debe ser seguida de todas las medidas de tratamiento médico que
coadyuvan a la disminución del daño venoso y que fueron enunciadas antes en este
capítulo.
62 Hospital San Juan de Dios – Departamento de Cirugía
También podría gustarte
- Manual Del Censista 12-12Documento120 páginasManual Del Censista 12-12Barros Ruddy Godie69% (16)
- 54 Tenga Fe en Dios y Sus PromesasDocumento6 páginas54 Tenga Fe en Dios y Sus PromesasCésar Granados100% (2)
- Análisis Formal-PinturaDocumento9 páginasAnálisis Formal-Pinturapropedeutica593967% (3)
- HIDROCOLECISTODocumento4 páginasHIDROCOLECISTORQ Christian0% (1)
- Trabajo FiorelaDocumento5 páginasTrabajo FiorelaFiorela PobleteAún no hay calificaciones
- CLASE - 2 - Historia de La TierraDocumento69 páginasCLASE - 2 - Historia de La TierraConstanza TolozaAún no hay calificaciones
- Marco Teorico ConceptualDocumento27 páginasMarco Teorico ConceptualCarla Soto HerbasAún no hay calificaciones
- Plan de MarketingDocumento13 páginasPlan de MarketingJosé LópezAún no hay calificaciones
- Caso de Negociacion InternacionalDocumento8 páginasCaso de Negociacion InternacionalMaría Alejandra Londoño BonillaAún no hay calificaciones
- LetrasDocumento2 páginasLetrasErik EmanuelAún no hay calificaciones
- Geografía Electoral: Distrito Cabecera Municipios Que Lo IntegranDocumento23 páginasGeografía Electoral: Distrito Cabecera Municipios Que Lo Integransamuel lopezAún no hay calificaciones
- Semana 12Documento41 páginasSemana 12Anthony SaldanaAún no hay calificaciones
- El Siguiente Plan de Ventas Se Realiza en LABORATORIOS CEGUEL Su Principal Objetivo Radica en Conocer La Situación de Ventas de Esta CompañíaDocumento12 páginasEl Siguiente Plan de Ventas Se Realiza en LABORATORIOS CEGUEL Su Principal Objetivo Radica en Conocer La Situación de Ventas de Esta CompañíaGuisselle Rodriguez100% (1)
- ANIMALES Actividades CompletoDocumento16 páginasANIMALES Actividades CompletoNatalia Elisabet SerranoAún no hay calificaciones
- Historia Clinica 212Documento3 páginasHistoria Clinica 212Mariana GuerreroAún no hay calificaciones
- MF AA3 Propiedades Caracterizacion y Evaluacion Olfativa de Aceites EsencialesDocumento32 páginasMF AA3 Propiedades Caracterizacion y Evaluacion Olfativa de Aceites EsencialesYudy Margoth Leon100% (1)
- Inventarios - Ejemplo Práctico 1Documento3 páginasInventarios - Ejemplo Práctico 1Nicole AritaAún no hay calificaciones
- Sistemas Del Sector PublicoDocumento9 páginasSistemas Del Sector PublicoAgustin Amaya GradosAún no hay calificaciones
- Ensayo LiterarioDocumento2 páginasEnsayo LiterarioBrenda MartínezAún no hay calificaciones
- El Alfabetismo Dentro y Fuera de La EscuelaLauren ResnickDocumento14 páginasEl Alfabetismo Dentro y Fuera de La EscuelaLauren Resnickedgar100% (2)
- Articulo Fuerzas y Movimiento ORTODONCIA PDFDocumento13 páginasArticulo Fuerzas y Movimiento ORTODONCIA PDFBRe CarmonaAún no hay calificaciones
- Nutrion NPTDocumento15 páginasNutrion NPTSikiuAún no hay calificaciones
- Carta Aceptacion CargoDocumento3 páginasCarta Aceptacion Cargoalfredo francisco barreneche donadoAún no hay calificaciones
- Remuneración (Administración de Sueldos y Salarios) DiapositivasDocumento21 páginasRemuneración (Administración de Sueldos y Salarios) DiapositivasGeovana HernándezAún no hay calificaciones
- Examen Unidad - Cuarto Bimestre (3° Sec)Documento5 páginasExamen Unidad - Cuarto Bimestre (3° Sec)Jeison ValdezAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Un Insight en PublicidadDocumento2 páginas¿Qué Es Un Insight en PublicidadEdward Páez HacheAún no hay calificaciones
- Ensayo DefinitivoDocumento6 páginasEnsayo DefinitivoAlejandro Baena LopezAún no hay calificaciones
- Protocolo Individual TGS Unidad 4Documento8 páginasProtocolo Individual TGS Unidad 47542020027 NERLIS CARDEÑO RODELO ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Visión 2020Documento21 páginasVisión 2020Jordano NarroAún no hay calificaciones
- Memorial Diligencias Voluntarias Extrajudiciales de Asiento de Partida de NacimientoDocumento4 páginasMemorial Diligencias Voluntarias Extrajudiciales de Asiento de Partida de NacimientodavinceAún no hay calificaciones