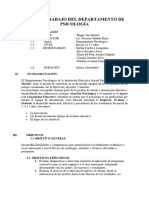Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Art08 PDF
Art08 PDF
Cargado por
Constanza BurgosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Art08 PDF
Art08 PDF
Cargado por
Constanza BurgosCopyright:
Formatos disponibles
ULTIMA DÉCADA N°40, PROYECTO JUVENTUDES, JULIO 2014, PP. 159-181.
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CHILE:
EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
DE LA MODALIDAD REGULAR
OSCAR ESPINOZA DÍAZ*
JAVIER LOYOLA CAMPOS**
DANTE CASTILLO GUAJARDO***
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ****
RESUMEN
Hoy nos vemos enfrentados al reto continuo de adaptarnos a las exigencias de un
mundo en constante cambio. En este contexto, la educación adquiere una impor-
tancia fundamental, en especial los programas dirigidos a la población mayor de
18 años que no ha concluido sus estudios primarios y/o secundarios, ello conside-
rando las consecuencias negativas que la escolaridad incompleta tiene sobre las
personas adultas. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo cen-
tral indagar —desde una perspectiva cualitativa— en las experiencias y expecta-
tivas de los estudiantes de la principal modalidad de educación de adultos exis-
tente en Chile, la modalidad regular. Los resultados muestran que las motivacio-
nes para retomar los estudios escolares se asocian tanto a factores de carácter
práctico como personales. Además, se destacan entre los factores de permanencia
al interior de esta modalidad la buena convivencia, así como el apoyo brindado
por las familias y los profesores.
PALABRAS CLAVE: REESCOLARIZACIÓN, DESERCIÓN ESCOLAR,
CERTIFICACIÓN ESCOLAR
* Doctor en Política, Planificación y Evaluación en Educación de la University of
Pittsburgh. Investigador asociado del Programa Interdisciplinario de Investiga-
ciones en Educación (PIIE) y director del Centro de Investigación en Educación
(CIE), Universidad UCINF. E-Mail: oespinoza@academia.cl.
** Sociólogo de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencia Política de la Ponti-
ficia Universidad Católica. Ivestigador asistente del Centro de Investigación en
Educación (CIE) de la Universidad UCINF. E-Mail: jloyola@ucinf.cl.
*** Licenciado en Sociología de la Universidad Arcis y Doctor en Educación © de
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador asistente del
Centro de Investigación en Educación (CIE) de la Universidad UCINF.
E-Mail: dcastillo@ucinf.cl.
**** Doctor en Administración y Planificación Educacional de Harvard University.
Director del área de Política y Gestión del Centro Universitario de Desarrollo
(CINDA). E-Mail: lgonzalez@cinda.cl.
Los autores agradecen el financiamiento otorgado por el Programa FONDECYT
mediante el Proyecto N°1121079 titulado «Factores asociados al éxito de los
programas de reinserción educativa de jóvenes desertores del sistema escolar: la
evaluación de la experiencia chilena».
160 La educación de adultos en Chile
A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO CHILE:
EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DOS ESTUDANTES
DA MODALIDADE REGULAR
RESUMO
Hoje enfrentamos o desafio continuo da adaptação às exigências de um mundo
em constante mudança. Neste contexto, a educação adquire uma importância
fundamental, em especial os programas dirigidos à população maior de 18 anos
que não concluiu o ensino primário ou o secundário, isto considerando as con-
sequências negativas que a escolaridade incompleta tem nas pessoas adultas.
Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo central indagar —de uma
perspectiva qualitativa— nas experiências e expectativas dos estudantes da
principal modalidade de educação de adultos que existe no Chile, a modalidade
regular. Os resultados mostram que as motivações para retomar os estudos se
associam tanto com fatores de caráter prático quanto com os pessoais. Além
disso, destacam entre os fatores de permanência no interior desta modalidade a
boa convivência, assim como o apoio outorgado pelas famílias e os professores.
PALAVRAS CHAVE: RE-ESCOLARIZAÇÃO, DESERÇÃO ESCOLAR,
CERTIFICAÇÃO ESCOLAR
ADULT EDUCATION IN CHILE: EXPERIENCES AND
EXPECTATIONS OF STUDENTS IN REGULAR MODE
ABSTRACT
Today we face the ongoing challenge of adapting to the demands of a chang-
ing world. In this context, education is fundamental, especially programs for
the population over 18 years old who have not completed primary/secondary
school, considering negative consequences that incomplete schooling has on
adults. In this context, the main objective of this article is to investigate, from
a qualitative perspective, the experiences and expectations of students in the
main mode of adult education existing in Chile, the regular mode. The results
show that the motivations to resume schooling are associated with both prac-
tical and personal factors. In addition, among the important factors to stay
within this mode are conviviality as well as the support provided by families
and teachers.
KEY WORDS: RE-SCHOOLING, DROPPING OUT, SCHOOL CERTIFICATION
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 161
1. INTRODUCCIÓN
ACTUALMENTE NUESTROS PAÍSES ATRAVIESAN un período de vertigi-
nosas transformaciones sociales, caracterizado por la difusión masiva
de las tecnologías de la información y un acelerado proceso de reno-
vación del conocimiento que pone en cuestión los saberes aprendidos.
Las personas nos vemos así enfrentadas al reto continuo de adaptarnos
a las exigencias de un mundo en constante cambio, lo que depende en
gran medida de la adquisición de nuevos conocimientos que permitan
contrarrestar las incertidumbres, y como producto de ello lograr la
inclusión y la promoción social (Sarrate, 1997). En este escenario,
entonces, la educación adquiere una importancia primordial.
Las personas que se encuentran en mayor desventaja frente a los
desafíos que se imponen hoy son quienes no han alcanzado un nivel
de instrucción elemental, vale decir, un conjunto básico de habilidades
y destrezas (lectura, escritura, expresión oral, etcétera) que permitan
desenvolverse eficazmente en la vida (trabajar con dignidad, participar
de la vida cívica, etcétera), y que a la vez sirvan como base para seguir
adquiriendo nuevos conocimientos y saberes, de acuerdo con las nece-
sidades e intereses individuales (García-Huidobro, 1994; Sarrate,
1997). Estos aprendizajes mínimos se asocian a lo que se entrega en la
escuela en sus ciclos básico y medio, lo que no quiere decir que quie-
nes no hayan concluido estos estudios necesariamente carezcan de
estas herramientas. Ahora bien, no obstante aquello, lo cierto es que la
mayoría de las veces la falta de una certificación que acredite haber
finalizado la etapa escolar trae consecuencias tremendamente negati-
vas para quienes se encuentran en esta situación, tanto a nivel personal
como social.
De este modo, considerando la incertidumbre propia de estos
tiempos y los requerimientos y desafíos que implica la actual fase de
desarrollo que enfrenta Chile —donde la educación y las calificacio-
nes certificadas cobran cada vez mayor importancia—, se vuelve rele-
vante la denominada «educación de adultos». Si bien este concepto es
bastante amplio (Merriam y Brockett, 2007), aquí se entiende como
aquellos programas orientados a desarrollar habilidades y contenidos
mínimos interrumpidos por procesos de abandono escolar en algún
momento de la trayectoria vital de personas que pueden ser calificadas
de adultas (Sarrate, 1997). Dicho lo anterior resulta entonces absolu-
tamente necesario atender a las experiencias de los estudiantes adultos
en los programas dirigidos a esta población en Chile, así como tam-
162 La educación de adultos en Chile
bién a las expectativas de futuro que depositan en ellos, de modo que
exista la información necesaria en vista de su eventual actualización y
reorientación, ya sea tanto desde sus aspectos curriculares como desde
sus aspectos organizativos y administrativos. En la medida en que
estos programas sean pertinentes —vale decir, que respondan efecti-
vamente a las necesidades y expectativas de sus estudiantes—, estos
estarán entregando los conocimientos y habilidades necesarios para el
mejoramiento de las condiciones materiales de vida, así como de la
autoestima de una parte importante de la población chilena que no ha
concluido sus estudios básicos y/o secundarios.
En términos generales, en la adultez la «no escolaridad» y la «es-
colaridad interrumpida» son situaciones particularmente sensibles para
los individuos afectados, que suelen ser vividas en términos de fracaso
personal y estar asociadas a situaciones personales, familiares o socia-
les de mayor vulnerabilidad, como es un bajo nivel de ingreso.
La «reescolarización» de la población que vio interrumpidos sus
estudios tiende a ser percibida por los propios participantes de los
distintos programas de educación de adultos como un medio que ayu-
daría a mitigar algunos de los factores de exclusión, dándoles nuevas
posibilidades; es decir, contribuyendo a mejorar sus competencias
laborales —y con ello sus condiciones de vida materiales— así como
su autoestima y autovaloración. Por otra parte, las situaciones, expe-
riencias y/o condiciones de vida que en un momento determinado
hicieron imposible la continuación de estudios, o que promovieron el
abandono escolar, son de carácter muy diverso (Rumberger, 2001).
En Chile, actualmente son tres las modalidades de regularización
de estudios o de «segunda oportunidad» que atienden a jóvenes y
adultos que por diversas circunstancias no finalizaron la educación
primaria y/o secundaria (Mineduc, 2012). Estas son la modalidad «re-
gular», la modalidad «flexible» y la denominada «proyectos de rein-
serción escolar», siendo la primera la más importante por contar con el
mayor número de beneficiarios. Acometer la evaluación de este tipo
de modalidades no es tarea fácil, debido a la singularidad de las insti-
tuciones y experiencias dirigidas a las personas adultas. Sin embargo
es urgente, debido a que la evaluación es inherente a la consecución de
la calidad y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Sarrate,
1997). Así, y como un primer paso hacia la evaluación, el objetivo
principal de este estudio es indagar en las experiencias y expectativas
de los estudiantes de la principal modalidad de educación de adultos
existente en Chile, la modalidad regular.
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 163
El artículo se ha organizado en cinco apartados. En primer lugar
se provee información general acerca de la modalidad regular. En
segundo término se aportan antecedentes teóricos relativos a la deser-
ción escolar y a los conceptos de educación de adultos y reescolariza-
ción. Luego se expone la metodología del estudio, para posteriormente
presentar los principales resultados derivados del análisis cualitativo
de entrevistas y grupos de discusión sostenidos con estudiantes de la
modalidad regular. Finalmente se presenta un apartado con las princi-
pales conclusiones de la investigación.
2. LA MODALIDAD REGULAR DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS EN CHILE
Recién en el 2003 en Chile se estableció la obligatoriedad de la educa-
ción secundaria, ampliando a doce años el período de educación obliga-
toria garantizada por el Estado, que hasta esa fecha era de solo ocho
años.1 Por esta razón, no obstante los doce años de educación obligato-
ria, que hoy ostenta nuestro país, la escolaridad promedio de la pobla-
ción apenas supera los diez años, siendo ligeramente mayor en hom-
bres. Si en 1990 la escolaridad promedio en Chile era de nueve años
(6,1 rural y 9,6 urbana), desde el 2000 a la fecha esta se ha ido estabili-
zando en torno a los 10 años (CASEN, 2010). Este comportamiento se
explica, en gran medida, por la estabilización de la tasa de asistencia
neta en la educación primaria: por sobre el 90% desde 1990, y en edu-
cación secundaria por sobre el 70% desde el 2003 (CASEN, 2010).
Lo que está detrás de estas estadísticas es que hacia el 2008 poco
más de la mitad de la población mayor de veinticinco años había egre-
sado de la educación secundaria, mientras que en el segmento de die-
ciocho a treinta y cuatro años este porcentaje era superior al 90% (Mi-
neduc, 2008). Dichas cifras dan cuenta de dos realidades disímiles.
Por un lado, la existencia de un gran volumen de población adulta que
no completó la educación secundaria cuando no era obligatoria. Por
otro, la existencia de un segmento de población adolescente excluida
del sistema escolar. En la actualidad en Chile existirían más de 100
mil menores en edad escolar que no estarían asistiendo a la escuela
(Mineduc, 2013).
1 Hasta esa fecha, en Chile solo era obligatoria la educación básica. En
1920 eran obligatorios cuatro años de escolaridad, seis años en 1929 y
ocho desde 1965.
164 La educación de adultos en Chile
Para enfrentar situaciones como las antes señaladas, el sistema
educativo chileno prevé diferentes modalidades y programas de rees-
colarización. En este contexto, la principal modalidad con la que cuen-
ta el sistema educativo chileno para permitir a las personas mayores
de dieciocho años —sin escolaridad o con escolaridad incompleta—
iniciar, continuar o completar su formación escolar interrumpida co-
rresponde a la denominada «regular». Esta modalidad funciona tanto
para la educación básica como para la educación secundaria. Si bien
implica una dosis importante de flexibilidad, articulándose de forma
tal que las personas puedan iniciar o continuar sus estudios en horarios
vespertinos, se exige la asistencia regular a clases. La modalidad regu-
lar permite completar los estudios de educación básica en solo tres
años y los de educación secundaria en dos.
Considerando la dificultad de estudiar en horarios regulares, la
modalidad se lleva a cabo mediante las llamadas «terceras jornadas»,
las que corresponden a la jornada vespertina de los diversos estable-
cimientos educacionales que durante el día atienden a niños y adoles-
centes. Paralelamente, todas aquellas personas que poseen tiempo a su
disposición durante el día para estudiar pueden iniciar o completar sus
estudios en los Centros Integrados de Educación de Adultos (CEIA).
Estos centros son establecimientos educacionales dedicados exclusi-
vamente a la atención de jóvenes y adultos. Para acceder como benefi-
ciario al sistema se requiere únicamente demostrar la mayoría de edad
y documentar el último nivel de enseñanza adquirido.
3. MARCO TEÓRICO
a) Interrupción de la escolarización
En términos generales, la interrupción de la escolarización —tradicio-
nalmente resumida bajo el concepto de deserción escolar— puede ser
caracterizada como un proceso de alejamiento y de abandono paulatino
de un espacio cotidiano —como es la escuela—, que implica también el
abandono de ciertos ritos personales y familiares que inciden en el desa-
rrollo de la identidad y la proyección personal de un individuo (Comi-
sión Intersectorial de Reinserción Educativa, 2006).
Los factores que dan origen a la deserción escolar se suelen agru-
par en dos grandes marcos interpretativos, cuyo énfasis está puesto en
variables de índole extra e intraescolar, respectivamente. Entre los
factores extraescolares se identifica a la situación socioeconómica y al
contexto familiar como las principales causales del abandono escolar.
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 165
Se mencionan la pobreza y la marginalidad, la búsqueda de trabajo, la
disfuncionalidad familiar y las bajas expectativas de la familia respec-
to de la educación, entre otros desencadenantes (Pomerantz et al.,
2007; Castillo, 2003; PREAL, 2003; Croninger y Lee, 2001).
Algunos de los resultados más consistentes que ha arrojado la in-
vestigación empírica sobre el problema de la deserción escolar dicen
relación con el establecimiento de un significativo vínculo entre el
abandono y el estatus socioeconómico, medido este último tradicio-
nalmente a partir del nivel educacional de los padres y del ingreso del
grupo familiar (Rumberger, 2001). Diversos estudios de carácter
empírico han demostrado que los estudiantes que provienen de fami-
lias de bajo estatus socioeconómico presentan mayores probabilidades
de desertar del sistema escolar que aquellos insertos en familias de
estatus socioeconómico medio y alto (Espinoza et al., 2012; Ingrum,
2007; Rumberger y Thomas, 2000; Goldschmidt y Wang, 1999; Ja-
nosz et al., 1997; Rumberger, 1995; Haveman et al., 1991; Bryk y
Thum, 1989; Rumberger, 1983).
El nexo entre el contexto familiar, la condición de vulnerabilidad
y la deserción escolar puede abordarse con el concepto de «capital
cultural» (Bourdieu, 1997). Las diferencias de capital cultural, cuando
se compara el apoyo escolar que reciben los alumnos de parte de las
familias al momento de asistir a clases, no solo se traducen en un buen
rendimiento académico, sino que también en un apoyo implícito a la
motivación y valoración de la educación, disminuyendo así los facto-
res de abandono. En este sentido, algunos estudios muestran que la
probabilidad de permanecer en el sistema educacional, junto a los
factores asociados al nivel de ingreso familiar, está relacionada en
gran medida con la actitud que se genera a partir del clima educacio-
nal que produce la familia (PREAL, 2003).
El fenómeno de la deserción escolar también se desencadena por
razones económicas: está ligado a la necesidad de ingresar temprana-
mente al mundo laboral, para de esta forma satisfacer los requerimien-
tos económicos familiares (Perreira et al., 2006; Warren y Cataldi,
2006; Warren y Lee, 2003; McNeal, 1997). Si bien la inserción laboral
temprana puede significar beneficios económicos inmediatos para
quienes dejan la escuela, ciertamente la interrupción de los estudios
escolares incide negativamente en las oportunidades de bienestar a
mediano y largo plazo, ya que los desertores por lo general presentan
una situación laboral más precaria y niveles de renta más bajos
(Espíndola y León, 2002).
166 La educación de adultos en Chile
Por otra parte, como factores intraescolares se señalan los pro-
blemas conductuales, el bajo rendimiento académico, el autoritarismo
docente y el adultocentrismo, entre otros elementos, como las princi-
pales causales que gatillan la deserción desde el sistema (Rumberger y
Lim, 2008; Marshall, 2003). Diversos estudios plantean que la escuela
de una u otra forma «fabrica» el fracaso escolar para muchos de sus
jóvenes. Con esto se quiere indicar, por cierto, que la pérdida del valor
atribuido a la asistencia y permanencia en un establecimiento educati-
vo también se relaciona con lo que ocurre al interior de la propia es-
cuela. No solo los jóvenes pierden el interés por asistir en razón de su
desarrollo personal, sino que la escuela también de alguna manera los
«expulsa» (Espinoza et al., 2012; Raczinsky, 2002; Schkolnik y Del
Río, 2002; Rumberger, 2001). Dentro de los factores de orden intraes-
colar destacan aquellos vinculados con las propias conductas de los
estudiantes al interior de la escuela. Como determinantes de mayores
tasas de deserción escolar se mencionan aquí conductas como el au-
sentismo y la baja participación en actividades extracurriculares (Yin
y Moore, 2004; McNeal, 1995) —ambos indicadores de un escaso
compromiso con la vida escolar—, y el mal comportamiento y las
malas relaciones con profesores y compañeros en la escuela (Ou et al.,
2007; Cairns et al., 1989).
Más allá de los factores que explican la interrupción de la escola-
rización en cada caso particular —sean extra o intraescolares, o una
combinación de ambos—, quienes no han concluido la etapa escolar
por lo general se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad,
asociada a empleos precarios, de baja calificación y peor remunerados,
además de sufrir la estigmatización producto de este hecho, con todas
sus consecuencias desde el punto de vista de la autopercepción y la
autoestima.
b) La educación de los adultos
El sistema educativo chileno contempla distintas modalidades y pro-
gramas de reescolarización dentro del marco de la educación de adul-
tos —entre ellos la modalidad regular— para aquellas personas que en
algún momento de sus vidas abandonaron la escuela, ya sea por algu-
nos de los motivos antes señalados u otros.
Al hablar de educación de adultos surge la interrogante respecto
de qué es lo definitorio de esta condición. Merriam y Brockett (2007)
señalan que la adultez puede ser entendida como una construcción
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 167
sociocultural. En este sentido, la respuesta a la pregunta acerca de
quién puede o no ser considerado un «adulto» es construida por una
sociedad y cultura particular en un momento determinado. Estos auto-
res apuntan que los criterios que se utilizan para delimitar la etapa
adulta son diversos. En términos biológicos, por ejemplo, muchas
culturas consideran la pubertad como la puerta de entrada a la adultez.
Por otra parte, la definición legal enfatiza la edad cronológica, mien-
tras que otras conceptualizaciones ponen el acento en la madurez psi-
cológica o en los roles sociales que desempeñan los diferentes indivi-
duos. Smith (1999) sostiene que la edad por sí misma no es criterio
suficiente para definir la adultez, ya que para que una persona sea
considerada como adulta esta debe autorreconocerse como tal, ello
producto ya sea de su estado biológico o legal, de su estado psicológi-
co o de sus formas de comportamiento o roles sociales.
Más allá de la controversia acerca de quién puede o no ser consi-
derado adulto, Merriam y Brockett (2007) señalan que todas las defi-
niciones de educación de adultos normalmente incluyen referencias a
dos elementos: i) al estatus «adulto» de los estudiantes, y ii) a la no-
ción de que este campo abarca actividades de carácter planificado. Es
en este último sentido que los autores establecen una diferencia entre
el aprendizaje de adultos y la educación de adultos propiamente tal. El
primero se referiría a un proceso cognitivo interno del estudiante, lo
que incluiría el aprendizaje no planificado que es parte de la vida dia-
ria, mientras que la educación de adultos, por el contrario, solo con-
templaría las actividades diseñadas con el propósito manifiesto de
suscitar el aprendizaje en esta población.
De este modo, considerando las referencias antes mencionadas,
Merriam y Brockett (1996) sostienen que la educación de adultos in-
cluye todas aquellas actividades diseñadas y planificadas con el
propósito de promover el aprendizaje entre aquellas personas cuya
edad, roles sociales o su propia autopercepción los definen como tales.
En el caso de Chile, para efectos de políticas públicas, prevalece el
criterio etario a la hora de definir quién cabe dentro de la categoría de
adulto: es una persona adulta aquella que tiene 18 o más años de edad,
lo que al mismo tiempo se constituye como un requisito de ingreso2
para el programa de reescolarización que se considera en este estudio
(Espinoza et al., 2013a, 2013b; Mineduc, 2012). Ahora bien, esta de-
finición legal puede o no estar asociada a otros elementos definitorios
2 Aunque se consideran algunas excepciones (Mineduc, 2012: 2-3).
168 La educación de adultos en Chile
de la adultez como son los roles sociales, por ejemplo, el que una per-
sona se encuentre inserta en el mundo laboral, o que tenga hijos, as-
pectos identitarios, etcétera.
Dimensionar y visualizar qué se entiende por educación de adul-
tos no solo plantea dificultades desde la perspectiva de qué se entiende
por población adulta, sino que también en relación con cuáles son los
tipos de actividades planificadas que caben dentro de este campo.
Existe consenso en que se trata de actividades de carácter voluntario
dirigidas a un segmento particular —la población adulta, más allá de
cómo se defina esta categoría—, y en cuanto tales sus objetivos y las
configuraciones en que se desarrollan es muy amplio (Zoellick, 2009).
En este sentido, Sarrate (1997) destaca que en el campo de la educa-
ción de adultos han surgido denominaciones tan variadas como educa-
ción vitalicia, educación continua, educación compensatoria, educa-
ción para la tercera edad, etcétera. Estos rótulos mantienen relación y
son utilizados para denominar diferentes áreas de la educación de
adultos. Una definición largamente aceptada de educación de adultos
es la que provee UNESCO:
La expresión «educación de adultos» designa la totalidad de los proce-
sos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el
método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reempla-
cen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en
forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas con-
sideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan
sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias
técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y hacen evolu-
cionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un
enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarro-
llo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente ( UNESCO,
1976:124).
Sarrate (1997) extrae algunas consideraciones de esta definición, des-
tacando que tiene un carácter global, incluyendo un vasto conjunto de
procesos educativos y actividades —con el requisito de que deben
estar organizadas— y admitiendo, asimismo, una pluralidad de méto-
dos y modalidades en función de los objetivos y demandas formativas
—y por ende abarcando la totalidad de niveles e incluyendo una am-
plia gama de contenidos—. Así, la definición de UNESCO da cuenta del
programa de reescolarización que es materia específica de esta inves-
tigación. Tal como señala la autora, dicha definición se vincula con la
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 169
democratización educativa y cultural por cuanto incluye a los progra-
mas de «segunda oportunidad» diseñados para todos aquellos que no
han podido completar la educación básica o media y, en la práctica, los
destinatarios a los que se refiere —los adultos— son aquellos que se
encuentran en edad postescolar y han abandonado el sistema formal.
En Chile, los programas de reescolarización, como modalidad es-
pecífica de la educación de adultos, están dirigidos a personas adultas
que no han completado sus estudios básicos y/o secundarios por haber
desertado del sistema escolar formal en algún momento de sus vidas
(Espinoza et al., 2013c). Merriam y Brockett (2007) apuntan que las
distintas modalidades de educación de adultos se pueden diferenciar
en función de los objetivos y necesidades que cubren. De este modo,
los programas de reescolarización caben dentro de las actividades
cuya función puede ser calificada de «remedial» o «compensatoria»,
por cuanto están orientados a desarrollar habilidades y contenidos
mínimos interrumpidos en algún punto dado de la trayectoria vital de
los destinatarios.
Ahora bien, más allá de los objetivos específicos de los diferentes
tipos de programas, Sarrate (1997) señala que, en términos generales,
se entiende que el objetivo de la educación de adultos es —según la
definición proporcionada por UNESCO— la formación integral de las
personas a través del desarrollo de aptitudes, la adquisición de cono-
cimientos y la mejora de competencias técnicas y profesionales, para
así posibilitar su mejor inserción social. Esta autora profundiza en las
metas de la educación de adultos destacando algunos propósitos que
se vinculan de manera directa con los programas de reescolarización, a
saber: i) incrementar el nivel cultural de los pueblos por medio de la
extensión de la educación básica, entendida esta como el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desen-
volverse eficazmente en la vida cotidiana, así como también servir de
base para nuevos aprendizajes (en este sentido, es fundamental para
acceder a un puesto de trabajo digno, para permitir el ejercicio de los
derechos y deberes ciudadanos, para satisfacer las expectativas perso-
nales mediante la adquisición de herramientas mínimas, etcétera); ii)
propiciar la autorrealización personal y la participación social; y iii)
facilitar la integración en el mundo laboral y en el desarrollo satisfac-
torio de la actividad profesional.
Knowles (1980) puntualiza un aspecto muy importante que no
puede ser obviado: los estudiantes adultos, en general, se encuentran
motivados hacia el aprendizaje tanto por factores internos como exter-
170 La educación de adultos en Chile
nos, siendo los primeros los que tendrían un mayor peso. Las motiva-
ciones externas se vinculan a menudo con cuestiones «racionales» que
llevan a los adultos a insertarse en un contexto educativo tal como
acontece, por ejemplo, en el caso de los programas de reescolariza-
ción. En este caso, una motivación externa podría ser el conseguir el
certificado de enseñanza media que eventualmente permitiría acceder
a un mejor puesto de trabajo y, por ende, a un salario más alto. Por
otra parte, las motivaciones internas se relacionan más bien con la
autorrealización y la autoestima, factores que podrían explicar el por
qué de ingresar a programas de reescolarización para finalizar estudios
que en algún punto de la vida de los adultos quedaron inconclusos.
4. METODOLOGÍA
El presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque descriptivo-
cualitativo. Se busca indagar en las experiencias y expectativas de los
estudiantes de la modalidad regular desde un punto de vista subjetivo.
Para ello se hace uso de la técnica cualitativa del análisis de discurso a
partir del relato de los propios estudiantes. Así, la información sobre
la que se basa este trabajo proviene de entrevistas en profundidad y
grupos de discusión realizados entre octubre y noviembre de 2012,
con estudiantes de la modalidad regular matriculados en centros de
estudios de la Región Metropolitana. El listado de personas matricula-
das se obtuvo de los registros de la Unidad de Normalización de Estu-
dios del Mineduc. Se efectuaron dos grupos de discusión con estudian-
tes de esta modalidad, estos se realizaron en establecimientos educacio-
nales de las comunas de Cerro Navia y Lo Prado. Las personas partici-
pantes de los grupos focales —seis en total en cada caso— fueron se-
leccionadas de tal manera de que hubiera una cantidad equivalente de
hombres y mujeres, así como diferentes edades representadas.
5. RESULTADOS
a) Experiencias sobre la modalidad regular
La percepción de los estudiantes sobre esta modalidad de estudios es
positiva, aun cuando las opiniones han sido recabadas en el grupo de
quienes permanecieron al interior del programa. La mayor parte de
ellos destaca que su participación en este espacio educativo formal ha
constituido un proceso de crecimiento personal, acotando que ahora
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 171
sienten que «saben más». Existe consenso entre los beneficiarios del
programa de que su paso por este ha permitido que adquieran más
confianza en sí mismos, así como también les ha ayudado a no sentir-
se discriminados frente a las personas con las que se relacionan coti-
dianamente en los distintos ámbitos de su vida.
Positivo, porque uno crece como persona. Uno se siente más importante
al ya saber más (Joaquín, 25 años).
Los estudiantes, en general, valoran su experiencia en el curso de ma-
nera favorable. Señalan que han obtenido buenas notas y que los ha
motivado mucho la entrega de premios por sus buenos promedios,
asistencia, etcétera. En el caso de los alumnos de mayor edad, agregan
que en la etapa de su vida en que se encuentran ya «no están para per-
der el tiempo», y que por eso intentan aprovecharlo al máximo:
Es que nosotros no queremos perder el tiempo, para nosotros es corto.
Yo aprovecho mi tiempo al máximo (Mario, 71 años).
Yo gané tres premios del curso. Mejor alumna, mejor promedio curso…
cuando me gradué de octavo (Luisa, 62 años).
Comúnmente los estudiantes también valoran de manera positiva la
relación con sus pares en el transcurso del programa. Esta percepción
es evidente entre las personas de más edad, quienes aprecian y desta-
can la posibilidad de compartir, ser aceptados y apoyados por compa-
ñeros que son menores que ellos:
Para mí ha sido muy positivo y lo valoro mucho. El compañerismo ha
sido lo más positivo, la entrega de los profesores, la comprensión hacia
el alumno. No hubo desunión ni desigualdad, ha sido parejo para todos
(Mario, 71 años).
La apreciación positiva de los estudiantes hacia sus pares se extiende
también hacia sus profesores. Los estudiantes se sienten acogidos,
valorados y respetados por ellos. La relación con los profesores es,
para muchos de ellos, uno de los motivos por los que se han manteni-
do en el programa. Los docentes juegan así un rol motivacional cen-
tral, favoreciendo la permanencia de los estudiantes en el curso.
172 La educación de adultos en Chile
Aquí los profesores han sido excelentes. Al profesor de matemáticas lo
interrumpo todo el rato y al tiro responde con cariño y respeto hacia uno
(Joaquín, 25 años).
Uno rescata esto porque los profesores son súper acogedores, cuando tú
no entiendes ellos te explican, explican, explican hasta que uno entien-
da. Es súper grato (Flor, 19 años).
Los estudiantes señalan que previo a su ingreso al programa venían de
vivir con el estigma de no haber terminado sus estudios. En ese marco,
y una vez integrados al programa, lo primero que les transmitieron sus
profesores fue la confianza en que ellos eran capaces de lograr sus
metas y de aprender. Junto con ello, destacan la acogida que se les dio
desde un comienzo sin importar su condición ni su procedencia. Sobre
el particular se acota:
Se siente una confianza tremenda al tener realmente un profesor al fren-
te que le dé pero toda la confianza a uno. Yo llegué en marzo y después
de varios meses yo les pondría un 7. Me siento muy feliz y contento, ni
siquiera me quería tomar vacaciones (Joaquín, 25 años).
Pese a las dificultades que enfrentan a diario, los estudiantes de esta
modalidad valoran la posibilidad de poder compatibilizar los estudios
con su presencia en el mundo laboral. Plantean que poder trabajar y
estudiar simultáneamente es una gran oportunidad no solo para termi-
nar sus estudios —gracias a los recursos que la actividad remunerada
les provee—, sino que también esta dualidad de actividades les reporta
un importante refuerzo motivacional, lo que les permite demostrarse
que son capaces de hacerlo y sentirse orgullosos de ellos mismos. La
mayoría de los estudiantes manifiestan que pasar por esta modalidad
de reescolarización ha contribuido a incrementar su autoestima. Mu-
chos de ellos sentían que la vida no les iba a dar ninguna oportunidad
para mejorar, a pesar de que tenían ganas de hacerlo. En esa perspec-
tiva, se manifiesta:
[Es importante] tener el orgullo y oportunidad de poder estudiar a esta
altura. Por eso cuando lo escuché en las noticias partí al tiro, dije esta es
la mía. Es la oportunidad que esperaba toda mi vida (Luisa, 62 años).
La vida a veces a uno le cierra muchas puertas y uno piensa que ya se
cerraron y no hay nada que hacer, quedémonos donde estamos. Pero da
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 173
estas oportunidades que ojalá muchos más pudieran aprovechar (Mario,
71 años).
Como ya se dijo, en el caso de los estudiantes de mayor edad ellos des-
tacan la buena relación con sus pares y el apoyo mutuo frente a los dis-
tintos desafíos que se les iban planteando durante el desarrollo del cur-
so. Compartir con jóvenes que se encontraban en una situación similar a
ellos les permitió compartir su experiencia de vida y sentirse útiles.
Yo me he sentido re bien con estos chiquillos jóvenes y de repente me
siento útil cuando me piden ayuda. No es que yo sepa más, pero de re-
pente puedo decirles cuando lo están haciendo mal, me hacen consultas.
No es por nada, pero nosotros fuimos el grupo que sacamos mejores no-
tas. Entonces les contábamos cómo hacíamos las cosas. En mi curso la
brecha generacional fue cero altibajos (Luisa, 62 años).
Dichos estudiantes señalan que han intentado apoyar a sus compañe-
ros más jóvenes compartiendo con ellos su experiencia de vida y mo-
tivándolos a ser responsables y seguir adelante con sus estudios. Para
estos estudiantes, el hecho de estudiar representa una oportunidad para
mejorar sus condiciones de vida, así como también a muchos los ha
llevado a plantearse el seguir estudiando. En este sentido, algunos
reconocen que «han vuelto a soñar».
Uno siempre le dice a los chiquillos, uno que ha caminado ya en la vida,
pucha que da rabia cuando un muchacho pasa en los trabajos por al lado
tuyo y no tienen el espíritu, no tienen nada pero pasan porque tienen un
estudio. Eso a uno le da rabia, porque a mí por lo menos me tocó vivir-
lo. Yo estuve en un trabajo por años y por el lado mío pasó una persona
que venía con título y yo chao... para fuera. De nada valieron los años
de trabajo, empeño y experiencia que tenía (Mario, 71 años).
Si bien los profesores juegan un rol fundamental en la motivación para
seguir adelante con sus estudios, la familia es otro factor de gran impor-
tancia. Para los estudiantes de mayor edad resulta fundamental que sus
familias se sientan orgullosas de ellos, ya que consideran que eleva su
propia condición de padres y sienten que son más respetados y menos
discriminados por sus hijos y el medio en el que se desenvuelven.
En el caso de mis hijos, están muy contentos de que yo pueda terminar
mis estudios. Digamos que le eleva la condición del papá a los hijos.
174 La educación de adultos en Chile
Uno mismo trata de igualarse ante ellos para que no te discriminen. Ya
uno cumplió su sueño, en el caso mío de que los chiquillos sean más
que uno. Entonces como ya pasé esa etapa, ahora yo quiero subir a la al-
tura de ellos (Mario, 71 años).
A estos estudiantes sus familias los apoyan en sus aspiraciones de
continuar estudios y valoran la posibilidad que tienen de mejorar sus
expectativas laborales. Señalan que este apoyo se suma a la satisfac-
ción personal de haber tomado la decisión de terminar la escuela.
Se sienten orgullosos de uno, que saquen sus cosas. Para ser una perso-
na que pueda trabajar, que nadie te discrimine. Que es importante tener
la educación completa (Flor, 19 años).
Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre los aspectos negativos
del curso señalan que, si bien valoran la diversidad etaria en los cur-
sos, en un comienzo esto significó un problema, ya que llegaban algu-
nos alumnos jóvenes que no tenían interés en las clases y que no per-
mitían a los profesores realizarlas con normalidad. Agregan que este
grupo joven con menor interés poco a poco fue abandonando el curso,
de modo que cuando quedaron aquellos que sí tenían interés y ganas
de estudiar el curso mejoró mucho, porque se le permitía al profesor
realizar su trabajo.
No es que le hiciéramos bullying, ellos se fueron marginando solitos,
porque no encajaban en el sistema de seguir avanzando. De a poco se
fueron automarginando, porque no fueron cumpliendo las metas que no-
sotros sí íbamos cumpliendo (Luisa, 62 años).
Relacionan la situación antes descrita a que los cursos en un comienzo
eran demasiado numerosos, lo que no le permitía al profesor realizar
un seguimiento personal de sus estudiantes. Si bien esto supone un
volumen de deserción importante en el curso, en términos de la per-
cepción de los estudiantes que permanecieron en el mismo las activi-
dades académicas mejoraron ostensiblemente.
El curso inicial eran cuarenta personas, quedamos quince. No venían
con las ganas de estudiar, se iban porque no les gustaba, se agarraban 4
con los profes (Joaquín, 25 años).
4 Agarrarse, chilenismo que significa discutir.
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 175
Las recomendaciones que los estudiantes realizan para el mejoramien-
to de esta modalidad de enseñanza son variadas. En relación con los
aspectos curriculares, plantean que el tiempo total del curso es insufi-
ciente. Junto con ello, critican los talleres desarrollados en esta moda-
lidad, sugiriendo que se disminuyan las horas de taller que deben cur-
sar a la semana, que se revisen los temas de estos y que cuenten con el
material necesario para poder llevarlo a cabo de buena forma.
A veces tenemos muchas horas de taller, dos veces a la semana es mu-
cho. Yo creo que basta con un día (Flor, 19 años).
No sé, que vean el tema del taller. Los compañeros del año pasado esta-
ban ilusionados con el taller. Decían: mañana vienen los técnicos a insta-
lar las máquinas y todos se alegraban. Y no pasó nada (Joaquín, 25 años).
Por otra parte, plantean la necesidad de contar con libros especializa-
dos para la educación de adultos y que este curso les entregue mayores
elementos para su salida laboral.
Libros, sé que hay libros especiales para la educación de adultos. No
llegan libros. Y mejorar la infraestructura para prepararnos para la sali-
da laboral. Sería bueno que estos cursos nos prepararan para la salida.
En ese sentido, que nos apoyen para la salida en el caso que no entren a
la universidad (Flor, 19 años).
b) Expectativas de futuro
Los elementos que identifican como motivadores para retomar sus
estudios inconclusos son variados. Algunos beneficiarios postulan que
volver a estudiar significa tener la posibilidad de acceder a mejores
trabajos y por ende a una mejor remuneración. Relatan que por no
tener cuarto medio han perdido la posibilidad de acceder a mejores
puestos laborales. Otros mencionan que optaron por esta modalidad
para obtener una licencia de conducir que les permita trabajar en me-
dios de transporte o en otras áreas donde se requiera algún servicio
vinculado al manejo de vehículos. De este modo, resulta común el
discurso que justifica su participación en el programa por sus expecta-
tivas asociadas a mejorar sus credenciales en el contexto de un merca-
do laboral cada vez más competitivo. No contar con la escolarización
obligatoria se transforma en un handicap que limita las posibilidades
en un mercado laboral que castiga a quien no las tiene.
176 La educación de adultos en Chile
Uno necesita tener los estudios para poder trabajar. Te exigen el cuarto
medio. Lo hice más por el tema de emprender y poder trabajar (Flor, 19
años).
Por otra parte, también hay estudiantes que han retomado los estudios
porque tienen la intención de seguir estudiando con el objetivo de
alcanzar la profesión con la que han soñado hace mucho tiempo. Para
esto el CEIA les ofrece alternativas para preparar la rendición de la
Prueba de Selección Universitaria (PSU). Así, algunos de los entrevis-
tados manifiestan que su experiencia en el curso los ha motivado a
continuar estudiando, porque se sienten capaces de seguir adelante y
hacer realidad su sueño de estudiar una carrera técnica o universitaria
que les permita ser un profesional y poder desempeñarse en aquello
que estudien.
[Me gustaría] Seguir una carrera, tener una profesión. Poder trabajar en
lo que uno estudia (Joaquín, 25 años).
Espero cumplir mi sueño de estudiar odontología (Francia, 18 años).
Yo saliendo de aquí quiero ganar una beca para así financiar la carrera,
ya que son hartos años y cara. Mi idea es sacar beca y trabajar. Así quie-
ro estudiar la carrera de odontología y trabajar al mismo tiempo (Fran-
cia, 18 años).
En mi caso [mis hijos] no esperan algo, pero sí podría tratar de ver una
carrera, me gustaría pese a la edad. Como un desafío personal, deseo
seguir una carrera (Fernando, 70 años).
Seguir estudiando, terminar la básica, media y si se puede llegar a la
universidad, rico sería. Si me va bien y termino, lo haría. Ahora dispon-
go del tiempo, ya críe hijos, nietos. Tengo el tiempo como para estudiar
(Luisa, 62 años).
Los estudiantes de mayor edad, asimismo, señalan que retomar sus
estudios para ellos ha significado la posibilidad de obtener un cuarto
medio que les permitirá concluir una etapa de su vida que estaba in-
completa y que deseaban cerrar. En este caso no se advierte la instru-
mentalidad que se observa en quienes lo hacen para mejorar su em-
pleabilidad. Para ellos existe entonces una razón más vinculada con su
identidad y autoestima.
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 177
Mi sueño, a esta edad, es cumplir el cuarto medio. Con eso me siento
tranquilo, conforme y puedo vivir el resto de mis días tranquilo (Mario,
71 años).
En general, los estudiantes valoran la educación como la posibilidad
de mejorar sus condiciones de vida y de crecer como persona. Para
ellos ha sido importante demostrarse a sí mismos que son capaces de
superar satisfactoriamente un curso, lo que los llena de orgullo a ellos
y a sus familias, y de generar las condiciones para acabar con la dis-
criminación, laboral y social, a la que se han visto expuestos gran
parte de su vida por no haber completado sus estudios escolares. Tam-
bién destacan que hoy sienten más cercana y accesible la posibilidad
de educarse y poder acceder por medio de becas a carreras técnicas o
universitarias.
En mis años no había posibilidad. El que llegaba a la universidad era
porque tenía plata. Ahora no, hay becas, hay ayuda social. Hay incenti-
vos para poder decir ahora se puede. Con cuarto medio ahora se puede
estudiar cualquier carrera (Luisa, 62 años).
6. CONCLUSIONES
Un primer hecho a destacar es que la modalidad regular de educación de
adultos constituye un espacio institucional heterogéneo, donde producto
de una concepción amplia de la «adultez», definida según un criterio
estrictamente cronológico, conviven personas de edades variadas, desde
jóvenes a personas propiamente adultas —de acuerdo con lo que tradi-
cionalmente entendemos como «ser adulto»—, con motivaciones y
expectativas muchas veces distintas, pero con el rasgo común de querer
finalizar sus estudios primarios y/o secundarios tras haber abandonado
el sistema educacional formal en algún momento de sus vidas.
Más allá de la diversidad y heterogeneidad que exhibe el estudian-
tado que concurre a la modalidad regular, la experiencia de los estudian-
tes al interior de dicha modalidad, a todas luces puede calificarse como
positiva, destacándose el hecho de que la permanencia depende fuerte-
mente de la buena convivencia escolar y del apoyo de sus respectivas
familias, así como de los docentes al interior del propio programa. Estos
apoyos resultan tremendamente importantes para retener a los estudian-
tes en el sistema, y de este modo evitar otra experiencia de deserción.
Así, estas dimensiones constituyen aspectos fundamentales a reforzar
para el éxito de este tipo de experiencias educativas.
178 La educación de adultos en Chile
En los relatos de los estudiantes se percibe que los motivos para
concluir la etapa escolar responden tanto a factores externos como in-
ternos. Por un lado, hay quienes estudian para obtener una certificación
que les permita insertarse de mejor forma en el mundo laboral, en espe-
cial los estudiantes más jóvenes, en los que se observan así motivacio-
nes de carácter más bien práctico para la conclusión de sus estudios
escolares. Por otro lado, están quienes cuya motivación está ligada fun-
damentalmente al desafío personal que significa terminar aquello que
había quedado inconcluso, en este caso en particular los estudiantes de
mayor edad. En este último sentido, la reescolarización se vincula de
manera fundamental con la autoestima y la autorrealización de los suje-
tos, y no debe ser vista solo como un medio práctico para obtener un
mejor trabajo y, por ende, remuneraciones más altas. Las motivaciones
que empujan a los jóvenes y adultos a retomar sus estudios escolares
responden a una mezcla de ambos factores, aunque las razones relacio-
nadas con la autoestima y autorrealización se encuentran presentes en
mayor grado en los estudiantes de edad avanzada, mientras que una
visión más «instrumental» de la certificación de enseñanza secundaria
prevalece en los estudiantes más jóvenes. Por otra parte, la misma expe-
riencia dentro del programa lleva a muchos de los estudiantes a pensar
en la posibilidad de seguir estudios postescolares.
SANTIAGO (CHILE), OCTUBRE 2013
RECIBIDO: NOVIEMBRE 2013
ACEPTADO: JUNIO 2014
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 179
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOURDIEU, PIERRE (1997): Capital cultural, escuela y espacio social. México:
Siglo XXI.
BRYK, A. S. y M. THUM (1989): «The Effects of High School Organization on
Dropping Out: An Exploratory Investigation». American Educational Re-
search Journal, Vol. 26, Nº3.
CAIRNS, R., B. CAIRNS y H. NECKERMAN (1989): «Early School Dropout:
Configurations and Determinants». Child Development, Vol. 60, Nº6.
CASEN (2010): Educación: encuesta CASEN 2009. Santiago: MIDEPLAN.
CASTILLO, DANTE (2003): «Desertores de la educación básica. Reflexiones e
interrogantes a partir de la práctica». Revista Latinoamericana de Inno-
vaciones Educativas Nº37.
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE REINSERCIÓN EDUCATIVA (2006): Programa
intersectorial de reescolarización: construyendo alternativas educativas
para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Santia-
go: Foro Nacional Educación de Calidad para Todos/UNESCO.
CRONINGER, R. G. y V. E. LEE (2001): «Social Capital and Dropping Out of
High School: Benefits to At-Risk Students of Teachers’ Support and
Guidance». Teachers College Record, Vol. 103, Nº4.
ESPÍNDOLA, ERNESTO y ARTURO LEÓN (2002): «La deserción escolar en
América Latina: un tema prioritario para la agenda regional». Revista
Iberoamericana de Educación Nº30.
ESPINOZA, ÓSCAR; DANTE CASTILLO y LUIS EDUARDO GONZÁLEZ (2013a):
«Perfiles de estudiantes de las modalidades de educación de adultos:
una aproximación desde las cifras». Documento de Trabajo PIIE Nº1.
——, —— y —— (2013b): «Perfiles de estudiantes de las modalidades de
educación de adultos: percepciones y valoraciones». Documento de
Trabajo PIIE Nº2.
——, —— y —— (2013c): «Caracterización de programas de reinserción
escolar y de nivelación de estudios en Chile: modalidad regular». Do-
cumento de Trabajo PIIE Nº3.
——, —— ; JAVIER LOYOLA y LUIS EDUARDO GONZÁLEZ (2012): «Estu-
diantes vulnerables y sus itinerarios educativos en el sistema escolar
municipal en Chile». Revista Iberoamericana de Educación Nº60(4).
——, ——, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ y JAVIER LOYOLA (2012): «Factores
familiares asociados a la deserción escolar en Chile». Revista de Cien-
cias Sociales (RCS), Vol. XVIII, Nº1. Maracaibo: Universidad de Zulia.
——, —— , ——, —— y EDUARDO SANTA CRUZ (2012): «Fatores intraes-
colares associados ao abandono escolar no Chile: um estudo de caso».
Revista Lusófona de Educacao Nº20. Lisboa: Universidad Lusófona de
Humanidades y Tecnologías.
180 La educación de adultos en Chile
GARCÍA-HUIDOBRO, JUAN EDUARDO (1994): «Los cambios en las concepcio-
nes actuales de la educación de adultos». En UNESCO/UNICEF: La educa-
ción de adultos en América Latina ante el próximo siglo. Santiago:
UNESCO/UNICEF.
GOLDSCHMIDT, P. y J. WANG (1999): «When Can Schools Affect Dropout
Behavior? A Longitudinal Multilevel Analysis». American Educational
Research Journal, Vol. 36, Nº4.
HAVEMAN, R.; B. WOLFE y J. SPAULDING (1991): «Childhood Events and
Circumstances Influencing High School Completion». Demography,
Vol. 28, Nº1.
INGRUM, ADRIENNE (2007): «High School Dropout Determinants: The Effect
of Poverty and Learning Disabilities». The Park Place Economist Vol. 14.
JANOSZ, M.; M. LEBLANC, B. BOULERICE y R. TREMBLAY (1997): «Disentan-
gling the Weight of School Dropout Predictors: A Test on Two Longi-
tudinal Samples». Journal of Youth and Adolescence, Vol. 26, Nº6.
KNOWLES, M. S. (1980): The Modern Practice Of Adult Education. Eng-
lewood Cliffs: Prentice Hall/Cambridge.
MAC NEAL, R. B. (1995): «Extracurricular Activities and High School Drop-
outs». Sociology of Education, Vol. 68, Nº1.
—– (1997): «Are Students Being Pulled Out of High School? The Effect of
Adolescent Employment on Dropping Out». Sociology of Education,
Vol. 70, Nº3.
MARSHALL, T. (2003): Algunos factores que explican la deserción temprana.
Seminario Internacional Abriendo Calles, Santiago.
MERRIAM, S. B. y R. G. BROCKETT (1996): The Profession and practice of
adult education. San Francisco: Jossey-Bass.
—– (2007): The Profession And Practice Of Adult Education: An Introduc-
tion. San Francisco: John Wiley & Sons.
MINEDUC (2008): Indicadores de la educación en Chile 2007-2008. Santiago:
MINEDUC, Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de
Planificación y Presupuesto.
MINEDUC (2012): Guía Ayuda Mineduc/Educación de Adultos. Santiago:
MINEDUC.
—— (2013): Orientaciones técnicas para la formulación de proyectos de
reinserción escolar 2013. Santiago: MINEDUC, División de Educación
General, Reinserción Escolar.
OU, S. R.; J. P. MERSKY, A. J. REYNOLDS y K. M. KOHLER (2007): «Alterable
Predictors of Educational Attainment, Income, and Crime: Findings
From an Inner-City Cohort». Social Service Review, Vol. 81, Nº1.
PERREIRAA, K. M.; K. HARRIS y D. LEE (2006): «Making It in America: High
School Completion by Immigrant and Native Youth». Demography,
Vol. 43, Nº3.
O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 181
POMERANTZ, E. M.; E. A. MOORMAN y S. D. LITWACK (2007): «The How,
Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children's Academic
Lives: More Is Not Always Better». Review of Educational Research,
Vol. 77, Nº3.
PREAL (2003): «Deserción escolar: un problema urgente que hay que abor-
dar». Formas y Reformas de la Educación, Año 5, Nº14.
RACZYNSKI, D. (2002): Proceso de deserción escolar en la educación media.
Factores expulsores y protectores. Santiago: Instituto Nacional de la
Juventud.
RUMBERGER, R. W. (1983): «Dropping Out of High School: The Influence of
Race, Sex, and Family Background». American Educational Research
Journal, Vol. 20, Nº2.
—— (1995): «Dropping Out of Middle School: A Multilevel Analysis of
Students and Schools». American Educational Research Journal, Vol.
32, Nº3.
—— (2001): Why students dropout of school and what can be done. Drop-
outs in America: How Severe is the Problem? What do we know about
intervention and prevention?Boston.
—— y S. L. THOMAS (2000): «The Distribution of Dropout and Turnover
Rates Among Urban and Suburban High Schools». Sociology of Educa-
tion, Vol. 73, Nº1.
—— y S. A. LIM (2008): «Why Students Drop Out Of School: A review of
25 years of research». California Dropout Research Project Nº5.
SARRATE, M. L. (1997): Educación de adultos: evaluación de centros y expe-
riencias. Madrid: Narcea.
SCHKOLNIK, M. y F. DEL RÍO (2002): Trabajo infantojuvenil y educación:
diagnóstico de la realidad achilena. Seminario 12 años de escolaridad:
un requisito para la equidad en Chile, Santiago.
SMITH, M. K (1999): «Adult Education». En The Encyclopedia of Informal
Education.
WARREN, J. R. y E. F. CATALDI (2006): «A Historical Perspective on High
School Students’ Paid Employment and Its Association with High
School Dropout». Sociological Forum, Vol. 21, Nº1.
—— y J. C. LEE (2003): «The Impact of Adolescent Employment on High
School Dropout: Differences by Individual and Labor-Market Charac-
teristics». Social Science Research, Vol. 32, Nº1.
YIN, Z. N. y J. B. MOORE (2004): «Re-examining the role of interscholastic
sport participation in education». Psychological Reports, Vol. 94, Nº3c.
ZOELLICK, E. M. (2009): «Philosophical Orientation To Adult Learning: A
Descriptive Study of Minnesota Environmental Education Practitioners»
(Tesis de Maestría). University of Minnesota, Duluth.
También podría gustarte
- Curriculum VitaeDocumento2 páginasCurriculum VitaeCaridad Labour50% (6)
- Tipo de Investigación Según El Nivel de ConocimientoDocumento7 páginasTipo de Investigación Según El Nivel de Conocimientocototito202133% (3)
- Unidad de Aprendizaje 3° 2022 - IiDocumento7 páginasUnidad de Aprendizaje 3° 2022 - IiEleazar FloresAún no hay calificaciones
- MATRIZ Ejemplo LlenadoDocumento7 páginasMATRIZ Ejemplo LlenadoArmida Castro DurazoAún no hay calificaciones
- Paradigma ConductistaDocumento2 páginasParadigma ConductistaAlex SánchezAún no hay calificaciones
- 1er - Programa - Anual - EPT - 2023Documento17 páginas1er - Programa - Anual - EPT - 2023Frank Requena Falcon100% (1)
- Javier Murillo-La Mejora de La Eficacia Escolar Un Estudio de Casos PDFDocumento199 páginasJavier Murillo-La Mejora de La Eficacia Escolar Un Estudio de Casos PDFManuel Antonio Requena ArriolaAún no hay calificaciones
- Comision Plan LectorDocumento2 páginasComision Plan Lectorroario mirella malpartida rodriguezAún no hay calificaciones
- Dios Adentro Dios AfueraDocumento154 páginasDios Adentro Dios Afueradiosadentrodiosafuer100% (1)
- Situacion de Aprendizaje de SocialesDocumento12 páginasSituacion de Aprendizaje de Socialesjosue rodriguez peñaAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Del Departamento de PsicologíaDocumento7 páginasPlan de Trabajo Del Departamento de Psicologíamirtha cordova luzquiños100% (2)
- Proyecto Esp Ecífico: ESI "Aprendemos A Cuidarnos"Documento4 páginasProyecto Esp Ecífico: ESI "Aprendemos A Cuidarnos"coti100% (1)
- 1984 Plan de Estudios de La Licenciatura en PedagogíaDocumento268 páginas1984 Plan de Estudios de La Licenciatura en PedagogíaEduardoReyesServin50% (2)
- Canvas para El Diseño de ProyectosDocumento1 páginaCanvas para El Diseño de ProyectosJoselyne AnchundiaAún no hay calificaciones
- Guía de Comprensión Lectora y Análisis TextualDocumento19 páginasGuía de Comprensión Lectora y Análisis TextualLuis Alberto Venegas RamosAún no hay calificaciones
- Ventanilla Única Cseip-Vú-O-0824-2023: DestinatariosDocumento1 páginaVentanilla Única Cseip-Vú-O-0824-2023: DestinatarioslepacervantesAún no hay calificaciones
- Guía 13º Competencias Del Area Curricular - MateDocumento10 páginasGuía 13º Competencias Del Area Curricular - MateLuis Sandro Terrones VidalAún no hay calificaciones
- 1.2 Bases Orgánicas de La ConductaDocumento6 páginas1.2 Bases Orgánicas de La ConductaNoel SuncinAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Educacion y Cambio Social en Los Procesos de AprendizajesDocumento8 páginasLa Importancia de La Educacion y Cambio Social en Los Procesos de AprendizajesAngela NavarroAún no hay calificaciones
- Expo DHPDocumento43 páginasExpo DHPIvan TorresAún no hay calificaciones
- Objetivos y Competencias de Un Plan de AsignaturaDocumento4 páginasObjetivos y Competencias de Un Plan de AsignaturaJ Díaz SalaverríaAún no hay calificaciones
- Proyecto de AulaDocumento50 páginasProyecto de AulaAleja JimenezAún no hay calificaciones
- Problemas de Aprendizaje en AdolescentesDocumento21 páginasProblemas de Aprendizaje en Adolescentesluisibel chaconAún no hay calificaciones
- RVM 045 - 2022 MineduDocumento16 páginasRVM 045 - 2022 MineduMelaine MadueñoAún no hay calificaciones
- 2 BasicoDocumento4 páginas2 BasicoRicardo Jose MaizAún no hay calificaciones
- Psi603 NeuropsicologiaDocumento6 páginasPsi603 NeuropsicologiaCintiaPalominoAyala100% (1)
- Como Sera La Escuela Del Siglo 21. InesDocumento6 páginasComo Sera La Escuela Del Siglo 21. InesLORENAAún no hay calificaciones
- Plan de Area InglesDocumento51 páginasPlan de Area InglesGABRIELA MATEO ROSALESAún no hay calificaciones
- L3 10-15 Psicologia EducativaDocumento3 páginasL3 10-15 Psicologia EducativaY MHAún no hay calificaciones
- Oportunidad de Aprendizaje 2 Aula de JuliaDocumento5 páginasOportunidad de Aprendizaje 2 Aula de JuliaDavid100% (1)