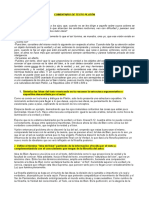Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Maurio Monetta - El Sistema Juridico
Maurio Monetta - El Sistema Juridico
Cargado por
Fede AdalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Maurio Monetta - El Sistema Juridico
Maurio Monetta - El Sistema Juridico
Cargado por
Fede AdalCopyright:
Formatos disponibles
Aclaraciones previas:
Todo aquel que vaya a leer este trabajo tiene que saber que no es más que un
modelo que seguí cuando concurse para ser ayudante de la materia Introducción al Derecho
en Junio de 2014. Con esto quiero hacer notar que es subido con el fin de que sea usado
como un complemento del material recomendado para abordar este punto del programa.
Siguiendo con las aclaraciones, por el mismo motivo, es decir, porque es algo que
escribí para poder organizar lo que iba a exponer en el concurso es que carece de citas o
notas al pie de página.
Espero les sea de utilidad ya que esto es lo único que motiva su publicación.
Los sistemas jurídicos como sistema normativos.
No es posible determinar si una regla es una norma jurídica y si existe como tal si
no se establece que ella pertenece a un sistema jurídico existente.
El Derecho junto con la moral, la religión, los usos sociales, los juegos, etc, es un
sistema normativo.
Ahora bien, ¿qué es un sistema normativo?
Tarski define los define como un “sistema deductivo de enunciados”. Dentro de esta
definición aclara que “sistema deductivo” es un conjunto cualquiera de enunciados que
comprende todas sus consecuencias lógicas.
Partiendo de ese concepto efectuado por Tarski, Alchourrón y Bulygin caracterizan
a los sistemas normativos como aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas
consecuencias lógicas hay al menos una norma, es decir, un enunciado que correlaciona un
caso determinado con una solución normativa.
Esto denota que un sistema normativo no debe estar constituido únicamente por
normas, sino que alcanza con que en el conjunto de enunciados aparezca al menos una
norma. Esto es así porque en muchos sistemas normativos aparecen enunciados que no son
normas, es el caso de las definiciones conceptuales.
Entonces, para hablar de sistema, parece que en primer lugar hemos de identificar
cuáles son los axiomas (siguiendo la definición inicial: aquellas normas de las cuales se
deducen las consecuencias lógicas) y cuáles los teoremas jurídicos (las consecuencias
lógicas), es decir, cuáles son esos elementos básicos y primitivos cuya pertenencia al
sistema resulta no discutible; y cuáles aquellos otros que obtenemos a partir de los
primeros. En este sentido, son normas independientes aquellas cuya pertenencia al sistema
no deriva de que estén en relación con otras normas, es decir, pertenecen al sistema por sí;
son las que pudiéramos llamar axiomas, y su identificación es indispensable no sólo para
determinar la pertenencia al sistema de las demás normas, sino también para concebir de
forma unitaria el sistema jurídico y para distinguirlo de otro. Normas dependientes son
aquellas cuya pertenencia al sistema está subordinada a que se relacionen de algún modo
con las normas independientes. Las normas dependientes son los teoremas jurídicos.
Es esta relación entre las normas independientes y las dependientes la que nos
permite hacer una distinción entre “sistemas estáticos y sistemas dinámicos”
Un sistema es estático cuando sus normas dependientes se obtienen mediante la
deducción lógica del contenido de las normas independientes. Es por esto que son sistemas
necesariamente coherentes.
Por ejemplo, si aceptamos que el principio pacta sunt servanda es una norma
independiente, entonces podemos deducir, entre otras normas, que debemos pagar el precio
pactado en una compraventa, que el Estado debe cumplir sus compromisos internacionales
asumidos mediante un convenio, etc.
Esta es la estructura de un sistema moral aunque también es la forma en que se
construyo la idea de Derecho natural.
Entonces es estático porque el sistema no sufriría cambio alguno si sus axiomas
permanecen intactos.
Por el contrario, el sistema dinámico se caracteriza porque el tipo de relación que se
establece entre las normas independientes y las dependientes es una relación de
habilitación. En un sistema dinámico, la pertenencia de una norma dependiente al sistema
no está establecida de acuerdo a su contenido, sino porque ésta fue creada según lo
dispuesto en otra normas de superior jerarquía. La norma independiente establece los
mecanismos para la creación de las normas dependientes, mecanismos que deben seguir
para que su pertenencia al sistema sea válido. El sistema dinámico se caracteriza porque
cambia, es decir, se incorporan y eliminan normas. En estos sistemas son concebibles las
contradicciones en cuanto al contenido, ya que las nomas dependientes no deben respetarlo
fielmente para pertenecer al sistema, bastando la relación de habilitación.
El problema es que los sistemas pueden ser mixtos, combinando el criterio estático
con el dinámico; y éste parece ser, según Prieto Sanchis, el caso del sistema jurídico.
Puesto que en un sistema jurídico, junto con las normas formuladas de acuerdo con
el criterio dinámico, podemos predicar la existencia de normas implícitas obtenidas por
deducción. Más aún, porque en el marco del modelo constitucional de nuestros días el
criterio dinámico es una condición necesaria pero nunca suficiente de la pertenencia al
sistema de una norma dependiente, ésta norma dependiente requiere haber sido dictada por
el órgano habilitado, pero requiere siempre su conformidad material, o, al menos, su no
disconformidad material con los preceptos constitucionales. El Estado constitucional
descansa en un sistema jurídico también estático y no sólo dinámico.
Partiendo de una distinción previa entre los sistemas normativos estáticos y
dinámicos y, a sabiendas de que los sistemas jurídicos comparten características de ambos,
se considera necesario enunciar los elementos propios del sistema normativo jurídico para
distinguirlo de los demás como la moral o los juegos.
En primer lugar, se distingue a los sistemas jurídicos como sistemas coactivos. En
este sentido, Kelsen distingue las normas jurídicas de todas las demás normas por el hecho
de prescribir sanciones, y luego estipula que un sistema jurídico es un sistema constituido
por normas jurídicas.
Entonces se podría decir que un sistema normativo no es un sistema jurídico si no
incluye normas que prescriben actos coactivos, aunque no es necesario que todas sus
normas lo hagan. Pero, ¿La coactividad es una condición suficiente para distinguir al
Derecho de otros sistemas normativos?
La necesidad de recurrir a algún otro rasgo distintivo se hace evidente si tomamos
en cuenta que también las normas de la moral regulan el uso de la fuerza al, por ejemplo,
prohíben ciertos actos coactivos.
Hart establece que para distinguir al sistema jurídico de los demás sistemas
normativos no basta la característica de la coactividad. Él sostiene que el Derecho no sólo
cuenta con reglas primarias de obligación, sino también con reglas secundarias de
reconocimiento, de adjudicación y de cambio.
Estas reglas secundarias que enuncia Hart apuntan a determinar otra característica
definitoria del concepto de sistema jurídico, esta es su carácter institucionalizado, o sea,
que sus normas establezcan autoridades u órganos centralizados para operar de cierta
manera con las normas del sistema.
Tales reglas establecen que los seres humanos pueden introducir nuevas reglas del
tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, determinar de diversas maneras el
efecto de ellas, o controlar su actuación. Las reglas del primer tipo imponen deberes, las del
segundo confieren potestades púb1icas.
Las reglas de cambio de Hart establecen procedimientos para la creación,
modificación o derogación de normas. Son las que confieren potestades a los funcionarios y
particulares para crear reglas primarias; Las reglas de adjudicación facultan a determinar,
en forma revestida de autoridad, si en una ocasión particular se ha transgredido una regla
primaria. Además de identificar a los individuos que pueden juzgar, tales reglas definen
también el procedimiento a seguir para hacerlo. Establecen órganos de aplicación de
normas; y la regla de reconocimiento va a dotar de validez al sistema, y establecer, al
mismo tiempo, cierta limitación importante a los órganos de aplicación de normas. Es el
primer eslabón de la cadena de validez de un sistema.
Se puede concluir que, lo que permite distinguir al Sistema Jurídico de los demás
sistemas normativos son sus características de coactividad y de institucionalización.
Ahora bien, surge un pequeño problema en cuanto a la denominación “sistema”,
esto es porque el sistema jurídico sería un sistema mixto y por ello tiene la característica de
ser dinámico, lo que implica precisamente que cambia a través de la modificación,
formulación y derogación de normas; justamente en eso redunda la importancia de las
autoridades normativas nombradas anteriormente. Entonces, por un lado hablamos de un
sistema jurídico como de un conjunto de normas relacionadas de determinada manera; pero,
de otro lado, aceptamos que ese sistema sufre una trasformación permanente.
Para despejar este problema Alchourrón y Bulygin efectuaron una distinción entre
sistema jurídico y orden jurídico. Entonces, si con la expresión de “sistema jurídico” nos
referimos a un conjunto de normas en un momento determinado, con el nombre de “orden
jurídico” designamos la sucesión de sistemas jurídicos en un periodo de tiempo.
Una vez distinguido al sistema normativo jurídico de los demás sistemas normativos
y delimitado el concepto de “Ordenamiento Jurídico” podemos, al fin, pasar a nombrar sus
características propias. De las cuales algunas son consideradas necesarias, es decir, que si
faltan el sistema no podrá ser tachado de jurídico y otras contingentes o deseables, pero que
no siempre se dan.
Unidad: Significa que la validez de las normas pertenecientes a un orden reposa, en
último análisis, sobre una norma única. Esta norma es la fuente común de validez de todas
las normas pertenecientes a un mismo orden. Una norma pertenece a un orden determinado
únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma que se
encuentra en la cúspide de este.
Esta característica es necesaria para que el ordenamiento en cuestión sea
considerado jurídico.
Jerarquía: Un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y
coordinadas. Hay una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos
superpuestos. La unidad del orden reside en el hecho de que la creación de una norma está
determinada por otra norma, cuya creación, a su vez, ha sido determinada por una tercera
norma, todas pertenecientes a estratos diferentes (superiores o inferiores) de un mismo
ordenamiento.
Es la jerarquía una característica necesaria de los ordenamientos jurídicos.
Coherencia: La coherencia de un orden jurídico radica en que en el mismo no haya
inconsistencias. Las inconsistencias son uno de los defectos lógicos que presentan los
ordenamientos jurídicos. Será inconsistente cuando correlaciona un caso con dos o más
soluciones deónticamente contradictorias. Se da por ejemplo si una norma prohíbe la
conducta X y al mismo tiempo otra norma que también forma parte del sistema permite la
misma conducta.
Alf Ross clasifica a las inconsistencias de acuerdo al grado de superposición que
presentan las normas en conflicto. Entonces, según este criterio encontramos tres clases de
inconsistencias.
La inconsistencia total-total es la que se da cuando hay dos normas que exactamente
a la misma situación fáctica le otorgan soluciones deónticamente opuestas. Ejemplo: una
norma que establece que es obligatorio para los menores mirar televisión y otra norma que
establece que esa misma conducta está prohibida.
La inconsistencia total-parcial se da cuando el ámbito de aplicación de una norma
está incluido totalmente en el de la otra, pero esta última comprende, además, casos
adicionales. Esto se daría si hubiese en un ordenamiento jurídico una norma que establece
que los menores tienen prohibido mirar televisión y otra norma, perteneciente al mismo
ordenamiento que establece que es obligatorio para los menores mirar televisión desde las
06:00 hs hasta las 22:00 hs.
La inconsistencia parcial-parcial se da cuando las descripciones de dos normas con
soluciones incompatibles se superponen parcialmente, pero ambas tienen además ámbitos
de aplicación autónomos. Es lo que ocurriría si una norma establece que los menores tienen
prohibido mirar televisión de las 21:00 hs hasta las 06:00 hs del siguiente día y otra norma
que establece que es obligatorio que los menores lo hagan desde las 06:00 hasta las 22:30
hs.
Los juristas y los jueces utilizan varias reglas para resolver los problemas de
contradicción normativa. Tales como, los principios de lex superior, lex specialis y lex
posterior.
El principio de lex superior indica que entre dos normas contradictorias de diversa
jerarquía debe prevalecer la de nivel superior.
El principio de lex posterior estipula que la norma dictada temporalmente después
prevalece sobre la promulgada con anterioridad. La evolución temporal del Derecho acuña
la necesidad de convertir en preferentes las normas que sustituyen a las creadas con
anterioridad en el tiempo.
Y, por último, el principio de lex specialis prescribe que se dé preferencia a la
norma específica que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general
en materia, espacio o sujetos afectados.
La coherencia es una característica contingente de los ordenamientos jurídicos.
Independencia: La característica de la independencia se da cuando en un
ordenamiento jurídico no hay redundancias. Las redundancias son problemas lógicos del
ordenamiento donde hay dos normas que a la misma situación fáctica le otorgan la misma
solución deóntica. Las soluciones no solo son compatibles sino que son reiterativas.
De la misma manera que las inconsistencias, las redundancias pueden clasificarse en
total-total, total-parcial y parcial-parcial según que los ámbitos de aplicación de las
normas con soluciones equivalentes se superpongan totalmente, comprendan uno al otro y
se refieran además a otros casos, o se superpongan parcialmente, manteniendo cada uno de
ellos campos de aplicación autónomos.
Aparentemente las redundancias no serían un problema por el hecho de que se está
reforzando con una norma, lo dispuesto en otra. La dificultad radica en que los juristas y los
jueces se resisten a admitir que el legislador haya dictado normas superfluas y en
consecuencia se esfuerzan por otorgar, a las normas con soluciones equivalentes, ámbitos
autónomos.
Para solucionar el problema de las redundancias se acude a los mismos principios
que para solucionar las inconsistencias.
La independencia es también una característica contingente de los ordenamientos
jurídicos.
Completitud: La completitud de un ordenamiento se va a dar cuando en el mismo
no haya lagunas normativas. Hay lagunas normativas cuando el ordenamiento jurídico
carece respecto a cierto caso de toda solución normativa.
Es una característica necesaria o contingente, dependiendo del autor que se tome
para analizarla.
Desde el punto de vista de la teoría de Kelsen sería una característica necesaria ya
que para él el Derecho no puede tener lagunas puesto que para todo ordenamiento jurídico
es necesariamente verdadero el llamado principio de clausura que indica que todo lo que
no está prohibido está permitido.
Visto así, se puede ver -según mí opinión- que no sería una característica necesaria
sino que sería ni más ni menos que una consecuencia lógica. No la necesitan los
ordenamientos, es consecuencia de su estructura.
Siguiendo a Von Wright la expresión “permitido” que aparece en el principio de
clausura puede tener dos significados diferentes. Uno, entendido en sentido débil, es
equivalente a que la conducta en cuestión no fue declarada expresamente por una norma ni
permitida, ni obligatoria ni prohibida. En este sentido se daría un enunciado tautológico ya
que no haría más que reforzar la idea de que no hay una norma que solucione el caso en
cuestión (que regule la conducta de que se trata). No hace más que admitir la existencia de
lagunas, puesto que el principio de clausura quedaría formulado en los siguientes términos:
“todo lo que no está prohibido está no prohibido, no declarado obligatorio o no
declarado permitido”. Interpretado de esa manera el principio de clausura no sirve para
eliminar las lagunas del ordenamiento jurídico, sino que solo reafirma su existencia.
El otro sentido de la expresión “permitido”, o sea en sentido fuerte, hace referencia
a una autorización positiva, o lo que es lo mismo, requiere la existencia de una norma que
permita la acción de que se trata. Con este sentido el principio de clausura quedaría así: “si
en un ordenamiento jurídico no hay una norma que prohíba cierta conducta, esa
conducta está permitida por otra norma que forma parte del ordenamiento”. En este
sentido el principio de clausura se volverá de verdad contingente, ya que dependerá de que
el ordenamiento jurídico que se analice posea una norma de esas cualidades.
Desde la visión del derecho de Cossio se puede llegar a la misma solución que
siguiendo a Kelsen, pero desde dos puntos de partida totalmente distintos. Para Cossio la
permisión de toda conducta no prohibida se da necesariamente en todo sistema jurídico,
puesto que la conducta humana, que según él es el objeto del Derecho, contiene siempre,
como parte de su esencia, la libertad de realizarla. El Derecho puede poner restricciones a
esa libertad, prohibiendo ciertas acciones, pero cuando no lo hace resurge la permisión de la
conducta. Cossio sostiene que las acciones humanas tienen una permisibilidad intrínseca
que se pone de manifiesto cuando el derecho no califica normativamente una conducta.
El problema de la solución de Cossio es que para aceptar su teoría se tiene que estar
dispuesto a aceptar, primero, verdades metafísicas.
MONETTA, Mauricio
Bibliografia:
NINO, Carlos Santiago: Introducción al análisis del Derecho.
PRIETO SANCHIS, Luis: Apuntes de teoría del Derecho.
KELSEN, Hans: Teoria pura del Derecho.
También podría gustarte
- Comentarios Texto Pau Filosofia Pregunta CuatroDocumento23 páginasComentarios Texto Pau Filosofia Pregunta CuatroIsaac Payá MartinezAún no hay calificaciones
- José María Pando. Pensamientos y Apuntes Sobre Moral y Política. Cádiz, 1837.Documento152 páginasJosé María Pando. Pensamientos y Apuntes Sobre Moral y Política. Cádiz, 1837.Perú Constituciones Siglo XixAún no hay calificaciones
- La Dimensión Teologal Del Hombre en Xavier ZubiriDocumento12 páginasLa Dimensión Teologal Del Hombre en Xavier Zubiriomarjm67% (3)
- Los CriteriosDocumento13 páginasLos CriteriosCormat JesusAún no hay calificaciones
- Material de Estudio Del Cuatrimestre CompletoDocumento26 páginasMaterial de Estudio Del Cuatrimestre Completoarianna trinidadAún no hay calificaciones
- Capítulo 1 Logica MatematicaDocumento32 páginasCapítulo 1 Logica MatematicaYordan AguilarAún no hay calificaciones
- Epistemologia Primera Entrega PDFDocumento6 páginasEpistemologia Primera Entrega PDFLina UsugaAún no hay calificaciones
- Método de Investigación CualitativaDocumento6 páginasMétodo de Investigación Cualitativaluisa sierraAún no hay calificaciones
- Zippelius - Teoria General Del EstadoDocumento12 páginasZippelius - Teoria General Del EstadoJessicaBazan100% (1)
- La Deliberación Moral - El Método de La Ética Clínica (Diego Gracia)Documento6 páginasLa Deliberación Moral - El Método de La Ética Clínica (Diego Gracia)GabreliusAún no hay calificaciones
- Escuela PitagoricaDocumento20 páginasEscuela Pitagoricaleoncio martinezAún no hay calificaciones
- 2001 Comprender A Chomsky. Cap. I-2-21Documento20 páginas2001 Comprender A Chomsky. Cap. I-2-21VerónicaAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Práctico de La Educación FísicaDocumento8 páginasEl Conocimiento Práctico de La Educación FísicairinaplaAún no hay calificaciones
- Guia para Presentar El Examen de Habilidades de PensamientoDocumento7 páginasGuia para Presentar El Examen de Habilidades de PensamientoSuemy BurgosAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Razón Práctica Del Derecho Alejandro Castaño BedoyaDocumento162 páginasIntroduccion A La Razón Práctica Del Derecho Alejandro Castaño BedoyaDulio Núñez PovisAún no hay calificaciones
- Método CientíficoDocumento14 páginasMétodo CientíficoRosa Valdez EsquivelAún no hay calificaciones
- Comunicación y ArgumentaciónDocumento40 páginasComunicación y Argumentaciónmblaurito100% (1)
- Dimensiones Ser HumanoDocumento26 páginasDimensiones Ser HumanoGabriel ManzanillaAún no hay calificaciones
- JDL El - Sueno - de - Leibniz PDFDocumento8 páginasJDL El - Sueno - de - Leibniz PDFGladys PulidoAún no hay calificaciones
- Evaluación Multicriterio Aplicación PDFDocumento60 páginasEvaluación Multicriterio Aplicación PDFmocitellyAún no hay calificaciones
- Teoria de La SistematizacionDocumento11 páginasTeoria de La SistematizacionTatis Moreno VeraAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Investigación en El Desarrollo Del Conocimiento y La InnovaciónDocumento14 páginasLa Importancia de La Investigación en El Desarrollo Del Conocimiento y La InnovaciónJuanCarlosNavarroGuerrero100% (4)
- Línea de Tiempo Metodología Científica-1Documento2 páginasLínea de Tiempo Metodología Científica-1Milena ZRAún no hay calificaciones
- Escala ThurstoneDocumento55 páginasEscala ThurstoneEmmanuel AlcocerAún no hay calificaciones
- Filosofía Del Derecho Primer ParcialDocumento62 páginasFilosofía Del Derecho Primer Parcialedgar_milian2104100% (1)
- El Registro en La Intervención: Una Reflexión EpistemológicaDocumento10 páginasEl Registro en La Intervención: Una Reflexión EpistemológicasopadillaAún no hay calificaciones
- Fases Del Modelo Van Hiele PDFDocumento109 páginasFases Del Modelo Van Hiele PDFRildo Curipaco LazoAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Significativo Crítico Marco Antonio MoreiraDocumento16 páginasAprendizaje Significativo Crítico Marco Antonio MoreiraHeriberto MonárrezAún no hay calificaciones
- Compendio Unidad 4Documento34 páginasCompendio Unidad 4Gissela Sarahi Hidalgo Bravo100% (1)
- 1.4.3 Características Del Método CientíficoDocumento3 páginas1.4.3 Características Del Método CientíficodanielaAún no hay calificaciones