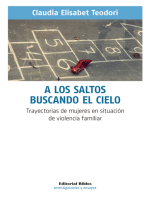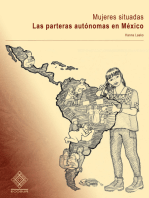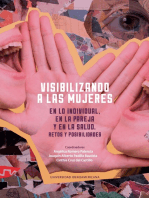Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mujeres en Terapia Ocupacional
Cargado por
Susana Medina Palacio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas2 páginasEste documento explora los inicios de la terapia ocupacional en Estados Unidos desde una perspectiva feminista, destacando el papel fundamental que jugaron las mujeres en el desarrollo de esta disciplina a pesar de los sesgos de género de la época. Se describe cómo figuras clave como Julia Lathrop, Susan Cox y Susan Tracy, junto con otras mujeres en la Hull House de Chicago, comenzaron a desarrollar y promover las ocupaciones terapéuticas. Gracias a las redes creadas por estas mujeres pioneras, la terapia ocupacional
Descripción original:
Título original
Mujeres en terapia ocupacional.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento explora los inicios de la terapia ocupacional en Estados Unidos desde una perspectiva feminista, destacando el papel fundamental que jugaron las mujeres en el desarrollo de esta disciplina a pesar de los sesgos de género de la época. Se describe cómo figuras clave como Julia Lathrop, Susan Cox y Susan Tracy, junto con otras mujeres en la Hull House de Chicago, comenzaron a desarrollar y promover las ocupaciones terapéuticas. Gracias a las redes creadas por estas mujeres pioneras, la terapia ocupacional
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas2 páginasMujeres en Terapia Ocupacional
Cargado por
Susana Medina PalacioEste documento explora los inicios de la terapia ocupacional en Estados Unidos desde una perspectiva feminista, destacando el papel fundamental que jugaron las mujeres en el desarrollo de esta disciplina a pesar de los sesgos de género de la época. Se describe cómo figuras clave como Julia Lathrop, Susan Cox y Susan Tracy, junto con otras mujeres en la Hull House de Chicago, comenzaron a desarrollar y promover las ocupaciones terapéuticas. Gracias a las redes creadas por estas mujeres pioneras, la terapia ocupacional
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Nombre: Susana Medina y Estefanía Arévalo
Profesora: María Sue Pérez
Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos:
una perspectiva feminista desdelo estudios de Ciencia, Tecnología y Género
(siglos XIX y XX)
Objetivo: Hacer una reconstrucción histórica sobre los inicios de la terapia
ocupacional en Estados Unidos, en donde las mujeres fueron pilares fundamentales en su
edificación, mediante la revisión de los diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta para
posicionar a la terapia ocupacional como disciplina independiente, y la exploración de la
vida de Julia Lathrop, Susan Cox y Susan Tracy.
Tesis: Esta interpretación alternativa de la historia de la disciplina, en donde se
destaca a las mujeres y el contexto en el que se desarrollo la profesión, es una manera de
exponer su labor frente a los sesgos de genero que han ocultado su protagonismo.
Argumentos:
Addams, Starr, Slage y Julia Lathrop pertenecieron a la generación de mujeres que
cambiaron el voluntariado por el trabajo profesional, logrando validar su actividad laborar,
darle un lugar en la sociedad y persiguiendo la emancipación del yugo masculino y la
supresión de la desigualdad entre los roles.
Desde el feminismo, la terapia ocupacional fue el movimiento de los asentamientos
sociales lo que permitió que muchas mujeres se inspiraran y comenzaran a trabajar en lo
social.
La Hull House fue el principal centro de operaciones del pragmatismo y punto de
encuentro para ideologías y movimientos que desembocarían en lo que ahora se conoce
como terapia ocupacional.
En la Hull House, gracias a los aportes de Lathrop, Addams y Eleanor Clarke, la
terapia ocupacional comenzó a desarrollarse y a tomar fuerza, bajo un enfoque político y
revolucionario, gracias a que sus fundadores se vincularon con esta institución.
El movimiento de artes y oficios a cargo de las mujeres de Chicago cumple un rol
central en el desarrollo de las ocupaciones terapéuticas. Las ocupaciones comenzaron a
entenderse como terapia y no solo como tratamiento. Junto con las publicaciones de los
varones médicos, las mujeres pragmatistas, trabajadoras sociales, enfermeras y educadoras
fueron las encargadas de expandir la terapia ocupacional por todo el país, lo que tiene un
auge exponencial al desencadenarse la Primera Guerra Mundial.
Conocían sus impedimentos, derivados de los sesgos de género, como alternativa,
fueron asistentes del medico brindando cuidados de enfermería, para introducir la terapia
ocupacional como una disciplina profesional. La terapia ocupacional fue catalogada como
una nueva profesión para mujeres, y para poder legitimarse como una disciplina profesional
fue necesario realizar una alianza con los médicos varones.
La cooperación de las mujeres fue crucial para el desarrollo de la terapia
ocupacional. Así, gracias a las múltiples redes de mujeres, la terapia ocupacional logró
expandirse y adquirir un grado de autonomía fuera del exclusivo dominio masculino-
médico.
Tracy impartió el curso “Ocupación para los inválidos”, dirigido a enfermeras,
fundamentando y aplicando los principios del tratamiento moral, del movimiento de artes y
oficios, del pragmatismo en la educación y de la ocupación como una manera de
reestructurar las rutinas de los enfermos, lo que era muy beneficioso para su tratamiento.
Estas ideas fueron editadas en su texto, el primero de terapia ocupacional.
Aunque las ocupaciones terapéuticas para soldados heridos fueron dirigidas
principalmente por mujeres, estaban bajo la supervisión de un medico varón. Estas
ayudantes fueron muy importantes para el auge de la terapia ocupacional, ya que
promovían su eficiencia y eficacia. Durante este periodo la disciplina se alió con la U.S
Military y la American Medical Associations, dos de los mas poderosas y conservadoras
instituciones del país. Los militares de la época aceptarían, y sobre todo, validarían las
características particulares de las mujeres para el cuidado y la puesta en practica de la
ocupación, por lo que se habrían requerido sus servicios.
Bibliografía
Morrison, R. (2016). Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos:
una perspectiva feminista desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Género
(siglos XIX y XX), Historía Crítica, 62, 97-117. DOI: 10.7440/histcrit62.2016.05
También podría gustarte
- A los saltos buscando el cielo: Trayectorias de mujeres en situación de violencia familiarDe EverandA los saltos buscando el cielo: Trayectorias de mujeres en situación de violencia familiarAún no hay calificaciones
- Mujeres y TODocumento21 páginasMujeres y TOAbadUrrutiaBenavidesAún no hay calificaciones
- Clase 5 Movimiento Feminista 2021Documento20 páginasClase 5 Movimiento Feminista 2021Claudio LeivaAún no hay calificaciones
- Vasquez - Psicoterapia en Mujeres.Documento24 páginasVasquez - Psicoterapia en Mujeres.Erwin AlmonacidAún no hay calificaciones
- Visibilizando a las mujeres en lo individual, en la pareja y en la salud: Retos y posibilidadesDe EverandVisibilizando a las mujeres en lo individual, en la pareja y en la salud: Retos y posibilidadesAún no hay calificaciones
- Empoderamiento de Género en Las Medicinas Alternativas Y Complementarias (Mac) de Influencia New Age ¿Es El Holismo Feminista?Documento19 páginasEmpoderamiento de Género en Las Medicinas Alternativas Y Complementarias (Mac) de Influencia New Age ¿Es El Holismo Feminista?Giovanni GabrielAún no hay calificaciones
- Terapia FeministaDocumento7 páginasTerapia FeministaCristhian Mescua Elescano100% (1)
- La (in)disciplina de la terapia ocupacional: Reflexiones para la prácticaDe EverandLa (in)disciplina de la terapia ocupacional: Reflexiones para la prácticaAún no hay calificaciones
- La Familia Nuclear. Mag. LeonDocumento92 páginasLa Familia Nuclear. Mag. LeonCami CruzAún no hay calificaciones
- Resumen Del LibroDocumento2 páginasResumen Del LibroErika Cordero Nava50% (2)
- Terapia FeministaDocumento23 páginasTerapia FeministaAura SilvaAún no hay calificaciones
- Saberes y Dolores Secretos, Mara ViverosDocumento92 páginasSaberes y Dolores Secretos, Mara ViverosMarushka Aram100% (1)
- Brujas Parteras y EnfermerasDocumento5 páginasBrujas Parteras y EnfermerasPablos DE Gonzalez100% (1)
- Brujas Parteras y EnfermerasDocumento37 páginasBrujas Parteras y Enfermerasseba oteiza50% (2)
- Terapia FeministaDocumento23 páginasTerapia Feministagabsgabu100% (2)
- Brujas Parteras y EnfermerasDocumento37 páginasBrujas Parteras y EnfermerasSebastiian100% (1)
- Brujas, Parteras y EnfermerasDocumento41 páginasBrujas, Parteras y EnfermerasAnn Davenport100% (1)
- Parteras Siglo XIXDocumento26 páginasParteras Siglo XIXOctavio Tepale GonzálezAún no hay calificaciones
- 6a-Rich - La MaternidadDocumento36 páginas6a-Rich - La MaternidadFlor ReyAún no hay calificaciones
- Feminismo y Terapia OcupacionalDocumento6 páginasFeminismo y Terapia OcupacionalCamilaAún no hay calificaciones
- Hitosfinal de Cuidado PARDocumento6 páginasHitosfinal de Cuidado PARCarolain MARTINEZ ELLESAún no hay calificaciones
- Actividad Integradora U2 (Filosofia y Enfermeria)Documento5 páginasActividad Integradora U2 (Filosofia y Enfermeria)Alex GrilloAún no hay calificaciones
- Libro Terapia FeminstaDocumento118 páginasLibro Terapia FeminstacatalinabarriaAún no hay calificaciones
- Brujas Parteras y EnfermerasDocumento41 páginasBrujas Parteras y EnfermerasSara Valentina100% (1)
- GRUPO NRO 5 INFORME (Autoguardado)Documento7 páginasGRUPO NRO 5 INFORME (Autoguardado)Liliana TimbilaAún no hay calificaciones
- Martha RogersDocumento9 páginasMartha RogersLis RojasAún no hay calificaciones
- Martha RogersDocumento8 páginasMartha RogersRain Down MoonAún no hay calificaciones
- Ensayo 2Documento9 páginasEnsayo 2Sophia AlexandraAún no hay calificaciones
- Ev.3389 (1) Feminismo y El CáncerDocumento10 páginasEv.3389 (1) Feminismo y El Cáncerciara lopezAún no hay calificaciones
- Cartografías Del Cuerpo. Reseña PDFDocumento7 páginasCartografías Del Cuerpo. Reseña PDFTeatro RelacionalAún no hay calificaciones
- 461178482.enfermería Profesión-Ciencia-Disciplina y Corrientes Epistemológicas - Apunte 2013 PDFDocumento11 páginas461178482.enfermería Profesión-Ciencia-Disciplina y Corrientes Epistemológicas - Apunte 2013 PDFDaniel QuinteroAún no hay calificaciones
- PAE EnfermeríaDocumento44 páginasPAE EnfermeríaMiguel Lopez Castillo100% (1)
- Nadia Ledesma Prietto - Entre La Mujer y La Madre. Discursos Médicos y La Construcción de Normas de Género (Argentina, 1930-1940)Documento15 páginasNadia Ledesma Prietto - Entre La Mujer y La Madre. Discursos Médicos y La Construcción de Normas de Género (Argentina, 1930-1940)paula abaunzaAún no hay calificaciones
- ANESTESIA Desde Trabajo de EnfermeriaDocumento12 páginasANESTESIA Desde Trabajo de Enfermeriacapacita200Aún no hay calificaciones
- Documentos HistóricosDocumento11 páginasDocumentos HistóricosCamila Jose Carileo CofreAún no hay calificaciones
- Enfoques Narrativos y Feministas SimilitDocumento42 páginasEnfoques Narrativos y Feministas SimilitDzoara CedeñoAún no hay calificaciones
- Epistemologias Feministas Desde El Sur 117 131Documento17 páginasEpistemologias Feministas Desde El Sur 117 131Eliana Dugarte100% (1)
- Síntesis Donna FranklinDocumento6 páginasSíntesis Donna FranklinDaniela RAún no hay calificaciones
- Antequera - Analisis Desde El Punto de Vista Feminista Del Rol de La Medicina en El Modelo de Salud Medico-Hegemo (..)Documento20 páginasAntequera - Analisis Desde El Punto de Vista Feminista Del Rol de La Medicina en El Modelo de Salud Medico-Hegemo (..)Valentina RendónAún no hay calificaciones
- Aspectos Históricos de La EnfermeriaDocumento39 páginasAspectos Históricos de La EnfermeriaJuan Javier Martinez Ruiz0% (1)
- Genero y GeneraciónDocumento3 páginasGenero y GeneraciónDIANA FRANCESCA BECERRA GONZALEZAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Grado Machado Violencia ObstetricaDocumento31 páginasTrabajo Final Grado Machado Violencia ObstetricaEuge LuqueAún no hay calificaciones
- Enfoque Feminista de ConsejeríaDocumento12 páginasEnfoque Feminista de ConsejeríaJohnny Calle RiveraAún no hay calificaciones
- Martha RogersDocumento10 páginasMartha RogersRocio Abarca RoaAún no hay calificaciones
- Biografia de Martha RogersDocumento11 páginasBiografia de Martha RogersJoel AyalaAún no hay calificaciones
- Martha Ackelsberg - Mujeres Libres Un Legado y Sus TransformacionesDocumento13 páginasMartha Ackelsberg - Mujeres Libres Un Legado y Sus TransformacionesantenorlekaAún no hay calificaciones
- El Olvido de Las Mujeres Pioneras en La Historia de La Psicología PDFDocumento14 páginasEl Olvido de Las Mujeres Pioneras en La Historia de La Psicología PDFIsabel EsHer100% (1)
- Teorias y ModelosDocumento10 páginasTeorias y ModelosAngel GamboaAún no hay calificaciones
- Introducción A Las Ciencias de La Salud Trabajo PrácticoDocumento7 páginasIntroducción A Las Ciencias de La Salud Trabajo PrácticoJonathan GuerreroAún no hay calificaciones
- Tarea Segunda SemanaDocumento6 páginasTarea Segunda SemanaIker Velez LucasAún no hay calificaciones
- NURS 1000 Foro 1.1Documento3 páginasNURS 1000 Foro 1.1Ramón Maldonado SánchezAún no hay calificaciones
- El - Olvido - de - Las - Mujeres - Pioneras - en - La Historia de La Psicología PDFDocumento14 páginasEl - Olvido - de - Las - Mujeres - Pioneras - en - La Historia de La Psicología PDFJ Draco100% (1)
- Enfermeria TodoDocumento75 páginasEnfermeria TodojairAún no hay calificaciones
- Azcuy 2017 Teologias Feministas en DesdeDocumento14 páginasAzcuy 2017 Teologias Feministas en DesdeChinche LópezAún no hay calificaciones
- MarthaDocumento6 páginasMarthaMaxyGreyAún no hay calificaciones
- Terapias de GrupoDocumento9 páginasTerapias de GrupoIris EscobarAún no hay calificaciones
- Teoria Sociocultural Tp6Documento3 páginasTeoria Sociocultural Tp6gerardo uriel rojasAún no hay calificaciones
- Contrato de Compraventa Del CamionDocumento2 páginasContrato de Compraventa Del CamionCarlos OrtizAún no hay calificaciones
- Análisis de La ProstituciónDocumento26 páginasAnálisis de La ProstituciónBryan DarioAún no hay calificaciones
- LAGACETA12AGTFDocumento48 páginasLAGACETA12AGTFLaGacetadeCanariasAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Historia Social DominicanaDocumento16 páginasTrabajo Final Historia Social DominicanaReimis MariñezAún no hay calificaciones
- Tema 6. Juicio de ValorDocumento1 páginaTema 6. Juicio de ValorKarina PTAún no hay calificaciones
- 5Documento31 páginas5Pilar Eneque ManayayAún no hay calificaciones
- Elizabeth Mayuri Flores Antropologia SocialDocumento1 páginaElizabeth Mayuri Flores Antropologia SocialMARINA MAYURI FLORESAún no hay calificaciones
- Nacionalidad y CiudadaníaDocumento9 páginasNacionalidad y CiudadaníaImanol EscobarAún no hay calificaciones
- Biografia de VoltaireDocumento3 páginasBiografia de VoltaireraymondAún no hay calificaciones
- LabanaDocumento63 páginasLabanaLechuza RealAún no hay calificaciones
- Resumen Ley Funcion Pública de GaliciaDocumento9 páginasResumen Ley Funcion Pública de Galiciamcordeiror100% (2)
- Carta Notarial - Beneficios SocialesDocumento4 páginasCarta Notarial - Beneficios SocialescristhianAún no hay calificaciones
- PÉREZ D.G. - CulturapolíticarepublicanaDocumento13 páginasPÉREZ D.G. - CulturapolíticarepublicanacarlosAún no hay calificaciones
- Caso Banesto - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento3 páginasCaso Banesto - Wikipedia, La Enciclopedia LibreTona BarroAún no hay calificaciones
- El Gran DebateDocumento6 páginasEl Gran DebateDARIOAún no hay calificaciones
- Al Contestar Por Favor Cite:: El Suscrito Revisor Fiscal Y Representante Legal de LaDocumento4 páginasAl Contestar Por Favor Cite:: El Suscrito Revisor Fiscal Y Representante Legal de LamariaAún no hay calificaciones
- Mala Fe de Quien Se Casa. CasacionDocumento8 páginasMala Fe de Quien Se Casa. CasacionErik EscalanteAún no hay calificaciones
- Ensayo Movilidad El Habitat, El Entorno de Lo Urbano, La Salud y La Vivienda.Documento1 páginaEnsayo Movilidad El Habitat, El Entorno de Lo Urbano, La Salud y La Vivienda.Sebastian PedrerosAún no hay calificaciones
- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSySL)Documento17 páginasCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSySL)Ixchell NadalesAún no hay calificaciones
- La Masonería Española IIIDocumento16 páginasLa Masonería Española IIIrhgnicanor100% (1)
- SOSA SACIO Juan Manuel - Proceso Competencial, Forma de Estado y Test de CompetenciaDocumento18 páginasSOSA SACIO Juan Manuel - Proceso Competencial, Forma de Estado y Test de CompetenciajmsosasacioAún no hay calificaciones
- Libro 3 Guia Docente - 03Documento32 páginasLibro 3 Guia Docente - 03eduardo jose oyola cortesAún no hay calificaciones
- CASUÍSTICASDocumento2 páginasCASUÍSTICASMelissa Andrea Jara PalaciosAún no hay calificaciones
- Ley de Titulos Valores ComentadaDocumento181 páginasLey de Titulos Valores ComentadaJasmin PalaciosAún no hay calificaciones
- 2018-01-19Documento112 páginas2018-01-19Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Triptico Becalos 22-23Documento2 páginasTriptico Becalos 22-23Luis Mg100% (1)
- Lienzo Modelo de NegociosDocumento3 páginasLienzo Modelo de NegociosAlejandroAún no hay calificaciones
- Redaccion 123Documento8 páginasRedaccion 123Victor YatAún no hay calificaciones
- CERTIFICADOSDocumento4 páginasCERTIFICADOSJonathan RodriguezAún no hay calificaciones
- Libro de Seminario-Proyecto de NacionDocumento10 páginasLibro de Seminario-Proyecto de NacionRodríguez Pérez Carlos Francisco100% (2)