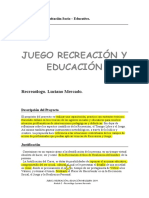Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Café
Cargado por
Adrian OscarDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Café
Cargado por
Adrian OscarCopyright:
Formatos disponibles
CAFÉ
( En las clases de Semiótica, a cargo de la excelente Profesora Virginia Daly, en el ISFD
N°139, cuando estudiamos Lengua y Literatura, se nos dio la consigna de escribir sobre
experiencias que tuvieran que ver con los sentidos; he aquí el trabajo, que debe ser del año
2104, aproximadamente…)
Si tengo que escribir sobre alguna experiencia sensorial, que desencadene en mi cabeza una serie
de procesos de semiosis y recuerdos, incluso muchos años después, lo primero que se me ocurre
es hablar de esos olores que traen a la mente infinitas imágenes de un tiempo que ya pasó.
Aunque suene a tango... Inmediatamente recibida la consigna, recordé el olor a café que mi viejo
hacía en las mañanas de invierno. No soy original, y tampoco pretendo serlo, ya que no es esa
una condición necesaria en esta oportunidad. Y en todo caso, como uno más de mi especie
humana, recuerdos similares traen aparejado un montón de experiencias parecidas, que tienen en
común esos olores y fragancias que están relacionados con el tiempo en que somos chicos, donde
la memoria tiene un papel de seleccionadora cruel y justa de momentos y vivencias. Sé que a un
montón de personas les pasa lo mismo. Y con el mismo olor a café. Lo que sí son distintas, por
supuesto, son las imágenes desencadenadas. Porque cada una tiene que ver con la propia vida,
con la propia experiencia, e incluso, con la propia manera de armar los recuerdos. Entonces, para
mí, el café de la mañana, es marrón. Es un recuerdo color marrón oscuro. Como el propio café,
como el paquete de “La morenita”, brilloso, pequeño pero inmenso ¿Cómo podía ser que
encerrara tantos aromas que llevaran a tantas partes...? Como una caja de Pandora, pero al revés,
aquellos paquetes se abrían y abrían un mundo, que tenía que ver con nuestra propia condición…
La condición obrera de mi viejo, que los sábados de invierno, temprano, encontraba el descanso
merecido después de pasar la semana levantando paredes, y buscaba la gloria en esos instantes
preciosos. Porque yo sé, que a él, también ese aroma a café lo llevaba a otros tiempos, a los
tiempos de su niñez, a las épocas donde vivía en el campo. Porque es hacía ahí hacia donde se
dirigiría inexorablemente, una mañana cualquiera, o todas las mañanas de esos inmensos
inviernos eternos y lejanos que hoy se me aparecen como si todos fueran uno mismo. Porque
esperaba mayo con pasión, porque ya desde el primero, el Día del Trabajador, comenzaba la
temporada de caza, y eso significaba que era tiempo de salir al campo a buscar liebres,
martinetas y perdices... Por eso les decía que esos recuerdos son de color marrón. Porque la
escopeta era marrón, porque los plumajes de martinetas y perdices son marrón, porque hasta las
liebres llevan en su cuero suave el color marrón, por la tierra cubierta de pastos secos por la
helada. Por las ropas, por la tela Ombú, que como buen obrero usaba mi viejo, que también era
marrón; por su gorra y su morral de lona ...y hasta por el humilde auto que teníamos entonces, un
pequeño Renault 6 de ese color... Por eso les decía también que, como si se provocara la chispa
que provoca la explosión de la pólvora, y el inmediato disparo matador, el sólo olor del café me
dispara esta cadena de recuerdos. Y no son casuales las comparaciones. En verdad participaba
del rito cazador con esmero y atracción. Con ojos bien abiertos miraba y ayudaba a mi viejo en
las tareas de limpieza y mantenimiento de las armas usadas. Que debían brillar, hasta lograr un
refulgor sobre el color que tantas veces mencioné. Se me disparan en la cabeza hasta los
nombres, las marcas y los calibres. La escopeta, Centauro, calibre 28. Los cartuchos, Orbea. La
polenta que se usaba para que sirva de intermediaria entre la pólvora y los perdigones, amarilla.
Se ponía con una medida armada con un pedacito de cartucho recortado, y un alambrecito que
servía de mango. Los fulminantes, que venían acompañados de un relato oral. Sinestesia, se
mezclan los sentidos: la historia de un hombre de Carmen de Areco al que mientras trataba de
poner un fulminante en un cartucho, se le incrustó en un ojo, causándole enormes perjuicios.
Porque no siempre se usaban cartuchos nuevos, sino que a veces los recargábamos. Con
munición chiquita, bolitas pequeñas de plomo, para que no destrocen las presas. Muchas veces,
las encontrábamos luego, masticando, cuando estábamos comiendo los deliciosos estofados que
hacía mi vieja con las perdices y liebres que mi viejo traía.
El rojo de los cartuchos, el olor a pólvora. Había cartuchos importados. De plástico amarillo. Los
Orbea, nacionales, eran de cartón, pero ya aparecían unos nuevos, de plástico, que posibilitaban
mayor cantidad de recargas. Y la maquinita para armarlos...todavía está en mi casa. Se ajustaba a
la mesa, como si fuese una prensa, y con una manijita se le daba rosca, y entonces el cartucho
recibía el tapón que debía retener los perdigones hasta el momento del disparo. Los cartoncitos
circulares eran blancos o grises, y los cortábamos nosotros con un cilindro de metal y un
martillazo certero. Y las revistas...Infaltables. “Weekend” y “Aire y sol”. Con grandes y
brillantes letras amarillas anunciaban el inicio de la temporada, y traían mapas con las leyes que
reglamentaban la caza, porque mi viejo era muy respetuoso de esas cosas, jamás fue un cazador
furtivo, sino que respetaba a fondo las disposiciones y las reglas. Tenía permisos y los papeles y
todo eso... Y estaba también la cartuchera, que como no podía ser de otra manera, era del mismo
color...En ella se guardaban los cartuchos, como en las películas de vaqueros...Para nosotros, o
sea para mi hermano y para mí, era una fascinación.... Porque esos eran momentos donde se nos
permitía tomar las armas, tenerlas en la mano, pesarlas, apuntar (por supuesto hacía donde no
había nadie y con las armas descargadas, y bajo estricta vigilancia...mi viejo nos tenía prohibido
incluso apuntar con armas de juguete, y ahí te contaba otras historias de vecinos suyos que se
habían volado la cabeza sin querer...). Y yo creo que por eso, es que nunca las agarrábamos
cuando ellos no estaban, Sabíamos que estaban arriba del ropero (marrón), pero aunque a veces
nos quedábamos solos no osábamos tocarlas, y nunca tuvimos que sufrir alguna desgracia a
causa de ello. Porque también había una carabina 22, con sus proyectiles pequeños, balas
pequeñas pero mortales. Y ahí se nos remarcaba que al tener un sistema de carga con un
cargador que automáticamente dejaba una bala en el caño, aunque se le saque el cargador luego,
y se crea descargada, una bala siempre quedaba lista para que algún tonto la disparara sin querer
(otras historias... lamentablemente fue en esos años, que el hermano de un compañero mío de la
escuela mató a otro pibito jugando, a causa de este terrible desconocimiento y error. Siempre
queda una bala adentro). A mi viejo no le gustaba mucho la carabina, y fue la primera que vendió
cuando los noventa y la recesión lo dejaban a veces sin dinero. Sabía que es un arma muy
peligrosa, por su capacidad de disparar a más de mil metros de distancia. O sea, que por tirarle a
algo que está a cincuenta metros, podés matar a una vaca o a una persona a más de un kilómetro,
y que uno ni siquiera alcanzaría a ver. Las famosas “balas perdidas”. Me resulta increíble seguir
contando cosas a partir del café. No sé si tienen razón los que creen que pueden ver el futuro a
través de la borra. Yo sé que puedo ver gran parte de mi pasado a través del aroma incomparable
del café. Puedo verme caminando leguas en mañanas de invierno a través de la niebla. Mi viejo;
adelante, el perro, nuestro perro “Sol”, un pointer excelente, y yo. Así, en ese orden. El perro, mi
viejo y yo. Con botas de goma, que me llenaban de orgullo. Bien abrigados, es como si lo viera
ahora, el perro con el hocico pegado al suelo, entre los caminitos de las vacas, entre los cardos,
entre la tierra arada y discada (en ese tiempo no había siembra directa, y tampoco había soja...).
En silencio, caminando y caminando, en zig zag, siguiendo el rastro que seguía nuestro perro.
Que se llamaba así por una mancha marrón en su lomo blanco, y era muy bueno, y buscaba,
hasta que se quedaba inmóvil marcando la presa. Ahí, ahí a pocos metros, y mi viejo que apenas
le daba una indicación, y lentamente avanzaba , hasta que la pobre perdiz se asustaba y volaba,
volaba bajo y poco, porque mi viejo tenía una puntería terrible, no fallaba jamás. Y el estampido
seco, y el olor a pólvora (otra vez), y el perro que traía la presa muerta pero sanita, para que a la
noche comiéramos en torno a una mesa donde se contaban historias de otros tiempo , donde oía
de mi abuelo que no conocí, y de la vida en una época que hoy me parece mentira que fuese
alguna vez real...
Es por eso, que elegí hablar del café. Podría haber elegido hablar de la vez que vi los colores
como nunca, la vez que casi los podía tocar, pero no me pareció oportuno traer esa semiosis a
este lugar... A lo mejor, otra vez será...
Por lo pronto, del café, podría hablar, un millón de cosas más...
Adrián OSCAR: nació en Carmen de Areco, en 1975. Alumno del Jardín 901, Escuela N°1,
Colegio Nacional Mariano Moreno, y del ISFD y T n° 139. Ha trabajado como Albañil, Pintor
de obra y como peón de campo, entre otras tareas; Desde el año 2008 realiza tareas docentes,
como Profesor de Educación Primaria, y Profesor de Lengua y Literatura. Desde el año 2014
dirige el área de Desarrollo Social del Municipio de Carmen de Areco, área que incluye las
cuestiones relacionadas a la defensa de los Derechos del Niño, así como la prevención de
Violencia Intrafamiliar y de Género, siendo parte del equipo del Intendente Marcelo Skansi.
Desde el año 2018 es Presidente de Nueva Alternativa Carmeña ( NAC) , partido político de
carácter vecinalista. Juega al fúbol de manera regular, siempre de forma amateur y escribe
habitualmente, sin haber publicado material, esperando el momento oportuno para que cierta
cantidad de escritos vean la luz…
También podría gustarte
- Planificación Sexto Año EES 2 LITERATURA (Versión Completa)Documento1 páginaPlanificación Sexto Año EES 2 LITERATURA (Versión Completa)Adrian OscarAún no hay calificaciones
- Fallo DENEVIDocumento2 páginasFallo DENEVIAdrian OscarAún no hay calificaciones
- Actividades para La Caverna de PlatonDocumento8 páginasActividades para La Caverna de PlatonAdrian Oscar100% (1)
- Actividades para Trabajar Ciencia FicciónDocumento1 páginaActividades para Trabajar Ciencia FicciónAdrian OscarAún no hay calificaciones
- Borges, Wilkins, Cassirer y YoDocumento4 páginasBorges, Wilkins, Cassirer y YoAdrian OscarAún no hay calificaciones
- Ficha Flor Nueva de Romances ViejosDocumento4 páginasFicha Flor Nueva de Romances ViejosAdrian Oscar100% (1)
- CV. Andres Niño A PDFDocumento2 páginasCV. Andres Niño A PDFAndres MauricioAún no hay calificaciones
- Esquema - Perfil de Proyecto de IESTPDocumento8 páginasEsquema - Perfil de Proyecto de IESTPchascalucero14738Aún no hay calificaciones
- Acta de Entrega CCTV Cafam Vi 17072016Documento5 páginasActa de Entrega CCTV Cafam Vi 17072016Oscar Dario Rodriguez RoseroAún no hay calificaciones
- 9 Junquera PDFDocumento38 páginas9 Junquera PDFna77aquenoAún no hay calificaciones
- TP 1Documento5 páginasTP 1Jennifer BrodskyAún no hay calificaciones
- Reconozco Y Manejo Mis Emociones: Sesión de Aprendizaje de TutoríaDocumento6 páginasReconozco Y Manejo Mis Emociones: Sesión de Aprendizaje de TutoríaNenita Aguilar100% (1)
- S5-Los Problemas Fundamentales Del Derecho de La FamiliaDocumento9 páginasS5-Los Problemas Fundamentales Del Derecho de La FamiliaBianca LopezAún no hay calificaciones
- WebinarDocumento19 páginasWebinarRenato Taylor CortezAún no hay calificaciones
- 8° PER 2° CLASE #2 - El CostumbrismoDocumento4 páginas8° PER 2° CLASE #2 - El CostumbrismoAndrea Juliana Niño RuedaAún no hay calificaciones
- Que Es Un Marcador TextualDocumento3 páginasQue Es Un Marcador TextualGabriel Eduardo Sumire Yepez100% (1)
- Ventajas y Desventajas de LaDocumento12 páginasVentajas y Desventajas de LapachoAún no hay calificaciones
- Autonomia Del Derecho Informatico-1Documento33 páginasAutonomia Del Derecho Informatico-1Lorena RomeroAún no hay calificaciones
- Calidad Del Concreto, Mezclado Y Colocación: F'CR F'C F'CDocumento7 páginasCalidad Del Concreto, Mezclado Y Colocación: F'CR F'C F'CalfredoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA - (GRUPO B01)Documento20 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA - (GRUPO B01)Juliana HenaoAún no hay calificaciones
- 75 Pasos para Hacer SEO y Mejorar YA Tu Posicionamiento en BuscadoresDocumento18 páginas75 Pasos para Hacer SEO y Mejorar YA Tu Posicionamiento en BuscadoresRIPCR75Aún no hay calificaciones
- Tarea 2 de Medicion de ConflitosDocumento5 páginasTarea 2 de Medicion de ConflitosAlba MorenoAún no hay calificaciones
- Proyecto: La Kermes Del JardinDocumento3 páginasProyecto: La Kermes Del JardinMirna HernandezAún no hay calificaciones
- Matriz de Consistencia 2Documento1 páginaMatriz de Consistencia 2Nicole SantosAún no hay calificaciones
- La Receta para El Humor - Mel Helitzer PDFDocumento2 páginasLa Receta para El Humor - Mel Helitzer PDFCesarRodrigoVargasValdiviaAún no hay calificaciones
- Geometría Descriptiva UTPDocumento170 páginasGeometría Descriptiva UTPBigotes BlancosAún no hay calificaciones
- Como Se Conjuga El Verbo para Cuarto Grado de PrimariaDocumento3 páginasComo Se Conjuga El Verbo para Cuarto Grado de PrimariaOlga Cardenas100% (1)
- Antonio Machado (Resumen)Documento2 páginasAntonio Machado (Resumen)aixa_mosteiroAún no hay calificaciones
- Rúbrica de TenisDocumento1 páginaRúbrica de TenisIsk TempAún no hay calificaciones
- Clase de Problemas N°7Documento3 páginasClase de Problemas N°7Victoria HumbertoAún no hay calificaciones
- George Chagua-Niveles de Comprension LectoraDocumento127 páginasGeorge Chagua-Niveles de Comprension LectoraAzu GutiérrezAún no hay calificaciones
- p3 Yp4Documento4 páginasp3 Yp4Oscar ValenciaAún no hay calificaciones
- Prueba de Conocimiento Seleccion OperativaDocumento3 páginasPrueba de Conocimiento Seleccion OperativaCarlos GaitanAún no hay calificaciones
- Escuela Militar de Ingeniería PDFDocumento6 páginasEscuela Militar de Ingeniería PDFBeimar Miguel CeronAún no hay calificaciones
- Juego, Recreación y Educación Luciano Mercado Hsa3Documento37 páginasJuego, Recreación y Educación Luciano Mercado Hsa3SebastianRamirezAún no hay calificaciones
- La Familia en DesordenDocumento23 páginasLa Familia en DesordenMario Esteban CuriAún no hay calificaciones