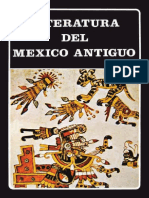Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet MMoreyHotelFinisterrePrecedidoPorElCaminoDeSantiag 5037667 PDF
Dialnet MMoreyHotelFinisterrePrecedidoPorElCaminoDeSantiag 5037667 PDF
Cargado por
Torre CincoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet MMoreyHotelFinisterrePrecedidoPorElCaminoDeSantiag 5037667 PDF
Dialnet MMoreyHotelFinisterrePrecedidoPorElCaminoDeSantiag 5037667 PDF
Cargado por
Torre CincoCopyright:
Formatos disponibles
83
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Morey, Miguel (2011), Hotel Finisterre, precedido por El camino de
Santiago, Madrid, Galaxia Gutenberg, 338 pgs.
“¿Y puedes imaginar la fuerza que emana de tener algo que contar?”
(HF, p. 196)
I
Según Miguel Morey la experiencia contemporánea, el modo predominante de tener o
hacer experiencia es discursivo. Hete ahí, tal vez, el corazón de su labor filosófica. La
misma parece bifurcarse en dos caminos: a) el rastreo de la raíz ontológica de toda
experiencia (de sí), siguiendo especialmente las exploraciones de Giorgio Colli; b) la
genealogía de aquella experiencia discursiva contemporánea, el rastreo de su
procedencia, junto al diagnóstico de las condiciones según las cuales podría ser
contemporáneamente posible una experiencia de sí. Diríase que, en este caso, y con
Foucault y Deleuze como maestros, Morey habrá de señalar a la lectura interior como la
clave del modo de experiencia contemporánea, corporizada en la figura del escritor y en
la actividad conocida como “literatura”. En este sentido cabe atender a lo que escribe
Morey en su “carta” introductoria a la edición que llevara adelante de los Apotegmas de
sabiduría antigua de Erasmo de Rotterdam: “… si bien nos hallamos en los orígenes de
la revolución que significó el libro impreso, todavía no ha nacido, en sentido estricto, lo
que conocemos hoy como literatura. Para que advenga ésta, varias serán las condiciones
de posibilidad necesarias que aún no se han dado. De entre ellas, la proclamación de la
propiedad intelectual va a ser determinante: sólo a partir de entonces podremos hablar
de la exigencia de fidelidad en la traducción y del entrecomillado en la cita como
garantía de probidad intelectual…” [Morey, 1998, p. 26]. De este diagnóstico, Morey
deriva la necesidad de “… apostar decididamente por el gesto de la mera lectura y
devolver a la luz al Erasmo que leyeron, y tal como lo leyeron nuestros clásicos.” [idem,
p. 27] Sin notas críticas, sin preocuparse por ser fiel o restituir fidelidad al modo en que
Erasmo “cita” a los antiguos griegos, la edición del texto de Erasmo se convierte no sólo
en una apuesta, sino también en un experimento que intenta “… poner a prueba el
umbral de nuestra tolerancia a una lectura pausada, capaz de ponderar el peso interno
que tienen las palabras y de rumiar su aptitud mayéutica para llevarnos a ese lugar otro
de donde brotan las preguntas y en donde se esconde el desafío de lo inteligible…”
[idem, p. 29].
Estas últimas palabras podrían aplicarse, sin agregar ni quitar nada, a Hotel Finisterre.
En efecto, paralelamente a la ya mencionada labor ontológica (cuyo eje griego iría de
los sabios arcaicos hasta Platón) y crítico-clínica (genealogía y diagnóstico), Morey ha
sabido montar aquello que nos han acostumbrado a concebir como prácticamente
imposible para la Filosofía: un experimento. En este caso, como indica en la nota final a
Pequeñas doctrinas de la soledad, se trata de un experimento “… con objeto de poner a
prueba mediante la escritura dominios problemáticos de la discursivización de nuestra
experiencia sobre los que no cabía metalenguaje.” [Morey, 2007, p. 454] Diríase que
tanto El camino de Santiago, que inicia la serie poniendo en escena la voz del cogito
cartesiano en clave de monólogo interior, como Deseo de ser piel roja, cuyo problema
es, “… en el sentido radical de la palabra, el del desaliento” [idem, p. 456], han
instalado las claves experimentales sobre las que habrá de desplegarse Hotel Finisterre.
Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16 (2012), pp. 83-86
84
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Con este último, Morey completa la trilogía que, desde dentro, busca hacer experiencia
de aquello de lo que él mismo ha intentado dar cuenta desde fuera, a través del discurso
filosófico académico tanto escrito como profesoral: la experiencia discursiva
contemporánea y sus chances de experiencia de sí. Asumiendo, así, un recorrido que
busca dar con la voz propia del espacio literario, con aquella voz propia del pensar que,
como suele decir Morey, se parece mucho a conversar con uno mismo (sí con sí
mismo), cabría pensar entonces a El camino de Santiago como el experimento que se
corresponde con la labor crítico-genealógica de Morey, a Deseo de ser piel roja como el
experimento que se corresponde con su labor clínica de diagnóstico y, finalmente, a
Hotel Finisterre como el experimento o expresión de su rastreo ontológico. Tres
experimentos para una experiencia literaria de sí, o de la experiencia discursiva
contemporánea que, finalmente, lograrían transportarnos a “ese lugar otro”, justo a la
puertas de la Grecia arcaica, allí donde, junto a Nietzsche, cabría decir: incipit tragedia
(si el experimento continúa), pero también incipit Zaratustra (si el experimento
funciona), o incipit parodia (si el experimento fracasa).
Ocurre que el Lector forma parte inseparable del experimento que lleva adelante Morey.
Pues no sólo se trata de “… construir el lugar [no retórico] de la voz que enuncia el
discurso...”, sino de “…diseñar la posición del interlocutor capaz de seguir
reflexivamente […] el hilo de las palabras” [idem, pp. 454 y 455]. Quien se adentre en
la lectura de Hotel Finisterre habrá de enfrentarse de entrada con la relación con sí
mismo que lo constituye, y que no sería otra que la del lector romántico de novelas de
formación (Bildungsroman). Si esa relación no alcanzara a ser sobrepasada, el Lector
habrá de quedar seguramente frustrado, o incluso enojado con el texto. Y es que Hotel
Finisterre, tal como se anuncia desde el subtítulo, es un cuento griego. Curiosa
combinación que tal vez pueda comprenderse si se piensa en la sobriedad despoblada de
un cuento de Beckett, o incluso de Kafka, combinada con la multitud de imágenes que
surcan un mito griego. Como si Morey restituyera las sensaciones y vectores propios de
aquella tradición oral a través de la escritura. Sostenida en la metaestabilidad de una voz
que narra inasignable, podría decirse que en Hotel Finisterre no pasa nada, que es sólo y
justamente eso lo que pasa. La tensión de lectura no pasa por una trama de introducción-
nudo-desenlace (aunque no deje de estar presente), sino sólo por la escritura o,
considerado desde el lugar del Lector, por la continuación de la lectura. Como si el texto
no se cayera sólo porque el Lector sigue leyendo, como si el Lector no pudiera dejar de
leer llevado en volandas por el texto, Hotel Finisterre transporta a ese lugar otro, a una
especie de claro del espacio literario, allí donde lo sagrado exige un templo y un
sacrificio, una audición y una iniciación (de sí). Ese umbral que tanto asediara María
Zambrano (otra voz maestra para Morey), y a partir o a través del cual puede
desplegarse aquello que Nietzsche denominó gaya scienza, la alegre ciencia de lo que
nos pasa, de la experiencia de sí mismo por uno mismo o, dicho al hilo del epígrafe
inaugural de Hotel Finisterre, la ciencia del uso de las representaciones de la
imaginación. Este epígrafe es una cita de Arriano y vale la pena restituirlo completo:
“Así llega la libertad. Por eso [Diógenes] decía: ‘Desde que me liberó Antístenes, nunca
más fui esclavo’. ¿Cómo lo liberó? Escucha lo que dice: ‘Me enseñó lo que era mío y lo
que no era mío. No son mías las pertenencias: los familiares, criados, amigos, la
reputación, los lugares habituales y las distracciones, sino que todas estas cosas son
ajenas’. ‘– ¿Pues qué es entonces lo tuyo?’ ‘– El uso de las representaciones de mi
imaginación. Me demostró que esto es lo que poseo sin ningún impedimento ni
Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16 (2012), pp. 83-86
85
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
imposición. Nadie puede ponerle obstáculos, nadie puede forzarlo para que lo utilice de
un modo distinto al que yo quiera…’ (Diatribas de Epicteto III, 24, 67-69)”. Hace rato
sabemos, sin embargo, que ese uso sí puede ser forzado y desviado, y que lo que Morey
llama experiencia contemporánea mucho tiene que ver con las políticas del deseo, cuyas
operaciones sobre el uso de las representaciones de la imaginación dan lugar a aquello
que Walter Benjamin llamara “estetización de la política”. De esta se desprende, a su
vez, un modo de atención y subjetivación predominante a través de los cuales pretende
abrirse paso la trilogía experimental que Morey da por terminada con Hotel Finisterre.
II
Es la experiencia de Diógenes de Sínope la que sale al encuentro del Lector de Hotel
Finisterre apenas se abren sus páginas. Aquel filósofo cínico cuya práctica de sí, junto a
la de epicúreos y estoicos, permitiera a Foucault recuperar en sus últimos trabajos la
noción de “cuidado de sí” para una experiencia crítica contemporánea, apremia al
Lector desde el principio. En efecto, hay un perro que mira al Lector, al Peregrino que
cree ha cumplido con su misión luego de atravesar el camino de Santiago. Un perro que
tal vez haya estado siempre allí orientando la vocación del Lector/Peregrino pero que,
ahora, se aparece como para recordarle que todavía falta un tramo más, y que es él quien
habrá de guiarlo, pausada y persistentemente, a través de la lectura, hasta el confín de
Occidente: Finisterre, allí donde cualquier hospedaje parece implicar una experiencia de
duermevela, si se atiende como Morey a los nombres de la razón poética reconocida por
María Zambrano. Y es que, al no haber experiencia de sí que no implique un
encabalgamiento entre sueño y vigilia, será justamente la experiencia de ese
encabalgamiento la que dará lugar a un hotel, y a que el Lector reconozca una
habitación en ese hotel (¿o tal vez sea, todavía, un hospital?), con sus juegos de espejos
o pantallas de televisión. Hasta que, finalmente, allí, en el templo figurado del espacio
literario, el Lector acceda a Troya. “Troya” es un reality show, cuya señal capta un
mundo futuro sobreviviente a la gran catástrofe de Occidente. Ese mundo-burbuja,
aislado de todo, capta de pronto una señal de televisión que no ha dejado de emitirse a
pesar de todo. Y esa señal es la de un antiguo reality show que se ha independizado de
sus condiciones de producción y que, por lo tanto, se repite auto-poiéticamente sin tener
memoria de su origen televisivo. Así, “Troya” no sabe que es “Troya”, se cree y se crea
Troya emitiendo sus señales sin saberlo. Estas son las que habrán de ser captadas por el
mundo-burbuja sobreviviente, y estas serán también las que, de pronto, le den sentido y
estímulo a la vida superviviente de ese mundo.
Es la experiencia de la Antigüedad pagana la que, aún producida artificial,
experimentalmente, se mantiene genuina y continúa llamándonos a participar de ella.
Hotel Finisterre es una posta, una posada decisiva donde el pathos del Lector podrá
encontrar su descanso y su sentido, la clave de acceso a su propia ausencia
contemporánea de experiencia de sí. Entonces, al igual que los habitantes del mundo-
burbuja superviviente, habrá de decantarse entre sustituir esa ausencia de experiencia de
sí por la experiencia “Troya” artificial (fármaco, caballo troyano), o acceder a una
genuina experiencia (de sí) contemporánea, que se encuentre bajo la misma influencia
iniciática que aquella experiencia arcaica, de cuya fuente procedería tardía y
decadentemente la filosofía y, a través de ella, el mundo Occidental. Esta suerte de
continuidad o de paso de posta de los mitos griegos a la filosofía y, de esta, a la
moderna literatura occidental, es precisada por Morey en “La noche sienta doctrina”:
Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16 (2012), pp. 83-86
86
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
“El camino del mandato délfico [conócete a ti mismo], la posibilidad misma de un saber
que reconociera como su asunto el aprendizaje del secum morari (el habitar consigo
mismo) senequista parece haber quedado clausurada para siempre.” “Y sin embargo,
desde este punto de vista, el surgimiento de la literatura, en el sentido moderno del
término, significará la apertura de un nuevo dominio de ejercitación espiritual que
vendría a ocupar el espacio de la autopoiesis solitaria desertado por la filosofía”
[Morey, 2011, p. 28]. Hotel Finisterre puede presentarse, entonces, como la
culminación de la experimentación moreiana en y con ese nuevo espacio literario,
alcanzando una pura escritura de sí, una escritura que sólo puede leerse, esto es, que
designa, manifiesta y significa sólo lo mínimo indispensable para seguir sin hacerlo,
para alcanzar su máxima capacidad de literalidad. Como aquel bailarín de Kleist cuyo
ideal era tocar el suelo tanto como una marioneta: lo mínimo indispensable para seguir
sin hacerlo, para alcanzar su máxima capacidad de volatilidad.
GONZALO SEBASTIÁN AGUIRRE
Universidad de Buenos Aires
zonawong@gmail.com
Referencias bibliográficas
Morey, Miguel, [1998], “Carta al curioso Lector”, en Erasmo de Rotterdam, Apotegmas
de sabiduría antigua, Madrid, Edhasa, 1998.
[1994], Deseo de ser piel roja, Barcelona, Anagrama, 1999.
[2011], Pequeñas doctrinas de la soledad, México, Sexto Piso, 2011.
Von Kleist, Heinrich, [1978], “Sobre el teatro de títeres”, en Los románticos alemanes
(compilación), Buenos Aires, CEAL, 1978.
Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16 (2012), pp. 83-86
También podría gustarte
- El Arbol de La Escuela C - 01Documento1 páginaEl Arbol de La Escuela C - 01Emmanuel VelasquezAún no hay calificaciones
- Ambitos 10 Compressed PDFDocumento279 páginasAmbitos 10 Compressed PDFAndrea MattaloniAún no hay calificaciones
- HIstoria de La Literatura de Mexico - Angel Garibay PDFDocumento483 páginasHIstoria de La Literatura de Mexico - Angel Garibay PDFNICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- Investigacion Accion Participativa - Los Mapas MentalesDocumento14 páginasInvestigacion Accion Participativa - Los Mapas MentalesmarezsaAún no hay calificaciones
- Chilam - Balam Chumayel PDFDocumento128 páginasChilam - Balam Chumayel PDFNICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- El Placer PDFDocumento194 páginasEl Placer PDFNICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- El Regreso de Viracocha - Molinie FioravantiDocumento13 páginasEl Regreso de Viracocha - Molinie FioravantiNICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- HIstoria de La Literatura de Mexico - Angel GaribayDocumento483 páginasHIstoria de La Literatura de Mexico - Angel GaribayNICOLASRAVIGNANI100% (1)
- Currículum Vitae.Documento7 páginasCurrículum Vitae.NICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- Rilke - El Huerto de Los OlivosDocumento1 páginaRilke - El Huerto de Los OlivosNICOLASRAVIGNANIAún no hay calificaciones
- Turnos 2023 Comisión DisciplinaDocumento4 páginasTurnos 2023 Comisión DisciplinaHilda VeraAún no hay calificaciones
- Matriz PAT 2020-2023 MADRID CUNDINAMARCADocumento68 páginasMatriz PAT 2020-2023 MADRID CUNDINAMARCASecretaria de Gobierno madrid cundinamarcaAún no hay calificaciones
- CoachingDocumento36 páginasCoachingtrabajos2Aún no hay calificaciones
- NORSOK S-006 Version 2003 PDFDocumento36 páginasNORSOK S-006 Version 2003 PDFSimeon MintaAún no hay calificaciones
- Pensamiento 2Documento14 páginasPensamiento 2Andrés Eduardo OlmedoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Fase 4 - Aproximación EtnográficaDocumento9 páginasUnidad 2 Fase 4 - Aproximación EtnográficaRamon Hernan Bacca PiconAún no hay calificaciones
- 8vo Planificacion - DotDocumento25 páginas8vo Planificacion - DotAna Lucia Orozco OrozcoAún no hay calificaciones
- Plan Artistica TropezonDocumento76 páginasPlan Artistica Tropezonjulieth dazaAún no hay calificaciones
- Secretaria EjecutivaDocumento23 páginasSecretaria EjecutivaCarlos QuirozAún no hay calificaciones
- Para Tarea 5 de Literatura Dominicana Contemporánea 1960Documento32 páginasPara Tarea 5 de Literatura Dominicana Contemporánea 1960Anthony CastilloAún no hay calificaciones
- UNICEF Derecho A La IdentidadDocumento104 páginasUNICEF Derecho A La IdentidadMAZATZI666Aún no hay calificaciones
- Material Interactivo de Apoyo para Tercero Del Primer Bimestre - Carmen García IbarraDocumento76 páginasMaterial Interactivo de Apoyo para Tercero Del Primer Bimestre - Carmen García IbarraJeancarlos Zendejas Anda89% (38)
- La Educación Fisica en AtenasDocumento4 páginasLa Educación Fisica en AtenasMichaelAún no hay calificaciones
- 13-Garcia Carlos - La Mitología. Interpretaciones Del Pensamiento MíticoDocumento10 páginas13-Garcia Carlos - La Mitología. Interpretaciones Del Pensamiento Míticoamerica alvarezAún no hay calificaciones
- Códices Mexicanos I VINDOBONENSIS PDFDocumento246 páginasCódices Mexicanos I VINDOBONENSIS PDFsalvadorcordAún no hay calificaciones
- AmazonasDocumento8 páginasAmazonasorangel trujilloAún no hay calificaciones
- Examen de RecuperaciónDocumento4 páginasExamen de RecuperaciónMiryan SánchezAún no hay calificaciones
- ADC. Actividad 8. GlobalizaciónDocumento1 páginaADC. Actividad 8. GlobalizaciónAndreaAún no hay calificaciones
- La Nueva Escuela Mexicana UGM.Documento7 páginasLa Nueva Escuela Mexicana UGM.Demi MonserratAún no hay calificaciones
- Matriz de Competencias, Capacidades e Indicadores de Comunicación - 2ºDocumento6 páginasMatriz de Competencias, Capacidades e Indicadores de Comunicación - 2ºMariaVasquezAún no hay calificaciones
- Prueba 2 FilosofiaDocumento2 páginasPrueba 2 FilosofiaJackeline Jazmin Verastegui AlegriaAún no hay calificaciones
- A1 (Aula 1)Documento3 páginasA1 (Aula 1)Brigida AlvesAún no hay calificaciones
- Asignación Número 3Documento6 páginasAsignación Número 3Darlenys MojicaAún no hay calificaciones
- Examen AdmisionDocumento17 páginasExamen AdmisionCarlos C.N.Aún no hay calificaciones
- Zonas Arqueológicas y Gestión Del Territorio en La Ciudad de Arica (Chile)Documento18 páginasZonas Arqueológicas y Gestión Del Territorio en La Ciudad de Arica (Chile)Rolando Ajata100% (1)
- Ranke - Droysen TP2Documento6 páginasRanke - Droysen TP2Exe AybarAún no hay calificaciones
- Competencias de Nivel InicialDocumento14 páginasCompetencias de Nivel InicialIVETTE100% (1)
- Tercer Grado de Secundaria. Lengua Extranjera. Inglés 200217 PDFDocumento10 páginasTercer Grado de Secundaria. Lengua Extranjera. Inglés 200217 PDFIrma MuñozAún no hay calificaciones