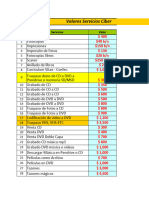Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cromoblastomicosis PDF
Cromoblastomicosis PDF
Cargado por
Andres Ramon ChaconTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cromoblastomicosis PDF
Cromoblastomicosis PDF
Cargado por
Andres Ramon ChaconCopyright:
Formatos disponibles
CROMOBLASTOMICOSIS
Dra. Francisca Hernández Hernández
Laboratorio de Micología Médica Molecular, Departamento de
Microbiología y Parasitología Facultad de Medicina, UNAM
frank-hh@comunidad.unam.mx
Introducción.
En sinonimia con cromomicosis y dermatitis verrugosa, el término
cromoblastomicosis se refiere a una micosis que afecta la piel y el tejido
subcutáneo, causada por alguno de diversos hongos de pared
pigmentada conocidos como hongos dematiáceos. Como sucede en
otras micosis subcutáneas, los hongos causantes de esta enfermedad
tienen como vía de entrada la piel que ha sufrido una herida
(inoculación traumática).
Etiología.
Las diversas especies involucradas parecen estar estrechamente
relacionadas y es difícil diferenciar una de otra desde el punto de vista
macroscópico. El micelio, los conidios y las células escleróticas o
muriformes son pigmentados, en tonos marrón claro, oscuro o negro.
Los organismos causales producen una amplia variedad de formas
conidiales dependiendo de la especie, cepa, sustrato y otras
condiciones en las que son cultivados; esto permite la diferenciación de
manera relativamente fácil entre especies.
Los principales agentes causantes de cromoblastomicosis son
Fonsecaea pedrosoi, F. compacta, Phialophora verrucosa y
Cladophialophora (antes Cladosporium) carrionii. Con menor
frecuencia se han observado casos de cromoblastomicosis causados
por Rhinocladiella aquaspersa. Ocasionalmente han sido reportados
otros hongos dematiáceos. De este grupo de agentes el más frecuente
es F. pedrosoi. Estos organismos se han aislado de materia vegetal en
descomposición, de la madera y del suelo.
Epidemiología.
Aunque los agentes causales descritos tienen en general una
distribución cosmopolita, la enfermedad se reporta con mayor
frecuencia en países con clima tropical y subtropical, especialmente
entre la gente que vive en el medio rural, que no usa calzado y por lo
tanto en quienes las heridas con vegetales o algún otro material
contaminado son comunes y repetitivas. El tipo verrugoso de la
enfermedad es más común en hombres que en mujeres; esta diferencia
se ha atribuido principalmente a que el hombre tiene mayores
posibilidades de contacto con los agentes causales. Recientemente se
han llevado a cabo trabajos que tienen como objetivos determinar si las
hormonas sexuales juegan un papel decisivo en la diferencia de
incidencia.
La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en adultos, a pesar
de que los niños están expuestos al mismo ambiente que los adultos. La
cromoblastomicosis es muy común en México (principalmente en los
estados de Tabasco y Veracruz), Cuba y República Dominicana, en
donde el principal agente es F. pedrosoi, y la localización corporal
predominante son los pies y piernas. En Venezuela (estados de Lara y
Falcón), el agente principal es C. carrionii, y los principales sitios de
infección son el tronco y los hombros. En Colombia y Ecuador, la
mayoría de casos son producidos por F. pedrosoi y P. verrucosa. En
Australia y Sudáfrica el agente más común es C. carrionii. Se considera,
en general que F. pedrosoi es el agente predominante en zonas de
clima cálido y húmedo, y en clima semidesértico, C. carrionii.
Cuadro Clínico.
Se considera que la enfermedad tiene un largo periodo de incubación y
que posiblemente se requieran traumatismos repetidos para que se
desencadene la infección. Las lesiones de cromoblastomicosis causan
pocos síntomas: principalmente prurito y dolor moderado, las lesiones
son de lento crecimiento y por lo tanto los pacientes no solicitan
atención médica en las etapas tempranas de la enfermedad.
La mayoría de las lesiones se encuentra en áreas expuestas,
principalmente en extremidades inferiores. La lesión inicial aparece en
el sitio de inoculación, y generalmente se trata de una pápula pequeña,
elevada, eritematosa y no pruriginosa. Puede observarse descamación
y en las escamas se encuentran los microscópicos elementos hifales
tortuosos. Con el tiempo aparecen otras lesiones en la misma zona o en
áreas adyacentes, con afección de los vasos linfáticos locales; las
lesiones tienden a hipertrofiarse, aumenta la descamación y en la piel
se aprecia una coloración rojiza a grisácea. Puede haber diseminación
periférica y/o cicatrización en el centro de las lesiones, pero lo más
frecuente es que estas crezcan y se agrupen.
Después de varios años, se observan lesiones pedunculadas y
verrugosas, de 1 - 3 centímetros, con aspecto de florecillas de coliflor;
la superficie presenta pequeñas úlceras de 1 mm de diámetro, que
pueden estar cubiertas de material hemato-purulento. En esta etapa, en
el tejido infectado se encuentran las estructuras fúngicas conocidas
como “células escleróticas, células muriformes, monedas de cobre o
esclerotes de Mediar”.
Además de la forma verrugosa, existe una segunda forma clínica de la
enfermedad, de tipo anular, aplanado o papular, con un borde activo
elevado. El centro de esta lesión cicatriza. Si la pared del tórax se
encuentra afectada, puede observarse una lesión elevada con un borde
eritematoso que se extiende. Las lesiones localizadas en áreas
expuestas a traumatismos, frecuentemente están asociadas a úlceras
provocadas por infecciones bacterianas secundarias. En estos casos
hay exudado purulento, con olor fétido.
Lesiones.
Imagen: Dr.
Rubén
López
Martínez,
Facultad de
medicina,
UNAM
En la mayoría de casos la infección permanece limitada al sitio de
infección inicial. En los casos crónicos pueden observarse lesiones en
todas las etapas de evolución. No hay alteración del estado general del
paciente. No hay invasión a huesos o músculos. En raras ocasiones
puede presentarse diseminación hematógena.
Diagnóstico diferencial.
Otras enfermedades que pueden manifestarse clínicamente similar a la
cromoblastomicosis incluyen la blastomicosis (rara en México), sífilis
terciaria, tuberculosis cutánea verrugosa, micetoma, leishmaniasis,
candidosis mucocutánea, esporotricosis, lupus eritematoso, lepra. En
todos estos casos, el examen directo de las escamas con KOH, el
cultivo de las mismas y el estudio histopatológico del material de
biopsia contribuyen a establecer el diagnóstico.
Diagnóstico de laboratorio.
- Examen directo. Las escamas de piel, costras, material aspirado y de
biopsia, son productos biológicos que pueden examinarse en una
preparación con hidróxido de potasio. Es relativamente fácil observar
elementos hifales deformes, ramificados, pigmentados de color marrón.
También se observan los cuerpos muriformes que son estructuras de 4
- 12 µm, de pared gruesa y pigmentada, con uno o más planos de
división, únicas o en grupos.
Células muriformes en
escamas tratadas con KOH
(100X). Imagen: Dra.
Francisca Hernández
Hernández,
Facultad de Medicina,
UNAM
- Cultivo. Cualquiera de los productos biológicos anteriormente
mencionados, pueden usarse paras sembrar medios como el agar
dextrosa Sabouraud con cloranfenicol. Puede utilizarse también el agar
Sabouraud con cicloheximida, ya que este antibiótico no inhiben el
crecimiento de los agentes de cromoblastomicosis. Los cultivos deben
incubarse a 25 °C por lo menos seis semanas. Por las características
macroscópicas tan similares entre los diferentes agentes causales, es
difícil diferenciarlos; su crecimiento es relativamente lento, su color
varía del verde olivo oscuro a negro, y tienen un aspecto aterciopelado.
La identificación depende del tipo de conidiación que presenta el
hongo aislado. Se han descrito tres tipos generales de conidiación que
se describen a continuación:
Morfología microscópica
Fonsecaea pedrosoi. Cadenas cortas de
conidios acrópetas.
Phialophora
Cladophialophora
verrucosa.
carrionii. Cadenas
Numerosas fiálides
largas de conidios
con fialoconidios
acrópetas.
ovoides.
Imágenes: Dra. Francisca Hernández
Hernández, Facultad de Medicina, UNAM
Conidiación tipo fialofora. Presenta una célula conidiógena llamada
fiálide, en posición terminal o lateral a la hifa. Esta fiálide es una
estructura que generalmente tiene forma de frasco (botella o florero),
de cuerpo redondo, oval o alargado; un cuello estrecho y una apertura
que puede tener un collarete o labio. Los conidios se forman en la
apertura de la fiálide y son expulsados a través del cuello,
acumulándose a su alrededor. Los conidios son ovales, de pared lisa,
hialinos, sin cicatrices de unión.
Conidiación tipo rinocladiela o acroteca. Los condióforos son simples y
con frecuencia no se diferencian de la célula vegetativa. En la punta y a
lo largo del conidióforo se producen conidios unicelulares cilíndricos
únicos. El conidióforo se elonga simpodialmente para producir más
conidios. Cuando se desprenden los conidios, en el conidióforo se
observan pequeñas cicatrices; en el conidio también queda una cicatriz
de unión.
Conidiación tipo cladosporio. Un primer conidio, ligeramente
ensanchado en el extremo distal tiene función de conidióforo. En la
punta se forman dos o más conidios elongados, los cuales a su vez
producen más conidios en forma acrópeta formando cadenas largas. El
conidio más joven se encuentra en el extremo distal de la cadena.
Todos los conidios, al desprenderse de una cadena tienen dos o más
cicatrices disyuntoras; el conidio basal que tiene tres cicatrices se llama
“célula en escudo” o ramoconidio.
P. verrucosa presenta casi exclusivamente el tipo de conidiación
fialídica (forma fiálides). R. aquaspersa produce conidios de tipo
rinocladiela. F. pedrosoi y F. compacta tienen los tres tipos de
conidiación, aunque son más abundantes los cladosporios cortos (es
decir, cadenas cortas de conidios). C. carrionii generalmente produce
conidios de tipo cladosporio largo, aunque hay aislados que también
forman fiálides.
Histopatología.
El estudio histopatológico hace evidente el proceso de espongiosis,
acantosis, paraqueratosis e hiperqueratosis. La dermis presenta un
proceso granulomatoso piógeno, con abundantes linfocitos, células
plasmáticas, eosinófilos, macrófagos, células gigantes y neutrófilos. Las
papilas dérmicas se encuentran edematosas y los vasos capilares
dilatados. Con frecuencia se observa fibrosis en grado variable y es
muy intensa en los casos crónicos. Frecuentemente se observan
células muriformes dentro de células gigantes.
El tejido de biopsia obtenido en forma adecuada no requiere de una
tinción especial, ya que los elementos fúngicos son muy evidentes
debido a su color marrón. En las costras y escamas de la piel se pueden
observar filamentos obscuros, en el pus y en el material de biopsia de
tejido epidérmico y subcutáneo se observan las características células
muriformes grandes (4 - 12 µm) redondas u ovales, de pared gruesa
con uno o más septos, de color marrón oscuro.
Imágenes: Dra. Francisca Hernández
Hernández Facultad de Medicina, UNAM
Tratamiento.
Todos los pacientes deben ser sometidos a tratamiento, ya que la
curación espontánea es rara.
Ante lesiones pequeñas, bien delimitadas, es aconsejable la extirpación
quirúrgica, abarcando un amplio margen de tejido sano, con tratamiento
antifúngico pre y postquirúrgico. En el caso de lesiones extensas, se ha
utilizado anfotericina B, aunque con resultados limitados. Itraconazol,
Terbinafina y Pozaconazol han sido los medicamentos con mejor
eficacia.
Las dosis y el tiempo de tratamiento deben adecuarse a cada paciente
y a la cura clínica y microbiológica, sobre todo con cultivo y estudio
histopatológico periódicos.
Vínculos.
- Carolina Rojas O, León-Cachón RB, Pérez-Maya AA, Aguirre-Garza M,
Moreno-Treviño MG, González GM. Phenotypic and molecular
identification of Fonsecaea pedrosoi strains isolated from
chromoblastomycosis patients in Mexico and Venezuela. Mycoses.
2015 May;58(5):267-72. doi: 10.1111/myc.12308.
- Seyedmousavi S, Netea MG, Mouton JW, Melchers WJ, Verweij PE, de
Hoog GS. Black yeasts and their filamentous relatives: principles of
pathogenesis and host defense. Clin Microbiol Rev. 2014
Jul;27(3):527-42. doi: 10.1128/CMR.00093-13. Integración. Los
hongos dematiáceos.
- Krzyściak PM, Pindycka-Piaszczyńska M, Piaszczyński M.
Chromoblastomycosis. Postepy Dermatol Alergol. 2014 Oct; 31(5):310-
21. doi: 10.5114/pdia.2014.40949.
- Fernandez-Flores A, Saeb-Lima M, Arenas-Guzman R. Morphological
findings of deep cutaneous fungal infections. Am J Dermatopathol.
2014 Jul;36(7):531-53; quiz 554-6. doi:
10.1097/DAD.0b013e31829cc6f3. Integración.
- Queiroz-Telles F, Santos DW. Challenges in the therapy of
chromoblastomycosis. Mycopathologia. 2013 Jun;175(5-6):477-88.
doi: 10.1007/s11046-013-9648-x.
- Torres-Guerrero E, Isa-Isa R, Isa M, Arenas R. Chromoblastomycosis.
Clin Dermatol. 2012 Jul-Aug;30(4):403-8. doi:
10.1016/j.clindermatol.2011.09.011.
- Queiroz-Telles F, Nucci M, Colombo AL, Tobón A, Restrepo A.
Mycoses of implantation in Latin America: an overview of epidemiology,
clinical manifestations, diagnosis and treatment. Med Mycol. 2011
Apr;49(3):225-36.
doi: 10.3109/13693786.2010.539631. Integración.
- Solorzano S, García R, Hernandez Cordova G. Cromomicosis: reporte
de un caso incapacitante. Rev perú med exp salud publica, jul./set.
2011;28(3):552-555.
- Muñoz Estrada VF, Valenzuela Paz GA, Rochín Tolosa M.
Cromomicosis: reporte de un caso con topografía atípica. Revista
Iberoamericana de Micología, 2011;28(1):50-52.
- Correia RT1, Valente NY, Criado PR, Martins JE.
Chromoblastomycosis: study of 27 cases and review of medical
literature. An Bras Dermatol. 2010 Jul-Aug;85(4):448-54.
- Ameen M. Chromoblastomycosis: clinical presentation and
management. Clin Exp Dermatol 2009; 34s849-854.
DOI: 10.1111/j.1365-2230.2009.03415.x
- López-Martínez R, Méndez-Tovar LJ. Chromoblastomycosis. Clinics in
Dermatology 2007; 25: 188-194.
doi:10.1016/j.clindermatol.2006.05.007
- Padilla DMC, Martínez EV, Peña J, Novales J, Ramos GA, Emilia MPC,
Siu MCM. Cromoblastomicosis. Presentación de dos casos. Rev Cent
Dermatol Pascua 2006;15(3):181-186.
- Nimrichter L, Cerqueira MD, Leitão EA, Miranda K, et al. Structure,
Cellular Distribution, Antigenicity, and Biological Functions of
Fonsecaea pedrosoi Ceramide Monohexosides. Infect Immun, Dec
2005; 73: 7860 - 7868.
- Michael Brown and Geoffrey Pasvol. Chromoblastomycosis. Images in
Clinical Medicine. N Engl J Med, May 2005; 352: e19. Minicaso clínico.
Imágenes.
- Guedes Salgado C, Pereira da Silva J, Batista da Silva M, Fagundes da
Costa P, Imbiriba Salgado U. Cutaneous diffuse chromoblastomycosis.
Lancet Infect Dis, Aug 2005;5(8):528. Breve caso clínico. Imágenes.
doi:10.1016/S1473-3099(05)70195-X
- Hinostroza Da Conceicao D, Padilla Desgarennes MC, Novales Santa
Coloma J. Cromomicosis esporotricoide. Presentación de un caso. Rev
Cent Dermatol Pascua 2004; 13(1) : 21-24
- Bonifaz A, Carrasco-Gerard E, Saúl A. Chromoblastomycosis: clinical
and mycologic experience of 51 cases. Mycoses 2001; 44s1-7. DOI:
10.1046/j.1439-0507.2001.00613.x
- Minotto R, Varejão-Bernardi CD, Mallmann LF, Albano Edelweiss MI,
Scroferneker ML. Chromoblastomycosis: A review of 100 cases in the
state of Rio Grande do Sul, Brazil. J Am Acad Dermatol 2001; 44s585-
592. doi:10.1067/mjd.2001.112220
Última modificación 12 octubre 2015
También podría gustarte
- Plan de Produccion Vino de NaranjaDocumento169 páginasPlan de Produccion Vino de NaranjaJose Daniel Leon ArevaloAún no hay calificaciones
- Horario PlataformasDocumento1 páginaHorario PlataformasAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- Evaluacion de AplicadoresDocumento1 páginaEvaluacion de AplicadoresAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- Parasitologia 2017Documento9 páginasParasitologia 2017Andres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- Nom 014 Ssa2 1994Documento14 páginasNom 014 Ssa2 1994Andres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- Declaración y Programa Acción VienaDocumento59 páginasDeclaración y Programa Acción VienaCentro de Estudios y Divulgación de la CEDH MichAún no hay calificaciones
- 19 PRIONES - Recursos en Virología - Departamento de Microbiología y Parasitología - UNAMDocumento5 páginas19 PRIONES - Recursos en Virología - Departamento de Microbiología y Parasitología - UNAMAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- 18 Manual Micobacteriosis PDFDocumento59 páginas18 Manual Micobacteriosis PDFAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- 10 Antecedentes de La VirologiaDocumento4 páginas10 Antecedentes de La VirologiaAndres Ramon Chacon100% (1)
- 01 A Intro BacteriologiaDocumento19 páginas01 A Intro BacteriologiaAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones
- 1 Tipos de TejidoDocumento42 páginas1 Tipos de TejidoAndres Ramon Chacon100% (3)
- Alfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Documento30 páginasAlfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Elia Gutiérrez HernándezAún no hay calificaciones
- GUÍA #2 - 7° Física 2021Documento3 páginasGUÍA #2 - 7° Física 2021JUDIS DEL CARMEN CORREA FUENTESAún no hay calificaciones
- Buena Infografia Fundamentos de La Psicologia Final Final Final PDFDocumento1 páginaBuena Infografia Fundamentos de La Psicologia Final Final Final PDFAndres LeguizamonAún no hay calificaciones
- EDT-WBS No.01Documento43 páginasEDT-WBS No.01edson101075Aún no hay calificaciones
- Necesidad de Beber y Comer 2012Documento19 páginasNecesidad de Beber y Comer 2012Gisela Jorgelina Pinto MiguezAún no hay calificaciones
- IpercDocumento92 páginasIpercMarco Rogelio Taype FelixAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Cultura (2023-60)Documento4 páginasFilosofía de La Cultura (2023-60)knownAún no hay calificaciones
- La BIOS de La PCDocumento30 páginasLa BIOS de La PCkala santaAún no hay calificaciones
- Hoja Vida FM Electro Do 2019Documento10 páginasHoja Vida FM Electro Do 2019jorsankokeAún no hay calificaciones
- Tesis Procesos Constructivos para Túneles Viales DesarrolladosDocumento156 páginasTesis Procesos Constructivos para Túneles Viales Desarrolladosjessi rincónAún no hay calificaciones
- Formación de Orbitales Híbridos sp2 y sp3Documento5 páginasFormación de Orbitales Híbridos sp2 y sp3chachitunAún no hay calificaciones
- Leopold A - Equilibrio Ecologico - Tercera ParteDocumento24 páginasLeopold A - Equilibrio Ecologico - Tercera ParteTámara FigueroaAún no hay calificaciones
- Proyecto OriginalL - Abiel GarciaDocumento57 páginasProyecto OriginalL - Abiel GarciaDanilo Lopez100% (1)
- 4 Clase GeriatriaDocumento34 páginas4 Clase GeriatriaNAYELY YBARRA MEJIAAún no hay calificaciones
- Perfil Sociológico Del Peruano PromedioDocumento4 páginasPerfil Sociológico Del Peruano PromedioRenato VelardeAún no hay calificaciones
- Cronograma de Charlas SISODocumento3 páginasCronograma de Charlas SISOLaura CatañoAún no hay calificaciones
- Unidad IV Mc3a9todos de Evaluacic3b3n de ProyectosDocumento17 páginasUnidad IV Mc3a9todos de Evaluacic3b3n de Proyectosflores jusAún no hay calificaciones
- Proyecto Pariamarca - El PolvorinDocumento13 páginasProyecto Pariamarca - El PolvorinFreddy DurandAún no hay calificaciones
- Enegia Renovable v1 DavidDocumento25 páginasEnegia Renovable v1 DavidGary Andres Catalan MoragaAún no hay calificaciones
- Cuadro de HUANGDocumento1 páginaCuadro de HUANGjhonAún no hay calificaciones
- Lista de Precios Ciber - Septiembre 2017Documento17 páginasLista de Precios Ciber - Septiembre 2017p.poirrier.nAún no hay calificaciones
- Ecuaciones de Forma CuadráticaDocumento2 páginasEcuaciones de Forma CuadráticaMONSERRAT CORTÉS CRUZAún no hay calificaciones
- Informe de Servir #435-2023 ServirDocumento5 páginasInforme de Servir #435-2023 ServirWilber RODRIGUEZ BONZANOAún no hay calificaciones
- Cumpleaños y Otras VirtudesDocumento11 páginasCumpleaños y Otras VirtudesAlvarDualAún no hay calificaciones
- Teoría General Del Proceso Conceptos BasicosDocumento23 páginasTeoría General Del Proceso Conceptos BasicosDeivi RamosAún no hay calificaciones
- Diagrama IshikawaDocumento6 páginasDiagrama IshikawaMendieta Mayra100% (1)
- Introduccion Monografia de Prod. de AvesDocumento1 páginaIntroduccion Monografia de Prod. de Avesfernie3007Aún no hay calificaciones
- DESCARTES Y EL RACIONALISMO MODERNO Mod, PDFDocumento61 páginasDESCARTES Y EL RACIONALISMO MODERNO Mod, PDFGonzalopolisAún no hay calificaciones
- Juego de Roles Midiendo La Seguridad Alimentaria BDocumento2 páginasJuego de Roles Midiendo La Seguridad Alimentaria Becnmenorde2opsAún no hay calificaciones