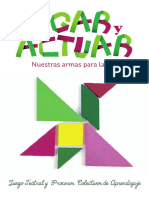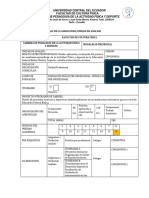Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Articulos de Interés
Articulos de Interés
Cargado por
Agueda Baguena GutierrezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Articulos de Interés
Articulos de Interés
Cargado por
Agueda Baguena GutierrezCopyright:
Formatos disponibles
Presentación
La asistencia a la escuela de Educación Infantil supone para el niño comenzar
a familiarizarse con personas, espacios y materiales diferentes a los conocidos en
su ámbito doméstico. Este cambio hará que vaya ampliando su mundo y descubra
las pautas de comportamiento de los grupos sociales en los que se desenvuelve.
En este proceso, los profesionales de la enseñanza podrán orientar, guiar y canalizar la
formación de los alumnos. Pero, para ello, han de contar con la colaboración de la familia:
nadie, mejor que ella, conoce sus capacidades, miedos, esperanzas y dificultades.
En ocasiones, es la familia la que necesita información ante determinadas situaciones
y comportamientos que manifiestan sus hijos. Así, surge este material, cuya intención
es proporcionar al profesorado artículos de interés para ser fotocopiados y entregados,
de forma selectiva, según las necesidades específicas de las familias de los alumnos.
En el desarrollo de los temas se han recogido algunas orientaciones generales y consejos
prácticos para ayudar a abordar determinadas situaciones, teniendo en cuenta que esta
información podrá ser utilizada como orientación para los padres, pero en los casos
en los que el problema persista en el tiempo, o presente mayor complejidad, será
adecuado aconsejar a la familia la ayuda de un especialista.
También podrán ser utilizados puntualmente cuando el profesorado considere
que algún acontecimiento personal de un alumno haga aconsejable tratar el mismo
en las reuniones o tutorías generales con los padres. Ante alguno de estos hechos,
será adecuado que la comunidad escolar esté informada para que se puedan evitar
preguntas y comentarios inadecuados que repercutan en la estabilidad emocional
del niño.
En este cuaderno se incluyen los siguientes artículos como respuesta a la demanda
transmitida por gran parte del profesorado consultado:
• La difícil tarea de educar • Los miedos infantiles
• Los límites y las normas • Los celos
• Las rabietas • Hijos adoptados
• Mi hijo no «para quieto», • La muerte de un ser querido
¿será hiperactivo? • Los medios de comunicación
• Papá y mamá se separan
Cualquier otro tema que se considere de interés, puede ser comunicado a través de la
dirección de correo electrónico: unratoenfamilia@santillana.es
162753 _ 0001-0024.indd 1 21/4/09 18:03:37
Dirección editorial: Maite Malagón y Enrique Juan
Texto: Gloria Burón
Edición: Domingo Pose
Dirección de arte: José Crespo
Proyecto gráfico: Carrió/Sánchez/Lacasta
Jefa de proyecto: Rosa Marín
Coordinación de ilustración: Carlos Aguilera
Jefe de desarrollo de proyecto: Javier Tejeda
Desarrollo gráfico: José Luis García y Raúl de Andrés
Desarrollo gráfico de personajes: Ignacio Fdez. Maroto
Desarrollo 3D: Pedro Amann Ruiz-Ogarrio, Jaime Bescansa Gascón y Mireia Gispert Brasó
Dirección técnica: Ángel García Encinar
Coordinación técnica: Evaristo Moreno
Composición y montaje: David Redondo
Corrección: José Ramón Díaz
Documentación y selección fotográfica: Mercedes Barcenilla
Fotografías: C. Contreras; J. Jaime; J. M.ª Escudero; S. Enríquez; CENTRAL STOCK; COMSTOCK;
DIGITALVISION; HIGHRES PRESS STOCK/AbleStock.com; SERIDEC PHOTOIMAGENES CD;
ARCHIVO SANTILLANA
© 2009 Santillana Educación, S. L.
Torrelaguna, 60 - 28043 Madrid
PRINTED IN SPAIN
Impreso en España en
CP: 162753
Depósito legal:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transforma-
ción de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográ-
ficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Nota. Para no entorpecer la lectura, utilizamos los términos niños, niño, padres, alumno, hijos… como genéricos.
162753 _ 0001-0024.indd 2 21/4/09 18:03:37
La difícil tarea de educar
Hoy vivimos en la sociedad del bienestar, una sociedad que se mueve, en general,
en el discurso del progreso, del desarrollo y del consumo.
Hemos pasado de un mundo en el que la infancia apenas tenía hueco a un mundo
en el que, en general, la infancia se ha convertido en el «centro del mundo». Antes,
al niño casi no se le escuchaba y se le mandaba callar, sin embargo ahora es el niño
el que, en algunos casos, manda callar a todos y se convierte en el centro de la familia.
Está claro que la educación ha cambiado, como también la propia familia.
Actualmente es más reducida, a veces monoparental, y pocas veces con más
de dos hijos. De familias en las que, al menos, uno de sus miembros estaba en casa
hemos pasado a unas casas que, en muchos casos, están vacías hasta la tarde
o con la presencia de cuidadoras. Está claro que ha habido cambios.
Podríamos señalar dos claras inquietudes en la educación de nuestros hijos:
Atención y protección excesivas
Queremos proteger a nuestros hijos de todo lo que sea peligroso para ellos, pero cada
vez consideramos peligrosas más cosas. Queremos que no sufran, que no se frustren,
que no fracasen, que no se aburran… En ocasiones, los educamos como hijos únicos.
Quizá deberíamos pensar que no pasa nada porque nuestros hijos se frustren o se
sientan fracasados en algún momento. Esto es necesario para vivir y crecer. Crecer
implica abandonar seguridades y esto da miedo y puede provocar angustia
o dolor, pero es imprescindible. Nuestros hijos pasarán necesariamente
por malos momentos y, por eso, a veces tendrán épocas de pesadillas,
enuresis nocturna o cualquier síntoma que refleje «dolor».
No hay que pensar que estas situaciones los van a traumatizar para
siempre; sencillamente van a crecer y madurar. Siempre que ello sea
consecuencia de un proceso normal en su evolución, no debería
inquietarnos más de la cuenta. Pero si estas manifestaciones
son debidas a alguna otra causa, será necesario consultar
con un especialista para recibir la información necesaria.
Siempre es preferible que los niños hagan por sí mismos todo
aquello que esté en sus manos. Y allí donde no puedan llegar
solos, entonces estaremos nosotros para ayudarlos, pero no
antes. Debemos confiar en ellos, creer que son capaces y pedirles
esfuerzos. Si estamos atentos a todo y respondemos siempre
a sus demandas, antes incluso de formularlas, estamos matando
el deseo, estamos creando personas que desean poco. El mejor
regalo que podemos dar a nuestros hijos es procurarles afecto,
atención y dedicación, transmitiéndoles el deseo de vivir
con intensidad, de luchar por lo que quieren y disfrutar de ello.
Y esta tarea, que perdura en el tiempo, ha de comenzarse desde
que son pequeños.
162753 _ 0001-0024.indd 3 23/4/09 12:40:21
Demasiado tiempo solos
La sociedad de hoy exige unas jornadas laborales muy largas que dificultan mucho a
los padres pasar tiempo con sus hijos. Hay que descartar la idea de que volver tarde
a casa porque se trabaja fuera significa que los hijos están mal atendidos. A muchos
padres su trabajo les exige volver a casa tarde y mantienen un cuidado y atención
de sus hijos estupendo, y lo hacen teniendo claros sus principios y valores
y aprovechando el tiempo que comparten con ellos. Saben que no es tan importante
el tiempo que se pasa con los niños como la calidad de estos momentos. Aunque,
desde luego, hace falta pasar tiempo con ellos porque si no, la tarea de educar resulta
muy difícil.
Hoy vivimos a toda prisa, en muchas ocasiones volvemos a casa tarde, estamos
cansados y lo que menos nos apetece es regañarlos porque se han portado mal,
insistir en que coman verdura o en que tengan buenos modales.
Poco a poco se va dejando pasar y se va delegando esta función. La familia se plantea
que es el colegio, o la cuidadora que se hace cargo de ellos por la tarde, quien tiene que
asumir esa labor y piden cuentas a la escuela y a la sociedad, quizá llegando a dimitir
un poco como padres y madres.
Es evidente que se comete un error. Los máximos responsables de la educación
de los hijos son sus padres. El colegio, la cuidadora o los abuelos son una ayuda,
una ayuda importantísima, pero solo una ayuda.
Actualmente, es difícil encontrar tiempo para el diálogo, la escucha o el encuentro
personal y, en ocasiones, cubrimos su ausencia acumulando cosas. Esto se refleja
también en la educación que damos a los hijos porque creemos que, cuanto más
les demos, más felices serán. Así, escuchamos con frecuencia: «¿Qué más quieren
si tienen de todo, lo que yo nunca tuve a su edad?». Creemos que tener todo
lo material es lo mejor para ser feliz, pero ¿todo eso que les damos es lo que realmente
quieren y necesitan?
A veces intentamos compensar la atención «psicológica», profunda, de verdadera
calidad, con todo lo que les compramos o gastamos en ellos. Sin embargo, nada
es mejor que nuestra cercanía y cariño.
162753 _ 0001-0024.indd 4 21/4/09 18:03:38
Los límites y las normas
Sería estupendo lograr que las normas y los límites se asumieran de modo instantáneo,
ya que la tarea de inculcarlos consume mucho tiempo y energía. Sin embargo,
la inmediata obediencia a unas normas funciona igual de mal que las dietas rápidas:
quizá de momento den algún resultado, pero este no es duradero.
Con el comportamiento ocurre lo mismo. Es necesario que los cambios
se produzcan lentamente, que las conductas adecuadas se vayan logrando poco
a poco para que, finalmente, perduren. Solo si se educa a los niños día a día,
desde que son pequeños, y nos convertimos en modelo de conducta para ellos,
conseguiremos que interioricen y asuman las normas.
¿Qué se pretende con las normas?
Con ellas, se intenta establecer límites a la conducta y fijar reglas de convivencia
encontrando las medidas que ayudan a desarrollar el autocontrol.
Los niños, al nacer, no saben controlar nada de lo que sucede a su alrededor. Poco
a poco deben aprender a hacerlo para convertirse en personas independientes,
responsables, felices y en miembros adaptados a la sociedad en la que viven.
Por suerte esto no deben lograrlo de la noche a la mañana, sino en un largo período
de años. El tipo de autocontrol que enseñemos a nuestros hijos irá evolucionando
a medida que vayan creciendo.
Evidentemente, poner normas es distinto que castigar. El objetivo de las normas es
enseñar a los niños a hacer las cosas bien, mientras que el objetivo del castigo
es enseñarlos a no hacer las cosas mal.
El castigo será un medio concreto y esporádico para lograr
educarlos, pero siempre irá unido a poner límites, a darles
responsabilidades, a estimular su amor propio, a enseñarlos a
enfrentarse con los problemas y a resolverlos, a enseñarlos
a decidir…
Poner normas y límites a los hijos es un acto de amor, ya que
exige mucha entrega y dedicación –es evidente que es mucho
más cómodo permitirles hacer todo aquello que desean y no
discutir con ellos–. Esta tarea requiere serenidad para ser
firmes sin humillarlos o agredirlos y esto supone un esfuerzo
por nuestra parte, pero todo el trabajo que le dediquemos a
los hijos en los primeros años de la vida será tiempo ganado
para el futuro.
A veces comienzan las preocupaciones cuando llega la
«temida adolescencia» sin saber que, si comenzamos esta
labor en los primeros años de los hijos, estaremos creando
los hábitos que necesitan para lograrlo. Además, hemos
de aprovechar que a estas edades tempranas adoran a los
padres, desean estar con ellos y escucharlos, lo que favorece
la creación de buenas relaciones.
162753 _ 0001-0024.indd 5 21/4/09 18:03:38
Las normas son necesarias
No se puede educar sin límites, sin normas. Desde que el niño nace vivirá
limitaciones y frustraciones; los padres deberán decir «no» muchas veces,
lo cual supone una implicación continua y un esfuerzo permanente. En ocasiones,
decir «no» supone arruinar el único rato que se pasa en familia al final del día
o estropear el clima relajado de una tarde de sábado. Pero es imprescindible; no
podemos renunciar a darles esa formación que les permitirá adaptarse a una sociedad
con sus propias normas y sentirse integrados en ella.
¿Cómo deben ser las normas?
• Sensatas. Deben respetar la dignidad y los sentimientos de los niños.
• Racionales. Los niños deben comprender el sentido de las normas.
• Concretas. Los niños deben saber exactamente qué se espera de ellos al cumplir
esa norma.
• Educativas. No solo deben indicar lo que no se puede hacer sino,
fundamentalmente, lo que sí se debe hacer.
• Fijas. Deben permanecer en el tiempo, no pueden ser arbitrarias o caprichosas,
ni pueden depender del estado de ánimo de los padres, de la prisa o del cansancio
que tengamos.
¿Cómo conseguir que se cumplan las normas?
• Poner el menor número posible, solo las imprescindibles. Si tienen una lista
interminable de normas, no podrán recordarlas.
• Dejar que los niños intervengan a la hora de fijarlas. No significa hacer lo que ellos
quieran, pero si ellos opinan y toman parte en fijar los límites, les resultará más fácil
cumplirlos.
• Explicar siempre a los niños el sentido de cada norma. Deben entender que esa
norma los protege o los ayuda.
• Saber que las normas deben cumplirse y, si no es así, tendrán que afrontar
la responsabilidad de no hacerlo. Es necesario que sepan exactamente qué les
sucederá si no la cumplen y cómo harán sentir a los demás cuando se saltan
los límites.
Para que se cumplan las normas, padre y madre o tutores deben estar de acuerdo
y hacer un frente común. Si los niños descubren discrepancias, sabrán cómo obtener
beneficio de ello. Tampoco resulta eficaz recurrir a los gritos como forma habitual
de imponer los límites. En caso de ser los niños los que recurren a gritos, pataletas
o ruegos no se puede ceder al chantaje y cumplir sus deseos, porque quizá se calme
la situación por un tiempo, pero, a la larga, se volverán más exigentes y caprichosos.
Conseguir que nuestros hijos respeten las normas y límites es una tarea larga
y constante que requiere paciencia y decisión. Sin embargo, con toda seguridad,
merece la pena y terminará dando su fruto.
162753 _ 0001-0024.indd 6 21/4/09 18:03:38
Las rabietas
Las rabietas son una expresión inmadura de las emociones. Cuando el niño o la niña
no consigue expresar su frustración de un modo adecuado recurre a las rabietas. Esa
rabia puede surgir por muchos motivos: porque no ha logrado encajar una pieza
en su construcción, porque no es capaz de expresar con claridad lo que desea,
porque no quiere abandonar el parque para ir a casa o por cualquier dificultad
que se le presente.
Sentir rabia por algo que no sale como deseábamos es una reacción natural
y sana. Niños y adultos sentimos rabia en muchas ocasiones. Cuando esa rabia
no la controlamos y explota sin más, es cuando aparece la rabieta. Los adultos
también tenemos rabietas; todos hemos visto alguna vez a un conductor gritando a
otro mientras se cuela sin esperar su turno o a alguien pegando golpes a una máquina
porque no le devuelve el cambio. Lo que ocurre es que el adulto tiene más capacidad
para canalizar esas emociones, más elementos para comprender lo que ocurre,
y no necesita recurrir a las rabietas con tanta frecuencia como los niños pequeños.
Las rabietas aumentan si el niño está cansado, no ha dormido lo suficiente, si tiene
hambre o si está enfermo. Suelen aparecer con un año de edad y se reducen bastante
a partir de los tres, cuando se desarrolla el lenguaje. Es frecuente que aquellos niños
que tardan más en hablar o en adquirir un desarrollo adecuado del lenguaje recurran
a las rabietas con más frecuencia y las prolonguen algunos años más. Cuando
finalmente el lenguaje aparece como una herramienta útil para expresar
sus emociones, suelen renunciar a estos ataques de rabia que son menos
eficaces y les producen un gran desgaste emocional.
Todos los niños y niñas han tenido rabietas en algún momento o época de la vida.
No se trata de una reacción patológica que requiera un tratamiento específico,
más bien es una conducta característica de un momento evolutivo. Por lo tanto,
no debemos «prohibir» esas expresiones, hay que permitirles que reaccionen así
porque en ese momento no tienen otro
modo de reaccionar y es positivo que
puedan expresar su rabia. Ahora bien,
aunque lo comprendamos, habrá que
enseñarles a encauzar la situación. No cabe
duda de que son escenas desagradables,
tanto para los padres, con quienes
generalmente se desarrollan, como
para el niño protagonista y que provocan
una gran tensión que afecta a todos.
Podemos encontrar distintas conductas
en un ataque de rabia de este tipo. Pueden
gritar, llorar, patalear, pegar al adulto
o lastimarse ellos mismos tirándose
del pelo, arañándose o incluso dándose
golpes en la cabeza. Como siempre,
la reacción del adulto ante estas rabietas
será determinante para que vayan
desapareciendo poco a poco y evitar
que se adquieran como una herramienta
más en el repertorio de conductas que
tendrán en el futuro.
162753 _ 0001-0024.indd 7 21/4/09 18:03:38
Lo que debemos evitar ante una rabieta
• Gritar, despreciar o agredir al niño: esta reacción le indica que nosotros también
hemos perdido el control y no lo ayuda a tranquilizarse.
• Obligarle a callar e impedir que exprese lo que siente, porque si el niño se siente mal,
es positivo que lo exprese, así nos permitirá descubrir qué le está sucediendo.
Si le hacemos callar, no se va a resolver el motivo de su rabia.
• Consentirle aquello que reclama y que, al negárselo, ha originado la rabieta.
Si cedemos al chantaje, el niño entenderá que es una buena forma de conseguir
aquello que desea y nos manipulará en el futuro.
Lo que podemos hacer
• Mostrarnos lo más calmados posible. De ese modo podemos ayudarlo a que se
calme también.
• Si está haciendo daño a alguien o a sí mismo, podemos cogerlo con firmeza,
pero a la vez con cariño, y llevarlo a otro lugar donde pueda serenarse.
Es difícil hablar y razonar en ese momento, es preferible decirle algo como: «Veo
que ahora estás muy enfadado y no podemos hablar, cuando estés más tranquilo
volveremos a estar juntos».
• Una vez pasado el berrinche, podemos volver a encontrarnos con el niño, charlar
con él o simplemente darle un abrazo, o decirle cosas como: «Sé que a veces
te pones muy nervioso y te cuesta mucho controlarte, pero, de ese modo, haces
daño a mamá o a tu hermano y eso no se puede consentir», «Tenemos que
encontrar una forma de que te tranquilices y puedas resolver el problema»,
«Ahora intenta contarme qué es lo que te ha enfadado tanto», etc.
• Valorarlo muy positivamente en los casos en que haya conseguido controlarse ante
alguna situación frustrante y no haya reaccionado con una rabieta. En este caso
se puede resaltar su autocontrol, la capacidad que ha tenido para encontrar
una solución sin enfadarse y la satisfacción de todos por haber evitado un episodio
tan desagradable.
• A veces, ayuda a prevenir conflictos el hecho de informar al niño sobre lo que va
a suceder, evitando que se encuentre con una sorpresa: «Hoy nos vamos a ir
más pronto del parque porque tenemos que ir al médico. Sé que no te gusta dejar
de jugar tan pronto, pero es necesario». O avisar con un poco de tiempo: «Tenemos
que irnos. Te quedan cinco minutos».
• En ocasiones, las rabietas surgen en casa por algo que ha sucedido antes, quizá
en el colegio, con un amigo… y los niños aprovechan cualquier excusa para sacar
la rabia que guardaban, pero que no se atrevieron a expresar. Si no encontramos una
razón para que nuestro hijo se enfade tanto, podemos preguntarle qué ha pasado
durante el día o si ha habido algo que le haya molestado.
En definitiva, aunque resulten bastante molestas, las rabietas son el modo
que escogen nuestros hijos para hacernos saber que algo no marcha bien. Podemos
aprovecharlas para mostrarles nuestra comprensión y nuestro apoyo y para enseñarles
a encauzar las emociones de un modo más positivo.
Pero si las rabietas se agravan y persisten a lo largo del tiempo sin causa aparente
que las justifique, es obvio que se esconde un problema más profundo,
por lo que hemos de consultar con un especialista cuanto antes.
162753 _ 0001-0024.indd 8 21/4/09 18:03:38
Mi hijo no «para quieto»,
¿será hiperactivo?
¿Cuántas veces hemos escuchado esta pregunta en el parque o en el patio
del colegio? Parece que una gran cantidad de los niños de hoy en día sufren
hiperactividad y déficit de atención. ¿Será esta «la plaga» de nuestro tiempo?
Expresiones como «este niño no para quieto, se levanta mil veces mientras está
comiendo, no se concentra en ninguna actividad, parece que nunca escucha
y no se entera de nada, es muy impulsivo…» son quejas que oímos con frecuencia,
pero eso no significa que todos estos niños sean realmente hiperactivos. A veces
los niños son inquietos, muy activos, curiosos e incluso impulsivos, pero no hiperactivos.
En ocasiones tenemos niños que viven conflictos afectivos que les provocan gran
ansiedad y esta tensión se manifiesta con inquietud, nerviosismo, dificultad para
prestar atención o agresividad. En estos casos podemos pensar que nuestro hijo sufre
de TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad) sin considerar que,
quizá, este comportamiento esté enmascarando otros problemas. La falta de atención
puede deberse a muchas razones; hay que descubrir las causas y resolver sus conflictos
y, tal vez, sea necesaria una psicoterapia para conseguir superar este problema.
Vivimos en una sociedad compleja que en ocasiones puede provocar ansiedad.
En muchos casos, los padres pasan bastantes horas fuera de casa en largas jornadas
laborales. Los niños, a veces, se ven obligados a permanecer gran parte del día
en el colegio y prolongan su jornada con actividades extraescolares. Una vez en casa,
dedicamos el poco tiempo que queda a la ducha, la cena y a acostar a los niños. Vivimos
a un ritmo trepidante, una vida «hiperactiva» que no solo sufrimos los adultos,
sino también los niños.
162753 _ 0001-0024.indd 9 21/4/09 18:03:38
Con este desgaste constante, cada día somos más exigentes y nos resulta más difícil
tolerar conductas diferentes o irregulares; nos cuesta aceptar que algunos niños
se rebelan a esta presión a la que los sometemos sin darnos cuenta y nos sentimos
decepcionados cuando nuestros hijos no responden a las expectativas que nos
habíamos creado. Si tenemos un niño inquieto, activo, impulsivo y despistado,
puede resultarnos muy difícil educarlo y producirnos un gran desgaste emocional.
Hay niños que no son capaces de responder a estas expectativas familiares y escolares
y se manifiestan inquietos, ansiosos o impulsivos, pero no son hiperactivos.
¿Qué puedo hacer si tengo este tipo de problema
con mi hijo?
Los niños con hiperactividad suelen tener los siguientes síntomas: torpeza motora,
dificultades de aprendizaje y trastornos emocionales. Y como consecuencia de estos
síntomas primarios, suelen aparecer otros secundarios como ausencia de control
de los impulsos, inquietud constante y cambios continuos de actividad.
• Lo primero que deberíamos hacer los padres cuando detectamos alguna dificultad
en nuestros hijos es darnos un tiempo para aceptarlo y asumirlo. No podemos
negar el problema; por mucho que nos enfrentemos al niño o a la profesora
que pone de manifiesto esa dificultad, no se va a resolver. Aceptemos la realidad.
Cuanto antes lo hagamos, antes podremos empezar a poner medios para
solucionarlo.
• Determinar con exactitud el problema acudiendo a los especialistas. Es necesario
hacer un diagnóstico correcto para saber qué le ocurre al niño.
¿Y qué podemos hacer los padres cuando
se diagnostica el trastorno?
• Aceptar la situación y no enfrentarnos a nuestro hijo por su comportamiento.
No actúa así porque quiere, sino porque no puede hacerlo de otro modo.
A él, más que a nadie, le gustaría controlar sus impulsos, centrar su atención,
aprender adecuadamente, estar tranquilo y ser aceptado y querido por sus
compañeros.
• Tener mucha paciencia y serenidad.
• Manifestarle mucho cariño y comprensión y hacerle sentir que, juntos, vamos
a conseguir superar las dificultades.
• No permitir ni justificar cualquier comportamiento. Ser hiperactivo no autoriza
a ser desconsiderado, agresivo o violento. Debe conseguir respetar a los demás.
• Destacar los valores y virtudes de nuestro hijo, valorando los avances que consiga,
por pequeños que sean.
• Crear un ambiente positivo, tranquilo y ordenado en casa que le permita crear
rutinas y hábitos diarios.
• Establecer límites y normas claras para el niño, y recordárselas con frecuencia.
• Favorecer la práctica de algún deporte o ejercicio físico.
• Escoger, si es posible, un colegio que comprenda este trastorno y que tenga
posibilidades de adaptarse a las necesidades de nuestro hijo.
Educar a un hijo hiperactivo no es fácil, pero es mejor si le ponemos grandes dosis
de cariño, generosidad y mucha paciencia: antes o después se verán los frutos.
162753 _ 0001-0024.indd 10 21/4/09 18:03:39
Papá y mamá
se separan
Que cada día sea más frecuente el número de
separaciones no supone que sea más fácil vivirlas
o superarlas. La experiencia de la separación
es, probablemente, una de las vivencias más
devastadoras que puede vivir un adulto. A su vez,
los hijos sienten cómo el mundo seguro en el que
vivían se desmorona y, bruscamente, descubren
que son vulnerables. El entorno se vuelve amenazador
y puede surgir miedo y ansiedad.
¿Existe una buena separación?
Es importante partir de la idea de que toda pareja puede fracasar y tiene derecho
a separar sus vidas, pero también lo es no perder de vista que los hijos de la pareja
tienen derecho a seguir teniendo a sus padres del mejor modo posible.
Para que los hijos puedan vivir una separación del modo menos traumático sería
muy positivo tener presente «el trío de las tres S»: sinceridad, seguridad y serenidad.
• Sinceridad. Es necesario decir la verdad a los niños. Por pequeños que estos sean,
hay que explicarles lo que va a suceder: papá y mamá ya no van a vivir juntos.
La mentira no transforma la realidad, solo la retrasa y, con frecuencia, la empeora.
Decir que papá se va de viaje y tras un mes de ausencia no dar explicaciones,
solo ayuda a crear fantasías, a veces más destructivas. Decir que mamá está malita
y se va a casa de los abuelos a curarse, no ayuda al niño a superar la situación.
La verdad puede entristecer y ser muy amarga, pero nos permite enfrentarnos
a ella, porque es real. La mentira nos confunde y nos trastorna porque
no se puede vencer a un rival inexistente.
• Seguridad. Ningún hijo desea que sus padres se separen. Cuando esto sucede,
provoca que «tiemble la tierra bajo sus pies». Sin embargo, lo que más los asusta
en realidad no es que sus padres ya no estén juntos, sino cuestiones como: ¿qué
va a pasar conmigo a partir de ahora?, ¿cómo me va a afectar a mí esta situación?,
¿dónde voy a vivir?, ¿con quién?, ¿cuándo veré a mis abuelos o primos?, etc. Es muy
positivo presentar a los hijos un plan más o menos estructurado y, si es posible,
que implique pocos cambios. Si ellos saben desde el principio con quién vivirán
habitualmente y en qué casa, cuándo verán al otro progenitor, si tienen la certeza
de que permanecerán en su centro escolar y de que podrán ver a sus dos familias,
será mucho más fácil asumir la ruptura de los padres.
• Serenidad. Tanto la pareja como los hijos van a vivir un período emocionalmente
muy inestable, lleno de tristeza y desasosiego. Sin embargo, es importante que
el adulto no transforme esa tristeza en desesperación permanente o la frustración
que siente, en descontrol y rabia destructiva. Respecto a los hijos, cuando alguno esté
triste, podemos simplemente abrazarle y decirle frases como: «Sé que estás triste,
es doloroso que papá/mamá y yo no estemos juntos; yo también estoy triste,
pero seguro que, poco a poco, nos vamos a encontrar mejor». También se pueden
dejar las palabras para otra ocasión, abrazarle con cariño y compartir su dolor.
162753 _ 0001-0024.indd 11 21/4/09 18:03:39
¿Cómo decírselo a los hijos?
El padre y la madre deben hablar con los hijos y expresar con claridad que se va
a producir una separación; explicarles del modo más comprensible para su edad
que saben que con ello van a provocar un dolor a toda la familia y que lamentan
hacerlo, pero que están convencidos de que el dolor sería mayor y más duradero
si permanecen juntos. Es más positivo vivir con un padre o una madre separados,
pero felices, que con los dos juntos, pero siempre enfadados y desdichados.
Sería bueno dejar que los hijos expresen lo que sienten y permitirles que se
manifiesten a su manera. Podrá haber llanto, reproches o hasta rabia. O quizá tan
solo un desconcierto sin palabras. Poco a poco se irán produciendo las reacciones
y los padres deben aceptarlas y acogerlas.
Algunos sentimientos de los niños pueden hacerles daño
En algunos casos, la dificultad de los niños para aceptar la realidad de la separación
puede llevarles a formarse ideas falsas o inadecuadas sobre esta situación:
• «Es culpa mía». Es importante que los niños entiendan que esa situación no tiene
que ver con ellos, se trata de una ruptura de la pareja y no son culpables de nada.
• «Si ya no se quieren, quizá puedan dejar de quererme a mí». Los hijos deben
entender que se puede dejar de ser pareja, pero nunca se dejará de ser padre o
madre. Hay que decirles que se los quiere igual que antes y que seguirán estando
a su lado, aunque no siempre vivan con ellos.
• «Seguramente papá y mamá volverán a estar juntos». A veces, los padres plantean
la separación como algo temporal pensando que es menos doloroso para sus hijos;
sin embargo, esto solo consigue que los niños fantaseen con una reconciliación y
no se enfrenten a la realidad. Cuanto antes lo hagan, antes superarán la situación
y no tendrán que enfrentarse a nuevas decepciones. Se les puede decir algo
como: «Sé que te gustaría que mamá y yo volviéramos a estar juntos, pero eso
no va a ocurrir; no debes preocuparte ya que siempre estaremos contigo y todos
vamos a aprender a vivir esta nueva situación».
¿Cómo vivir el día siguiente?
La separación es una ruptura, «una muerte» del proyecto de pareja, y requiere
un duelo. Se necesita tiempo para cerrar el capítulo de la vida que termina e iniciar
una nueva etapa. Es un tiempo de cambio para todos. Los progenitores deben
mantener un complicado equilibrio entre cuidarse a sí mismos y cuidarlos a ellos.
Los niños pueden ver a unos padres tristes y frágiles, pero no es bueno que los vean
rotos y desesperados porque en vez de apoyarse en ellos, intentarán cuidarlos
y protegerlos. Pueden ver a unos padres desorientados y confusos, pero no a unos
padres completamente extraviados, porque entonces los hijos intentarán tomar
el control de la situación y no sabrán hacerlo. Los padres son los adultos,
son los que han tomado esa decisión y deben cuidar de sus hijos, acompañarlos
y ayudarlos a superar ese duelo. Para ello tendrán que buscar algún apoyo y,
en ocasiones, ayuda profesional.
No es una vivencia fácil, pero si se ponen grandes dosis de amor y generosidad
será mucho más soportable para todos. Si los hijos están en primer lugar, se evitará
utilizarlos como arma arrojadiza contra la pareja, que actúen de mensajeros entre
ambas partes o que asuman responsabilidades por encima de sus posibilidades. Hay
muchas familias que han logrado vivir su separación de un modo sano y han ayudado
a sus hijos a superarlo del modo más positivo.
162753 _ 0001-0024.indd 12 21/4/09 18:03:39
Los miedos infantiles
A lo largo del desarrollo de un niño van a ir surgiendo miedos diferentes: miedo
a la separación de los seres queridos, a sentirse abandonados por los padres,
miedo a la oscuridad, a los animales, temor ante personas desconocidas, miedos
al comenzar la escuela, etc.
Los miedos son reacciones normales ante situaciones que sentimos como
amenazantes por ser desconocidas e inciertas. El miedo cumple una función
de protección porque nos pone en alerta ante estímulos peligrosos. Si alguien camina
solo por la noche en algún lugar desconocido y deshabitado, lo más probable es
que sienta miedo, y esa sensación activará todos sus sentidos y lo ayudará a percibir
cualquier posible riesgo. Cuando un niño pequeño siente miedo ante una persona
desconocida, este temor lo protege de no irse con cualquier extraño que se encuentre
en la calle. Por lo tanto, sentir miedo, en principio, es una reacción sana y muchas
veces evita riesgos importantes.
Los primeros miedos suelen aparecer hacia los tres años de edad, momento
en que la imaginación cobra gran protagonismo en los niños. Además,
a esta edad todavía no saben distinguir bien el mundo real del mundo imaginario.
También hay que destacar el papel que juegan los padres en la aparición
y mantenimiento de estos miedos. Es frecuente que sean los propios adultos
los responsables de crear temores en los hijos, asociando castigos o enfados
con situaciones del tipo: «Si no comes bien, iremos al médico para que te pinche»
o «Pasarás un rato encerrado en… para que no vuelvas a pegar a tu hermano».
Este tipo de amenazas o de sanciones no resultan muy útiles para hacer desaparecer
los miedos, más bien consiguen fortalecerlos.
En circunstancias normales, los miedos van desapareciendo de forma natural. Hay
algunas actitudes de los padres que pueden ayudar al niño a superar estos temores:
• Hay que entender que, en general, los miedos expresan conflictos y no vale
de nada ignorarlos. No podemos exigir al niño que no tenga miedos y que
los supere, porque eso es lo que más le gustaría a él conseguir. Es necesario hablar
sobre cómo se siente y cómo piensa que puede superarlo; transmitirle la sensación
de que cuenta con nuestro apoyo y de que confiamos en sus posibilidades.
162753 _ 0001-0024.indd 13 21/4/09 18:03:39
Lo más frecuente es que, poco a poco, vayan desapareciendo. Si, por el contrario,
estos miedos no desaparecen y cada día lo paralizan más e impiden la vida normal
del niño, entonces significa que no puede resolver por sí mismo esos conflictos,
ni con la ayuda que le están prestando sus padres, y será necesaria la intervención
de un especialista.
• No debemos ridiculizarlo ni hacerle sentir como un cobarde o compararlo
con el hermano o el vecino que no tiene miedos. Al contrario, es bueno
que comprenda que todos tenemos miedo alguna vez y que tener miedo puede
resultar positivo porque nos aleja de los peligros. Pero también hay que decirle
que si tiene muchos miedos, se va a perder algunas cosas que no son peligrosas,
como ir al circo y ver a los payasos o entrar en un cine que está a oscuras…
• Tampoco es conveniente sobreprotegerlo y evitarle cualquier situación
difícil o que lo asuste porque entonces tampoco lo ayudaremos a que lo supere
y estaremos fomentando la dependencia respecto al adulto.
• Hay que hacerle sentir que es capaz de superar sus miedos y para ello podemos
acompañarlo en las situaciones temidas, como hablar con el dependiente
de una tienda o estar cerca del perro de los vecinos, etc. Podemos darle la mano
y decirle que juntos vamos a conseguir hacer eso que le da miedo. Si lo conseguimos,
valoraremos mucho su actitud valiente y las ganas de superar sus dificultades.
• No es positivo obligarlo a la fuerza a que se enfrente solo a la situación temida.
Por ejemplo, si le cuesta despegarse de los padres, evitar que duerma varios días
en casa de algún familiar. Será mejor ir dando pasos poco a poco y verbalizarlo
la primera vez que lo hagamos: «Te irás a dormir una noche con tus primos
y nosotros iremos a recogerte por la mañana».
• No debemos engañarlo. Es mejor que el niño sepa a qué se va a enfrentar. Si
lo llevamos al médico para que lo pinchen, es mejor decirle que le van a hacer
un poco de daño y no decirle que no le va a pasar nada. Si lo vamos a dejar
por la noche o un rato en casa de los abuelos, no debemos aprovechar un momento
en que está despistado y escapar sin despedirnos.
Es mejor explicarle que, como esa noche vamos a salir con unos amigos,
se va a quedar a dormir con los abuelos y que a la mañana siguiente lo iremos
a recoger. Si el niño se siente engañado por sus padres, no podrá fiarse de ellos
y aumentarán sus temores porque no sabrá, en realidad, lo que puede esperar
de cada situación.
• Si el niño tiene una pesadilla y no puede dormir, sería positivo acudir a su cama
y pedirle que nos cuente la pesadilla. Es bueno que hable y exprese su sueño,
que suele hacer referencia a un temor más profundo que está sintiendo. Podríamos
pedirle que invente un final a su gusto para esa historia con la que estaba soñando
porque, de ese modo, estará pensando alguna solución para lo que le preocupa.
Si no podemos hacerlo en ese momento, lo dejaremos para la mañana siguiente
y le pediremos que nos la cuente o que haga un dibujo de la pesadilla e invente
historias sobre ella. Expresar todos los sentimientos que le producen un mal sueño
puede ayudarlo a superar sus temores.
No debemos hacerlo callar, pedirle que se duerma y, para tranquilizarlo, dejarlo
dormir en la cama de los padres, porque eso no ayudará a resolver los pequeños
o grandes conflictos que está viviendo y que esa pesadilla le permite expresar.
• Por último, es necesario que tengamos en cuenta que los miedos no van
a desaparecer por completo. A lo largo de su vida, el niño seguirá sintiendo miedos
ante distintas situaciones. Lo importante es que sepa reaccionar ante ellos
de la forma más adecuada y que no le impidan un funcionamiento normal.
162753 _ 0001-0024.indd 14 21/4/09 18:03:39
Los celos
Los celos son una emoción natural que sienten los niños cuando nacen hermanos
pequeños o, más adelante, con el resto de los hermanos. Tienen su origen en el deseo
de conseguir el amor de los padres. Se podría decir que nunca es un buen momento
para recibir a un hermanito que, según la perspectiva del niño, puede quitarle el cariño
y la atención de los adultos.
La vivencia de los celos puede manifestarse con muy diferentes síntomas. Es frecuente
que, cuando llega un bebé al hogar, el primogénito viva regresiones, es decir, que
vuelva a tener comportamientos de épocas anteriores. Es posible que pida de nuevo
el chupete o quiera utilizar el biberón. Puede volver a hacerse pis, llorar con mayor
frecuencia o tener rabietas constantes. Puede mostrarse más reservado, protestar por ir
al colegio o, quizá, dejar de jugar. En definitiva, cada niño encuentra su propia forma de
llamar la atención de sus padres y de manifestar su disgusto por la llegada del hermano.
Es conveniente tener en cuenta algunos aspectos que pueden ayudarlos a superar
estos celos y que no generen problemas mayores en épocas posteriores.
• Antes de la llegada del hermano, se puede hablar de lo que va a significar
para la familia este cambio, de modo que el niño pueda compartir con los padres
todo el tiempo de preparación: arreglar la habitación, comprar lo necesario, preparar
su ropita… De este modo se sentirá parte importante de la familia y recibirá
mejor al pequeño.
• También sería positivo hablar del momento en que él nació y contarle cómo
se prepararon entonces. Podemos ver fotos, vídeos o cualquier material de aquella
época. De este modo, el niño sentirá que también él recibió las atenciones
que ahora va a recibir su hermano.
• Cuando nazca el niño, es bueno llevarle al hospital y compartir la alegría de toda
la familia (en el caso de que sea una adopción internacional, sería muy positivo que
el hermano viajase junto con los padres al país correspondiente y estuviera presente
en el momento en que llega el pequeño. Compartir esta vivencia lo ayudará
162753 _ 0001-0024.indd 15 21/4/09 18:03:40
a acoger al hermano con mejor actitud). También es positivo recuperar
la normalidad lo antes posible y que la familia no experimente grandes cambios:
de residencia, de colegio, de rutinas, etc. Es el bebé el que se debe adaptar a la vida
que ya ha establecido la familia y no la familia la que gire en torno al bebé.
• Cuando el bebé llegue a casa, hay que hablar con el niño sobre lo que está
sintiendo y facilitarle que lo exprese. Se puede iniciar un diálogo como este:
«Con la llegada de tu hermanito, todos vamos a necesitar mucha paciencia porque
es pequeño y necesita que lo ayudemos. Vamos a tener que alimentarlo, cambiarle
el pañal, calmarle cuando llore y curarlo cuando se ponga malito y todo esto
no podemos hacerlo sin tu ayuda, porque eres el mayor. Entre todos, lograremos
que, poco a poco, vaya creciendo y seguiremos siendo muy felices».
• Necesariamente, la madre deberá estar más volcada en la atención del recién
nacido. Es el momento idóneo para que el padre esté más al tanto, si cabe,
de las necesidades del hermano mayor.
• Es bueno que el hermano mayor descubra algunos privilegios que tiene el hecho
de serlo: puede jugar con los amigos, bajar al parque, ayudar a los papás a hacer
las compras de la casa o acostarse más tarde que antes. Si el niño descubre algunas
ganancias en la nueva situación, le será más fácil aceptar las pérdidas.
• Cuando el hermano pequeño vaya creciendo, hay que dejar de tratarlo como
un bebé. Se le debe prestar la atención necesaria, pero sin concederle un lugar
privilegiado respecto a sus hermanos por el hecho de ser el más pequeño. Esto hará
que el hermano mayor se sienta valorado por sí mismo, desarrollando sentimientos
positivos hacia el lugar que ocupa en la familia.
• Es conveniente no establecer comparaciones entre los hermanos, sino destacar
siempre lo positivo de cada uno en sus diferentes facetas. Hay que entender
que cada persona tiene sus gustos, sus habilidades y sus ritmos. No tienen que
hacer las mismas cosas ni a la misma edad. Tampoco tienen que obtener los mismos
resultados académicos, ya que cada uno tendrá unas capacidades y una motivación
diferentes.
• Evitar al máximo establecer que un hijo es «más bueno» y otro, «más malo». Siempre
alguno de los hijos responde mejor a las expectativas de los padres
porque es más dócil, más obediente o menos rebelde. Normalmente adjudicamos
a este hijo el papel de «bueno». Puede haber otro hermano más «guerrero», menos
complaciente y más difícil de educar, y este asume claramente el papel contrario.
Sería importante evitar esta situación y ser conscientes de que no hay
que etiquetarlos de ninguna manera, porque las etiquetas no siempre responden
a la realidad, pero, en general, nos exigen cumplir adecuadamente con el papel
que nos han adjudicado y responder así a lo que se espera de nosotros.
• Tratar de favorecer un ambiente positivo entre los hermanos, logrando
que disfruten estando juntos, que descubran lo que se aportan unos
a otros, que compartan actividades y experiencias y que resuelvan sus diferencias
dialogando y no pegándose. Con los hermanos se aprende a compartir,
a negociar, a ceder y a perdonar. Los padres podemos favorecer una relación
positiva e impedir que se dé entre ellos abusos, manipulaciones o agresividad.
• Los celos irán desapareciendo si los hermanos consiguen establecer una relación
sana y positiva entre ellos, si no se ven como rivales y en permanente competición.
Esto lo lograrán si se sienten realmente queridos por los padres, aceptados
tal y como son y diferentes de los otros hermanos; si sienten, en definitiva,
que cada uno es especial y tiene un lugar único en la familia.
162753 _ 0001-0024.indd 16 21/4/09 18:03:40
Hijos
adoptados
Actualmente, la adopción es una realidad cada vez más frecuente en nuestro país.
Son muchas las parejas que llegan a ella tras un largo recorrido buscando al hijo
biológico. También hay familias que, teniendo sus propios hijos, toman la decisión
de proporcionarle un hogar a un niño desprotegido, guiadas por el amor que están
dispuestas a darle.
Uno de los factores más importantes para el éxito en una adopción será haberse
tomado previamente el tiempo necesario para reflexionar seria y profundamente
sobre lo que significa adoptar. Por lo tanto, deberá ser una decisión consensuada
por los futuros padres ya que si solo lo desea una parte de la pareja, es muy posible
que se produzca un fracaso en la adopción, con el dolor que provocará a la familia
y especialmente al menor que ya fue abandonado inicialmente.
Si el proceso se ha llevado adecuadamente y tiene lugar la adopción, es importante:
No convertir al menor en «el centro del universo»
Como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos, la adopción se suele producir tras
un largo y doloroso recorrido en busca de la paternidad, primero biológica y luego
adoptiva. Esta etapa ha resultado una verdadera carrera de obstáculos que termina
con el premio más deseado, el hijo. Durante este tiempo ha ido creciendo el deseo
de ser padres y, cuando finalmente uno llega a serlo, es muy fácil convertir al niño
en un objeto muy preciado y concederle todo tipo de cuidados, atenciones y mimos.
162753 _ 0001-0024.indd 17 21/4/09 18:03:41
Los padres saben que el niño ha vivido algunas carencias y quieren compensar todo
lo que no tuvo. Creen que de este modo lograrán borrar su «triste pasado». El resto
de la familia también se suma a esta sobreprotección y, si no controlamos esta
situación, nos encontraremos con niños mimados y consentidos en exceso. Además,
es frecuente que sean hijos únicos y no tengan ningún otro hermano para compartir
tantas atenciones. Esto no ayuda a nuestros hijos, al contrario, ya que les transmitimos
la idea de que nosotros les resolveremos todos sus problemas a partir de ahora,
sin esperar nada de ellos.
Aceptar la realidad de adopción
En el otro extremo estaría uno de los peligros más comunes: olvidar que nuestro hijo
es adoptado. Cuando se inician los trámites para una adopción, los padres suelen
ser muy conscientes de las diferencias que existen entre el embarazo y el parto,
y un proceso burocrático que finaliza en una sentencia de adopción. Sin embargo,
cuando el niño ya ha sido adoptado y está en casa, poco a poco se va olvidando
esta diferencia y, sin quererlo, se pretende que este niño responda a las mismas
expectativas que tiene cualquier padre sobre sus hijos.
Pretendemos que se integre en la familia rápidamente, que se adapte a la vida escolar
y obtenga los mismos avances que los otros niños. Pero olvidamos que nuestro hijo
parte de una realidad diferente, que ha tenido una historia previa, que ha abandonado
su vida anterior y los lazos afectivos que tenía, que ha dejado una tierra, un idioma,
una cultura concreta (aunque no siempre tiene por qué ser así) y que inicia
bruscamente una nueva vida.
Aunque todo esto lo sabemos, queremos creer que nuestro hijo, en muy poco tiempo,
va a ser igual que los demás y no respetamos su propia realidad. Esto tampoco
lo ayudará a adaptarse ni a sacar lo mejor de sí mismo.
¿Cómo encontrar el equilibrio?
Resulta difícil conseguir el punto medio. Es necesario comprender que nuestros hijos
adoptados han vivido una historia propia, han sido abandonados por circunstancias
a veces desconocidas, se han alejado de sus raíces, en muchas ocasiones han
abandonado su país y se instalan en otro dejando atrás sus colores, sus sonidos,
sus olores, sus ritmos, sus idiomas y todo aquello que les era familiar, y ahora deben
crear una nueva historia junto a nosotros.
Dependiendo de la edad del niño en el momento la adopción, esta experiencia puede
volverlos desconfiados, inseguros, temerosos, tímidos o poco expresivos. No
pueden comportarse como si nada de esto hubiese pasado y por ello, es frecuente
que encontremos niños con baja autoestima, con bajo rendimiento escolar, reservados
o poco comunicativos.
Sin embargo, si comprendemos esta realidad, la aceptamos profundamente
y queremos a nuestros, hijos tal y como son, apoyando sus pequeños progresos,
valorando sus éxitos aunque no sean tan vistosos como los del vecino, pidiéndoles
que se esfuercen tanto como puedan y dándoles la seguridad de que seguiremos
a su lado, pase lo que pase, entonces nuestros hijos irán sintiéndose más seguros,
más confiados y más capaces de afrontar la nueva vida que les toca vivir.
162753 _ 0001-0024.indd 18 21/4/09 18:03:41
¿Qué podemos hacer? Algunos consejos
• Compartir con nuestro hijo la realidad de su adopción: debe conocer desde
el principio cómo se produjo la adopción, de dónde viene, los datos que tengamos
de la familia y todos los detalles de su vida.
• Respetar la procedencia de nuestro hijo: su país, su cultura, sus tradiciones.
• Hablar de la adopción como algo positivo y manifestar nuestro agradecimiento
porque la vida nos haya reunido en una familia.
• Responder a todas sus preguntas según vayan llegando sin rechazar ninguna
conversación que pueda necesitar nuestro hijo. A veces se preguntará por qué fue
abandonado o por qué su madre no lo quiso. Hay que abordar el tema con cariño,
pero sin engaños («Quizá tu madre no podía cuidarte y quiso que tuvieras una vida
mejor con otros padres que sí pudieran; además, nosotros estábamos deseando
que formaras parte de nuestra familia»).
• Recordar que será importante y necesario que, además de los padres, aquellas
personas con las que el niño compartirá su vida (familiares, amigos, profesores,
compañeros del colegio y sus familias, vecinos…), lo traten con total normalidad,
respeten y acepten sus características personales en cuanto a su lugar
de procedencia, idioma y costumbres.
Si todos los que rodean al niño ponen un poco de su parte, conseguirá en muy
poco tiempo adaptarse a su nueva vida.
• Tener presente que la adolescencia será un tiempo difícil. Todos los niños, a esta
edad, se preguntan por el sentido de sus vidas, cuestionan a sus padres y necesitan
distanciarse porque no se reconocen como parte de ellos. Esto es mucho más
intenso en la adopción, ya que existe una realidad objetiva que los distancia
de sus padres.
El hecho de ser padres (biológicos o adoptivos) es tremendamente apasionante.
Seguro que se presentarán dificultades, pero sin duda merece la pena afrontarlas
y disfrutar del regalo de la paternidad.
162753 _ 0001-0024.indd 19 21/4/09 18:03:41
La muerte de un ser querido
La pérdida de un ser querido (padre, madre, hermano/a o abuelo/a) es una de las
experiencias más trágicas que puede vivir un niño; sin embargo, no tiene que resultar
necesariamente traumática. Si el duelo se elabora adecuadamente, este niño se
sobrepondrá a la pérdida y podrá volver a sentirse alegre y feliz.
En todo este proceso será fundamental la actitud del adulto, es decir, del padre
o de la madre que acompañe a su hijo en esta experiencia. Será un momento difícil
para todos, pero si el progenitor consigue vivirlo con serenidad y un cierto equilibrio,
será mucho más fácil que su hijo lo pueda asumir.
Algunas orientaciones podrían ayudarnos a acompañar a nuestros hijos en el caso
de que viviésemos esta situación:
• Es importante decir la verdad. Muchas veces los padres pensamos que hay
que proteger a los niños de una noticia tan dura y contamos historias como
un viaje, una enfermedad, etc. Los niños captan perfectamente los cambios
que se producen en el ambiente como consecuencia de una muerte dolorosa
para la familia. Si pueden comprender esos cambios y participar de esa tristeza,
será mucho más fácil para ellos superarlo. Si encuentran confusión, contradicción
y engaños, les será muy difícil comprender lo que está ocurriendo y manejar
sus sentimientos. La verdad duele, pero la mentira trastorna mucho más.
• Quizá recién ocurrida la muerte sea un momento complicado para hablar con
los niños, pero no se debe demorar mucho. Habría que buscar un rato tranquilo
y contar con claridad lo que ha sucedido. Podríamos usar palabras como: «Tengo
que contaros una noticia muy triste y dolorosa. Ya sabes que papá estaba muy
enfermo y los médicos no han podido curarlo; papá ha muerto y ya no va a estar
con nosotros».
Es mejor usar palabras claras como «ha muerto» y «no lo vamos a ver más» porque,
aunque sean duras, los ayudan a comprender, dentro de las limitaciones propias de
la edad, el significado de la muerte, ya que, de otro modo, pueden pensar que luego
se despertará y todo seguirá como siempre.
• La noticia de la muerte de alguien muy querido deben darla los padres. Si es de
uno de ellos, será el otro progenitor quien se encargue de comunicárselo a los hijos.
Solo en el caso de que esta persona se encuentre excesivamente desequilibrada
o depresiva se encargará otro familiar de hablar con ellos.
Es importante conseguir serenarse en lo posible; reunir a los hijos y explicarles
lo sucedido. Luego, se puede compartir con ellos la tristeza que se siente
abrazándolos y llorando con ellos o bien, quedarse a su lado sin decir nada.
• Hay que permitir que los niños se expresen con libertad. Quizá lloren,
quizá se enfaden o quizá no expresen nada. Si son muy pequeños, es probable que
no tengan ninguna reacción clara o imiten la de algún hermano mayor. Hay
que permitirles que expresen todo lo que sienten, aunque pudiese resultar agresivo
o doloroso. Es bueno que manifiesten sus sentimientos, pero no tienen por qué
hacerlo en el primer momento. Habrá que estar atento durante los días y semanas
siguientes.
162753 _ 0001-0024.indd 20 21/4/09 18:03:41
• También los adultos pueden expresar con libertad sus sentimientos y manifestar
la pena, pero sería conveniente que los hijos no encuentren a su padre o su madre
completamente desesperados y sin rumbo, porque ellos necesitan sentirse seguros
y saber que, aunque uno de los padres ya no esté, el otro va a seguir haciéndose
cargo de ellos.
• Sería positivo tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Deberían evitarse
cambios drásticos de domicilio, de colegio y de amigos o de las rutinas diarias,
lo que permitirá al niño sentirse seguro en su entorno más inmediato.
• A lo largo de los meses siguientes, y hasta cumplir un año, todo será nuevo
para el niño. Se vivirá por primera vez la Navidad sin esa persona, su cumpleaños,
las celebraciones familiares, las vacaciones… Serán momentos difíciles, pero
no hay que evitarlos, al contrario, serán una excusa para recordar al familiar ausente
con cariño y sentirse arropados por el resto de las personas que nos quieren.
Habrá que estar atentos a las reacciones del niño y reflexionar con él sobre
los progresos que vamos realizando. Por ejemplo, se pueden hacer comentarios
como: «Este es el día en que nació mamá. Aunque la echamos de menos, estamos
muy agradecidos por todo el tiempo que pasamos con ella y nos hizo tan felices…».
• Las reacciones de los niños a lo largo de estos meses pueden ser muy variadas:
problemas para conciliar el sueño, miedos, bajo rendimiento en la escuela, etc.
También es posible que aparezca rabia o enfado contra el progenitor que sigue
viviendo o bien, sentimientos de culpabilidad en los niños porque se sientan
responsables de la muerte del ser querido. Cuanto más expresen lo que sienten,
mejor se les podrá orientar.
Los niños van a sufrir por la muerte del ser querido, pero si descubren que la vida
puede seguir adelante, que ellos siguen cuidados, queridos y atendidos, y que su
familia vuelve a llevar una vida feliz, se podrán recuperar de esta pérdida de un modo
más sano y maduro.
162753 _ 0001-0024.indd 21 21/4/09 18:03:41
Los medios de comunicación
Vivimos en la era de la comunicación. Hoy somos capaces de saber lo que está
ocurriendo en cualquier parte del mundo en el preciso instante en que acontece,
gracias a la televisión.
Pero ¿existe mayor avance que el ordenador?, ¿hay algo más espectacular, práctico
y revolucionario que una red de información y comunicación como Internet, que nos
conecta a todos y nos informa sin salir de casa de todo lo que necesitamos saber?
La televisión
Según un estudio realizado por el Seminario de
Didáctica de la Facultad de la UNED, los españoles
pasamos una media de 2 horas y 45 minutos al
día ante el televisor y algunos niños, todavía más
tiempo. La televisión se ha convertido en una de
las más poderosas herramientas de ocio, por ello es
muy importante que los padres sepan ayudar a sus
hijos a utilizarla de forma positiva y útil; que sepan
aprovechar la información, que los entretenga
y también que consigan apagarla cuando sea
necesario.
No se puede negar que la televisión tiene efectos
muy positivos en la sociedad como instrumento
de información y formación de sus espectadores,
en especial para los niños y adolescentes, ya que
presenta unas características especiales:
• Las imágenes consiguen captar su atención profundamente.
• Aprenden con ella. Desde muy pequeños van aprendiendo palabras, gestos,
movimientos… y van desarrollando su capacidad para pensar y razonar.
• Cuando son más mayores les ofrece conocimientos sobre cosas inaccesibles para
ellos, países lejanos, avances tecnológicos, procesos históricos…
• La televisión en vivo confiere a los acontecimientos una dimensión de inmediatez
que estimula el interés y curiosidad de pequeños y mayores.
• Los entretiene, los ayuda a despertar la imaginación dando vía libre a su creación
personal.
• También los ayuda a identificarse con personajes de un cuento o una película
permitiéndoles vivir «vidas, situaciones… más allá de las propias», lo que en muchas
ocasiones los ayuda a vencer sus propios conflictos y dificultades, al igual que el juego.
Pero, ¿todo es positivo en la televisión?
• No todo lo que se ve en la televisión es adecuado para los niños, incluso aunque
sean dibujos animados.
• El niño es dinámico y necesita de este dinamismo para su desarrollo motriz
e intelectual. La televisión lo mantiene inmóvil demasiado tiempo y le resta horas
de juego y diversión con sus hermanos o compañeros.
• Su uso indiscriminado impide el desarrollo del sentido crítico, de la creatividad
y de la imaginación.
162753 _ 0001-0024.indd 22 21/4/09 18:03:41
• La televisión crea estereotipos y modelos; el del consumo feroz es, posiblemente
el más difundido.
• Dificulta que surja la afición a la lectura, incluso en los más pequeños que tan solo
observan los dibujos o reconocen algunas letras.
Podemos decir que son muchos los aspectos positivos que presenta la televisión
para nuestros hijos y hay que aprovecharlos. Pero también es importante que sepan
apagarla y que escojan otras posibilidades, como jugar, leer, practicar deporte o pasar
un rato con los amigos y la famila. Si siempre prefieren la televisión al resto de las
opciones, habrá que preguntarse la causa.
El ordenador
Actualmente, en una gran cantidad de hogares hay un ordenador. Del mismo modo,
en las escuelas se va introduciendo su uso para convertirse, poco a poco, en una
herramienta común en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
No cabe duda, por tanto, de que el mundo de hoy apuesta por este nuevo medio
de comunicación, ya que sus ventajas son enormes:
• Es un gran instrumento de ocio para los más pequeños. Los niños de cualquier edad
pueden ver películas, utilizar infinidad de juegos, escuchar música, etc.
• Es un medio de comunicación activo, no como la televisión. El niño interactúa
con el ordenador, toma decisiones dentro de un juego, elige unas opciones u otras
y puede ser el protagonista de numerosas historias.
• También es un instrumento de aprendizaje. Existe gran cantidad de material
educativo que enseña a la vez que entretiene.
• Cuando los niños son más mayores, pueden encontrar gran cantidad de información
para sus trabajos y seleccionarla según les convenga.
• Permite contactar con otras personas en una comunicación inmediata, aunque
las distancias sean muy grandes.
Pero, evidentemente, no todo es positivo, aunque los riesgos del ordenador son más
claros para niños más mayores. Quizá a la edad de 3, 4 o 5 años
se puede correr el peligro de que pasen demasiadas horas jugando con el ordenador
en detrimento de otras actividades más apropiadas para la edad, por lo que hay
que tener en cuenta que, al final, lo importante es el uso que se hace
de la tecnología y no la tecnología en sí misma.
Los padres y madres que tengan un ordenador en casa deben
implicarse en su uso, para utilizarlo con los niños. Igual que
les enseñan a montar en bici o a jugar a La oca,
hay que enseñarles a manejar el ordenador con sentido
y responsabilidad, sin abandonar nunca otras ofertas
de ocio y diversión.
En síntesis, tanto el ordenador como la televisión
son recursos lúdicos y didácticos interesantes,
pero hay que racionalizar su uso, evitando
que se conviertan en el instrumento fundamental
del ocio infantil.
162753 _ 0001-0024.indd 23 21/4/09 18:03:42
Bibliografía
La difícil tarea de educar • Niños hiperactivos. Cómo Hijos adoptados
comprender y atender sus
• Trabajamos, ¿quién cuidará de necesidades especiales. Russell A. • Adoptar hoy. Eva Giverti. Editorial
nuestros hijos? Santiago García- Barkley. Editorial Paidós. Paidós.
Tornel y Josep Gaspá. Editorial • Su hijo adoptado. Una guía
Edebé. • ¡Sentado me aburro! Heike Baum.
Editorial Oniro. educativa para padres. Stephanie
• Hijos autónomos y responsables: la Siegel. Editorial Paidós.
difícil tarea de educar. Rosa María • Despistado, acelerado e inquieto.
¿Es hiperactivo? Jesús de la Gándara, • No te amaré como a los demás.
Guitart y Susana Arànega i Español. La adopción día a día.
Editorial Graó. Xosé R. García Soto, José V. Pozo
de Castro. Editorial Planeta. F. Chapenois Laroche. Editorial CCS.
• Educar en la tolerancia y en la • Cómo educar al niño adoptado. Lois
responsabilidad. Josune Eguia Papá y mamá se separan Ruskai Melina. Editorial Médici.
Fernández. Editorial EOS.
• Cómo ayudar a sus hijos a superar La muerte de un ser querido
• Niños mimados. Cómo evitar que el divorcio. Elissa P. Benedek,
los hijos se conviertan en tiranos. Catherine F. Brown. Editorial Médici. • ¿Está la abuelita en el cielo? Heike
Maggie Mamen. Editorial Paidós. Baum. Editorial Oniro.
• Cómo explicar el divorcio a los niños.
Los límites y las normas Roberta Beyer, Kent Winchester. • Cómo ayudar a los niños a afrontar
Editorial Oniro. la perdida de un ser querido. William
• Guía para educar con disciplina C. Kroen. Editorial Oniro.
y cariño. Marilyn Gootman. • Hijos felices de padres separados.
Remo H. Largo, Monika Czernin. • Consejos para niños ante el
Editorial Médici.
Editorial Médici. significado de la muerte. Alan
• Cómo hablar para que sus hijos Wolfelt. Editorial Diagonal.
le escuchen y cómo escuchar para • En lo bueno y en lo malo:
la experiencia del divorcio. • Cómo contárselo a los niños. Dan
que sus hijos le hablen. Adele Faber
E. Mavis Hetherington, John Kelly. Schaefer, Christine Lyons. Editorial
y Elaine Mazlish. Editorial Médici.
Editorial Paidós. Médici.
• El no también ayuda a crecer. M.ª
Jesús Álava. Editorial La esfera Los miedos infantiles Medios de comunicación
de los libros. • ¡Mamá, tengo miedo! Jean Luc • ¡Que no te atrape la pantalla!
• Poner límites a tu hijo. Cómo, cuándo Aubert, Christiane Doubovy. Consejos para no abusar de la TV
y por qué decir «no». Tania Zagury. Editorial Gedisa. y el ordenador. Joan Anderson,
Editorial RBA. • Ansiedades y miedos. John Pearce. Robin Wilkins. Editorial Alfaguara.
Las rabietas Editorial Paidós. • Televisión y juegos electrónicos.
• Cómo superar los miedos y ¿Amigos o enemigos? José Francisco
• Las primeras emociones. Stanley preocupaciones. James J. Crist. González Ramírez. Editorial EOS.
Greenspan. Editorial Paidós. Editorial Oniro. • Enséñale a ver la tele. M.ª Luisa
• Cómo educar las actitudes. J. A. • Mi hijo tiene seguridad en sí mismo. Ferrerós. Editorial Planeta.
Alcántara. Editorial CEAC. Anne Bacus. Editorial Médici. • Videojuegos, Internet y televisión.
• Los problemas infantiles. VV. AA. Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra.
Editorial Aguilar. Los celos Editorial Oniro.
• Padres e hijos. Cómo resolver los • ¡Jo, siempre él! Adele Faber, Elaine
problemas cotidianos de conducta. Mazlish. Editorial Alfaguara.
Hermann A. Peine, Roy Howarth. • Mi hijo tiene celos. Juan Manuel
Editorial Siglo XXI. Ortigosa Quiles. Editorial Pirámide.
Mi hijo no «para quieto», • ¡Mamá, siempre me está
¿será hiperactivo? molestando! Heike Baum. Editorial
Oniro.
• El niño hiperactivo. Eric Taylor.
Editorial Edaf. • Cómo atenuar la rivalidad entre
hermanos. T. Berry Brazelton,
• El niño muy movido o despistado. Joshua D. Sparrow. Editorial Médici.
Christopher Green,
Kit Chee. Editorial Médici.
162753 _ 0001-0024.indd 24 21/4/09 18:03:42
También podría gustarte
- Planeacion PDFDocumento13 páginasPlaneacion PDFLic Eduardo Olivares100% (1)
- Sesion Drill Gimnastico 2do B y CDocumento4 páginasSesion Drill Gimnastico 2do B y Calberto86% (7)
- Catalogo Coquito 2020Documento32 páginasCatalogo Coquito 2020Walter Robles71% (7)
- Fichas PreescrituraDocumento15 páginasFichas Preescrituranieves21Aún no hay calificaciones
- Ejercicios Previos Escritura MEDocumento17 páginasEjercicios Previos Escritura MEnieves21Aún no hay calificaciones
- Libro Jugar y ActuarDocumento178 páginasLibro Jugar y ActuarSusana GonzálezAún no hay calificaciones
- Made in ItalyDocumento30 páginasMade in Italynieves21Aún no hay calificaciones
- 5 SentidosDocumento30 páginas5 Sentidosnieves21Aún no hay calificaciones
- Semana1. P y L.Documento5 páginasSemana1. P y L.nieves21Aún no hay calificaciones
- La Relacion Entre La Reflexión y La AcciónDocumento3 páginasLa Relacion Entre La Reflexión y La Acciónshavador100% (2)
- SESIÓN DE APRENDIZAJE de Comunicacion 5toDocumento38 páginasSESIÓN DE APRENDIZAJE de Comunicacion 5toJoelVascoDagamaAún no hay calificaciones
- 3 06 Ayuda Psicologica Infancia Temprana Leyda CruzDocumento16 páginas3 06 Ayuda Psicologica Infancia Temprana Leyda CruzceltnsAún no hay calificaciones
- Rejilla de EvaluaciónDocumento1 páginaRejilla de EvaluaciónEliana AlvarezAún no hay calificaciones
- Planificación Orientacion ConvivenciaDocumento2 páginasPlanificación Orientacion Convivenciamailyn guerraAún no hay calificaciones
- Neuropedagogia y NeurodidacticaDocumento14 páginasNeuropedagogia y Neurodidacticajorge fonsecaAún no hay calificaciones
- El Nacimiento Del Mundo MedievalDocumento6 páginasEl Nacimiento Del Mundo Medievalfredisbel la torre toctoAún no hay calificaciones
- Neurociencia y Educación FísicaDocumento6 páginasNeurociencia y Educación FísicaCristhian Andres Aulestia TraslaviñaAún no hay calificaciones
- Guia Vocacion ProfesionalDocumento3 páginasGuia Vocacion ProfesionalDanny MochaAún no hay calificaciones
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 2 - Fase 3 - Automatización de ProcesosDocumento7 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 2 - Fase 3 - Automatización de ProcesosOscar BuitragoAún no hay calificaciones
- Diagnostico Tratamiento Prevencion de Problemas de Aprendisaje I Dioses Chocano 2010-IDocumento10 páginasDiagnostico Tratamiento Prevencion de Problemas de Aprendisaje I Dioses Chocano 2010-IVioleta Hurtado ChancafeAún no hay calificaciones
- Necesidad de La Formación Axiológica de Los y Las EstudiantesDocumento1 páginaNecesidad de La Formación Axiológica de Los y Las EstudiantesYeimy SandovalAún no hay calificaciones
- Guia FarmaciasDocumento36 páginasGuia FarmaciasDiana RiosAún no hay calificaciones
- Guia Portage de Educacion Preescolar PDFDocumento33 páginasGuia Portage de Educacion Preescolar PDFputoAún no hay calificaciones
- Teoría Del Enfoque Genético de PiagetDocumento10 páginasTeoría Del Enfoque Genético de PiagetCarolina Suárez0% (1)
- CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 1a y 2a Sesión Relatoria y Productos.Documento11 páginasCONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 1a y 2a Sesión Relatoria y Productos.Miguel Angel Guzmán Montes de OcaAún no hay calificaciones
- Programas para La Mejora de La InteligenciaDocumento11 páginasProgramas para La Mejora de La InteligenciaRosa UbedaAún no hay calificaciones
- Tarea N°3 Sustentacion (Grupal) Leccion N°2Documento22 páginasTarea N°3 Sustentacion (Grupal) Leccion N°2Rìos Magno100% (1)
- Tesis Final Pensamiento Logico Matematico PDFDocumento73 páginasTesis Final Pensamiento Logico Matematico PDFAna MileAún no hay calificaciones
- Sylabus PPP 2023 - 2024Documento14 páginasSylabus PPP 2023 - 2024Anthoni QuilumbaAún no hay calificaciones
- Directiva Nº027-2010 Concurso de Sociodrama - UGEL Satipo - Rode HuillcaDocumento5 páginasDirectiva Nº027-2010 Concurso de Sociodrama - UGEL Satipo - Rode HuillcaRode Huillca MosqueraAún no hay calificaciones
- TFG Maestría en Gestión Educativa Con Énfasis en Liderazgo 4Documento336 páginasTFG Maestría en Gestión Educativa Con Énfasis en Liderazgo 4José Gabriel Sandí AlfaroAún no hay calificaciones
- Aportes de La Psicologia A La EducacionDocumento96 páginasAportes de La Psicologia A La Educaciondiana lorena gonzalez uribe100% (1)
- Escala Wechsler de Inteligencia para NiñosDocumento61 páginasEscala Wechsler de Inteligencia para NiñosPedro Antonio Lopez Bobadilla100% (1)
- Estrategia para El Fortalecimiento de La Autonomia E Independencia en Adultos Con Discapacidad IntelectualDocumento76 páginasEstrategia para El Fortalecimiento de La Autonomia E Independencia en Adultos Con Discapacidad IntelectualMinna BocardiAún no hay calificaciones
- Sesi-PS-vertiente HidrograficaDocumento3 páginasSesi-PS-vertiente HidrograficaCESARPE2Aún no hay calificaciones
- Cuales Son Los Aportes de La Teoria de Aprendizaje de Dollar y MillerDocumento5 páginasCuales Son Los Aportes de La Teoria de Aprendizaje de Dollar y MillerRenzoCTelloAún no hay calificaciones