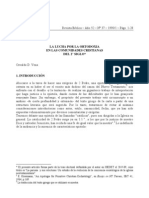Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Page 0060
Cargado por
Rotciv ArevTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Page 0060
Cargado por
Rotciv ArevCopyright:
Formatos disponibles
institutor», «su pedagogo monástico», era un hombre docto y piadoso, varón óptimo y cristiano
auténtico, de quien guardó siempre el discípulo gratísima memoria.
Viviendo con los demás novicios, que eran pocos, en la parte del monasterio a ellos reservada,
debían todos observar riguroso silencio siempre y en todas partes, menos en los tiempos
designados para recreación. De la mañana a la noche apenas tenían un momento libre. El día
entero estaba medido conforme a un horario minucioso y fijo.
La liturgia
Antes del alba, al toque de la campana conventual que llamaba a maitines, el joven fraile se
alzaba de su jergón de paja, hacía la señal de la cruz y corría con los demás a la iglesia. El
madrugar no se le haría muy dificultoso, porque en el colegio universitario se había
acostumbrado a levantarse a las cuatro, acostándose a las veinte.
Ocupaba cada cual su puesto en el coro, y, después de rezar en silencio el Pater noster, se
cantaba lenta y distintamente el oficio de maitines según el Breviario romano. Los responsorios
se cantaban de pie.
Terminados los maitines, se dirigían los frailes en procesión a la sala capitular. Entraban de
dos en dos, y, tras hacer una reverencia a la cruz, se sentaba cada cual en su puesto. El lector leía
el martirologio o calendario del día siguiente. Luego recitaban de pie varias antífonas y
oraciones, y a continuación el lector leía un capítulo de la Biblia, tomándolo del Breviario.
Seguía la conmemoración de los difuntos (frailes, familiares y bienhechores de la Orden).
«Entonces, si alguno tiene que decir su culpa, la diga; pero, si es viernes, día en que se trata de las
culpas solemnemente, dice el prior: 'Agamus de culpis', y todos se prosternan. Pregunta el prior:
'Quid dicitis?' Y todos responden: 'Meani culpam'».
Cada uno se acusa brevemente de sus faltas con humildad y sencillez, empezando por los más
ancianos: «Yo declaro mi culpa a Dios omnipotente y a vosotros, porque dije o hice tal cosa».
Cuando una falta había sido pública y el culpable no se levantaba para confesarla, podía
levantarse otro y recordársela: «Recuerde el hermano N. que dijo o hizo tal cosa». El prior les
imponía la pena que estimaba conveniente, según los estatutos de la Orden.
Volvían a sus celdas para poco tiempo, pues a eso de las seis la campana los llamaba otra vez
al coro para el canto de laudes, de prima y de tercia, intercalándose la misa de comunidad, a la
que todos debían asistir devotamente, sin atender a las misas privadas, que tal vez se decían en
los altares laterales. Solamente cuando en éstas se hacía la elevación de la hostia y el cáliz debían
arrodillarse en acto de adoración. La comunión era obligatoria en las 18 principales fiestas del
año, expresamente señaladas en las constituciones.
En aquellos tiempos, el desayuno no existía. Y cuando a eso de las doce, después de recitar la
hora de sexta, se dirigían al refectorio, lo primero que hacían era lavarse las manos. El lector
decía: Iube Domne benedicere, y el prior daba la bendición de la mesa. Se tenía la refección en
silencio, escuchando alguna piadosa lectura, que las constituciones no especifican. Se empezaría
probablemente por la Biblia.
Desde la fiesta de Todos los Santos hasta la de Navidad y desde la dominica de
Quincuagésima hasta la de Resurrección, exceptuados los domingos, eran días de ayuno, así
como todos los viernes del año y la vigilia de San Agustín. Todos los miércoles, abstinencia de
carnes.
Cuando el prior veía que todos habían cesado de comer, daba una señal y el lector decía: Tu
autem Domine miserere nobis. Respondían todos: Deo gratias, y se rezaban las oraciones de
acción de gracias.
Tras una hora de descanso en la celda, en donde se podía dormir, orar, leer, escribir o hacer
60
También podría gustarte
- Stoll David - Pescadores de Hombres O Fundadores de ImperioDocumento529 páginasStoll David - Pescadores de Hombres O Fundadores de ImperioJesus CastañoAún no hay calificaciones
- Hora Santa Corpus Christi 2022Documento9 páginasHora Santa Corpus Christi 2022Cesar Yancy100% (1)
- Antologia de Teologos Contemporaneos - BARTH PDFDocumento220 páginasAntologia de Teologos Contemporaneos - BARTH PDFManuel100% (4)
- Cantos EspiritualesDocumento42 páginasCantos Espiritualesalisanabria100% (5)
- Cuidando La Llama de BrigidDocumento223 páginasCuidando La Llama de BrigidAlejandro GiraldoAún no hay calificaciones
- El Mensaje de DanielDocumento29 páginasEl Mensaje de Danielgamos_7733% (3)
- María de Nazaret - Maria Jesús Fernández de Pinedo RobredoDocumento8 páginasMaría de Nazaret - Maria Jesús Fernández de Pinedo Robredoblogcolegiatansdc100% (1)
- El Crecimiento Espiritual - Eies68Documento36 páginasEl Crecimiento Espiritual - Eies68Marcelo Antonio Lamas100% (3)
- QL nVEoYl7Y PDFDocumento185 páginasQL nVEoYl7Y PDFGabriel GironAún no hay calificaciones
- Tarjeta IntegradaDocumento8 páginasTarjeta IntegradaKarlita Gonzalez VelizAún no hay calificaciones
- Importancia de Los SacramentosDocumento1 páginaImportancia de Los SacramentosLeopoldo M. SoledispaAún no hay calificaciones
- Castiga Dios A Las NacionesDocumento3 páginasCastiga Dios A Las NacionesLuz Maria GonzalezAún no hay calificaciones
- 7 Disciplinas de La Mujer Tema 6Documento2 páginas7 Disciplinas de La Mujer Tema 6Pastor Carlos ArambulaAún no hay calificaciones
- TEMA 7 La Ley Moral TrigoDocumento24 páginasTEMA 7 La Ley Moral TrigoMario Alexander FlorezAún no hay calificaciones
- Verdadera AmistadDocumento5 páginasVerdadera AmistadOlester RobleroAún no hay calificaciones
- Joel Comiskey - El Plan Del Evangelismo y Crecimiento en Iglesias Basadas en CelulasDocumento38 páginasJoel Comiskey - El Plan Del Evangelismo y Crecimiento en Iglesias Basadas en CelulasJose Pedro Requel100% (1)
- Sacerdotes para La Nueva EvangelizaciónDocumento11 páginasSacerdotes para La Nueva EvangelizaciónJosé Estrada HernándezAún no hay calificaciones
- Ordinario MisaDocumento6 páginasOrdinario MisaLadislao Orozco GrimaldoAún no hay calificaciones
- Ministerio Del Reino NoviembreDocumento4 páginasMinisterio Del Reino NoviembreIgor Marcelo LopezAún no hay calificaciones
- Baegert-Memoria AmericanaDocumento20 páginasBaegert-Memoria AmericanaRogelio RuizAún no hay calificaciones
- Catecismo Menor de WestminsterDocumento14 páginasCatecismo Menor de WestminsterIván ArriagaAún no hay calificaciones
- Nuevo PactoDocumento3 páginasNuevo PactoMarisol Arriaga Gonzales100% (1)
- Santo Domingo SavioDocumento4 páginasSanto Domingo SavioDiego MartinAún no hay calificaciones
- Materia y Forma de Los SacramentosDocumento3 páginasMateria y Forma de Los SacramentosArcmicael91Aún no hay calificaciones
- Tema 10 Dando VidaDocumento24 páginasTema 10 Dando VidajebelcaAún no hay calificaciones
- Enfoque en Tiempo de CrisisDocumento2 páginasEnfoque en Tiempo de Crisisgml_egysAún no hay calificaciones
- PLÁTICASBAUTISMODocumento7 páginasPLÁTICASBAUTISMOToño AguilarAún no hay calificaciones
- IntroduccionDocumento7 páginasIntroduccionkikecarroAún no hay calificaciones
- Indulgencia PlenariaDocumento22 páginasIndulgencia PlenariaRicyAún no hay calificaciones
- Teresa de Los Andes - ReligionDocumento11 páginasTeresa de Los Andes - ReligionAmelíaAún no hay calificaciones