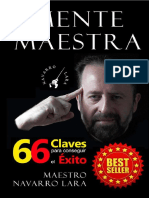Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hay Vida Despues de Los 20 KHZ PDF
Hay Vida Despues de Los 20 KHZ PDF
Cargado por
Kent Villanueva PalominoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Hay Vida Despues de Los 20 KHZ PDF
Hay Vida Despues de Los 20 KHZ PDF
Cargado por
Kent Villanueva PalominoCopyright:
Formatos disponibles
LA COLUMNA DE ANDRES MAYO
HAY VIDA DESPUES DE LOS 20 KHZ?
HASTA DONDE LLEGA REALMENTE EL ESPECTRO DE FRECUENCIAS QUE LOS SERES
HUMANOS SOMOS CAPACES DE PERCIBIR
En el mundo del audio profesional, como en casi todos los demás, la tecnología nos empuja
diariamente a superar nuestros propios estándares de calidad. Una de las demostraciones de
esto es el interés de muchos fabricantes por producir equipamiento capaz de trabajar con
frecuencias de muestreo cada vez más altas. Partiendo de los “módicos” 44.1 KHz del CD y de
los 48 KHz que fueron el standard para video durante años, hoy en día la mayoría de las
producciones profesionales tienen al menos alguna etapa realizada en un sample rate superior:
88.2, 96, 176.4, 192, 352.8 y 384 KHz.
Pero es interesante analizar si detrás de esta nueva “carrera armamentista” en pos de
frecuencias de operación cada vez más altas existe un fundamento técnico real que lo
justifique. Veamos los hechos:
1) Al menos un miembro de cada familia de instrumentos musicales (percusión, cuerdas,
metales y maderas) produce energía mensurable hasta los 40 KHz como mínimo, y en algunos
casos mucho más altas aún. Ejemplos: la trompeta, el violin y el oboe mantienen su energía
hasta los 80 KHz y el cimbal (o crash) hasta los 100 KHz, de acuerdo con un estudio realizado
durante la década pasada en el California Institute of Technology (ver imagen 1).
2) Ciertamente el oído humano no alcanza a percibir la presencia de información en tales
rangos de frecuencia, sin embargo (de acuerdo a la mayoría de los especialistas a nivel
mundial) estas señales intermodulan con las señales que sí somos capaces de oir,
modificándolas de diferentes maneras. Ya en 1991 un equipo de investigadores japoneses
liderado por el notable Tsutomu Oohashi presentaba a la AES los resultados de su trabajo.
Midiendo la actividad eléctrica producida en el cerebro humano a partir de la estimulación
producida por sonidos de muy alta frecuencia, los investigadores llegaron a la conclusión de
que éstos inducían la activación de “ritmos de electroencefalograma” que persistían aún en la
ausencia de esta estimulación y que podían modificar la percepción de la calidad de sonido.
3) En un entorno típico de grabación musical, las intermodulaciones de HF (alta frecuencia) no
llegan a reproducirse a través de los parlantes porque son limitadas por la máxima frecuencia
muestreable por el sistema. Como sabemos, en un medio digital operando a 44.1 KHz la
máxima frecuencia de audio permitida es de 22.05 kHz, de acuerdo con el Teorema de Nyquist.
Frecuencias mayores a Fmuestreo / 2 que ingresen o se generen dentro del sistema producirán el
efecto de aliasing y serán eliminadas por el siguiente filtro pasabajos.
Podemos concluir entonces que estas intermodulaciones de HF que en algunos casos
consideramos importantes para la completa reproducción de la identidad sonora de ciertos
instrumentos, no serán incluidas en el espectro sonoro de un sistema de audio profesional cuya
máxima frecuencia de muestreo sea de 48 KHz.
Figura 1: (Amplitud vs Frecuencia) La figura representa una toma de Cimbales, a 108.3 dB
hecha con micrófonos B&K 4135, aproximadamente a cuarenta y cinco centímetros de
distancia. El trazo superior indica los cimbales + fondo (background), corregido hacia 100 kHz.
El trazo inferior solo el fondo. Nótese que la energía en 20, 30 y 40 KHz es mayor a la de 2, 3 y
4 KHz respectivamente; y que a 100 kHz se mantiene todavía muy por encima del background.
Medición realizada por el Ing. James Boyk, del California Institute of Technology.
Copyright 1992-1997 James Boyk.
Pero sin ninguna duda, un sampling rate más alto no garantiza de por sí mayor calidad de
audio. Eso es parte del mito hi-tech que intenta vendernos la tecnología más cara con
argumentos difíciles de comprobar. Es similar a la leyenda “Calidad CD” que traían muchos
reproductores de audio de distintos formatos, como el MP3. Qué significa Calidad CD? Si es
obvio que el CD puede sonar tan bien o tan mal como se haya procesado el audio que está
contenido adentro de él. En formas similares, los vendedores de equipamiento de audio
profesional intentarán convencernos de que un equipo con capacidad de trabajar a una
frecuencia de muestreo más alta es necesariamente mejor que uno que no posee tal capacidad.
Esta parte de la historia es parcialmente cierta, por las razones expuestas anteriormente: en
determinados casos (por ejemplo, la grabación de una batería en un entorno acústicamente
controlado, utilizando micrófonos de alta performance para los cuerpos de la batería y
overheads) pude comprobar personalmente la diferencia de trabajar a 48 KHz y luego a 96 KHz.
Habiendo realizado las pruebas en idénticas condiciones y escuchando detenidamente en un
entorno altamente controlado, encontré ligeras diferencias en la resolución de alta frecuencia,
que se hacían más identificables en los micrófonos de platillos y de overheads. Mi conclusión al
cabo de esta experimentación sonora fue que la modulación producida por la inclusión de señal
de muy alta frecuencia afectaba la manera en que se percibía la información que sí se
encontraba dentro del espectro audible. Por decirlo de otra manera, en mi escucha comparativa
encontré diferencias debidas principalmente a la interacción entre las frecuencias audibles y las
frecuencias inaudibles, que de esta manera pasaron a ser perceptibles. Si la información
muestreada a 96 KHz se hiciera pasar a través de un filtro pasaaltos capaz de cortar en 48 KHz
a 24 dB/octava sin dudas dejaríamos de percibir por completo la señal resultante, porque al no
haber intermodulación con frecuencias del espectro audible no seríamos capaces de registrar la
presencia de señal de tan alta frecuencia.
Pero volviendo a los argumentos comerciales para sostener la venta de equipamiento caro,
sepamos que de ninguna manera la frecuencia de muestreo nos garantiza calidad, en ninguna
etapa de la grabación de audio.
Un elemento fundamental en este proceso es lo que conocemos como downsampling, es decir
la etapa en la cual la señal muestreada debe ser reducida a su frecuencia de muestreo final
(por ejemplo 44.1 KHz en el caso del CD). Este procedimiento es complejo y puede traer
aparejada una degradación importante, que anularía todo el esfuerzo puesto en captar los
mínimos detalles de resolución durante la etapa de grabación. Las técnicas de downsampling
más comunes utilizan algoritmos específicos para convertir una señal discreta muestreada a una
frecuencia FS in en otra señal muestreada a FS out. Si la relación entre ambas frecuencias de
muestreo se mantiene constante a través del tiempo, entonces se utiliza conversión sincrónica.
Este es el caso típico del downsampling que me toca realizar al final del proceso de
masterización de un CD, ya que cualquiera sea la frecuencia original de muestreo, voy a
convertir a 44.1 KHz para quemar los CD masters. Si en cambio la relación no es conocida o
puede variar a través del tiempo se utiliza conversión asincrónica. Este es el caso (cada vez más
común) de múltiples fuentes de audio digitales, cada una con su propio reloj interno, que deben
ser procesadas en forma simultánea (streaming de audio, reproductores de audio en red,
compresores de audio, etc).
Finalmente, hay que recordar que una razón de peso en la decisión de adoptar frecuencias de
muestreo de sólo 44.1 y 48 KHz en el comienzo de la era digital fue lo que conocemos como Bit
Budget, es decir el presupuesto de bits disponible. En un CD de audio, la información se
almacena a razón de 10 MB por minuto aproximadamente: cuando el formato CD comenzó a
ser de uso masivo, el costo por MB en los discos rígidos era entre 500 y 1000 veces mayor que
ahora. Esto explica que a comienzos de la década pasada fuera absolutamente imposible
pensar en frecuencias de muestreo que obligaran a consumir el doble o el cuádruple del
espacio por cada minuto de música almacenada. Todavía me acuerdo del disco rígido de “ultra
alta capacidad” que pagué a precio de oro y venía con… 1 GB!! Lo llamábamos “El Giga” y era
la estrella del estudio. Otros tiempos, por supuesto.
Como corolario de esta serie de apreciaciones, creo que la señal de alta frecuencia tiene una
cierta influencia en la manera en que percibimos la música, pero hay que condicionar esta
conclusión a determinados parámetros:
• Los instrumentos a grabar deben ser capaces de producir energía de alta frecuencia en
valores medianamente significativos
• El entorno y las condiciones de grabación deben ser los apropiados para poder oír la
diferencia, de lo contrario no hay ninguna posibilidad de detectar una mejora
• Si el formato final será de menor resolución y es necesario hacer downsampling, hay
que extremar los cuidados para que la degradación introducida en este proceso final no
dé un resultado peor que el que se logra trabajando directamente en la frecuencia de
muestreo más baja y sin downsampling.
• En cualquier caso, las diferencias serán siempre de orden muy sutil. Para muchos es
despreciable, mientras que para otros tal sutileza es la esencia misma de la música.
Ing. Andrés Mayo
Este artículo puede descargarse en formato pdf del sitio www.andresmayo.com/data
Andrés Mayo es ingeniero de Mastering y realizador de DVD musicales.
Es reconocido en Argentina por sus trabajos de masterización stereo y 5.1
Es Vicepresidente de A.E.S. Región América Latina. Contacto: aam@aes.org
También podría gustarte
- Mente MaestraDocumento116 páginasMente MaestraDelicatvs80% (10)
- Telecom Problemas ResueltosDocumento22 páginasTelecom Problemas ResueltosYerko Kitzelmann Muñoz100% (1)
- Guía de Efectos La EcualizaciónDocumento2 páginasGuía de Efectos La EcualizaciónDiego Guirado JimenezAún no hay calificaciones
- Dictados RockschoolDocumento23 páginasDictados RockschoolDiego Guirado Jimenez100% (1)
- Señales y SistemasDocumento44 páginasSeñales y Sistemasfloresnataniel100% (1)
- Sistemas de RadiocomunicacionesDocumento34 páginasSistemas de RadiocomunicacionesAndreuRedeuAún no hay calificaciones
- Referencias - Obras - INTERPRETACIÓNDocumento16 páginasReferencias - Obras - INTERPRETACIÓNDiego Guirado JimenezAún no hay calificaciones
- WaveLab Elements 10 Manual de Operaciones Es PDFDocumento306 páginasWaveLab Elements 10 Manual de Operaciones Es PDFDiego Guirado JimenezAún no hay calificaciones
- BiomusicaDocumento14 páginasBiomusicaDiego Guirado JimenezAún no hay calificaciones
- Pruebas Acceso - Análisis - Cuestionario y Partitura BachDocumento2 páginasPruebas Acceso - Análisis - Cuestionario y Partitura BachDiego Guirado JimenezAún no hay calificaciones
- Informe Final Nº3 (Vargas Calua Michael Rodrigo)Documento22 páginasInforme Final Nº3 (Vargas Calua Michael Rodrigo)MICHAEL RODRIGO VARGAS CALUAAún no hay calificaciones
- Control 3Documento9 páginasControl 3Eduardo Rios VazquezAún no hay calificaciones
- Resumen VibracionesDocumento9 páginasResumen VibracionesMateo SalazarAún no hay calificaciones
- Radar Digital Signal ProcessingDocumento59 páginasRadar Digital Signal ProcessingJulio CesarAún no hay calificaciones
- Características de Los Instrumentos Electrónicos de MedidaDocumento36 páginasCaracterísticas de Los Instrumentos Electrónicos de Medidajose garciaAún no hay calificaciones
- Preguntas de ControlDocumento4 páginasPreguntas de Controlharry_gomez18Aún no hay calificaciones
- LS G6 Laser Node User Guide - En.esDocumento39 páginasLS G6 Laser Node User Guide - En.esManuel Roberto Alvarez MaldonadoAún no hay calificaciones
- Codificacion de La VozDocumento4 páginasCodificacion de La VozMarllory CobosAún no hay calificaciones
- LABORATORIO N2 - Señal Continua y DiscretaDocumento6 páginasLABORATORIO N2 - Señal Continua y DiscretaAnonymous 6pJoSmjREAún no hay calificaciones
- Digitalizacion Señal Voz HumanaDocumento7 páginasDigitalizacion Señal Voz HumanaMaringt Santamaria100% (1)
- Lab Modulo PCMDocumento9 páginasLab Modulo PCMJulian GiraldoAún no hay calificaciones
- MuestreoDocumento18 páginasMuestreoelcayi muAún no hay calificaciones
- Analisis AcusticoDocumento169 páginasAnalisis AcusticoJose Wilson Neira CorredorAún no hay calificaciones
- Senalizacion R2Documento52 páginasSenalizacion R2Kika Arteaga FAún no hay calificaciones
- Ejercicios 2015 1Documento5 páginasEjercicios 2015 1James Lizonde PeredoAún no hay calificaciones
- JohnCastañeda Numerodelgrupo-Tarea2Documento3 páginasJohnCastañeda Numerodelgrupo-Tarea2Esneyder QuevedoAún no hay calificaciones
- Simulacion de Procesos Quimicos: Universidad Nacional Del Altiplano Facultad de Ingenieria QuimicaDocumento26 páginasSimulacion de Procesos Quimicos: Universidad Nacional Del Altiplano Facultad de Ingenieria Quimicaelia melayde rosello ccasaAún no hay calificaciones
- Laboratorio 1 Final Muestreo y CuantizacionDocumento9 páginasLaboratorio 1 Final Muestreo y CuantizacionAron AlvaradoAún no hay calificaciones
- Nyquist VOZDocumento2 páginasNyquist VOZFerdelance182Aún no hay calificaciones
- Previo N°1 de PDSDocumento4 páginasPrevio N°1 de PDSDiego FloresAún no hay calificaciones
- Taller Laboratorio 2 PDSDocumento2 páginasTaller Laboratorio 2 PDSjefersonAún no hay calificaciones
- Segunda Practica CiiiDocumento6 páginasSegunda Practica CiiiDiego Fernandez ArteagaAún no hay calificaciones
- PTX-LCD EsDocumento160 páginasPTX-LCD EsQuive CarlosAún no hay calificaciones
- Anexo 2 - Plantilla IEEEDocumento9 páginasAnexo 2 - Plantilla IEEENaimersoft SolucionesAún no hay calificaciones
- ElastixBook Comunicaciones Unificadas Con Elastix BetaDocumento256 páginasElastixBook Comunicaciones Unificadas Con Elastix BetaJunior Sumosa100% (9)
- Proyecto FiltrosDocumento5 páginasProyecto FiltrosStephanie LayderaAún no hay calificaciones
- Muestreo-Augusto RodasDocumento2 páginasMuestreo-Augusto RodasAugusto Rodas VelezAún no hay calificaciones