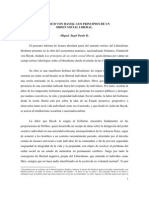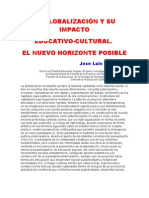Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Liberalismo
Liberalismo
Cargado por
Silvia LópezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Liberalismo
Liberalismo
Cargado por
Silvia LópezCopyright:
Formatos disponibles
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
VERTIENTES DEL LIBERALISMO A LA LUZ DE F. A. HAYEK
Liliana FASCIANI M.*
Resumen
La búsqueda de un orden social ideal que incorpore toda la gama de diversidades que en
el mundo existe, es un esfuerzo de la mayor importancia y complejidad. Empero,
también una utopía. Dentro de una aspiración tan elevada, cabe pensar que quien se
empeña en diseñar un mundo perfecto, lo que en realidad pretende es dominar el
mundo. Afortunadamente, un buen número de individuos están dedicados a prevenir
tales desviaciones y a demostrar que todo orden social –imperfecto por naturaleza–,
antes que desmontarlo, debe preferiblemente ser reformado y mejorado.
Bastante menos pretensioso, mas no por ello trivial, este ensayo consiste en indagar si el
liberalismo ofrece opciones factibles y sustentables, con base en una idea de libertad
más concreta y menos vulnerable, como alternativa al orden social actual.
Palabras claves
Liberalismo, racionalismo constructivista, racionalismo evolucionista, orden
espontáneo, organización
* Master en Derechos Fundamentales. Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 1
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
I. TENDENCIAS RACIONALISTAS DEL LIBERALISMO
Parece muy difícil creer en la posibilidad de un orden social universal, adaptable
a todos los países, compatible con todas las culturas, ajustable a todas las estructuras
socioeconómicas, y comprensible para todos los hombres. Las opciones, pese a sus
variantes, se reducen a los ideales que ofrecen el liberalismo y el socialismo, extremos
de un puente sostenido por bases con fundamentos distintos: democracia y autocracia,
en versiones al uso. A lo largo de este puente se ha paseado la Humanidad desde el siglo
XVIII hasta el momento.
En el fragor de este idealismo, el ciclo de la vida nos devuelve a la Historia cada
vez que construimos un nuevo capítulo, pero dice Hayek que «mientras la Historia
fluye, no es Historia para nosotros» 1 . Pese a todo, no cabe dudar del progreso
alcanzado, aunque sólo sea a fuerza de un constante ensayo-error en el que cada
experimento depara algún hallazgo o la posibilidad de rectificar.
1.1. Racionalismo constructivista vs. racionalismo evolucionista
El orden social existe, incompleto e imperfecto. De lo que se trata, como
mínimo, es de mejorarlo. A esta tarea se aboca el liberalismo. Pero de su cauce fluyen,
principalmente, tres vertientes: el liberalismo norteamericano, el liberalismo continental
y el liberalismo inglés. Aquí nos ocuparemos nada más que de los dos últimos modelos
liberales, los cuales aspiran a ejecutar cambios en la estructura social, sólo que con
medios distintos, y, al parecer, uno con fines y el otro sin ellos. Las discrepancias son
significativas, y Friedrich A. Hayek –en cuya teoría basaremos el análisis de esta
cuestión– no duda en establecer una vinculación entre cada una de estas corrientes y un
tipo u otro de racionalismo.
En el ensayo “Principios de un orden social liberal”, Hayek define el
liberalismo como «la idea de un orden político deseable», concebido por los viejos
whigs ingleses a finales del siglo XVIII. Y enfatiza la importancia de distinguirlo del
liberalismo continental, por cuanto «Esta última versión, si bien comenzó con el intento
de imitar la primera tradición, acabó interpretándola en el espíritu de un racionalismo
1
Hayek, F. A.: Camino de servidumbre, 2ª reimp., trad. José Vergara, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p.
29.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 2
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
constructivista, prevalentemente en Francia, convirtiéndolo por tanto en algo muy
diferente» 2 .
Así, Hayek entiende que el modelo liberal continental defiende la propuesta
constructivista 3 por considerar que la creación y reforma de un orden social debe
obedecer indefectiblemente a un designio con fines determinados; mientras que el
modelo liberal inglés acoge la tendencia evolucionista que reconoce la ignorancia y la
falibilidad como parte de las limitaciones humanas, en virtud de las cuales concibe la
sociedad y sus instituciones como el resultado inacabado de un proceso evolutivo,
desarrollado a través del tiempo, conforme a circunstancias distintas y variables, cuya
recíproca interrelación determina el carácter espontáneo de dicho orden, sin persecución
de fin alguno.
Ahora bien, si se adhiere el enfoque constructivista, corresponde aceptar como
una generalidad universal que el orden en una determinada sociedad pueda ser creado a
partir de un proyecto pensado por una mente única, y ejecutado en un plazo o periodo
dado, con fines concretos. Tal podría ser el caso de un orden de la especie de las
sociedades mercantiles, por ejemplo, o de las asociaciones voluntarias, pues,
ciertamente, se crean a partir de algún plan o diseño ideado por una persona o por un
grupo limitado de personas que han considerado, para la constitución de dicha compañía
o asociación, una serie de elementos, requisitos y funciones dirigidos a la consecución
de fines determinados. Pero si el orden en cuestión se refiere a las sociedades –entidades
geopolíticas– que conocemos, no es seguro que quepa suponer que su existencia se debe
a la idea de una persona o de un grupo de personas que se propusieron en un momento
dado crear ese pueblo, ciudad o estado, y dotarlo de habitantes, instituciones, normas y
demás elementos con una concreta finalidad, aunque sólo sea aquella que contemple
desarrollar una estructura social, económica y política 4 .
2
Hayek, F. A.: Principios de un orden social liberal, Unión, Madrid, 2001, pp. 23-24.
3
Observa Caridad Velarde que, más que una teoría o una ideología, se trata “más bien de un enfoque que
pueden compartir tendencias muy diferentes, ya que se comprenden en ese concepto todos aquellos
sistemas que no son el liberalismo evolutivo”. Cfr. Velarde, C.: Hayek, una teoría de la justicia, la moral
y el derecho. Civitas, Madrid, 1994, p.129, nota a pie de página.
4
Considérese, sin embargo, la ciudad de Brasilia, en Brasil, cuya creación sí obedeció a un proyecto
concebido y ejecutado por un grupo de personas públicas y privadas, encabezado por el entonces
presidente Juscelino Kubitschek, quien podría ser considerado esa “mente única”. Además, la ciudad se
creó con el fin de difundir la modernización y contribuir a la identidad nacional brasileña, de modo que,
en lo que a designio y fines concierne, este modelo real concuerda con el enfoque constructivista descrito
por Hayek, aunque se trata de un caso excepcional.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 3
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
Pero la idea que dibuja el modelo liberal continental con trazos constructivistas
no se limita al boceto expuesto supra, como se verá más adelante cuando se analicen las
diferencias que caracterizan a los órdenes artificiales y espontáneos 5 .
Con respecto al enfoque evolucionista, parece más sencillo de entender que un
orden social sea el resultado de la concatenación de una serie de circunstancias en un
determinado espacio y tiempo, que evoluciona al ritmo de los acontecimientos que se
producen por la acción y en el contexto del grupo humano que lo conforma, y que todos
sus elementos son respuestas a los requerimientos y necesidades exigidos por las
mismas circunstancias, que han debido ser descubiertas a partir de un método básico de
ensayo-error y progresivamente mejoradas. Sería el caso de los órdenes sociales
actuales, cuya procedencia data de miles de años y que, de acuerdo con lo que registra la
Historia es, como sostiene Hayek, el resultado de un proceso evolutivo. Pero también
cabe encuadrar en este orden a los subórdenes como las asociaciones involuntarias 6 , de
donde se observa que el racionalismo evolucionista defendido por el liberalismo
anglosajón tiene ciertas notas disonantes con el ideal de libertad e igualdad que
propugna, como se intentará demostrar más adelante.
1.2. Influencia del método cartesiano
La tesis del racionalismo constructivista se basa en el método cartesiano, cuyo
primer precepto consiste en: «no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer
con evidencia que lo es (…), [y] que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda» 7 .
Para Descartes, la evidencia es la medida de la verdad y el único elemento que permite
descartar toda duda como condición para llegar a la certeza. Los otros tres preceptos
establecen descomponer el problema en tantas partes como sea posible para someterlas
a examen, ordenar las ideas en una escala de complejidades de menor a mayor para su
mejor conocimiento, y elaborar una cadena con los elementos del problema que ha sido
previamente dividido, en la cual cada elemento debe numerarse según un orden
determinado para asegurarse de que nada se omita 8 .
5
Véase § 2.1.
6
Walzer, M.: Razón, política y pasión: 3 defectos del liberalismo, trad. Antonio Gómez Ramos, La Balsa
de la Medusa, Madrid, 2004, pp. 17 y ss.
7
Descartes, R.: Discurso del método, 3ª reimp., trad. Risieri Frondizi, Alianza, Madrid, 2003, p. 95.
8
Idem, p. 96.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 4
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
Vale mencionar que lo que impulsa a Descartes a conformar este método es,
precisamente, el reconocimiento de su propia ignorancia: «Me embargaban, en efecto,
tantas dudas y errores que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho
que el reconocer más y más mi ignorancia» 9 . Lo que Descartes se propone entonces es
llegar al conocimiento de la verdad mediante únicamente el uso de la razón, de ahí que
intenta vaciar su pensamiento –y en el ínterin, guiarse por una «moral provisional»
configurada al efecto 10 – con el fin de incorporar, en lo sucesivo, solamente aquello que,
habiendo pasado por el filtro de la racionalidad, sea para él una verdad indiscutible.
Una de las inquietudes de este filósofo es la manera como están constituidas
algunas sociedades, y piensa que la falla proviene del origen, toda vez que su impresión
era «que esos pueblos que fueron en otro tiempo semisalvajes y se han ido civilizando
poco a poco, estableciendo leyes a medida que a ello les obligaba el malestar causado
por los delitos y las querellas, no pueden estar tan bien constituidos como los que han
observado las constituciones de un legislador prudente desde el momento en que se
reunieron por primera vez» 11 .
Aparece aquí la ilusión sinóptica detectada por Hayek, pues induce a la creencia
de que «una sola mente –[como podría ser la de “un legislador prudente”]– puede llegar
a conocer cuantos hechos caracterizan determinada situación y que, a partir de tal
conocimiento, puede estructurar un orden social ideal»12 , lo cual configura, en su
criterio, el mayor error del racionalismo constructivista.
1.3. Las limitaciones de la razón y del conocimiento científico
Para el racionalismo evolucionista, que admite la ignorancia como parte de las
limitaciones de la mente, es esa una postura equivocada. De hecho, Hayek insiste en que
«[se] tenga en todo momento presente la necesaria e irremediable ignorancia a la que
estamos sometidos en relación con la mayor parte de los acontecimientos particulares
que determinan el comportamiento de cuantos integramos la sociedad»13 . Esta
circunstancia es el punto de partida del racionalismo evolucionista para entender que
9
Idem, p. 83.
10
Resulta interesante que Descartes haya tomado la precaución de servirse de una moral provisional
durante la reestructuración de su pensamiento. Para conocer el contenido de esta guía moral, Véase Idem,
p. 99.
11
Idem, p. 90.
12
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I: Normas y orden. 3ª ed., trad. Luis Reig Albiol,
Unión Editorial, Madrid, 1994, pp. 37-38.
13
Idem, p. 34.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 5
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
todo orden social, y las normas e instituciones que lo integran, se forma a lo largo de un
proceso de adaptación de las personas a las distintas circunstancias que durante el
mismo se producen, y que muchas de estas circunstancias escapan al conocimiento y
comprensión de la mente humana.
Esto es así porque la razón no es capaz de abarcar y procesar la totalidad de las
cosas, ni de prever o predecir las consecuencias o los efectos derivados de toda la
actividad humana actual ni futura. La razón es, pues, la capacidad que tiene el hombre
para pensar en lo que, en forma abstracta, captan sus sentidos e interiormente percibe a
través de ellos, y construir una idea concreta con la cual identificarlo. En cada uno de
los seres humanos esta capacidad es diferente. Pero confiar en la potencialidad de la
razón más allá de sus límites o, en cualquier caso, negar sus limitaciones, es una actitud
que entorpece la utilización inteligente de aquélla. Esto se hace tanto más evidente
cuando se tiene que entrar en el análisis de fenómenos más complejos para los que no
sirven los parámetros empleados en el caso de los fenómenos sencillos 14 .
La mente humana es una estructura compleja, limitada y sujeta a ciertas reglas;
el individuo, para entender cuanto ocurre a su alrededor y transformar los fenómenos en
conocimiento, se ve obligado –de manera inconsciente o automática– a hacer
abstracción de determinados elementos que obtiene de la realidad a medida que
progresa su experiencia y a configurarlos dentro de un determinado orden. Esta
operación es la que permite sostener que la mente es un sistema en constante evolución,
cuyas adaptaciones se producen en el marco de la evolución cultural. «Es necesario
repetir una vez más –insiste Hayek– que mente y cultura han sufrido simultáneo y no
sucesivo desarrollo» 15 , y más adelante agrega: «La mente no es un órgano que permita
al hombre edificar la cultura, sino una simple herramienta que le permite
aprehenderla» 16 .
Hayek también critica la excesiva confianza en el conocimiento científico y la
equívoca creencia de que éste posee un carácter ilimitado. Propone, en su lugar, que se
atienda a lo que constituye su función y ámbito 17 , toda vez que ambos incluyen tanto el
estudio de lo que es o podría ser, como de lo que no es, es decir: «la construcción de
modelos hipotéticos de posibles mundos que sólo surgirían si cambiaran algunas de las
14
Velarde, C.: Hayek, una teoría…, op. cit., p. 125.
15
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. III, El orden político de una sociedad libre, trad.
Luis Reig Albiol, Unión, Madrid, 1976, p. 266.
16
Idem, p. 270.
17
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I,…, op. cit., pp. 38-39.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 6
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
condiciones que son susceptibles de experimentar alteración; acerca de lo que ocurriría
si surgiesen condiciones hasta entonces inéditas» 18 .
Que el autor austriaco afirme que la ciencia ha de estudiar también «lo que no
es» debe interpretarse en el sentido de estar dispuesto a someter cualquier hipótesis de
esta especie al contraste o falsación para determinar la verdad o falsedad de las mismas.
En esto, Hayek comparte y, de hecho, pone en práctica la propuesta de Popper de
«exponer las ideas a la aventura de la refutación» 19 .
Es importante puntualizar que el reconocimiento que hace el racionalismo crítico
o evolucionista de la flexibilidad de la ciencia para el análisis de tales hipótesis no
significa su aceptación de que el orden social deba ser creado por un solo ente pensante,
a partir de un diseño preelaborado y teleológico. La aplicación del método científico a
los modelos sociales hipotéticos se circunscribe a la prueba de contraste, por virtud de la
falibilidad que caracteriza al ser humano y a su obra. Razón de más para que el
liberalismo anglosajón defendido por Hayek sostenga, en oposición al criterio
racionalista constructivista, la tesis de los órdenes espontáneos o autógenos.
II. LOS ORDENES ESPONTANEOS
Dado que Hayek es uno de los más destacados representantes del liberalismo
inglés, la mayor parte de todo su trabajo está dedicada a defender la tesis del
racionalismo evolucionista, mediante la cual, a su vez, defiende la existencia de los
órdenes espontáneos dentro de los que encuadra como esenciales el orden social y el
orden económico. Por esta razón el presente capítulo trata de los aspectos
fundamentales concernientes a los órdenes espontáneos. Empero, para ello es preciso,
también, referirse a los denominados órdenes creados que, de acuerdo con la
perspectiva hayekiana, se enmarcan en los supuestos teóricos del racionalismo
constructivista.
Los fenómenos pueden ser sencillos o complejos, y cada uno de estos tipos
fenoménicos puede llegar a comprender algunas clases de órdenes, siempre que
concurran determinadas características. De ahí que la sencillez o la complejidad de un
orden dado dependen de ciertos factores específicos, algunos susceptibles de
18
Idem, p. 41.
19
De la Nuez, P.: La política de la libertad Estudio del pensamiento político de Friedrich A. Hayek.
Unión Editorial, Madrid, 1994, pp. 107-108.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 7
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
aprehensión y otros imposibles de percibir sin algún recurso adicional de la mente. De
modo que no necesariamente todo orden social es un fenómeno complejo.
Hayek comienza por denominar orden: «a un estado de cosas en el cual una
multitud de elementos de diversa especie se relacionan entre sí de tal modo que el
conocimiento de una parte espacial o temporal del conjunto permite formular, acerca del
resto, expectativas adecuadas o que, por lo menos, gocen de una elevada probabilidad
de resultar ciertas» 20 . Distingue este autor dos tipos de orden, sirviéndose de los
términos griegos taxis y cosmos, para identificar con el primero el orden creado y con el
segundo el orden espontáneo. Completa este esquema inicial dando al orden creado la
denominación de orden artificial, estructura u organización, y mantiene el de orden
espontáneo para referirse a la otra clasificación 21 .
2.1. Características y diferencias de los órdenes creado y espontáneo
La importancia de destacar las características y diferencias entre ambos tipos de
orden estriba, en primer lugar, en que ellas configuran el carácter general de cada orden,
y, en segundo lugar, en que este carácter es el que vincula a un tipo de orden con el
objetivo de uno u otro tipo de racionalismo y, por ende, con el ideal de una y otra de las
vertientes liberales.
Lo primero que conviene dejar claro es que los órdenes, ya sean espontáneos o
artificiales, incluyen sistemas de diversa naturaleza, es decir, inherentes a la física, a la
psicología, al lenguaje o cualesquiera otro. Pero en el estudio que aquí se desarrolla, al
hablar de órdenes, la referencia estará circunscrita a los fenómenos sociales en el
contexto de una comunidad o colectividad humana. Lo segundo es advertir que las
características y diferencias objeto del siguiente análisis son aquellas que han sido
establecidas por Hayek como tales. Y lo tercero es señalar –para salvaguardar la
adecuada interpretación de los conceptos– que las denominaciones “creado” y
“espontáneo” empleadas por el autor austriaco, al igual que los vocablos “taxis” y
“cosmos”, y en directa correspondencia con ellos, proceden también de la distinción
formulada por los griegos entre aquello que es artificial (thesei) y aquello que es natural
20
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I…, op. cit., p. 70.
21
Idem, p. 72.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 8
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
(physei). Mediante esta dualidad lingüística Hayek clasifica cada orden según su
existencia se derive “por acuerdo” o “por naturaleza” 22 .
2.2. Características de los órdenes creados
Los órdenes creados o artificiales se caracterizan por su origen en cuanto
organizaciones deliberadamente instituidas conforme a un designio o plan; la sencillez
o la complejidad de tales órdenes estará determinado por la capacidad de su creador
para conocer o no, en su totalidad, dicha organización; en esa misma medida, serán
órdenes concretos si pueden ser captados por el agente creador de manera intuitiva, sin
un esfuerzo adicional de la mente; por último, siempre se constituyen con un fin
preestablecido y, por tanto, con conocimiento anticipado de sus resultados.
En un marco hipotético, se trata de una sociedad ideada y construida por un ser
superior, en la cual los ciudadanos actúan y se interrelacionan por imperativo de fuerzas
exógenas, en una situación jerárquica en la que esa figura predominante dirige, ordena,
controla y decide por ellos sobre los aspectos más relevantes del quehacer colectivo,
fundamentalmente la actividad económica, y les conmina coercitivamente a obedecer,
conforme a una serie de prescripciones elaboradas por un legislador, en aras de un
objetivo predeterminado como fin común.
Es fácilmente deducible que en un orden con tales características, la libertad
queda relegada a un espacio tan reducido que prácticamente se circunscribirá a los
detalles de menor importancia y al ámbito interior de cada ser humano. No hay manera,
entonces, de eludir algunas interrogantes: si los principios fundamentales del
liberalismo son libertad, igualdad y gobierno de la ley 23 , ¿cómo se entiende que el
liberalismo continental se incline, como afirma Hayek, hacia el racionalismo
constructivista?, y por esta vía, ¿cómo se interpreta la disposición del liberalismo
continental a crear premeditadamente una estructura social que restrinja tan
excesivamente la libertad, propicie la desigualdad a través de la jerarquización y
condicione el gobierno de la ley al gobierno de un fin? 24 ¿No contiene, acaso, tal orden
artificial rasgos distintivos más bien de una organización socialista? Si se admite esta
22
Velarde, C.: “Hayek, una teoría…, op. cit., pp. 128-129.
23
Gray, J.: Liberalismo, trad. María Teresa de Mucha, 2ª reimp., Alianza, Madrid, 2002, p. 76. También
se emplea la expresión “sociedad nomocrática (gobernada por la ley)”. Cfr. Hayek, F. A.: Principios de
un orden…, op. cit., p. 28.
24
Hayek denomina teleocrático al “orden social no libre (gobernado por un fin)”, Cfr. Hayek, F. A.:
Principios de un orden…, op. cit., p. 28.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 9
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
asociación figurada, ¿cabe pensar que el liberalismo continental concuerda con el
socialismo más que con el liberalismo inglés?
Sería preferible concluir que no, pero en este punto del análisis, ante el riesgo
que supone aventurar una respuesta equivocada, conviene mantener la reserva, al menos
hasta conocer mejor cuál es la actitud prevaleciente en los liberales continentales.
2.3. Características de los órdenes espontáneos
Con respecto a los órdenes espontáneos, éstos se caracterizan porque su
existencia se debe a un proceso evolutivo natural o espontáneo, durante el cual fuerzas
endógenas influyen en el comportamiento e interrelación de sus elementos, de ahí que
no puedan ser percibidos intuitivamente, sino mediante el recurso mental de la
abstracción, y cuyo grado de complejidad está determinado por el número, diversidad y
condiciones de sus elementos. Pero hay dos características que sobresalen por encima
de las ya señaladas: 1) la capacidad para autorregularse y, 2) la no persecución de fines
previamente fijados 25 .
Ya que Hayek sostiene que es esta clase de orden la que ha dado origen a una
sociedad mundial 26 , en lugar de elaborar un modelo hipotético para desarrollar el
argumento relativo a dichas características, basta con reproducir directamente de la
realidad una comunidad cualquiera, o con importar desde aquélla un suborden, como
una familia, una asociación involuntaria o un mercado (en el sentido de orden
económico).
Se trata, pues, de una comunidad originada espontáneamente por la concurrencia
de varios y distintos seres humanos, cuya conducta se ha ido adaptando a las
circunstancias de tiempo, espacio y condiciones, generados dentro y por el propio
sistema, en las que todos se desarrollan, a medida que asumen ciertos patrones (morales,
sociales, religiosos, jurídicos, etc.) con los que la mayoría de los habitantes demuestra
tácitamente estar de acuerdo, por la mera adopción de los mismos, con el propósito de
facilitar la convivencia y las relaciones entre ellos, a lo largo de un periodo de tiempo,
de cuyo comienzo y secuencia no se tiene certeza, pero que por décadas o centurias ha
ido evolucionando y adecuando tanto sus elementos como el comportamiento de sus
miembros a las exigencias de cada generación, época y circunstancias.
25
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I,…, op. cit., pp. 71 y 75.
26
Hayek, F. A.: Principios de un orden…, op. cit., p. 28.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 10
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
Tal como se ha representado aquí, este orden espontáneo –que puede ser la
ciudad de Sevilla o un pueblo pesquero margariteño–, en teoría, no es producto de una
idea preconcebida, no ha sido creado deliberadamente, no persigue fines
predeterminados, no está dirigido ni organizado por una sola persona, no está regido por
una única voluntad, no coacciona por la fuerza a sus integrantes y no aparece influido
por fuerzas exógenas.
Llegados a este punto, cuidando de no perder la brújula proporcionada por
Hayek, y siguiendo el orden caracterológico expuesto en el primer párrafo de este
epígrafe y en el modelo reproducido, corresponde detenerse en algunas peculiaridades:
a) El carácter autógeno de un orden espontáneo se traduce en unas «fuerzas
ordenadoras espontáneas» 27 conformadas por los conocimientos de sus miembros en
tanto referentes intercambiables y compartidos, en los que cabe también incluir sus
experiencias particulares, así como por las propiedades comunes a las normas de
comportamiento, de las cuales algunas serán observadas por imitación y otras
prevalecerán de espontáneamente por tradición o costumbre. Ello en virtud de que los
órdenes espontáneos «derivan siempre inicialmente del general acatamiento de un
conjunto de normas que nadie ha elaborado deliberadamente» 28 , siendo así que la
mayoría de ellas «relacionadas con la moral y la costumbre [son] de carácter meramente
espontáneo» 29 .
Una de las desventajas reconocidas por Hayek en cuanto a estas fuerzas
ordenadoras espontáneas es que fiarse de ellas en el caso de fenómenos complejos,
comporta un conocimiento más limitado de estos órdenes. Pero esgrime en su favor la
función coordinadora que ejercen tanto sobre las actividades entre sí como sobre las
relaciones de éstas con los individuos, y su capacidad única para engendrar órdenes de
este tipo.
b) El carácter abstracto no sólo consiste en la imposibilidad de captar la
existencia de un orden espontáneo a través de los sentidos, por lo cual la única manera
de percibirlo es por medio del intelecto; sino que, por otra parte, ese carácter también se
patentiza cuando aun si cambian de forma o cantidad todos sus elementos concretos,
mientras se trate de elementos análogos que mantengan la interrelación, el orden
27
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I…, op. cit., p. 80.
28
Idem, p. 85.
29
Ibídem.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 11
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
permanece 30 ; y, finalmente, también son abstractas tanto las relaciones que sostienen
los individuos entre sí como las normas por las cuales se rigen.
c) El carácter complejo de los órdenes espontáneos representados en la sociedad
moderna, se debe a que la estructura de la misma «está basada en un orden espontáneo y
no en una organización» 31 .
d) En cuanto al carácter no teleológico de esta clase de orden, puede
interpretarse, en su lugar, que es individualista, intencional y funcional. Individualista,
porque da libertad a los individuos para que sirviéndose de sus propios conocimientos
consigan sus propios fines 32 . Intencional porque, si bien, como ha quedado dicho, los
órdenes espontáneos no persiguen un fin concreto predeterminado, no cabe duda que
ellos se sostienen «sobre el comportamiento «intencionado» de sus elementos…, si por
«intención» se entiende el generalizado deseo de conservar dicho orden» 33 . Funcional,
en cuanto término sustituto de “intención”, aplicado en el sentido de coadyuvar a la
conservación del orden, tomando como paradigma de éxito la previsión que en el
pasado tuvieron otras generaciones para preservar la sociedad.
2.4. Diferencias entre los órdenes creado y espontáneo
A partir de las características analizadas en los epígrafes anteriores se puede
establecer las diferencias entre los órdenes creados y los órdenes espontáneos. Para ello
es recomendable seguir el esquema del que se ha hecho uso hasta ahora, con la finalidad
de mantener la coherencia del análisis y la concordancia con todo lo expuesto.
a) La organización es el resultado de un proyecto ideado por la razón; el orden
espontáneo es el resultado de un proceso evolutivo natural.
b) La organización, por lo general, se basa en un orden concreto y en una
normativa determinada; el orden espontáneo se basa únicamente en normas, la mayoría
de las cuales son de carácter abstracto y no han sido elaboradas por legislador alguno.
c) En la organización, un ente superior imparte órdenes, asigna funciones,
precisa los fines, establece condiciones y coloca en determinadas posiciones a cada uno
de sus miembros, dejándoles un margen de acción y libertad individuales de inferior
dimensión; en el orden espontáneo, las normas, por ser en su mayoría abstractas, no
30
Idem, p. 75.
31
Idem, p. 93.
32
Hayek, F. A.: Principios de un orden…, op. cit. p. 27.
33
Hayek, F. A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I…, pp. 75-76.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 12
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
imponen funciones ni contemplan fines específicos, y son de igual aplicación para todos
los individuos y casos.
d) La organización es, por lo general, un fenómeno sencillo o, en algunas
situaciones, de escasa complejidad; el orden espontáneo es, en principio, un fenómeno
complejo, pero puede también serlo en menor grado e incluso presentarse como un
fenómeno sencillo.
e) La organización, por cuanto se halla estructurada por el ideal y los fines
delineados por una sola mente, no admite el intercambio de conocimientos entre sus
miembros; el orden espontáneo se sostiene, en parte, sobre la base del intercambio de
conocimientos y experiencias de sus miembros entre sí, independientemente de los fines
particulares de cada cual y de los resultados colectivos.
f) En la organización, las normas son de carácter subsidiario respecto a las
órdenes, siempre dirigidas a la ejecución de determinadas acciones para el logro de
determinados fines, por tanto, la relación entre el ente superior y los miembros de la
organización se funda en el principio de mandato-obediencia; en el orden espontáneo,
las normas gobiernan.
No obstante estas diferencias, la organización y el orden espontáneo pueden
coexistir –y, de hecho, coexisten–, lo que no pueden es combinarse entre sí sin la
coordinación al efecto de las fuerzas ordenadoras espontáneas 34 . Ello en razón del
peligro que supone «la intrusión de las organizaciones en el seno de los órdenes» 35 .
Pero la intrusión parece inevitable, puesto que dentro de los órdenes espontáneos
existe una cantidad de organizaciones tan variadas como diversas, las cuales, con más
frecuencia de lo deseable, intervienen en muchos aspectos y se vinculan con muchos
elementos propios de aquéllos. Sin ir más lejos, y sin perder de vista a Hayek, el orden
económico o de mercado, que viene a ser un suborden dentro del orden social, influye
con tal contundencia en éste hasta extremos reconocidamente inconvenientes; a su vez,
el gobierno, que también es un suborden –orden político– dentro de la sociedad, no
solamente interviene en todo lo que concierne a aquélla en general, sino también en lo
que concierne a los subórdenes que la conforman.
34
Idem, pp. 86-87.
35
Velarde, C.: Hayek, una teoría…, op. cit., p. 135.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 13
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
III. CONCLUSIONES
1. Como ha quedado expresado en la introducción, el planteamiento objeto de
este trabajo consistía en averiguar si el liberalismo, habida cuenta de sus corrientes
predominantes, a saber, el modelo originado en Inglaterra y el modelo continental
inspirado en el anterior y acogido en Francia con significativas adaptaciones, ofrece a
los órdenes sociales actuales de cualquier país del mundo alguna alternativa que
contemple un margen más amplio para el ejercicio de la libertad.
Evidentemente, el modelo liberal más ajustado al principio de libertad –latu
sensu– que comprende desde la libertad individual y sus variantes singularizadas hasta
la libertad plural en tanto en cuanto libertades adjuntas a los derechos, es el liberalismo
anglosajón. Su adherencia al racionalismo evolucionista, aun estando condicionado por
una serie de postulados con los cuales no parece alcanzar plenamente la realización de
sus principios fundantes, es, sin embargo, la fórmula más cercana al idealismo que le
inspira.
Ante la proposición socialista de tendencia marcadamente autoritaria, tal como
ha sido expuesta por F.A. Hayek en “Camino de servidumbre”, y considerando la
distancia que separa al modelo liberal continental del modelo inglés, sobre todo en el
plano del intervencionismo estatal en la libertad de los individuos y sus actividades, así
como en los fines colectivos que condicionan todo el aparato productor público y
privado, no procede sino admitir que la línea trazada por el liberalismo inglés asegura,
cuando menos, el ejercicio de la libertad en condiciones de mayor igualdad, la
aplicación de los conocimientos propios e incluso ajenos, y un orden necesariamente
sometido a las normas generales, y no a la voluntad particular de un solo individuo o de
un grupo de individuos.
En cuanto a si representa una alternativa útil a cualquier orden social, hay que
prever que la tendencia liberal clásica adopte, en muchos casos, formas variadas y se
desglose en fases de aplicación según el país que la incorpore, dadas ciertas
circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas. El problema no es que a
partir del patrón original se reproduzcan versiones adaptadas a las exigencias propias de
cada orden social nacional; sino que se pretenda introducir un falso ideario liberal en el
marco de un sistema ajeno a la democracia, pues se estarían desvirtuando los
fundamentos en que se sustenta el liberalismo como ideología promotora de la libertad.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 14
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
Si el orden espontáneo por excelencia es la sociedad, y si el soporte del
liberalismo anglosajón es el racionalismo evolucionista, éste y no otro tiene que ser el
modelo que mejor garantiza a los individuos la libertad, la igualdad y la seguridad
jurídica.
2. Recuérdese que en el epígrafe 1.1. del capítulo I se señaló que el racionalismo
evolucionista en el que se apoya el modelo liberal inglés no satisface plenamente los
principios fundantes de esta corriente. Podría, entonces, parecer incongruente que,
habiendo aceptado en la primera de estas conclusiones que tal es la postura ideológica
que mejor encaja en el orden social espontáneo, se enuncie ahora un argumento en
contrario.
Pero el argumento con el que se sostiene esta nueva cuestión pretende destacar
únicamente que el racionalismo evolucionista adolece de una falla: sus esquemas
teoréticos de libertad e igualdad no están completos, es decir, previendo estos valores
como lo hacen, no llegan, sin embargo, a solucionar todas las posibles situaciones que
en la práctica pueden producirse y, en efecto, se producen. Se entenderá con más
claridad esta observación mediante dos ejemplos: 1º) En el ejercicio de la libertad, es
probable –y ocurre con frecuencia– que interfiera una voluntad ajena a la propia de un
individuo para involucrarle en un orden espontáneo al que éste no haya elegido
libremente pertenecer, como la inculcación de una determinada fe religiosa desde la
infancia que condiciona al individuo para seguir profesando esa fe en su edad adulta. Es
verdad que, una vez alcanzada la mayoridad, puede hacer uso de su libertad para decidir
si permanece o no en la fe, pero es igualmente cierto que antes de llegar a ser dueño de
su libertad, sus padres no parece que hayan tenido en cuenta que en el futuro esa
persona podría o no estar de acuerdo con adherir a esa fe o elegir cualquier otra.
2º) En el plano de la igualdad, es probable –y también sucede– que, no obstante
el sistema normativo por el que se rige el orden social espontáneo es aplicable a todos
los individuos por igual, precisamente porque esta clase de orden consagra la igualdad
formal de todos sus miembros, hay más de un intersticio en el esquema, en especial de
naturaleza económica, social y política, por donde se cuelan no pocos privilegios y
excepciones. Esto es así, dado que el orden espontáneo acepta como un hecho normal y
hasta necesario la existencia de clases sociales y, por ende, la disparidad entre unos
individuos y otros.
No es, entonces, un argumento contradictorio con el anterior el que se sostiene
en esta segunda conclusión; simplemente se ha considerado necesario señalar la
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 15
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
insuficiencia, por incompleto, del racionalismo evolucionista con relación a los
principios mencionados.
3. En el epígrafe 2.2. del capítulo II surgieron algunas dudas que dieron lugar a
una cuestión acerca de la cual corresponde pronunciarse en este último capítulo. La
conclusión a la que se llega es que, aunque hay algunos rasgos de la vertiente liberal
continental que pudieran semejarse a los que caracterizan al socialismo, como la
restricción excesiva de la libertad y la intervención abrumadora del Estado o, mejor
dicho, siguiendo la apropiada distinción hayekiana, del gobierno en los asuntos que
conciernen a la libertad individual en general y a la libertad económica en particular de
los individuos, el sólo hecho de que el liberalismo continental tiene sus raíces en los
mismos principios de libertad, igualdad y gobierno de la ley que el liberalismo inglés,
no permite establecer aquella presunta concordancia con el socialismo, al menos desde
el punto de vista teórico.
Sin embargo, desde el punto de vista práctico, no puede negarse que sí existe
una cierta similitud en la forma de estructurar la sociedad, en los mecanismos de control
y dirección, y en el carácter teleológico de un tipo de orden que, sin duda, tanto el
liberalismo continental como el socialismo comparten: el orden creado o artificial,
también denominado (por ambos) organización. En esto puede afirmarse que el
liberalismo continental está completamente disociado del liberalismo clásico inglés.
4. Asimismo, en el epígrafe 2.3., se resaltó la apreciación teórica de lo que no es
el orden espontáneo con respecto al modelo importado de la realidad que ahí se
reprodujo, por lo cual cabe precisar ahora en qué sentido se hizo esa observación. El
enfoque, aparentemente y en principio, sugiere que el orden espontáneo no está influido
por fuerzas externas al propio sistema. Pero ni en la realidad ni en la idea es así, porque
todo orden social espontáneo cuenta con un esquema normativo propio al cual,
necesariamente, han tenido que ser incorporadas normas y regulaciones de
comportamiento elaboradas por un legislador. Es decir, que a las normas abstractas del
orden espontáneo se han agregado otras normas concretas promovidas por fuerzas
exógenas, por virtud del mismo proceso evolutivo al que se encuentra sometido el orden
social espontáneo.
Los dos modelos liberales analizados han adquirido con el tiempo formas activas
de desarrollo y aplicación en todo el mundo, e incluso han sido más o menos penetrados
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 16
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
por diversas variantes del modelo socialista, a partir de los procesos revisionistas que ha
sufrido la teoría marxista-leninista desde El Manifiesto Comunista.
Determinar cuál de estos modelos liberales es el que mejor garantiza
productividad, calidad de vida y libertad en democracia, suponemos que depende de las
condiciones de cada país, y de las expectativas de sus ciudadanos con respecto a los
medios disponibles, a los fines deseados y a su comprensión del pluralismo valórico 36 .
36
Véase Gray, J.: “Pluralismo de valores y tolerancia liberal”. En: Estudios Públicos, 80 (primavera
2000). En: http://www.cepchile.cl/dms/archivo_893_721/rev80_gray.pdf
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 17
TERTULIA LIBRE Liliana Fasciani M.
BIBLIOGRAFIA
DESCARTES, René: Discurso del método (1979). 3ª reimp., estudio preliminar,
traducción y notas de Risieri Frondizi, Alianza, Madrid, 2003.
GRAY, John: Liberalismo (1986). 1ª ed. cast. 1994, 1ª reimp., traducción de María
Teresa de Mucha, revisada por José Antonio Pérez Alhajar, Alianza, Madrid, 2002.
HAYEK, Friedrich A.: Camino de servidumbre (1944). 1ª ed. cast. 1976, 2ª reimp.,
traducción de José Vergara, Alianza, Madrid, 2003.
HAYEK, Friedrich A.: Principios de un orden social liberal (1966). Edición y prólogo
de Paloma de la Nuez, Unión, Madrid, 2001.
HAYEK, Friedrich A.: Derecho, legislación y libertad, vol. I: Normas y orden (1973).
3ª ed., traducción de Luis Reig Albiol, Unión, Madrid, 1994.
HAYEK, Friedrich A.: Derecho, legislación y libertad, vol. III: El orden político de una
sociedad libre (1976). Traducción de Luis Reig Albiol, Unión, Madrid, 1982.
NUEZ, Paloma de la: La política de la libertad. Estudio del pensamiento político de
F.A. Hayek. Unión, Madrid, 1994.
POPPER, Karl R.: La miseria del historicismo (1961). 10ª ed., traducción de Pedro
Schwartz, Alianza, Madrid, 2002.
VELARDE, Caridad: Hayek, una teoría de la justicia, la moral y el derecho. Civitas,
Madrid, 1994.
WALZER, Michael: Razón, política y pasión: 3 defectos del liberalismo (1999).
Traducción de Antonio Gómez Ramos, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2004.
Revista de Filosofía Jurídica y Política, Nº 1, junio-noviembre 2007 18
También podría gustarte
- Los Partidos PolíticosDocumento20 páginasLos Partidos PolíticoslilianafascianiAún no hay calificaciones
- Encuesta Sobre CorrupciónDocumento42 páginasEncuesta Sobre CorrupciónlilianafascianiAún no hay calificaciones
- Baile de Máscaras by Mijail Lermontov PDFDocumento131 páginasBaile de Máscaras by Mijail Lermontov PDFlilianafascianiAún no hay calificaciones
- La Naturaleza y Ejercicio Del Poder y La Autoridad Política by Pedro J. Solís PDFDocumento9 páginasLa Naturaleza y Ejercicio Del Poder y La Autoridad Política by Pedro J. Solís PDFlilianafascianiAún no hay calificaciones
- Lareformapj PDFDocumento148 páginasLareformapj PDFIvan CariAún no hay calificaciones
- Capitulo 4. Kim GriffinDocumento10 páginasCapitulo 4. Kim GriffinlilianafascianiAún no hay calificaciones
- El Control de Convencionalidad by Marcelo Trucco PDFDocumento21 páginasEl Control de Convencionalidad by Marcelo Trucco PDFlilianafascianiAún no hay calificaciones
- El Proceso Economico Manuel F Ayau PDFDocumento142 páginasEl Proceso Economico Manuel F Ayau PDFJorge PerezAún no hay calificaciones
- ElConceptoHayekianoDeOrdenEspontaneo PDFDocumento27 páginasElConceptoHayekianoDeOrdenEspontaneo PDFcrv.23Aún no hay calificaciones
- Gunter Dux - La Destitución de La JusticiaDocumento32 páginasGunter Dux - La Destitución de La JusticiaJorge QuintanaAún no hay calificaciones
- Lecturas de Historia Del Pensamiento EconomicoDocumento374 páginasLecturas de Historia Del Pensamiento EconomicoDara Palacios100% (1)
- Intersticios 32. Filosofía y Sociedad de ConsumoDocumento183 páginasIntersticios 32. Filosofía y Sociedad de ConsumoIntersticios.Filosofía, Arte, Religión100% (8)
- La Idea de Progreso en Hume y KantDocumento48 páginasLa Idea de Progreso en Hume y KantCarlos MontanaroAún no hay calificaciones
- Derecho Legislación y Libertad. Hayek.Documento4 páginasDerecho Legislación y Libertad. Hayek.luisfernandezr0% (1)
- Yo, El Lápiz (I, Pencil) PDFDocumento13 páginasYo, El Lápiz (I, Pencil) PDFJuan Cruz MárquezAún no hay calificaciones
- HAYEKDocumento2 páginasHAYEKSANTIAGO NICOLAS BLANCAún no hay calificaciones
- Allin KawsayDocumento276 páginasAllin KawsayGladys Mercedes Faiffer RamírezAún no hay calificaciones
- Orden EspontáneoDocumento9 páginasOrden EspontáneoLucho AccoAún no hay calificaciones
- HayekDocumento5 páginasHayekApga13100% (1)
- Frederick Hayek y La Génesis Del Pensamiento NeoliberalDocumento18 páginasFrederick Hayek y La Génesis Del Pensamiento NeoliberalJAIME GARRIDOAún no hay calificaciones
- Marek Hoehn - Neoliberalismo Aportes para Su ConceptualizacionDocumento42 páginasMarek Hoehn - Neoliberalismo Aportes para Su ConceptualizacionCiencia Politica UahcAún no hay calificaciones
- Hacia Otras Economias Raul GonzalesDocumento450 páginasHacia Otras Economias Raul GonzalesClau DiasAún no hay calificaciones
- Coase y La Decision Judicial DR Juan Vicente SolaDocumento27 páginasCoase y La Decision Judicial DR Juan Vicente SolaGustavo Gonzalez RequeAún no hay calificaciones
- Crítica de La Ideología Liberal - Alan de BenoistDocumento16 páginasCrítica de La Ideología Liberal - Alan de BenoistVeronica Kennedy100% (1)
- 2.14 HayekDocumento36 páginas2.14 HayekMatias BAún no hay calificaciones
- Los Principios de Un Orden Social Liberal - HayekDocumento6 páginasLos Principios de Un Orden Social Liberal - HayekMiguel Ángel Pardo Benavidez100% (1)
- El Neoliberalismo Socava La Democracia (Salmon - CIAL)Documento7 páginasEl Neoliberalismo Socava La Democracia (Salmon - CIAL)WenyAún no hay calificaciones
- La Teoría Evolutiva de Las InstitucionesDocumento16 páginasLa Teoría Evolutiva de Las InstitucionestammartinezAún no hay calificaciones
- Economía Austriaca y Liberalismo Clásico - ExtractoDocumento26 páginasEconomía Austriaca y Liberalismo Clásico - ExtractoignacioAún no hay calificaciones
- Polanyi, MichaelDocumento2 páginasPolanyi, MichaelEdgar StraehleAún no hay calificaciones
- Hayek Cosmos y TaxisDocumento3 páginasHayek Cosmos y TaxisApga13100% (1)
- Orden EspontaneoDocumento17 páginasOrden EspontaneoGabrielAún no hay calificaciones
- La Praxeología Motriz SOCCERDocumento582 páginasLa Praxeología Motriz SOCCERCamilo Esteban Cruz VelasquezAún no hay calificaciones
- El Proceso Economico LibroDocumento142 páginasEl Proceso Economico LibroBryan LimaAún no hay calificaciones
- José Luis Rebelato - LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTODocumento26 páginasJosé Luis Rebelato - LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTOelpolacAún no hay calificaciones
- Vidal, Capi - Colin Ward y La Anarquia en AccionDocumento22 páginasVidal, Capi - Colin Ward y La Anarquia en AccionEsteban LinaresAún no hay calificaciones
- Gabriel Zannoti PDFDocumento5 páginasGabriel Zannoti PDFANTONELLAAún no hay calificaciones