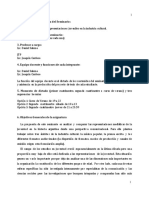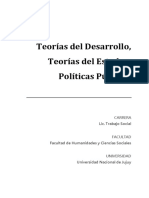Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revista Observatorio 23 Final VIOLENCIA Y JOVENES PDF
Revista Observatorio 23 Final VIOLENCIA Y JOVENES PDF
Cargado por
Exequiel LevinTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revista Observatorio 23 Final VIOLENCIA Y JOVENES PDF
Revista Observatorio 23 Final VIOLENCIA Y JOVENES PDF
Cargado por
Exequiel LevinCopyright:
Formatos disponibles
JUVENTUD Y VIOLENCIA
[Año 6] [Número 23] [Septiembre 2009]
obs23FINAL.indd 1 9/11/09 17:58:20
Revista Observatorio de Juventud
obs23FINAL.indd 2 9/11/09 17:58:29
Instituto Nacional de la Juventud
ÍNDICE
PRESENTACIÓN PROGRAMA OBSERVATORIO DE JUVENTUD 4
PRESENTACIÓN REVISTA Nº23 6
Juan Eduardo Faúndez
1. APROXIMACIONES INTERPRETATIVAS A
LAS RELACIONES ENTRE JUVENTUDES, VIOLENCIAS Y CULTURAS 9
Óscar Aguilera Ruiz
Klaudio Duarte Quapper
2. IMAGINARIOS JUVENILES DE LA VIOLENCIA 21
Andrea Aravena Reyes
3. VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUVENTUDES:
UNA LECTURA DESDE LA TEORÍA DEL GÉNERO 37
Heidi Fritz Horzella
4. ESCUELA Y VIOLENCIA: APROXIMACIONES PARA COMPRENDER
LA CONFLICTIVIDAD DE LOS ALUMNOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 47
Liliana Mayer
5. VIOLENCIAS EN ESCUELAS MEDIAS:
DISCURSOS Y EXPERIENCIAS DE JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 59
Pablo Francisco Di Leo
6. JUVENTUD Y VIOLENCIA INTRAMUROS.
SER JOVEN AL INTERIOR DE LAS CÁRCELES BONAERENSES ARGENTINAS 71
3
Florencia Graziano
Silvia Guemureman
Karen Jorolinsky
Ana Laura López
Julia Pasin
NORMAS DE PUBLICACIÓN 83
obs23FINAL.indd 3 9/11/09 17:58:30
Revista Observatorio de Juventud
PRESENTACIÓN PROGRAMA OBSERVATORIO DE JUVENTUD
1 • Sentido y Objetivos
En nuestro país, instituciones gubernamentales como el INJUV, académicas y de la
sociedad civil realizan investigaciones e intervenciones sobre juventud. No obstante,
no existe realmente un sistema integrado de información sobre juventud, que logre
hacer dialogar las diversas fuentes, perspectivas teóricas y aportes metodológicos, lo
que dificulta una lectura integrada de la situación, posición y condición de las y los
jóvenes chilenos.
Por ello, el Programa Observatorio de Juventud, creado en el año 2003, tiene como
objetivo dar un salto cualitativo en el conocimiento generado sobre juventud, en la
comunicación efectiva de éste y en la promoción de su actualización.
Concretamente, busca desarrollar un mecanismo institucional que dote de continuidad
a la producción y difusión de información sobre la juventud chilena, y que integre los
conocimientos generados desde las distintas instituciones, de manera tal de aportar
coherencia al conjunto de las actividades de investigación que se desarrollan tanto en
el Estado como en el sector privado.
El Programa Observatorio de Juventud es desarrollado por el Departamento de Estudios
y Evaluación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y se ejecuta a través de una
red de organizaciones privadas -nacionales e internacionales-, así como en coordina-
ción con otras instituciones públicas.
Los objetivos del Observatorio de Juventud son:
• Aportar información y conocimiento actualizado, continuo, oportuno y confiable so-
bre la realidad juvenil, en sus dimensiones de inclusión/exclusión en los sistemas
funcionales (situación), prácticas de la vida cotidiana (condición), producción cultural y
orientaciones motivacionales de los y las jóvenes (posición).
• Aportar información actualizada, continua, oportuna y confiable sobre la calidad de
la oferta institucional (normativas, programas e instituciones) dirigida a la población
joven.
• Sugerir orientaciones de políticas públicas basadas en el análisis de la información
generada sobre juventud.
• Analizar la información generada desde una perspectiva prospectiva que permita
establecer las tendencias que en el futuro adoptaría la juventud de nuestro país.
4 • Identificar temáticas relevantes y contingentes a ser abordadas en materia de juven-
tud.
• Promover e integrar la perspectiva de juventud en el Estado.
obs23FINAL.indd 4 9/11/09 17:58:30
Instituto Nacional de la Juventud
2 • Actividades Realizadas por el Observatorio de Juventud
“Actualización del sistema integrado de análisis de la realidad juvenil y la oferta pú-
blica de juventud”:
a) Estudios específicos de profundización en temáticas juveniles.
b) Actualización y difusión del Programa Georeferenciado en Juventud: Injumap II.
c) Creación y Producción trimestral de la Revista del Observatorio de Juventud.
d) Elaboración de investigaciones cualitativas en juventud.
“Generación de redes de información sobre juventud y difusión de la perspectiva de
juventud”:
a) Realización de Seminarios Nacionales e Internacionales sobre Juventud.
b) Realización de encuentros de discusión y difusión de estudios en Juventud.
c) Mantención de un Centro de Documentación (CEDOC), en las dependencias centrales
de INJUV, con posibilidades de consulta de los catálogos y material de trabajo en la
página web de la institución.
LA REVISTA OBSERVATORIO DE JUVENTUD
El objetivo de la revista es la discusión sobre las condiciones, calidad de vida, subjetivi-
dad y perspectiva de derecho de los y las jóvenes chilenos, así como la profundización
y la difusión de las políticas e intervenciones sociales dirigidas a este segmento de la
población. En términos generales, la revista analiza temáticamente algún área, aspecto
o dimensión de la vida juvenil que está presente en la agenda pública sobre Juventud,
proponiendo una lógica de discusión permanente frente al tema. De este modo, la
publicación plantea desafíos y dilemas de la política pública haciendo hincapié en
perspectivas futuras relacionadas con la realidad juvenil.
obs23FINAL.indd 5 9/11/09 17:58:31
Revista Observatorio de Juventud
PRESENTACIÓN REVISTA Nº23
La complejidad que supone el abordaje de la violencia, así como la multiplicidad de ámbitos
desde los cuales puede ser pensada y experimentada, necesariamente nos remite a admitir
que una primera dificultad que se ha de salvar es tener presente -como criterio analítico-
que “la violencia” no comporta un mismo objeto. El ejercicio por comprenderla más bien
ha de apuntar a desentrañar las formas de la violencia, la pluralidad de imágenes a través
de las que aparece y se proyecta, la diversidad de rostros por medio de los que emerge.
En este sentido, no todas las violencias son las mismas ni son siempre comparables; y, es
un hecho que en toda relación humana -y, por tanto, en todas las sociedades- el fenómeno
de la violencia circula y la circunda de modos diferentes y en grados diversos. Asimismo,
la enunciación, evaluación y fundamentación de una situación como violenta responderá
siempre a la posición (social, ideológica, política, ética, religiosa) de quien lo haga.
Durante las últimas décadas, en el discurso público la noción de “violencia” ha aparecido
cada vez con mayor frecuencia adjetivada como “juvenil”, fundiendo en una misma imagen
los conceptos de violencia y juventud. Ello ha contribuido a asociar y a difundir la idea
de que las juventudes -y, más específicamente, los varones jóvenes urbanos de sectores
populares- son esencialmente violentas o, en el mejor de los casos, están determinadas y
condicionadas a actuar de forma violenta. Evidentemente, la heterogeneidad de la pobla-
ción juvenil implica que entre los sujetos jóvenes existe una amplia gama de vinculaciones
con los circuitos de las distintas formas de violencia. Sin embargo, tales imágenes impiden
distinguir las modalidades de aquéllas, los grados de involucramiento, los contextos en
que esto se da y el peso que las estructuras y las formas de convivencia social de cada
sociedad tienen en ello.
En este número, la Revista Observatorio de Juventud ha buscado acercarse a la problemática
de la violencia y los modos en que ésta es articulada en el mundo juvenil. En este sentido, el
conjunto de artículos que se presentan a continuación abordan la temática de la violencia
desde diversas perspectivas, las que intentan dar cuenta de los distintos planos en los que
ella opera; las múltiples formas en las que se expresa; las especificidades que tiene en la
población joven, y las implicancias que todo aquello tiene para la condición juvenil en con-
textos socioculturales específicos, en este caso la sociedad chilena y la argentina.
El primer artículo corresponde a los principales resultados de investigación de un estudio
que tuvo por finalidad conocer el modo en que la población juvenil chilena construye so-
cialmente la legitimidad/ilegitimidad de los ejercicios de las violencias, tanto materiales
como simbólicas. La perspectiva adoptada por los autores para aproximarse a ello reconoce
el carácter situacional, institucional y estructural de las prácticas sociales y culturales, lo
que posibilita una mirada de las diversas expresiones que adquiere la violencia en el mun-
do juvenil que se complejiza en tanto considera las relaciones entre estos planos.
6
Desde el punto de vista de los imaginarios sociales, es posible constatar que cada sociedad
configura los marcos en que determinadas formas de violencia serán admisibles o no, y
cuyo devenir está vinculado a la historicidad y a la cultura. Conocer los imaginarios so-
ciales dominantes en torno a la violencia de una sociedad particular permite aproximarse
a los modos en que en ella se articula la convivencia social. En este sentido, el segundo
artículo presenta una visión de los imaginarios sociales dominantes en la juventud chilena
acerca de la violencia, a partir del análisis preliminar de los resultados de la VI Encuesta
Nacional de Juventud (INJUV, 2009) y de los enfoques interpretativos desarrollados en el
obs23FINAL.indd 6 9/11/09 17:58:31
Instituto Nacional de la Juventud
proyecto FONDECYT “Imaginarios Sociales del Otro en el Chile Contemporáneo. La Mujer, el
Indígena y el Inmigrante”, en el que la autora participa como investigadora.
La violencia de género, dentro de la problemática de la violencia, constituye un ámbito
de relevancia en el estudio de las formas de convivencia dentro de una sociedad, la cual
comporta una serie de especificidades en lo que respecta a la población joven. El tercer
artículo reflexiona en torno a los nexos existentes entre la condición juvenil y la violencia
de género a partir de los datos relevados por la Quinta Encuesta Nacional de Juventud (2007)
sobre violencia en parejas jóvenes. Este análisis sitúa a la producción y reproducción de
la violencia de género hacia y entre personas jóvenes en el marco de un orden de género
de privilegio masculino y adultocéntrico. Una lectura desde la teoría del género y desde
una perspectiva de juventud permite a la autora informar respecto de algunos mecanismos
que invisibilizan y naturalizan la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, por
medio de lo cual se evidencia la urgencia de profundizar en el estudio de la violencia hacia
mujeres jóvenes.
En la actualidad, las experiencias de violencia en los contextos escolares, así como las
conductas violentas por parte de las personas jóvenes en la escuela, se han constituido en
ámbitos importantes para la reflexión sociológica. Es en esta línea que el cuarto artículo
analiza las causas que intervienen en las conductas violentas de la población juvenil en la
escuela, las que son consideradas en función de las transformaciones sociales actuales.
Para ello se abordan las implicancias que conlleva la globalización en tanto se sitúa a nivel
de la vida cotidiana y afecta todas las esferas. Asimismo, la autora presta especial interés
a las promesas incumplidas de la modernidad, principalmente en lo que se refiere a la
declinación de la meritocracia y al malestar juvenil ante la experiencia escolar, como una
de sus consecuencias; además, examina los déficits institucionales que en este contexto
dificultan el reordenamiento de la rutina escolar.
En el quinto artículo se exponen los resultados de la investigación doctoral en Ciencias
Sociales desarrollada por el autor entre 2005 y 2008. En la misma se analizan, desde un
enfoque cualitativo, las experiencias sociales de las y los estudiantes de escuelas medias
públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Este trabajo se centra en dos
categorías centrales emergentes: a) violencias entre personas jóvenes, y b) violencias de
agentes escolares. A través de la utilización de herramientas conceptuales de la teoría
social contemporánea y de los lineamientos generales de la teoría fundamentada, se identi-
fican diversas relaciones entre las experiencias de violencia vividas por mujeres y varones
jóvenes, sus luchas por el reconocimiento y el proceso de desinstitucionalización escolar.
La violencia institucional intramuros es la materia de la cual se ocupa el último artículo de
este número. A partir de los resultados de una investigación sobre violencia institucional
intramuros desarrollada en unidades penales de la provincia de Buenos Aires (Argentina)
durante el año 2008, las autoras de este trabajo se centran en los datos obtenidos para el
7
subconjunto de las y los jóvenes detenidos. Uno de los principales hallazgos de dicho estudio
es advertir respecto de la agudización de la violencia institucional aplicada sobre este grupo
etario, lo cual revela que este segmento se constituye -a través de la visibilización de las
prácticas institucionales- como un grupo sobrevulnerado al interior de la población penal.
JUAN EDUARDO FAÚNDEZ
Director Nacional
Instituto Nacional de la Juventud
obs23FINAL.indd 7 9/11/09 17:58:32
Revista Observatorio de Juventud
obs23FINAL.indd 8 9/11/09 17:58:33
Instituto Nacional de la Juventud
APROXIMACIONES INTERPRETATIVAS A LAS RELACIONES
ENTRE JUVENTUDES, VIOLENCIAS Y CULTURAS
Óscar Aguilera Ruiz, Doctor en Antropología Social y Cultural 1
Klaudio Duarte Quapper, Sociólogo y Educador Popular2
Resumen
El objetivo de este artículo es presentar los principales resultados de investigación de un
estudio que tuvo como finalidad conocer cómo las y los jóvenes construyen socialmente
la legitimidad/ilegitimidad de los ejercicios de las violencias, tanto materiales como
simbólicas. En este contexto, se reconoce el carácter situacional, institucional y estruc-
tural de las prácticas sociales y culturales, lo que posibilita una mirada que se complejiza
en tanto considera las relaciones entre estos planos.
Palabras claves: Violencia, Cultura, Juventudes.
Abstract
The idea of this article is to present the principal results of research of a study that had
as purpose know how the young men and women construct socially the legitimacy / illegi-
timacy of the exercises of the material and symbolic violence. In this context, is recognized
the situational, institutional and structural character of the social and cultural practices,
making a look possible about this way that considered the relations between these social
spaces.
Key words: Violence, Culture, Young.
1 Núcleo de Investigación en Juventudes, Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto
1345, Ñuñoa, Santiago de Chile, oscar.aguilera@gmail.com
2 Académico Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1345, Ñuñoa, Santiago de
Chile, cduarte@uchile.cl
obs23FINAL.indd 9 9/11/09 17:58:33
Revista Observatorio de Juventud
Introducción: de las tipologías a las correspondencias estructurales
El presente artículo da cuenta de los resultados de la investigación “Legitimidad e ilegi-
timidad de/en violencias juveniles”, realizada entre septiembre 2008 y marzo de 2009
por el Núcleo de Investigación en Juventudes del Departamento de Sociología de la Uni-
versidad de Chile, a solicitud del Instituto Nacional de la Juventud. El propósito central de
este estudio fue conocer cómo las y los jóvenes construyen socialmente la legitimidad/
ilegitimidad de los ejercicios de las violencias, tanto materiales como simbólicas. En esa
perspectiva se caracterizaron: a) los espacios y las situaciones que mujeres y varones
jóvenes reconocen como de violencias; b) los actores reconocidos como participantes de
ellas y c) las formas materiales y las formas simbólicas en que éstas se expresan en las
prácticas sociales juveniles. Asimismo, se hizo una descripción de los efectos que esas
violencias materiales y simbólicas producen en las y los jóvenes. Este análisis finalizó
con la construcción de una propuesta interpretativa de los procesos socioculturales im-
plicados en la producción y reproducción de lógicas de legitimidad/ilegitimidad de las
violencias, que se despliegan en/desde el mundo juvenil.
Como estrategia metodológica se implementó un estudio cualitativo que, a través de la
técnica de los grupos focales, produjo información desde las hablas juveniles. Los criterios
muestrales definidos permitieron asegurar la heterogeneidad entre grupos y la homoge-
neidad al interior de los mismos. En coherencia con este planteo, y con lo señalado en los
objetivos, los grupos focales se estructuraron desde dos criterios:
1) Lógicas de acción juvenil y violencia. Se consideraron cuatro lógicas, en base a la pro-
puesta de Aguilera (2008):
a) Una lógica esencial y ejercida, que remite a aquellas prácticas sociales en que la vio-
lencia aparece y emerge como un modo constitutivo y necesario para la consecución
de los objetivos. Aquélla se puede encontrar de modo ejemplar en prácticas delictivas,
violencia intrafamiliar, indisciplina escolar, entre otras.
b) Una lógica aparentada y estetizada, que refiere fundamentalmente a aquellos estilos
juveniles que ostentan formas simbólicas y rituales de violencia material y simbólica.
Una expresión de ello se puede apreciar entre hombres y mujeres jóvenes punk, cum-
biancheros (cumbia villera), barras de fútbol, entre otras adscripciones.
c) Una lógica atribuida y estigmatizada, que alude a aquellos procesos de construcción
social de la violencia y que se adjudican a ciertos sujetos culturales que históricamen-
te han sido significados como violentos. Ejemplo de esto serían las personas jóvenes
de sectores empobrecidos y grupos esquina, las y los jóvenes inmigrantes -de prefe-
rencia aquellos de países andinos (Perú, Bolivia, Colombia)-, consumidores de drogas,
activistas políticos, entre otros.
d) Una lógica negada y rechazada, que está vinculada a prácticas discursivas que apun-
10
tan a una acción afirmativa en contra de la violencia como mecanismo para conseguir
objetivos o resolver conflictos.
2) Representatividad de país, por medio de la elección de tres regiones: V, VIII y RM. Al
interior de cada grupo se definieron criterios de inclusión que apuntaron a sexo, nivel
socioeconómico y subgrupo etario.
Aproximarse al análisis de las violencias nos exigió realizar ejercicios permanentes de
contextualización, situando histórica y subjetivamente los procesos invocados, a objeto
obs23FINAL.indd 10 9/11/09 17:58:33
Instituto Nacional de la Juventud
de no caer en alguno de los polos interpretativos tan eficaces hasta el día de hoy: aquél
que señala e inscribe la violencia en el plano de la biología humana, como un destino
ineludible en la condición de animales sociales que no son capaces de controlar sus
“instintos”, o la tesis antropológica de una variable siempre presente en toda agregación
humana, pero que no avanza más allá de una constatación empírica que no deja de ser
problemática. De allí que para comprender los discursos sobre violencias se requiera
construir un punto de partida, un piso teórico, ético y político pues sobre ellas no existen
miradas neutras: planos empíricos (lo realizado) se cruzan con lo ético (lo realizable) y
con lo teórico (lo conceptualizable).
Tomando en cuenta lo anterior, fijamos algunos supuestos de partida que nos permitieron
aproximarnos al problema de investigación aquí expuesto:
• en primer lugar, lejos de considerar “la violencia” de/en personas jóvenes como un
hecho social objetivo, la concebimos como un analizador sociocultural (cataliza,
condensa y expresa) que permite comprender las prácticas sociales de los sujetos
de una manera integral, al incorporar distintos planos de análisis;
• en segundo lugar, el comprender los marcos socioculturales que posibilitan la ob-
servación de las violencias, como expresión de ciertos modos relacionales en cada
sociedad (Martín Baró, 2004), da pie para establecer los nexos entre lo individual y lo
colectivo, entre lo coyuntural y la larga duración.
• en tercer lugar, el reconocer el carácter situacional, institucional y estructural de
las prácticas sociales y culturales, posibilita una mirada que se complejiza en tanto
considera las relaciones entre estos planos.
Una definición de violencias, en su vinculación con la cultura, exige que esta última
sea historizada con el objeto de comprender las aparentes tensiones que encierran los
largos tiempos de la cultura con la inmediatez disruptiva de las violencias: por ejemplo,
los mitos fundacionales de una sociedad republicana e igualitaria con el etnocidio de
los pueblos originarios y la expulsión permanente de los sectores populares hacia los
márgenes de la civilidad.
De allí que los tópicos discursivos que anudan el habla juvenil respecto de violencias, y
que remiten a imaginarios, poder, lo propio y los estilos culturales, encuentran aquí una
forma de situarlos interpretativamente como estructuras socioculturales que generan
efectos importantes en la vida juvenil y, por lo tanto, exigen construir una forma de abor-
darlos que trascienda la biopsicologización del fenómeno y se proponga, además, claves
que profundicen la constatación socioantropológica de la inexistencia de sociedades sin
violencia.
Una tendencia reiterada en los estudios sobre juventud ha sido el uso de tipologías como
mecanismo de construcción de conocimiento. Duarte (2007) advierte que este uso, si 11
bien constituye un instrumental que permite conocer, también genera efectos no del
todo deseables en tanto pueden reificar y construir sujetos ad hoc a las tipologizaciones
elaboradas. Desde esa perspectiva, y a partir de estudios previos sobre el mundo juvenil
(Aguilera, 2008), precisamos algunos procesos en marcha que permiten ahondar en la
pregunta sobre la vinculación entre juventudes y violencias:
1. La profundización y radicalización de discursos de orientación cultural y perspecti-
vas relativistas, que refuerzan lo que se ha conceptualizado como políticas de iden-
obs23FINAL.indd 11 9/11/09 17:58:34
Revista Observatorio de Juventud
tidad y que inciden directamente en los modos en que las juventudes comprenden
y construyen sus adscripciones identitarias, ha traído como consecuencia directa
verdaderas “guerras de identidad” (“pitéate un flayte”, “pitéate un pokemón”, violen-
cia entre grupalidades juveniles como skinheads, entre otros).
2. La intensificación de los procesos de etiquetaje social (Goffman, 2006), en que seg-
mentos específicos de la población son construidos como proclives -por definición- a
la violencia y que se presentan, fundamentalmente, a través de los medios de comu-
nicación y las producciones culturales (cine, literatura, entre otras).
3. La progresiva construcción de culturas de las violencias, es decir, modalidades de
escenificación de la violencia material y simbólica producidas por algunas identida-
des colectivas, las que se manifiestan en prácticas, modos de relación e imaginarios
(Feixa y Ferrandiz, 2006).
A partir de este marco general, que se vincula con la producción teórica de la sociología y
la antropología cultural (Hall & Jefferson, 1983; Hedbige, 2003; Reguillo, 2005), nos parece
pertinente desplazar la mirada hacia un conjunto de fenómenos culturales que explican
la existencia del propio fenómeno de la violencia. Esta cuestión es fundamental si aspira-
mos a construir un ejercicio crítico que supere las visiones individual-psicobiológica de
concebir la violencia (entendida casi siempre como conducta de agresión física), y aque-
llas otras perspectivas que simplifican el análisis, al presentar a la violencia como una
característica histórica y cultural constante en las sociedades humanas, lo que llevado al
extremo relativista encuentra sentido y justificación para todas estas prácticas. Enton-
ces, de lo que se trata es de poner en conexión los procesos particulares de la sociedad
que nos toca vivir y, por tanto, de no buscar explicaciones causales sino, más bien, de
establecer correspondencias estructurales.
Por todo lo antedicho, hemos estructurado el presente artículo siguiendo las rutas inter-
pretativas que proponemos como resultado de investigación y que permiten comprender
los procesos de legitimidad/ilegitimidad de las violencias desde los planos estructurales,
institucionales y situacionales en/desde los cuales las personas jóvenes viven y constru-
yen sus experiencias.
1. Violencias y efectos en la vida juvenil
Ahora bien, como señala Duarte (2005), para comprender las violencias y los efectos que
generan en los mundos juveniles es necesario un abordaje analítico que distinga y que, a
la vez, articule en su lectura lo estructural, lo institucional y lo situacional.
1.1 Violencias estructurales
12
Un elemento en la base de este enfoque es la caracterización de todo sistema social
como un orden violento en su constitución, vale decir, que la violencia está presente
en su lógica básica y permite su reproducción (Duarte, 2005). Desde ese parámetro, se
puede plantear la existencia de violencias estructurales que son inherentes a las lógicas
del orden social dominante. Estas violencias aparecen en la cotidianidad como un orden
legítimo, el que posee como componentes fundantes el uso de la fuerza legal para su
existencia; la demostración empírica de que no existe sociedad sin violencia, y que la
propia constitución del orden es violento por naturaleza; entre otros argumentos expre-
obs23FINAL.indd 12 9/11/09 17:58:35
Instituto Nacional de la Juventud
sados de modos diversos por parte de los y las jóvenes que participaron de los grupos
de discusión.
A partir del análisis de las hablas juveniles, proponemos tres rutas interpretativas que
ayudan a comprender los discursos de legimitidad/ilegitimidad de las violencias en un
plano estructural:
I. Temporalidad social: es un hecho que la construcción del tiempo social se ha ace-
lerado a límites insospechados, desde la inmediatez tecnológica hasta los rápidos
cambios generacionales. Como señalaron muchas personas jóvenes, los jóvenes son
cada vez más violentos y a menor edad, lo que volvería obsoletos los frágiles senti-
dos del vínculo social moderno que apuntaban a un proyecto compartido (colectivi-
dad), orientado hacia el futuro (progreso) y con un sentido transformador (emanci-
pación). Si aquellos sentidos nos hablan de un tiempo largo, resumidos en la noción
de utopía, ¿cómo pensar la construcción del vínculo social contemporáneo en esta
aceleración permanente, en que el centro está puesto en el sujeto y sus estrategias
de (sobre)vivencia en el presente que no necesariamente se inscriben en un proyec-
to de cambio social? ¿Cuáles son las estrategias y modalidades de (re)construcción
del vínculo social que la sociedad (adulta) ofrece a nuestros/as jóvenes y niños/
as? ¿No será tiempo de mirar y aprehender sus estrategias de sociabilidad, habida
cuenta de que la sociabilidad moderna parece diluida? Sostenemos que ha llegado
el momento de tomarse en serio el cambio del modelo de transmisión cultural que
señalara Margaret Mead (1977).
II. Desigualdad: Un recorrido transversal por los discursos juveniles obliga a reparar
en la profunda desigualdad social que existe en Chile y que, de una u otra manera,
permite comprender la construcción histórica de la violencia en nuestra sociedad.
Las condiciones de pobreza en que viven amplios sectores de la sociedad, el acceso
diferencial y estratificado a los servicios básicos de la sociedad -desde la seguridad
hasta la educación, pasando por el trabajo-, el permanente proceso de estigmatización
que convierte a las y los jóvenes de sectores populares en el nuevo enemigo interno
y causante de las diversas expresiones de violencia social, son algunos de los ejes re-
feridos y que remiten, todos ellos, a la producción de la desigualdad en la sociedad.
Si la promesa de sociedades más inclusivas e igualitarias parece cada vez más lejana
en su concreción, ¿No será el momento de asumir que el mercado y el crédito, como
procesos socioculturales, reconfiguran de modos contradictorios nuestra experiencia
subjetiva a la vez que las condiciones materiales de la existencia, y puede que allí se
encuentren algunas claves que permiten comprender mejor las formas de legitimar
o ilegitimar las violencias? ¿Es sostenible el vínculo social cuando, a pesar de estos
efectos niveladores del mercado, las cuestiones relativas a la existencia de derechos
económicos y sociales asegurados para el total de la población parece más bien una 13
ficción? ¿Cuáles son hoy los umbrales de igualdad social que proveen una mejor ges-
tión política de las violencias?
III. Reconocimiento: Balibar (2005) señala que en el propio andamiaje jurídico se fun-
damenta la base de negación de un otro legítimo: mujeres casadas en relación a sus
maridos; niños, niñas y personas jóvenes en relación a adultos y adultas. El derecho
a tener derechos parece ser la condición de época de los actuales jóvenes, hombres
y mujeres, en nuestra sociedad: ser escuchados y atendidos en sus demandas, como
obs23FINAL.indd 13 9/11/09 17:58:35
Revista Observatorio de Juventud
señalaron nuestros entrevistados y entrevistadas, es quizás la más certera de las
políticas que ayudan a disminuir la legitimidad que tienen ciertas modalidades de
violencias, las que responden a esta negación de la condición de sujeto legítimo.
No existen mayores variaciones en los discursos juveniles analizados respecto a la
necesidad de modificar los actuales modos adultocéntricos de constituir el vínculo
social; de incorporar una política del respeto hacia la diversidad de formas de vida
que coexisten en la sociedad chilena, y de asegurar el acceso a la esfera pública sin
criminalizaciones o estigmatizaciones que invaliden de entrada la opinión de sujetos,
hombres y mujeres, que hoy se encuentran interesados en aportar a la construcción
de una sociedad más democrática.
Si es un dato de la causa que día a día las y los jóvenes experimentan la precarización
de su condición de sujetos, fundamentalmente los de sectores más empobrecidos, ¿no
será el momento de preguntarse por el nuevo pacto social que requiere una sociedad
en que el respeto es un valor en entredicho? ¿Qué sentido de ciudadanía se espera
ofrecer y cuál es el alcance de la democracia que se aspira a construir en este con-
texto? ¿Qué tipo de mediaciones institucionales se requiere construir y cuáles son los
aprendizajes que se necesita desarrollar, desde el mundo adulto, para que se reduzcan
las posibilidades de violencias en los distintos contextos en que se encuentran con
las juventudes? ¿No será necesario generar mecanismos de defensa a la dignidad y la
condición de sujetos de derecho de las personas jóvenes para superar las arbitrarie-
dades a las que cotidianamente se ven expuestos?
1.2 Violencias institucionales
Las violencias institucionales refieren a los modos en que determinados sectores de la
sociedad ejercen control sobre la población, afectando sus posibilidades de despliegue
y crecimiento en pos de mantener las fuerzas de dominación, el statu quo y sus condi-
ciones de privilegio y poder (Duarte, 2005). Estas violencias institucionales pueden ser
leídas tanto por acción de poderes como por ausencia de acciones concretas, como es
el caso del abandono que relatan los y las jóvenes de los sectores más empobrecidos de
la sociedad. Estas violencias tienen su expresión en espacios y actores concretos que
operan institucionalmente. Ello visibiliza un plano de interrogación sobre el lugar de
dicha institucionalidad y que por una u otra razón, teórica o empírica, ha venido siendo
escamoteado del análisis sociocultural.
En referencia a este plano institucional, proponemos tres rutas interpretativas que apor-
tan a la comprensión de los discursos de legitimidad/ilegitimidad de las violencias:
I. Representación y Mediatización. Uno de los rasgos sobresalientes de la cultura con-
14
temporánea es la mediatización de lo social. En ese proceso, la información y la co-
municación se transforman en un nuevo lugar de conflicto constituyente de acciones
colectivas, al pasar por dichos procesos/espacios las posibilidades de disputar y cam-
biar los códigos de lectura de lo social, así como los insumos fundamentales para la
construcción de proyectos políticos colectivos. La información se convierte en recurso
estratégico para el futuro, por lo que a partir de ella se estructuran nuevos campos de
conflicto: la apropiación y la disputa por la producción de información y de símbolos,
conflicto por aquello que la sociedad debe ver y ser visibilizado.
obs23FINAL.indd 14 9/11/09 17:58:36
Instituto Nacional de la Juventud
Todo el campo de lo que podemos denominar producciones culturales, y fundamen-
talmente la industria mediática, se enmarca precisamente en estas políticas de la
visibilidad. La condensación de discursos modelizados sobre la violencia encuentra un
terreno fértil en los noticiarios de televisión: ellos construyen regímenes de verdad,
seleccionan sujetos portadores de esta “lacra social” y escenifican -mediante formatos
de realidad- los modos en que estos procesos se expresan. Sin embargo, desde las
propias prácticas de los sujetos se desarrollan estrategias, no siempre conscientes y
no siempre triunfantes, de subversión respecto de estas imágenes culturales; de otra
forma no podríamos aproximarnos a los procesos de resignificación de los estigmas
y su conversión en emblemas y marcadores identitarios o a la espectacularización de
la protesta social como mecanismo de visibilidad que posibilita un habla propia desde
los actores sociales.
Si la producción de las visibilidades contemporáneas -entre ellas, la de la propia idea
de violencias- pone al centro a los medios de comunicación, ¿no será necesario com-
prender, analizar y dialogar con la industria de medios desde su condición de actor
institucional y no relegarlo a la falsa idea de simple dispositivo tecnológico? ¿Por
qué no pensar el campo de las producciones culturales como el cine, la literatura, los
medios y la música como lugares en que se construyen históricamente los significa-
dos de la violencia que socialmente podemos aceptar y aquella otra que no? ¿No será
necesario considerar estos procesos de configuración de las violencias representadas
como el resultado de campos de lucha por la hegemonía, pero que se expresan de ma-
nera inestable en sus articulaciones históricas y que, por tanto, lejos de ser un destino
inexorable se constituye en un escenario político en el cual potenciar la agencia de los
actores sociales e institucionales?
II. Abandonos políticos. Las acciones de violencia institucional pueden ser el resultado
de actos concretos, como las acciones de los agentes encargados de la seguridad pú-
blica que al día de hoy siguen siendo criticados por las modalidades y racionalidades
desplegadas en el intento de cumplir con sus objetivos (quizás con el anhelo de conse-
guir la utopía de la zona cero de violencia e inseguridad). La detención y hostigamiento
por la forma de vestir, por estar en horas y en lugares definidos por la autoridad como
inapropiados, los intentos que cada cierto tiempo manifiestan éstas por restringir los
desplazamientos y horarios destinados al ocio y la recreación juvenil, son percibidos
como abandonos de parte de la clase dirigente y política por las y los propios jóve-
nes.
Pero también existen otras formas más silenciosas, invisibles y burocráticas (Muniz
Sodré, 2001), que son resultado de la pasividad de las autoridades del poder político e
institucional y de la incapacidad de comprender los procesos de desintitucionaliza-
ción progresiva que hoy se aprecia en sectores significativos del mundo juvenil.
15
Si la familia, la escuela y el trabajo son pilares básicos de construcción de vínculos
entre sujetos y con la sociedad en su conjunto, ¿de qué manera se está produciendo
hoy en día esa construcción? ¿No habrá que dejar de culpar a las biografías juveniles
de las fracturas que se están produciendo entre el proyecto de vida deseado y la tra-
yectoria vital que se consigue? ¿Acaso no habría que preguntarse por el significado de
familia, educación y trabajo que se despliega desde el actuar institucional y evaluar
su correspondencia con la práctica cotidiana que evidencia la realidad social de las
personas jóvenes?
obs23FINAL.indd 15 9/11/09 17:58:36
Revista Observatorio de Juventud
III. Paralegalidad. Hoy, las respuestas a las situaciones de mediatización de violencias y a
los abandonos políticos vienen dadas por prácticas y sujetos que aseguran, a amplios
sectores de mujeres y varones jóvenes, unos mínimos de certidumbre y un orden social
paralelo. Es el caso del narcotraficante como figura emblemática de paralegalidad en
los sectores empobrecidos: asegura la sobrevivencia de sus vecinos/as; otorga trabajo
a quienes no lo tienen; invierte en desarrollo comunitario y beneficencia, y reconoce la
autonomía y valora a niñas, niños y personas jóvenes. Aun cuando su interpelación y
oferta de seguridad no sea dirigida a una “comunidad” sino más bien a “individuos”, ante
el vaciamiento institucional reseñado -que en el mejor de los casos ofrece la militariza-
ción y judicialización de la vida social- estas figuras no se definen tanto por la ilegalidad
de sus acciones como por la capacidad de instalar un poder paralelo.
Estos contenidos alternativos son los que hoy hegemonizan amplios sectores de las
juventudes. Como señala el investigador colombiano Carlos Mario Perea (2008), se pro-
duce un tiempo social paralelo que “(…) con sus tres rasgos constitutivos, introduce un
artificio de interpretación: el vínculo con las instituciones; el mundo y el grupo ilegal;
el miedo y la protección” (Ibídem: 135). Si estos tiempos paralelos y esta paralegalidad
en construcción son tendencias emergentes, ¿de qué manera, que no sea la policial-
represiva, se pueden generar procesos que contrarresten dichas tendencias? ¿Qué
tipo de conocimiento -que no sea el prontuario o el certificado de antecedentes- de
las condiciones biográficas permitiría diseñar procesos de reconstrucción de vínculos
comunitarios fundados en el respeto y en condiciones materiales de existencia huma-
nizadas? ¿Cuáles son aquellas formas de vida y prácticas de (auto)empleabilidad en el
mundo juvenil que sin ser las clásicas (las que están en retirada) pueden colaborar en
generar contrapoderes al tiempo paralelo y a la paralegalidad?
1.3 Violencias situacionales
Las violencias situacionales, en tanto, aluden a los casos en que se materializan las vio-
lencias estructurales e institucionales. Constituyen situaciones específicas “que pueden
observarse en la cotidianeidad, cuyos efectos aparecen en el imaginario y la corporeidad
social como más tangibles e inmediatos. Nos referimos aquí, por ejemplo, al crimen,
la delincuencia, la muerte en guerras, la violación y el abuso sexual en sus diferentes
formas, la agresión física dentro del colegio, la discriminación contra quienes tienen
opciones sexuales no heterosexuales y los que pertenecen a grupos étnicos, entre otros”
(Duarte, 2005: 5). Todas estas manifestaciones cotidianas de las violencias son vividas de
manera diferenciada según la ubicación estructural de los sujetos: mientras en aquellos
con mayores capitales económicos y culturales puede reforzar tendencias al agencia-
miento colectivo y recrear sentidos de pertenencia grupal, en los sectores empobrecidos
todo parece indicar que las grupalidades son, más bien, por “default” y como posibilidad
de sobrevivencia “(…) hoy me parece que las evidencias empíricas señalan un cambio no-
16
dal: no se entra al ‘grupo’ para pertenecer, sino para sobrevivir. Las grupalidades juveniles
en contextos de exclusión y pobreza, parecen operar para muchos de sus integrantes
como lugar de mínimas seguridades y confianzas (precarias)” (Reguillo, 2008: iv).
De allí que en función del análisis de las hablas juveniles, propongamos tres rutas in-
terpretativas que permitan comprender los discursos de legimitidad/ilegitimidad de las
violencias en un plano situacional:
obs23FINAL.indd 16 9/11/09 17:58:36
Instituto Nacional de la Juventud
I. Miedos e indefensión. Nos recuerda Reguillo (2005) que los miedos nos permiten
comprender la fragilidad de la experiencia vital de la juventud latinoamericana: ante
la pregunta de a qué le tiene miedo un joven piquetero en Argentina, éste responde:
“A ser padre”. Aquí la experiencia vital de paternidad aparece mediada por el miedo a
lo desconocido en una sociedad que está transformando las coordenadas básicas que
permiten fijar la experiencia social: el tiempo y el espacio.
Pero es importante retener la sensación y el temor a la otredad, aquí se encuentran las
claves que permiten pensar la recurrencia de situaciones de violencia cotidiana que
están originadas en el temor a otra u otro imaginado y representado como peligroso,
como riesgo para la integridad individual.
Los miedos contemporáneos son poderosos operadores culturales que determinan las
posibilidades de las convivencias en/con la diferencia; sólo así podemos comprender
las burlas hacia el otro u otra por sus defectos físicos, casi un deporte nacional en el
que somos socializados, las agresiones simbólicas y físicas a quienes amenazan con
su simple existencia nuestra identidad, la subordinación y agresión hacia la mujer
fundamentada en su manido “rol histórico”. Todas estas situaciones narradas por las
y los jóvenes entrevistados, evidencian que el miedo a lo no conocido y lo diferente
genera su propio efecto de indefensión para todos aquellos que forman parte de la
situación de interacción: ante la diferencia para quien se ubica en una posición de
poder, y ante el ataque quien tiene que reaccionar a la violencia recibida.
De allí que sea necesario superar la dicotomía victimario/víctima y situar a los sujetos
en estas tramas culturales ante las cuales sólo les queda ensayar respuestas que les
permitan sentirse protagonistas. “Todo parecía indicar que los jóvenes (pobres, princi-
palmente) siguen siendo los depositarios de los temores y culpas sociales, que encuen-
tran en ellos la ‘figura vacía’ y funcional no sólo para dotarla de contenidos ad hoc (pá-
nicos morales, miedo a la inseguridad, desafección democrática) sino para desplazar la
pregunta de fondo, que es esa por la que se interroga Perea: la de los proyectos sociales,
es decir, la imaginación y los límites de lo político” (Reguillo, 2008: v).
Si los miedos constituyen uno de los ejes centrales en la emergencia de la violencia
y ubica en planos de indefensión a todos los participantes, ¿no será necesaria una
apuesta por pedagogías de la interculturalidad que entreguen herramientas concretas
para gestionar la convivencia en y con la diferencia? ¿No habrá que desmontar los dis-
cursos esencialistas de la identidad nacional, tribal, territorial para avanzar en dicha
dirección intercultural? ¿No obliga todo ello a problematizar la historia y desmontar
las mitologías de origen que muchas veces explican los conflictos cotidianos?
II. Respeto y Honor: Señala Perea (2008) que el concepto de respeto “(…) encierra una
noción universal donde se reconoce al Otro en su dignidad y, como consecuencia, se 17
detiene todo ultraje en su contra. Los sectores populares le conceden un lugar espe-
cial en las formas que gobiernan la convivencia.” (Ibídem: 143). Sin embargo, el uso y
rendimiento que está presente en buena parte de los discursos juveniles lo vinculan
más bien con el sentido de honor y masculinidad a cuidar, sean personas extrañas o
conocidas: la pareja, la madre o la hermana condensan estas dimensiones restrictivas
del respeto, vinculadas con la protección y el miedo.
obs23FINAL.indd 17 9/11/09 17:58:36
Revista Observatorio de Juventud
También lo condensan los significados de territorio y grupalidad que se ensayan des-
de los mundos juveniles: el respeto que se aprende y utiliza es fundamentalmente
androcéntrico (la virilidad), es agresivo como forma de anticipar el hipotético daño
que “el otro-otra” representa. De esta manera, el respeto en los discursos juveniles
analizados antes que estar definido por una concepción integral de la dignidad hu-
mana se fundamenta más bien en el miedo: cuando se relatan las formas de relación
con la madre y/o el padre que “se tenía antes”, la asociación con el autoritarismo y la
violencia física como práctica pedagógica no resalta precisamente la dignidad huma-
na sino más bien el temor a ser castigado. Si esto es así, ¿cuáles son las alternativas
para recuperar la dimensión universal de respeto? ¿Es posible comprender de mejor
manera este proceso a partir de un estudio e intervención sistemática en el campo
de la construcción de la masculinidad? ¿No es acaso urgente un proceso de mediación
sociocultural en escuelas, trabajo y comunidad que permita el reconocimiento y el
respeto por el conjunto de actores involucrados en dichos espacios?
III. Civilidad: Todas y cada una de estas violencias nos remiten a los procesos de cons-
trucción del vínculo social, a la pregunta por aquello que nos une como colectividad
(Perea, 2008), a las formas de ciudadanía que se requiere desarrollar. En último térmi-
no, todos y cada uno de los puntos expuestos nos exigen pensar en la política desde las
actuales condiciones sociales y culturales: allí es donde puede ser de utilidad pensar
en la noción de civilidad tal como la plantea Balibar: “La civilidad, en ese sentido, no
es ciertamente una política que suprima toda violencia, pero sí rechaza sus extremos
con el objeto de dar espacio (público, privado) a la política (la emancipación, la trans-
formación) y permitir la historización de la violencia misma” (2005: 40). Desde esta
perspectiva, la preocupación central estará dada por indagar y proponer modalidades
de gestión y regulación de las violencias no sólo desde una perspectiva normativa-
institucional, sino que también desde abordajes contractuales-comunitarios.
Así como hemos sido socializados en la inevitabilidad de la violencia (con argumentos
psicobiológicos o antropológicos), es del todo lógico socializarnos en la gestión de
la violencia y en la regulación autónoma de ella. Apuntar a esta doble dimensión de
autonomía gubernamental en las comunidades, así como a los hábitos que ello exige,
puede convertirse en un proceso que no sólo tramite adecuadamente la violencia
sino que, además, favorezca procesos de profundización democrática en las diversas
esferas de la vida social.
18
obs23FINAL.indd 18 9/11/09 17:58:36
Instituto Nacional de la Juventud
BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA, O. (2008). Movidas, movilizaciones y movimientos. Cultura política y políticas
de las culturas juveniles en el chile de hoy. Tesis Doctoral en Antropología Social y Cul-
tural, Universitat Autónoma de Barcelona.
BALIBAR, E. (2005). Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global.
Barcelona: Editorial GEDISA.
DUARTE, K. (2007). “Tensiones en el análisis de lo juvenil”. En: Revista Observatorio de
Juventud. Nuevos Perfiles Generacionales I, Año 4, Número 15. Santiago de Chile: Instituto
Nacional de la Juventud.
------------------ (2005). “Violencias en Jóvenes, como expresión de las violencias socia-
les. Intuiciones para la práctica política con investigación social”. En: Revista PASOS, Nº
120, Julio – Agosto. San José de Costa Rica: DEI.
FEIXA, C. y FERRANDIZ, F. (2006). Jóvenes sin tregua. Barcelona: Editorial Anthropos.
GOFFMAN, E. (2006). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu Edito-
res.
HALL, S. y JEFFERSON, T. (eds). (1983). Resistance Through Rituals. Youth Subcultures in
post-war Britain. London: Hutchinson.
HEDBIGE, D. (2003). Subcultura. El significado del estilo. Barcelona: Paidós.
MEAD, M. (1971). Cultura y Compromiso. El mensaje a la nueva generación. Barcelona:
Editorial Granica.
MUNIZ SODRÉ (2001). Sociedad, cultura y violencia. Bogotá: Editorial Norma.
PEREA, C. (2008). ¿Qué nos une? Jóvenes, cultura y ciudadanía. Medellín: La Carreta Edi-
tores.
REGUILLO, R. (2008). “Prólogo”. En: PEREA, C. ¿Qué nos une? Jóvenes, cultura y ciudadanía.
19
Medellín: La Carreta Editores.
----------------- (2005). Horizontes fragmentados. Comunicación, cultura, pospolítica. El
(des) orden global y sus figuras. México, D.F.: ITESO.
obs23FINAL.indd 19 9/11/09 17:58:36
Revista Observatorio de Juventud
20
obs23FINAL.indd 20 9/11/09 17:58:36
Instituto Nacional de la Juventud
IMAGINARIOS JUVENILES DE LA VIOLENCIA
Andrea Aravena Reyes
Dra. © en Antropología (EHESS-París)1
Resumen
El tema de la violencia es de suyo complejo. No sólo porque siempre ha existido, sino
particularmente porque los imaginarios sociales dominantes acerca de la violencia cam-
bian conforme a la historicidad y a la cultura. En efecto, las sociedades aplican diversos
criterios en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas. Por lo tanto, es
difícil poder sostener si hoy existe más o menos violencia que en algún otro momento
histórico específico. Este trabajo, de tipo descriptivo, presenta una visión de los imagina-
rios juveniles acerca de la violencia, a partir del análisis preliminar de los resultados de
la VI Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2009) y de los marcos interpretativos desarro-
llados en el proyecto FONDECYT Nº10710902.
Palabras claves: violencia, juventud, discriminación, imaginarios sociales.
Abstract
The issue of violence is extremely complex. Not only because it has always existed, but par-
ticularly because the dominant social imaginary about violence change as the historicity
and culture. In fact, societies use different criteria in relation to forms of violence that are
or are not accepted. Therefore, it is difficult to sustain if there is now more or less violence
than in any other specific historical moment. This paper, of descriptive type, presents a
vision about youth´s imaginary about violence, based on the preliminary analysis of the
results of the Sixth National Youth Survey (INJUV, 2009) and the interpretive frameworks
developed in the FONDECYT project Nº1071090.
Key words: violence, youth, discrimination, social imaginaries.
21
1 Docente Dpto. de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción, Chile. Jefa Departamento de Estudios,
Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, Chile. andrea.aravena@udec.cl.
2 FONDECYT Regular 2007-2009, Nº1071090: “Imaginarios Sociales del Otro en el Chile Contemporáneo. La Mujer, el
Indígena y el Inmigrante”, Sector Estructuras y Relaciones Sociales. Investigadores: Manuel Antonio Baeza, Andrea
Aravena, Miguel Urrutia, Universidad de Concepción.
obs23FINAL.indd 21 9/11/09 17:58:36
Revista Observatorio de Juventud
Introducción
En el actual momento histórico, característico de nuestra modernidad es la intensifi-
cación de las diferencias, en el acceso al bienestar y a la distribución del ingreso en
los diferentes segmentos socioeconómicos, que algunos sociólogos han estudiado en
el contexto de la sociedad del riesgo (Beck, 1994, en Robles, 2000). Este “riesgo” gene-
ra distinciones (Bourdieu, 1979). Las que fisuran las relaciones entre quienes se han
beneficiado de esta modernidad y quienes se sienten postergados. Las juventudes en
Chile viven realidades muy diversas y desiguales desde este punto de vista, pero como
generación, se sitúan en un contexto generalizado de incertidumbre y dominación, por
lo que en altos índices perciben su relación con el mundo adulto y con la sociedad en
el contexto de tales incertezas.
En el escenario de las incertidumbres la violencia simbólica y real asume un rol pre-
ponderante en la sociedad y en la juventud. Una situación propia no sólo de la socie-
dad chilena sino del conjunto de sociedades en esta modernidad, como principio de
generación y de estructuración de prácticas y de representaciones (Bourdieu, 1979),
especialmente de las llamadas sociedades periféricas como la nuestra.
El último informe de Desarrollo Humano del PNUD (2009) insiste en la necesidad de
diálogo, de apoyo, de “cuidado” a las personas y a las familias. Tal tema ha sido puesto
en el debate público con gran fuerza en este período preeleccionario a nivel país, en
una sociedad donde el “poder-violento” que se ejerce cotidianamente sobre los indivi-
duos y la percepción de inseguridad (sea ésta real o no) que pesa sobre los mismos han
cobrado una creciente relevancia. En relación a la juventud -y especialmente mediante
la acción de los medios de comunicación-, se produce un discurso de peligro y de des-
confianza, que como imaginario social dominante deslegitima a dicha población. A su
vez, hombres y mujeres jóvenes, como sujetos, construyen su propio imaginario de la
sociedad como amenaza.
En general por violencia se entiende aquel tipo de comportamiento, las más de las
veces, deliberado, capaz de provocar daños físicos o psíquicos a otras personas. Desde
un punto de vista jurídico, algunas formas de violencia son sancionadas como tal por
la ley o por la sociedad, diferenciándose de los crímenes. Un punto central se asocia
a la acción deliberativa, pues en la mayoría de los casos se vincula la violencia única-
mente a la acción intencional, en circunstancias que muchas veces ésta se ejerce como
resultado de una combinatoria de determinantes que pesan sobre los individuos, más
allá de la voluntad o intención individual. Nos referimos especialmente a las violencias
que una sociedad puede llegar a ejercer sobre las personas que la integran, a partir de
imaginarios dominantes de clase, de género, de etnicidad y, en el caso que nos ocupa,
de juventud.
22
La violencia en los diversos ámbitos de la sociedad
Para los efectos de este trabajo, podríamos señalar que existen tres dimensiones a partir
de las cuales podemos analizar los imaginarios sociales de la violencia en la juventud: el
nivel microsocial, privado o individual; el nivel mesosocial o colectivo, y el nivel macro-
social o estructural.
obs23FINAL.indd 22 9/11/09 17:58:37
Instituto Nacional de la Juventud
A nivel microsocial o privado, la violencia afecta al individuo y su entorno privado di-
recto, normalmente hasta el nivel de la familia/las amistades íntimas. Las relaciones
personales del individuo se ven atravesadas por la acción violenta que se ejerce en contra
de sí mismo o de quienes lo rodean, lo que incluye además del sujeto propiamente tal a
su familia y a sus amigos/as en sentido restringido, a sus relaciones en la escuela, en el
trabajo, con las personas vecinas o cualquier otra relación de proximidad. La experiencia
privada de la violencia es en general solitaria. Ésta puede ser percibida por el grupo pero,
la mayor parte de las veces, sus consecuencias se abordan de manera personal.
Se trata de un nivel que se encuentra cruzado comúnmente por las distinciones deri-
vadas del modelo estructural de pensamiento, desarrollado por Claude Lévi-Strauss, en
torno a categorías binarias y que se funda en la oposición “público/privado”. Esta oposi-
ción sirve de punto de partida para explicar la pluralidad de lo normativo de la cultura, la
que debe ser resulta de manera colectiva -es decir, de forma política- y no individual. En
última instancia el Tótem social es público, pues remite al conjunto y no a cada individuo
(Lévi-Strauss, 1958). En este contexto, aparece el ámbito de lo familiar y lo privado en
oposición a lo que acontece en el espacio público. El ámbito privado correspondería a lo
doméstico y particular, y el público a lo común (compartido) y a lo político.
A nivel mesosocial, la violencia se expresa en los espacios o entornos en los que se
desenvuelven las personas, lo que genera una disposición a vivir en un ambiente con
mayor o menor violencia. Así, podemos hablar de la exposición a vivir en un barrio más
o menos violento, a desarrollar una actividad más o menos violenta, donde el nivel de
violencia percibida y experimentada se asocia directa o indirectamente a la exposición
a determinado tipo de riesgos, y respecto de los cuales hay diversos niveles de con-
ciencia e incluso de aceptación. Este nivel corresponde a la vivencia de la violencia de
los entornos, de las instituciones modernas, como efecto colateral del funcionamiento
desregulado de las mismas en relación a los individuos. El barrio o la escuela en sÍ mis-
mos no son violentos desde el punto de vista mesosocial -no obstante, la escuela sí lo es
desde un punto de vista estructural-, pero bajo ciertas condiciones sociales, económicas
y políticas desreguladas, pueden llegar a generar efectos amenazantes y atemorizantes
en los individuos.
A nivel macrosocial, la violencia se deposita en las estructuras comunicacionales, en la
religión, en la política, en la educación, en la justicia -por citar sólo algunos-, desde donde
la violencia es ejercida por la sociedad en todos los ámbitos de la vida. De alguna mane-
ra, todos los sistemas coercitivos y normativos que regulan nuestra vida en sociedad son
violentos. Sin embargo, en circunstancias específicas, este tipo de violencia afecta más a
algunas personas que a otras, especialmente cuando se combinan con características de
género, etarias, sociales, económicas, culturales, religiosas o étnicas. En general, existe
muy poca conciencia de la violencia que opera a nivel macrosocial, pues casi siempre se 23
encuentra legitimada por el sistema, a través del poder (Bourdieu, 1990, 1998).
Por ello, las ciencias sociales se han esforzado en establecer la diferencia entre violen-
cia y poder. De hecho, la distinción que Foucault hace entre violencia y poder se basa
precisamente en que mientras la violencia se realiza sobre las cosas o las personas (los
cuerpos) para destruir o someter, el poder supone el reconocimiento del otro como al-
guien que actúa o que es capaz de actuar, de gobernar, de conducir conductas (Foucault,
1988).
obs23FINAL.indd 23 9/11/09 17:58:37
Revista Observatorio de Juventud
En Chile, se han hecho diversos estudios acerca de las percepciones de la violencia en la
juventud -y de violencia en juventud en general-, a los que se suman las Encuestas Nacio-
nales de la Juventud. Sin embargo, dicha serie de encuestas sobre juventud no contempló
en sus inicios esta temática sino que ella ha sido incorporada de manera tardía, pero
paulatina. Así, en lo que respecta a la VI Encuesta Nacional de Juventud aplicada el año
2009, encontramos una serie de preguntas acerca de situaciones de violencia vividas y
ejercidas por la juventud, las cuales buscan conocer la percepción de la juventud chilena
en torno a sus experiencias personales vinculadas a la violencia y a la manera en que la
juventud vive y percibe este tipo de situaciones.3
I. A nivel microsocial: Violencia en el individuo
Un tercio de la juventud declara haber sido víctima de violencia4
De acuerdo a los resultados de la VI Encuesta Nacional de Juventud, si bien existe una
diferencia entre la percepción de los principales problemas de la juventud en general y
los problemas propios, en ambos casos “el riesgo de ser víctima de la delincuencia y/o
violencia” es uno de los principales problemas identificados (Gráfico Nº 1).
Del total de personas jóvenes, es relevante destacar que casi un tercio señala haber sido
víctima de algún tipo de violencia en alguna situación. En primer orden de importancia,
las y los jóvenes señalan haber experimentado una situación de violencia “con un desco-
nocido en un lugar público”, con un 28,3%. A su vez, la cuarta parte de la población juvenil
del país ha experimentado alguna situación de violencia con algún amigo/a o conocido/a
(27,1%), así como en la escuela o en el lugar de estudios (25,1%). En tercer lugar se ubican
las referencias a las experiencias de violencia en el plano de la familia y de la intimidad:
un 22,4% reconoce haber vivido una situación de conflicto con algún familiar y el 10,8%
con la pareja.
En el lugar de trabajo es donde menos personas jóvenes (8,2%) declaran haber sido vícti-
mas de violencia en Chile.
Como se aprecia, el mayor grado de violencia al que se sienten expuestos varones y mu-
jeres jóvenes en Chile está directamente vinculado a los espacios públicos y a personas
desconocidas. Mientras, el porcentaje que declara ser o haber sido víctima de la misma al
interior de la pareja y de la familia es menor, aun cuando cabe destacar que la violencia
experimentada en esta última casi duplica a la anterior y es mencionada por algo más
de la quinta parte de la población joven. La situación de trabajo quedaría fuera de esta
24 lógica, con un porcentaje similar al de la violencia experimentada con la pareja (más
adelante se abordará el tema de la violencia en el trabajo).
3 Esta Encuesta fue aplicada entre febrero y abril de 2009 a una muestra de 7.570 jóvenes de entre 15 y 29 años
de edad, en todas las regiones del país, con representatividad a nivel nacional, regional y urbano-rural.
4 Para efectos de esta pregunta, se definió la violencia como “la intención, acción u omisión mediante la cual
intentamos imponer nuestra voluntad sobre otros/as, generando daño físico, psicológico, moral o de otro tipo”
(Formulario VI ENJ, 2009).
obs23FINAL.indd 24 9/11/09 17:58:37
Instituto Nacional de la Juventud
Gráfico Nº 1: Violencia experimentada en diferentes situaciones (Total Muestra / Multirrespuesta).
(¿Has sido víctima de violencia…?)
Con un desconocido en un lugar público 28,3%
En alguna situación de conflicto con algún/a
amigo/a o conocido/a 27,1%
En la escuela o lugar de estudios 25,1%
En alguna situación de conflicto con un familiar
(excluida la pareja) 22,4%
Con tu pareja 10,8%
En el lugar de trabajo 8,2%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Disposición de la juventud a reaccionar de manera violenta en situaciones
de conflicto
Respecto a la formas de reacción señaladas por las personas jóvenes frente a diversas si-
tuaciones de conflicto, sobresale que la disposición de la juventud se inclina a “responder
físicamente” cuanto más se alejan las personas de sí, es decir, mientras más distantes se
encuentren de sus espacios de cotidianidad. Así, en caso de un asalto o de haber tenido
una experiencia de violencia con un desconocido en un lugar público, la respuesta física
a la agresión concentra la mayoría de las menciones con un 37,1% y un 20%, respecti-
vamente. A la inversa, en las situaciones que involucran relaciones personales prima
la disposición a reaccionar verbalmente frente a una situación de conflictos: con algún
amigo o conocido, en las relaciones familiares, en el lugar de estudios, con un familiar y
con la pareja (Gráfico Nº 2).
De acuerdo a la distribución por sexo, en todos los casos los hombres jóvenes duplican
en su disposición a reaccionar físicamente en situaciones de conflicto, excepto en re-
lación a la pareja, donde el porcentaje de mujeres jóvenes que indica que reaccionaría
de manera violenta supera en 4 puntos porcentuales a los hombres jóvenes (4,7% y 0,6%,
respectivamente). La misma tendencia se da en el tramo etario de menor edad (15 a 19
años), en los segmentos socioeconómicos más bajos -especialmente el E- y entre quienes
tienen educación secundaria o inferior. (Tabla Nº 1).
En este sentido, la población joven que declara y reconoce una mayor inclinación a res- 25
ponder de manera violenta ante diferentes situaciones de conflicto corresponde a perso-
nas jóvenes de sexo másculino, a quienes se encuentran en los tramos de menor edad,
a aquelas y aquellos que presentan mayores grados de vulnerabilidad social y a quienes
tienen un menor nivel educativo.
obs23FINAL.indd 25 9/11/09 17:58:38
Revista Observatorio de Juventud
Gráfico Nº 2: Disposición a reaccionar frente a una situación de conflictos (Total Muestra). (¿Has sido víctima de violencia en?)
70,3%
61,9% 60,6% 60,0%
58,0%
53,2%
39,1% 41,5%
35,3% 35,0% 36,4% 36,3% 37,1%
34,9%
29,9%
21,1% 20,8%
14,4%
5,6% 7,2%
1,3% 2,7% 3,0% 3,2%
pú cido
pú cido
par liar
oci a o
eja
os
lto
co
co
a
baj
eja
Responde fisicamente
do/
con igo/
udi
i
asa
par
ida n fam
bli
bli
lug ono
lug cono
tra
Responde verbalmente
est
am
un
tu
esc
de
es
la
ar
ar
(ex Con u
de
Me retiro del lugar
Con
En
/a
en ún d
en un d
ar
ar
ún
lug
clu
lug
un
un
alg
alg
Con
el
el
Con
Con
En
En
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Tabla Nº 1: Disposición a reaccionar frente a una situación de conflictos, según sexo, tramo etario, NSE, localidad y nivel educativo (%)
¿Cómo reaccionarías
tu en las siguientes Sexo Edad NSE Localidad Nivel Educativo
situaciones de conflicto?: Total
20- Secund. Técnico Univ.
Respondo fisicamente Hombre Mujer 15-19 25-29 ABC1 C2 C3 D E Urbano Rural
24 e Inferior Superior Superior
En un asalto 37,1% 48,9% 25,1% 39,5% 35,7% 35,9% 27,3% 36,2% 40,7% 37,9% 36,8% 37,6% 33,8% 38,8% 37,6% 31,9%
Con un desconocido en
un lugar publico 20,8% 30,0% 11,5% 23,4% 20,2% 18,6% 13,9% 20,4% 21,8% 21,7% 22,2% 21,3% 17,9% 23,3% 18,2% 15,3%
Con algún/a amigo/a o
conocido/a 7,2% 10,1% 4,2% 9,1% 6,4% 5,7% 3,1% 5,9% 7,4% 8,0% 11,6% 6,8% 9,9% 9,3% 4,0% 2,9%
En el lugar de estudios 5,6% 7,4% 3,9% 7,8% 5,1% 3,7% 3,0% 5,0% 5,8% 6,5% 7,0% 5,4% 7,2% 7,3% 2,5% 2,6%
En el lugar de trabajo 3,2% 4,6% 1,8% 3,5% 3,6% 2,4% 1,9% 2,4% 3,5% 3,6% 5,2% 3,1% 3,6% 3,9% 1,9% 1,7%
Con un familiar
(excluida la pareja) 3,0% 3,1% 2,9% 3,9% 3,0% 1,9% 0,9% 2,2% 2,2% 4,3% 4,5% 2,8% 4,0% 4,0% 0,9% 1,3%
Con tu pareja 2,7% 0,6% 4,7% 2,8% 2,9% 2,2% 2,0% 1,7% 2,1% 3,5% 5,1% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 1,4%
En tus relaciones
familiares 1,3% 1,5% 1,1% 1,5% 1,3 1,1% 0,7 0,8% 1,7% 1,4% 2,9% 1,3% 1,5% 1,7% 0,4% 0,9%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Violencia al interior de la pareja
En la misma encuesta se preguntó, a todas las personas jóvenes que han tenido o tienen
una relación de pareja, en torno a diferentes situaciones de violencia física, psicológica
o sexual vividas al interior de la pareja. En esta materia, la violencia se definió como
“cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico, tanto en el ámbito público como privado”.
26 Como resultado, se tiene que el 16,9% de la juventud en Chile manifiesta haber experi-
mentado, aunque sea una sola vez, alguna situación de violencia psicológica en la pareja,
porcentaje que aumenta al 19,2% en las mujeres jóvenes. En segundo lugar, un 7,7% de la
población juvenil dice haber experimentado al menos una vez en su vida violencia física
en su relación de pareja; nuevamente las mujeres jóvenes presentan mayores porcenta-
jes que los varones jóvenes, los cuales casi duplican a los de los segundos (un 9,6% versus
al 5,4%). Esta situación se acrecienta en el caso de la violencia sexual, ya que si bien sólo
el 0,8% de la juventud declara haber vivido alguna situación de este tipo en la pareja, esta
cifra es más del doble en las mujeres (1%) que en los hombres (0,4%) (Gráfico Nº 3).
obs23FINAL.indd 26 9/11/09 17:58:38
Instituto Nacional de la Juventud
Desde un análisis de género, se puede señalar que en lo que refiere a la menor declara-
ción de violencia al interior de la pareja por parte de los jóvenes de sexo masculino con
respecto a las mujeres jóvenes, ello remite a la configuración de diferentes imaginarios
sociales masculinos y femeninos en cuanto a la violencia al interior de la pareja. En el
caso de las mujeres es probable que esta mayor declaración coincida con su experiencia
como víctimas de dichas formas de violencias.
Si se comparan estos resultados al interior de los tramos etarios, vemos acentuadas las
diferencias entre hombres y mujeres en los tres tipos de violencia en la pareja. Destaca
la violencia sexual, donde las mujeres declaran un porcentaje muy superior al de los
hombres. En el caso de la violencia física, las declaraciones de mujeres en los tramos de
20 a 24 años y de 25 a 29 años prácticamente duplican a las de los hombres. La misma
aumenta conforme disminuye el nivel socioeconómico y el nivel educativo. (Gráfico Nº
4 y Nº 5).
Gráfico Nº 3: Situaciones de violencia en las parejas jóvenes (%) (Total respuestas)
19,2%
16,9%
14,2% Hombres
Mujeres
9,6% Total
7,7%
5,4%
0,4% 1% 0,8%
Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Gráfico Nº 4: Situaciones de violencia en las parejas jóvenes, según sexo y tramo etario (%)
25,1%
19,1%
17%
14,6%
12,2%
10,7% 10,4%
9,2%
6,4%
4,7% 4,6% 5%
1% 1% 0,3% 1% 0,2% 1%
15 - 19 20 - 24 25 - 29
col cia
col cia
col cia
ica
a
ca
l
ua
ua
ua
ica
ica
ica
ic
psi iolen
psi iolen
psi iolen
ísi
fís
sex
fís
sex
sex
óg
óg
óg
af
cia
cia
cia
cia
cia
V
V
ci
len
len
len
len
len
len
Vio
Vio
Vio
Vio
Vio
Vio
Hombres Mujeres
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Gráfico Nº 5: Situaciones de violencia física en las parejas jóvenes, según sexo, tramo etario, nivel socioeconómico y niveleducativo (%)
12,3%
10,9% 27
9,6% 9,5% 10,1%
7,7% 8%
7,1%
5,4% 5,2%
4,6%
3,3% 3,8%
2,3%
a
Su nica
a
C1
al
bre
jer
- 19
24
29
C2
C3
ari
ari
o-
ior
o+
Tot
AB
Mu
-
m
und
rsit
Téc
per
15
25
20
Ho
ive
Sec
Un
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 27 9/11/09 17:58:39
Revista Observatorio de Juventud
Violencia en la familia
La VI Encuesta Nacional de Juventud no trata puntualmente el tema de la violencia intrafa-
miliar, como lo hacen otras encuestas o estadísticas sociales que consignan la violencia en
atención a la gravedad de los hechos generados. Sin embargo, existe una pregunta que busca
consignar cuáles son los principales problemas de la juventud en su familia de origen.
Si bien los problemas que obtienen la mayor frecuencia de respuestas positivas son los pro-
blemas económicos, la falta de comunicación y la falta de tiempo para compartir en familia,
existe un conjunto de aquellos -que son declarados en porcentajes importantes- que resultan
orientadores en cuanto a la presencia de algún tipo de violencia al interior de la familia.
En efecto, cerca de un 15% de la población juvenil responde que en su familia de origen el
maltrato físico y/o psicológico es un problema, mientras que el 6,6% indica la existencia de
despreocupación y abandono en su familia de origen. Sólo el 1,1% señala al abuso sexual (aco-
so, tocaciones, estupro y violaciones) como un problema en la misma (Grafico Nº 6).
En todas aquellas afirmaciones, las mujeres presentan mayores porcentajes que los varones.
Un 18% de ellas declara la existencia de maltrato físico y/o psicológico al interior de su fa-
milia de origen, en relación a un 11,7% de los hombres. El 7,7% de las mujeres manifiesta des-
preocupación y abandono por parte de su familia de origen, en tanto entre los hombres este
porcentaje es del 5,5%. Finalmente, mientras el 1,8% de las mujeres advierte la existencia de
abuso sexual al interior de su familia de origen, esta situación es reconocida sólo en un 0,4%
entre los hombres. En todos los casos, las frecuencias de las respuestas afirmativas disminu-
yen conforme aumenta el nivel socioeconómico de las y los encuestados (Tabla Nº 2).
Grafico Nº 6: Problemas que se han dado en la familia de origen (%) (Total Muestra)
Problemas económicos 62,9%
Falta de comunicación 51,6%
Falta de tiempo para compartir en familia 49,9%
Malas relaciones entre padres e hijo/as 28,0%
Malas relaciones entre hermano/as 19,7%
Maltrato físico y/o psicológico
(golpes, cachetadas, insultos, humilalciones) 14,9%
Problemas derivados del alcohol y drogas 14,7%
Despreocupación, abandono 6,6%
Abuso sexual (acoso, tocaciones,
estupro, violaciones) 1,1%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
28 Tabla nº 2: problemas que se han dado en la familia de origen, según sexo, NSE y tramo etario (%) (Total muestra).
Sexo NSE Edad
Total H M ABC1 C2 C3 D E 15-19 20-24 25-29
Abuso sexual (acoso, tocaciones, estupro, violaciones) 1,1% 0,4% 1,8% 0,4% 0,6% 1,3% 1,3% 2,6% 0,9% 1,0% 1,5%
Despreocupación, abandono 6,6% 5,5% 7,7% 3,0% 5,4% 5,6% 8,0% 11,5% 6,1% 7,2% 6,4%
Problemas derivados del alcohol y drogas 14,7% 13,2% 16,3% 8,8% 12,1% 13,7% 17,7% 21,1% 13,0% 14,9% 16,5%
Maltrato físico y/o psicológico (golpes, cachetadas,
14,9% 11,7% 18,1% 11,5% 14,5% 14,3% 16,1% 15,3% 13,3% 15,9% 15,6%
insultos, humillaciones
Malas relaciones netre hermano/as 19,7% 16,9 22,5% 22,8% 17,9% 18,5% 21,7% 19,7% 22,7% 19,9% 15,8
Malas relaciones entre padres e hijo/as 28,0% 25,8% 30,2% 24,2% 26,9% 27,1% 30,4% 28,9% 29,6% 30,6% 23,2%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 28 9/11/09 17:58:40
Instituto Nacional de la Juventud
II. A nivel mesosocial: Violencia en el entorno
Percepción de ser víctima de delincuencia y/o violencia
Como se aprecia en el Gráfico Nº 7, el riesgo de ser víctima de la delincuencia y/o vio-
lencia/inseguridad es percibido como un problema para el grupo o el colectivo -es decir,
para la juventud- en un 18,2%, en tanto para los sujetos en forma personal en un 24,9%. En
ambas circunstancias, la violencia se ubica en tercer lugar de importancia, tanto para la
juventud como para el sujeto, siendo superior la percepción de riesgo individual.
Resulta curioso que la percepción de ser víctima de violencia, tanto en lo personal como
en el grupo, sea menor que la declaración de haber sido víctima de violencia en distintas
situaciones analizada en la primera pregunta. Ello podría estar vinculado a que frente a
otros problemas, como las dificultades para conseguir trabajo, el tema de la violencia no
esté tan presente en la juventud como imaginario dominante como suele generalizarse,
siendo tal vez este tipo de preocupación más propia del mundo adulto.
Grafico Nº 7: Los dos problemas más importantes que afectan actualmente a la juventud chilena y
a los entrevistados (%)
El consumo excesivo de alcohol o drogas 5,3
55,8
Dificultades para conseguir trabajo 29,1
43
24,9
Riesgo delincuencia y/o violencia 18,2
26,5
Deudas y problemas económicos 15,5
14,3
Las dificultades para acceder a la educación 15
15,5
La falta de confianza de adultos en jóvenes 10,8
9,8
Problemas de calidad de la educación 10,7
5,3
La discriminación 7,2
5
Problemas familiares/ relacionados con los hijo/as 6,4
El acceso a la vivienda 16,2
4,3
6,5
Problemas de rendimiento en estudios 3,2
Problemas personales: 7,3
de personalidad/ soledad/ de pareja 3,1
Las dificultades para acceder a la salud 7,6
2,5
La falta de acceso a la justicia 5,3
2,3 29
Problemas entrevistados
No responde 2,9 Problemas juventud
0,3
No sabe 3
0
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 29 9/11/09 17:58:41
Revista Observatorio de Juventud
Ocurrencia de situaciones de violencia en el establecimiento escolar
En primer lugar, cabe señalar que el 49,5% de las personas jóvenes se encuentra estudian-
do actualmente, con una mayor presencia del grupo de 15 a 19 años y en orden creciente
conforme más alto es el nivel socioeconómico. Respecto de quienes estudian, el 58,3%
cursa educación media.
Con respecto a las situaciones de violencia que se han dado en los establecimientos
educacionales durante el último año, las burlas o descalificaciones entre compañeros/as
es la más mencionada, con un 71,3%; le sigue la mención de haber sido víctimas de robos
(70,3%); la violencia física entre alumnos/as (60,7%), y problemas graves de disciplina
entre alumnos/as (55,9%). Luego se encuentran el consumo de alcohol o drogas entre
alumnos/as (44,6%) y las medidas injustas de las autoridades hacia los/as estudiantes
(40%). Por último, y con un porcentaje no despreciable del 21,8% de menciones, se ubica la
discriminación de los/as profesores hacia los/as alumnos/as. (Ver Gráfico Nº 8).
Asimismo, los hombres declaran en mayor medida que las mujeres que en sus estableci-
mientos educacionales ha habido violencia física entre alumnos/as (65,7% y 55,4%, respec-
tivamente). Igualmente, llama la atención que en el NSE C3 se presenta el porcentaje más
elevado de menciones relativas a las burlas o descalificaciones entre compañeros/as. En
los NSE C2, C3 y D está la mayor cantidad de declaraciones sobre problemas graves de dis-
ciplina entre alumnos/as (62,8%, 63,8% y 61,1%, respectivamente). Por su parte, en todos los
grupos socioeconómicos, con excepción del ABC1, existen elevados porcentajes en cuanto
a consumo de alcohol o drogas entre alumnos/as. Finalmente, destaca que en el ABC1 se
halla la proporción más alta de menciones sobre acosos sexuales de parte del profesorado
hacia alumnos/as (6,5%).
Grafico Nº 8: Problemas en establecimientos educacionales durante el último año (% respuestas afirmativas de personas
jóvenes que estudian en la enseñanza media)
Burlas o descalificaciones entre compañeros/as 71,3%
Personas que han sido víctimas de robos 70,3%
Violencia física entre alimnos/as 60,7%
Problemas graves de disciplina en los alumnos/as 55,9%
Consumo de alcohol o drogas entre los alumnos/as 44,6%
Medidas injustas de las autoridades o profesores/as
hacia los alumnos/as 40,0%
Discriminación de los profesores/as
hacia alumnos/as 21,8%
Acoso sexual entre alumnos/as 8,1%
30 Violencia física entre profesores y alumnos/as 7,7%
Acosos sexuales de parte de los profesores/as 5,6%
Consumo de alcohol o drogas
entre los profesores/as 3,6%
Abuso sexual entre alumnos/as 2,9%
Abuso sexual de parte de profesores/as
hacia alumnos/as 1,6%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 30 9/11/09 17:58:41
Instituto Nacional de la Juventud
Violencia en el trabajo
Como se señalaba en las páginas precedentes, al ser consultada la juventud en cuanto a
los lugares en que ha sido víctima de violencia, el lugar de trabajo era la categoría con el
menor nivel de respuestas afirmativas, con sólo un 8,2% de las menciones.
Sin embargo, al analizar la respuesta con mayor detenimiento se aprecian diferencias
según sexo, nivel socioeconómico y tramo etario. Ciertamente, como se observa en los
gráficos respectivos, los hombres jóvenes duplican a las mujeres jóvenes en su declara-
ción de haber sido víctimas de violencia en su lugar de trabajo, con un 10,8% para ellos
y un 5,5% para ellas. Igualmente, esta tendencia se mantiene en el tramo etario superior;
efectivamente, quienes tienen entre 25 y 29 años de edad están mucho más expuestos
a la vida laboral, por lo que en cierta forma este aumento resulta lógico. De acuerdo al
nivel socioeconómico, las cifras son cercanas para todos los niveles, a excepción de las
personas jóvenes que pertenecen al NSE ABC1, las que declaran los menores niveles de
violencia en el lugar de trabajo (Gráficos Nº 9, 10 y 11).
Gráfico Nº 9: Personas jóvenes que declaran haber sido víctimas de violencia en el lugar de trabajo, según sexo
10,8%
8,2%
5,5%
Total Hombre Mujer
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Gráfico Nº 10: Personas jóvenes que declaran haber sido víctimas de violencia en el lugar de trabajo, según tramo etario
11,5%
9,7%
8,2%
3,7%
Total 15 - 19 20 - 24 25 - 29
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Gráfico Nº 11: Personas jóvenes que declaran haber sido víctimas de violencia en el lugar de trabajo, según NSE (%)
31
8,5% 8,4% 8,7%
8,2% 7,7%
3,6%
Total ABC 1 C2 C3 D E
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 31 9/11/09 17:58:41
Revista Observatorio de Juventud
III. A nivel estructural: Violencia en la sociedad
Lugares y situaciones donde los y las jóvenes se sienten discriminados
Decíamos con anterioridad que a nivel macrosocial, la violencia se ejerce desde diversos
ámbitos de las estructuras de la sociedad. Resulta difícil en una encuesta perceptual,
como es la Encuesta Nacional de Juventud, analizar la manera en que la sociedad legitima
su poder y efectúa algún tipo de violencia en la juventud.
No obstante, determinadas preguntas de la Encuesta pueden arrojar algunas luces acerca
de la manera en que la juventud en Chile se siente tratada en ciertos lugares y/o situa-
ciones. Específicamente, aquella que consulta al/la joven si se ha sentido discriminado/a
alguna vez en un conjunto de circunstancias.
Si bien sentirse discriminado es diferente de ser víctima de violencia, no es menos
efectivo que la discriminación es una forma de violencia, las más de las veces pasiva,
pero que exacerbada puede convertirse en agresión física y llegar a ser letal. Quienes
son discriminados/as han sido designados/as por quienes tienen el poder de hacerlo, en
una situación de inferioridad o meritoria de un trato desigual y diferencial. Las formas
más conocidas de discriminación en nuestra sociedad son aquellas que se basan en
diferencias de tipo racial, étnico, sexual, cultural, religioso, ideológico y también etario
(Aravena, 2007).
En el peor de los casos, y desde una perspectiva de juventud, sin duda las desigualdades
que afectan a las juventudes chilenas en diversos ámbitos de la vida en sociedad y los
juicios y prejuicios que sobre ellas pesan, dan cuenta no sólo de la juventud como un
segmento expuesto a sufrir discriminación por parte del mundo adulto, sino también
grados importantes de violencia.
Así, ante la pregunta respecto de los lugares o situaciones donde se han sentido discrimi-
nados/as, la quinta parte de la población juvenil señala haberse sentido discriminado/a
en el lugar donde estudia (22,6%) y por las personas que ejercen algún rol de autoridad,
como profesores/as y jefaturas (20,9%). El 17% se ha sentido discriminado/a por carabine-
ros y al buscar trabajo o en su trabajo. En la calle se ha sentido discriminado un 16%, y en
su casa o en la casa de sus amistades un 11,6%. Un menor porcentaje de personas jóvenes
señala haberse sentido discriminado en sus relaciones familiares (7,3%), con su grupo de
pares (6,4%) y en sus relaciones de pareja (4,6%) (Gráfico Nº 12).
Como se aprecia en la Tabla Nº 3, las diferencias más importantes se dan según sexo y
nivel socioeconómico. En lo que respecta a la distribución por sexo, las mujeres decla-
32 ran sentirse más discriminadas que los varones en los entornos cercanos y familiares;
en tanto, en los hombres se indican en mayor proporción a los espacios públicos. En el
segundo, mientras más bajo es el nivel socioeconómico de las y los jóvenes aumenta la
percepción de discriminación en la calle; y, en el caso de las personas jóvenes de seg-
mentos altos, aumenta la percepción de discriminación por figuras de autoridad, como el
profesorado, jefaturas y carabineros.
obs23FINAL.indd 32 9/11/09 17:58:41
Instituto Nacional de la Juventud
Grafico Nº 12: Lugares/situaciones en las que las y los jóvenes se han sentido discriminados/as (%) (Multirrespuesta)
En el colegio/ liceo/ instituto o universidad 22,6%
Por alguien que ejerza un rol de autoridad
(profesor, inspector/a, jefatura, etc.) 20,9%
Por carabineros 17,2%
Al buscar trabajo o en tu trabajo 16,9%
En la calle 16,0%
En tu casa/ casa de amistades 11,6%
En tus relaciones familiares 7,3%
Con tu grupo de pares 6,4%
En tus relaciones de pareja 4,6%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Tabla Nº 3: Lugares/situaciones en las que las y los jóvenes se han sentido discriminado/as (%) (Multirrespuesta)
¿Te has sentido discriminado/a alguna vez en la vida Sexo NSE
Total
en algunas de las siguientes situaciones? H M ABC1 C2 C3 D E
En el colegio/ liceo/ instituto o universidad 22,6% 22,3% 22,8% 21,0% 23,8% 23,1% 21,2% 22,5%
Por alguien que ejerza un rol de autoridad (profesor,
20,9% 23,8% 18,0% 25,9% 21,8% 21,1% 19,4% 19,1%
inspector/a, jefatura, etc)
Por carabineros 17,2% 24,6% 9,7% 22,8% 17,0% 18,9% 15,7% 15,0%
Al buscar trabajo o en tu trabajo 16,9% 17,1% 16,7% 11,3% 15,2% 19,0% 17,5% 20,2%
En la calle 16,0% 18,3% 13,6% 13,0% 15,5% 15,4% 16,9% 18,1%
En tu casa/ casa de amistades 11,6% 10,7% 12,5% 11,4% 10,7% 9,5% 13,1% 14,6%
En tus relaciones familiares 7,3% 5,7% 8,9% 9,3% 6,0% 6,3% 8,2% 10,3%
Con tu grupo de pares 6,4% 5,6% 7,2% 9,7% 5,9% 5,5% 7,0% 5,4%
En tus relaciones de pareja 4,6% 3,6% 5,7% 3,4% 4,4% 4,4% 4,9% 6,3%
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
Representaciones de la juventud en torno a la violencia hacia las mujeres
En relación a la pregunta de la Encuesta que busca indagar en las representaciones y
modelos de género de la juventud, en ella se consultó acerca del grado de acuerdo con un
conjunto de afirmaciones tendientes a medir la percepción de la juventud sobre temas de
equidad. A partir de los resultados en esta área se observa que la afirmación tendiente
a medir la percepción de violencia de género presente en nuestra sociedad, concita una
amplia mayoría de personas jóvenes que declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo.
Esta percepción es levemente superior en las mujeres (80,7%) que en los hombres (77,9%),
y en el segmento socioeconómico ABC1 (82,4%) en relación a los demás (79,5% en el C2;
78,5% en el C3; 78,8% en el D; y, 79,6% en el E). (Gráfico Nº 13).
Gráfico Nº 13: Grado de acuerdo con la afirmación: En nuestro país hay abusos de poder, maltrato y violencia hacia las mujeres (%)
79,3% 33
9,8% 10,0%
0,9%
NS/NR Ni acuerdo, En desacuerdo y De acuerdo y
ni desacuerdo muy en desacuerdo muy de acuerdo
Fuente: Datos preliminares. VI Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud (2009).
obs23FINAL.indd 33 9/11/09 17:58:41
Revista Observatorio de Juventud
Conclusiones provisorias
Los diferentes aspectos aquí tratados, muestran, de alguna manera, que existen múltiples
factores asociados tanto a los imaginarios de la violencia en la juventud chilena actual,
como a la forma en que las personas jóvenes viven las distintas formas de violencia y
la proyectan.
Si bien existe una diferencia entre la percepción de los principales problemas de la ju-
ventud en general y los problemas propios, en ambos casos “el riesgo de ser víctima de
la delincuencia y/o violencia” es uno de los principales problemas identificados. De todas
maneras esta percepción es inferior a la declaración de haber sido víctima de violencia.
Las percepciones entre mujeres y hombres jóvenes son diferentes. Mientras que los hom-
bres jóvenes se muestran más expuestos y dispuestos a la violencia en la calle y los
lugares públicos, las mujeres jóvenes declaran más violencia al interior de la familia y
las relaciones de pareja. Así, en lo que atañe a los jóvenes de sexo masculino se aprecia
una menor declaración de violencia al interior de la pareja en relación a las mujeres
jóvenes, y lo mismo sucede al interior de la familia. Igualmente, los hombres jóvenes
duplican a las mujeres jóvenes en su declaración de haber sido víctima de violencia en
su lugar de trabajo.
Lo anterior remite a la configuración de diferentes imaginarios sociales masculinos y fe-
meninos respecto de la violencia en diferentes ámbitos. Por otro lado, hombres jóvenes,
especialmente de niveles socioeconómicos altos, se muestran más sensibles al poder,
mientras que las mujeres en todos los segmentos -especialmente en los más bajos- a la
violencia doméstica. Se configura claramente así la segmentación público/privado, polí-
tico/doméstico entre hombres y mujeres jóvenes en torno a la violencia.
El imaginario social dominante asociado al sexo masculino como el principal agente de
generación de violencia, se refuerza cuando los hombres jóvenes declaran y reconocen
una mayor inclinación a responder de manera violenta ante diferentes situaciones de
conflicto. Dicha situación se incrementa en intensidad en los ámbitos públicos (la calle,
una pelea con un desconocido), donde aparece la mayor legitimación de la violencia
física como práctica social y mecanismo de resolución de conflictos. Esta tendencia se
da con mayor frecuencia en los jóvenes de menor edad, con mayor vulnerabilidad social
y menor nivel de educación.
En la mayoría de los casos, las frecuencias de las respuestas afirmativas que confirman
algún grado de experiencia de violencia en la juventud disminuyen conforme aumenta
el nivel socioeconómico. Por el contrario, mientras más bajo es el nivel socioeconómico
de mujeres y hombres jóvenes aumenta la percepción de discriminación en la calle. Así,
34
junto con reforzarse en los propios imaginarios juveniles acerca de la violencia el com-
ponente de género asociado al sexo masculino, destaca el reforzamiento del imaginario
dominante conforme al cual en los segmentos socioeconómicos más excluidos ésta se
reproduce con mayor frecuencia.
obs23FINAL.indd 34 9/11/09 17:58:42
Instituto Nacional de la Juventud
BIBLIOGRAFÍA
ARAVENA, A. (2007). “Juventud y Discriminación en la era de la Globalización”. En: Revista
Observatorio de Juventud, Año 4, número 13, pp. 13-22. Santiago de Chile: Instituto Nacional
de la Juventud, INJUV.
BECK, U. (1994). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
BOURDIEU, P. (1998). Contre-feux. Propos pour servir à la résistence contra l’invasion néo-
libérale. Paris: Raisons d’Agir.
--------------------- (1990). Sociología y cultura. México, D.F.: Grijalbo.
--------------------- (1979). La distinction. Paris: Les edition de Minuit.
FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA (2000). Jóvenes en Condición de Exclusión Social y Delincuen-
cia Juvenil. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.
FOUCAULT, M. (1988). “El sujeto y el poder”. En: Revista Mexicana de Sociología, No. 3.
LEVI-STRAUSS, C. (1958). Anthropologie structurale. París: Plon.
ROBLES, F. (2003). “¿Convivencia escolar en una sociedad de riesgo?”. En: Monografías
virtuales, Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales. Número 2, Agosto-
Septiembre. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Recuperado el 20/09/2009. http://www.oei.es/valores2/monografias/monogra-
fia02/reflexion05.htm
---------------- (2000). El Desaliento Inesperado de la Modernidad. Molestias, Irritaciones y
Frutos Amargos de la Sociedad del Riesgo. Santiago de Chile: RIL Editores.
---------------- (1999). “Riesgo, Violencia, riesgo y desarrollo científico. Algunas anomalías
de la civilización científica de principios del siglo XXI”. En: Sociedad Hoy, Revista de Cien-
cias Sociales, Nº 2-3. Concepción, Chile: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Concepción.
35
obs23FINAL.indd 35 9/11/09 17:58:42
Revista Observatorio de Juventud
36
obs23FINAL.indd 36 9/11/09 17:58:42
Instituto Nacional de la Juventud
VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUVENTUDES:
UNA LECTURA DESDE LA TEORÍA DEL GÉNERO
Heidi Fritz Horzella,
Antropóloga, Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO-México)1
Resumen
Este artículo reflexiona en torno a las vinculaciones existentes entre la condición juve-
nil y la violencia de género. Para ello, el punto de partida son los datos relevados por
la Quinta Encuesta Nacional de Juventud (2007) sobre violencia en parejas jóvenes, los
cuales se exponen brevemente. El análisis de estos resultados sitúa a la violencia en el
contexto de la construcción social de la realidad y, a la producción y reproducción de la
violencia de género hacia y entre personas jóvenes, en el marco de un orden de género
de privilegio masculino y adultocéntrico. En este sentido, se hace una lectura desde la
teoría del género y desde una perspectiva de juventud para dar cuenta de algunos me-
canismos que invisibilizan y naturalizan la violencia de género y la violencia hacia las
mujeres. Finalmente se asume la necesidad de profundizar en el estudio de la violencia
hacia mujeres jóvenes.
Palabras claves: violencia en parejas jóvenes, violencia hacia mujeres jóvenes, perspec-
tiva de juventud, teoría de género, violencia de género.
Abstract
This paper start whit some facts about violence in young couples. Then the discussion put
the violence in the context of the social construction of the reality, its production and repro-
duction in a gender system of male privilege and adult oriented. These is do considering the
theory of gender and a youth perspective, accounting some mechanisms of gender blind-
ness and naturalization of gender violence and violence against women. Finally, it consider
the need of more deep analysis of violence towards young women.
Key words: violence in the young couples, violence against young woman, youth perspecti-
ve, gender theory, gender violence.
37
1 Subjefa Departamento de Estudios y Evaluación, Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), hfritz@injuv.gob.cl
Agustinas 1564, Santiago de Chile.
obs23FINAL.indd 37 9/11/09 17:58:42
Revista Observatorio de Juventud
Introducción
Mujeres y hombres jóvenes se vinculan con la violencia, en tanto objeto y sujetos de ella. En
nuestra sociedad, esto involucra diversas manifestaciones, las que pueden presentarse de ma-
nera legítima como ilegítima. Existen expresiones de la violencia sutiles, otras más visibles,
otras extremas, las que en la mayoría de los casos responden a cuestiones más bien estruc-
turales: violencia simbólica; violencia ejercida de forma individual o colectiva; violencias de o
sobre personas de sexo femenino o masculino, de personas adultas hacia personas jóvenes o
viceversa, de personas adultas hacia infantes, de jóvenes hacia menores, entre otras. Cada una
de estas expresiones y niveles de análisis tienen sus especificidades y son el contexto en el
cual se ubica la violencia de género y la violencia hacia las mujeres en la población joven. Esto
nos sitúa frente a un fenómeno multidimensional, multicausal, con expresiones complejas. En
efecto, las distintas manifestaciones de la violencia están ligadas entre sí, de modo que para
su comprensión es importante ver tales vinculaciones como un sistema. La sociedad produce
y reproduce formas violentas: legitima el ejercicio de algunas y sanciona otras. Esta forma de
procesar las violencias está asociada con la construcción social de la realidad, es decir, con el
modo en que ordenamos, interpretamos y organizamos el mundo y nuestras prácticas. Asimis-
mo, aquello también se articula con las formas en que el género estructura las relaciones entre
las personas, lo que incluye tanto a las relaciones de poder como a la diversidad de intereses
de los diferentes colectivos que se expresan en la sociedad.
El inicio de la reflexión: los datos de violencia en parejas jóvenes
Originalmente había estructurado este artículo como una recopilación de los datos existentes
sobre violencia basada en género en la población joven, específicamente pensando en carac-
terizar y dimensionar la violencia de género en la juventud, la violencia en las parejas y hacia
las mujeres jóvenes.
El punto de partida fueron los datos relevados por la Quinta Encuesta Nacional de Juventud
sobre la presencia de violencia en las parejas jóvenes. Según esta encuesta, en el 13% de la
población joven2 con pareja se registra la existencia de violencia psicológica y un 8% reporta
haber vivido violencia física. Además, las mujeres jóvenes declaran en mayor proporción la
ocurrencia de prácticas violentas en la pareja que los varones jóvenes, diferencia que es más
significativa en lo referente a la violencia física que a la psicológica. Ciertamente, en relación
a la violencia psicológica, la cifra entre las mujeres es del 14%, mientras que entre los hombres
corresponde al 13%; en tanto, en el caso de la violencia física, un 9% de las mujeres y un 6% de
los varones la señala (INJUV, 2007).
Estos datos, además de ser desagregados por sexo, se examinaron a la luz de las variables de
nivel socioeconómico y tramo etario3 a fin de visibilizar diferentes expresiones del fenómeno
38 en la población joven. Por ejemplo, se observó una brecha generacional respecto de la presen-
cia de violencia en la pareja: a más edad, mayor presencia de violencia física y psicológica. En
el caso de las mujeres jóvenes de 15 a 19 años, la presencia de violencia física es de un 4% y la
de violencia psicológica es de un 7%. Estas cifras se incrementan en mujeres de 25 a 29 años:
en el caso de la violencia física este porcentaje se triplica (13%); mientras que en lo que refiere a
2 En Chile, y en varios países de Iberoamérica, se define la población joven como aquella que tiene entre 15 y 29 años
de edad, dada la extensión actual del periodo juvenil, tanto en lo ocupacional como en los roles familiares (Aravena,
2008).
3 Los tramos etarios son los tramos censales, de 15 a 19, de 20 a 24 y 25 a 29.
obs23FINAL.indd 38 9/11/09 17:58:42
Instituto Nacional de la Juventud
la violencia psicológica asciende a más del doble, con el 17% (Donoso y Fritz, 2009). Esta es una
tendencia ya indicada para hombres y mujeres jóvenes en su conjunto en la Quinta Encuesta
de Juventud, la cual señala que a mayor edad se aprecia un aumento de la violencia derivado
del mayor tiempo de convivencia común (INJUV, 2007).
No obstante, después de reflexiones diversas y de la revisión bibliográfica de rigor, llegué al
convencimiento de que mi interés por los datos no iba en la dirección de cuantificar el fenó-
meno sino, más bien, en comprender aquello que estas cifras esconden. Y no me refiero a las
dificultades de medición, subdeclaración y cifras negras, cuestión metodológica igualmente
importante, en tanto existen antecedentes de que las cifras de violencia constituyen la punta
del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico (CEPAL, 2007). Mi idea es, sobre todo, pro-
blematizar el significado de este “silencio” de los datos, haciendo una analogía con los silencios
que se producen en la entrevista cualitativa, y apunta a conocer lo no dicho, lo no explicitado,
lo no evidente. La motivación es comprender lo que no vemos (la violencia de género) y explicar
el porqué no lo vemos (su invisibilidad). En este sentido, la teoría del género aporta elementos
relevantes al momento de hacer la lectura de estos datos y de entender estos “silencios”.
Claramente, en lo referido a violencia ejercida en la pareja, hacia mujeres y hacia menores
existen muchos “silencios” en nuestra sociedad. Son hechos no visibilizados, no hablados. En
nuestro país, por ejemplo, la violencia en el espacio doméstico es un tema que sólo en los
últimos años se ha instalado en la agenda pública. Qué decir de expresiones de violencia hacia
menores, abuso sexual de niñas y niños, temas tabú vinculados con relaciones de poder, no
sólo de género, sino de generación (relaciones de personas adultas con jóvenes o con niños/
as). En este sentido, las pocas cifras existentes indican que una de cada cuatro adolescentes ha
sufrido al menos una experiencia de abuso sexual (Santana, 2001).
Por tanto, mi intención es observar cómo la cultura y la sociedad dan sentido y significado a
la violencia a partir de estos “silencios”, de lo no dicho, lo no visibilizado, lo naturalizado. En
definitiva, cómo se construyen socialmente los hechos de violencia hacia las mujeres y se
interpretan a la luz de modelos culturales hegemónicos, con claras marcas/sesgos de género
y generación.
Precisiones analíticas sobre violencia de género y violencia contra las
mujeres
Existen diversas denominaciones acerca de la violencia por motivos de género y muchas de-
finiciones operativas que, si bien son útiles para la implementación de políticas, no necesa-
riamente dan cuenta de la complejidad del fenómeno. He optado por una definición amplia de
violencia de género en la cual contextualizar la violencia hacia las mujeres y la violencia en la
pareja. No obstante, el foco de mi reflexión es la violencia hacia las mujeres jóvenes.
39
Utilizaré, entonces, una definición de violencia de género que señala que ella corresponde a
cualquier violación perpetrada en contra de una persona -sea de carácter interpersonal, orga-
nizacional o político-, basada en su identidad de género, su orientación sexual o su ubicación
en la jerarquía de los sistema sociales de dominación masculina -tales como la familia, las
organizaciones militares o la fuerza de trabajo- (O´Toole y Schiffman, 1997: XII).4 Asimismo, para
4 La traducción es propia. En el original: “Gender violence is any interpersonal, organizational or politically oriented
violation perpetrated against people due to their gender identity, sexual orientation, or location in the hierarchy of
male-dominated social systems such as families, military organizations, or the labor force” (O´Toole y Schiffman, 1997:
XII).
obs23FINAL.indd 39 9/11/09 17:58:43
Revista Observatorio de Juventud
el caso de violencia contra las mujeres, usaré el concepto acuñado en la Convención de Belém do
Pará (1994), que establece como “…violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado” (OEA, 1994).5 He escogido estas definiciones ya que su
amplitud permite hacer el ejercicio teórico que me interesa: vincular las diversas expresiones de
la violencia de género y su reproducción social con el orden de género predominante en nuestra
sociedad.
Otro elemento a tener en consideración para comprender la violencia de género son los niveles
analíticos involucrados. Muchas veces la mirada, especialmente desde el sentido común y los
medios de comunicación, sitúa los hechos de violencia en el plano individual y de las relaciones
interpersonales; rara vez son analizados desde los contextos históricos, sociales o económicos
(Salmi, 1998; citado por Falú, 2009). Esto es un tema no menor, sobre todo a la hora de explicar por
qué la violencia contra las mujeres es un hecho que persiste, se reproduce y se legitima en so-
ciedades como la nuestra, que exhiben indicadores de desarrollo avanzados. En definitiva, quiero
destacar aquellas dimensiones estructurales de la violencia, entre ellas las relacionadas con el
orden de género y sus expresiones institucionales y simbólicas, las cuales son fundamentales al
momento de discernir cómo se produce y reproduce socialmente la violencia hacia las mujeres
jóvenes y las diversas expresiones de violencia en nuestra sociedad.
Volvamos entonces a la pregunta inicial sobre qué nos dicen estos silencios respecto del fenó-
meno de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres jóvenes, considerando tres
elementos centrales: la construcción social de la realidad, un orden de género desigual y de pri-
vilegio masculino, y las jerarquías etarias entre lo adulto y lo joven.
La violencia contra las mujeres jóvenes en el contexto de un orden
de género desigual y sociedades adultocéntricas
La violencia de género y la violencia contra las mujeres no se explican únicamente a partir
de los factores individuales que llevan a un varón a la agresión, sea física o psicológica. Se
suma a ello la tendencia a construir un escenario fragmentado que no permite conocer la
naturaleza de la violencia de género que se desencadena en escalada y bajo distintas formas
(Valdés, Mendoza y Mack, 2009). La violencia tiene importantes elementos socioculturales,
relacionados tanto con el orden de género predominante6 que legitima su ejercicio en contra
de las mujeres, como con elementos de jerarquías etarias adulto-joven. Sin embargo, esto
no aparece de forma tan evidente ya que involucra estructuras sociales asumidas como
naturales, que se expresan en distintos niveles y espacios institucionales. Por ejemplo, en el
tratamiento que se hace de la imagen de las mujeres jóvenes en la prensa y en la publicidad.
Es indudable que las imágenes estereotipadas de las mujeres como “sujetos pasivos que
requieren protección” las hacen más vulnerables frente al ejercicio de la violencia. Derivado
40
5 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belém Do Pará en
su Artículo 1 expresa: “Se incluye dentro de esta definición la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b)
que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra” (OEA, 1994).
6 El género se define como sistemas articulados y dinámicos de relaciones de dominación-subordinación, que generan
oportunidades diferenciadas para varones y mujeres, según sea su cultura, etnia, raza, condición social, orientación
sexual y generación (De Barbieri, 2000).
obs23FINAL.indd 40 9/11/09 17:58:43
Instituto Nacional de la Juventud
de los procesos de socialización diferenciales según el sexo -o “socialización de género”-,
las mujeres pueden percibirse como más vulnerables y, en definitiva, los varones concebirlas
como subordinadas y posibles objetos de dominación y de violencia. Pensamos, también, en
espacios institucionales como las familias, las escuelas, las empresas, el Estado y el modo
en que se ejerce violencia de género allí según patrones no visibles, instalados en prácticas
e ideas con sesgos de género (Fritz y Valdés, 2006).
En lo que respecta a las jerarquías etarias, ellas se refieren al orden social que dispone a
las personas jóvenes en posiciones subordinadas respecto del mundo adulto. Esto significa
que lo adulto tiene una ubicación en la jerarquías social, de poder, relacionales, por sobre
lo joven, y que esto se reproduce no sólo a nivel simbólico, sino en diversos ámbitos de la
sociedad. Ya Aravena (2008) ha señalado que una perspectiva de juventud implica dar cuenta
de las discriminaciones, puntos de partida diferentes y las brechas presentes en la población
joven, por ejemplo: su menor participación en la toma de decisiones en lo político, su pre-
caria inserción laboral, entre otros aspectos relevantes. Agreguemos a aquello las jerarquías
existentes entre padres-madres e hijos/as, en las que pueden observarse desigualdades de
poder según generación.
Con esto quiero resaltar que el género, así como la generación, son dimensiones estructura-
les en la constitución de las sociedades, de manera que no sólo pautan la construcción de las
identidades personales, en este caso de mujeres y varones jóvenes, sino también las relacio-
nes entre las personas a nivel interpersonal, comunitario, organizacional e institucional; así
como el acceso diferencial a diversos recursos sociales, simbólicos y materiales.
Situar las múltiples y diversas expresiones de la violencia contra las mujeres en el marco
de una matriz cultural, con un orden de género de privilegio masculino que coloca a las
mujeres y a los varones no hegemónicos en posiciones subordinadas, nos permite observar
dimensiones o facetas menos evidentes en la compresión de la violencia de género y hacia
las mujeres. Este orden de género denominado en términos legos como machismo y en la
academia como “masculinidad hegemónica” establece jerarquías y privilegios, no sólo entre
mujeres y entre varones sino además entre varones. Por ejemplo, las masculinidades subor-
dinadas que se construyen entre varones blancos y hombres de otras clases, razas, etnias y
hombres homosexuales (Connell, 1997).
Si a esto se suma que la sociedad ha construido un imaginario de la juventud y de la po-
blación juvenil jerarquizado, en el que las personas jóvenes están subordinadas en un eje
vertical adulto-joven, se tiene un doble ejercicio del poder y de las posibles violencias que
permite comprender la legitimidad de las violencias de género y generación, su invisibili-
dad o su naturalización. En este sentido, podemos observar múltiples combinaciones en el
ejercicio de las violencias, hombre adulto-hombre joven; hombre adulto-mujer joven; hombre
joven-mujer joven, hombre heterosexual-hombre homosexual, entre otras.
41
Es conocido el sesgo masculino en la violencia juvenil, especialmente en la proporción de
homicidios juveniles y su reciente aumento (CEPAL/OIJ, 2004). No obstante, también lo son
las alarmantes cifras de homicidios de mujeres por motivos de género, lo que se ha definido
como femicidio (Rojas, Maturana y Maira, 2004). Desde la teoría del género se plantea que
la masculinidad dominante está asociada a comportamientos de riesgo, con el refuerzo de
la agresividad, el honor, la fuerza, la violencia y el dominio, tanto en términos de modelo
cultural como en la construcción de las identidades de género de los varones jóvenes (Valdés
y Olavarría, 1997; CEPAL/OIJ, 2007). Es por ello que la violencia como camino para resolver los
obs23FINAL.indd 41 9/11/09 17:58:44
Revista Observatorio de Juventud
conflictos es un patrón tan extendido en nuestras sociedades. Y esto tiene una relación estre-
cha con modelos culturales aprendidos y reproducidos, como son la “dominación masculina”
y las jerarquías adultocéntricas.
A través de la interiorización de los comportamientos culturalmente asociados a lo feme-
nino, habitualmente las mujeres internalizan -no sin resistencias- rasgos de subordinación,
inferiorización y dependencia. Es en este proceso que la violencia contra las mujeres opera
como un dispositivo de control sobre sus cuerpos y deseos, en un continuo que las afecta en
distintas etapas de sus vidas, lo que en su forma más extrema y brutal termina en la muerte
(Rojas, Maturana y Maira, 2004). Estos procesos de aprendizaje de los modelos y estereotipos
de género es lo que se llama socialización de género, la cual es diferencial para varones y
mujeres (Fritz y Valdés, 2006).
La violencia de género y la violencia contra las mujeres en la población joven no son ajenas
a este orden de género predominante, y no puede comprenderse sin considerar estas dimen-
siones estructurales. En definitiva, en la lectura de las cifras es necesario tener en cuenta,
en principio, el cruce de dos ejes sociales de diferenciación y de ejercicio del poder: las
relaciones de poder basadas en diferencias por edad-generación, y las relaciones de poder
fundadas en el género. Por ejemplo, este análisis puede ser aplicado para el análisis de las
cifras de femicidio. Las mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, son el grupo de edad con mayor
porcentaje de femicidios7 al 2006, de un total de 51 casos. Si a lo anterior se suma el porcen-
taje de femicidios entre mujeres de 1 y 17 años (10%), la cifra bordea el 43%. Es decir, casi la
mitad de los casos de víctimas son niñas y/o mujeres jóvenes (Carabineros de Chile, 2007).
Esto da cuenta de que el objeto de la violencia -las mujeres jóvenes- son sujetos sociales
ubicados en un doble eje de subordinación: de género, por ser mujeres; y de generación,
por ser jóvenes. Además, de acuerdo a la misma fuente, los sujetos agresores son en mayor
proporción hombres maduros (41-50 años) y le sigue en importancia el segmento de hombres
jóvenes de entre 18 y 30 años. Acá, nuevamente se puede observar la presencia de una doble
jerarquía: la de género, por ser varones; y la de generación, por ser hombres mayores.
Invisibilización de las violencias de género y las violencias hacia las
mujeres jóvenes
Nuestra sociedad elabora y procesa la violencia de género y la violencia hacia las mujeres
jóvenes a través de una matriz cultural en la cual el orden de género predominante naturali-
za e invisibiliza las violencias. Además, las diversas imágenes sociales construidas sobre la
juventud también invisibilizan las violencias hacia las mujeres jóvenes.
Se puede hablar de un primer nivel de invisibilización de la violencia, asociada a lo que se
indentifica como “normal” en una sociedad y vinculado a la forma en que las sociedades
42 se mantienen. La producción y reproducción de la “dominación masculina”, en términos de
Bourdieu (2000), se explica a partir del concepto de “violencia simbólica”, el que apunta a la
violencia que es invisible, tanto para quien ejerce el dominio, como para el sujeto dominado.
Se ejerce por medio de la adhesión que la persona dominada concede al individuo domina-
dor, cuando no dispone de otros esquemas de percepción y apreciación del mundo más que
aquellos que se comparten con quienes ejercen la dominación.
7 Ver además: Rojas, Maturana y Maira (2004); CEPAL (2007).
obs23FINAL.indd 42 9/11/09 17:58:44
Instituto Nacional de la Juventud
La violencia simbólica es una forma de violencia permanente, sutil y duradera que no re-
quiere justificación, dado que permanece inaccesible a la conciencia y a la argumentación
racional. Es reproducida por las personas -y por las instituciones- de manera cotidiana, tanto
en las formas de conducirse como en las maneras de pensar y percibir el mundo. Se hace
efectiva a través de agentes de socialización y en diversas instituciones sociales, tales como
la familia y la escuela. Se expresa en desigualdades en el acceso a los recursos materiales
y simbólicos como, por ejemplo, la desigualdad distribución del privilegio, del poder, del
dinero, de las responsabilidades domésticas, de las opciones de realización personal, entre
otras.
Otra forma de invisibilización de la violencia es presentarla como una expresión patológica,
expresión de una enfermedad. Esto no permite observar que las conductas violentas son par-
te de la socialización masculina desde la temprana niñez y de los modelos de masculinidad
imperantes. Ana Falú advierte que para el tratamiento de las violencias no hay que entrar
en el “…juego de presentar a sus protagonistas como individuos patológicos, insanos, con
comportamientos enfermos, en una suerte de explicación en la cual la violencia respondería
a reacciones irracionales e individuales, y no a conductas aprendidas y reproducidas en el
ejercicio del poder de un sexo sobre otro, de una clase sobre otra, de una raza sobre otra”
(Falú, 2009: 32).
Me parece que ello es uno de los mecanismos culturales para procesar e interpretar la vio-
lencia en el marco de un orden de género que legitima el ejercicio de la violencia de género
y hacia las mujeres. De este modo se justifica el ejercicio de la violencia sobre las mujeres, al
indicar que no son las personas “sanas y normales” quienes ejercen violencia sobre aquéllas.
No obstante, nos encontramos frecuentemente con casos de violencia hacia las mujeres,
cuyos protagonistas son personas “normales”, que trabajan, que tienen amistades, que son
padres. Y, sin embargo, en determinadas situaciones y en determinados contextos ejercen
violencia de género con sujetos específicos que se encuentran en posiciones subordinas: mu-
jeres que son sus parejas, ex parejas, pololas, hijas. La violencia no se ejerce sobre cualquier
mujer, sino sobre mujeres que en términos de las jerarquías de género y otras jerarquías so-
ciales (clase, generación, étnicas) están en posiciones sociales inferiores. Un ejemplo burdo
de esto es que no se violenta a la esposa del jefe, o de un vecino influyente.
También se invisibiliza la violencia a través de la separación tajante entre el espacio pú-
blico y el privado. En términos de construcción social de la realidad, cuando hablamos de
violencia, nuestros imaginarios la ubican en el espacio público. Las cifras demuestran que el
ámbito privado no está ajeno a la violencia y que es un espacio de muchos abusos de poder y
de ejercicio de la violencia: violencia de género, violencia hacia las mujeres, violencia sexual,
violencia y abuso sexual hacia las y los menores.
Otra forma de invisibilizar la violencia es a través de interpretar los comportamientos violen-
tos como naturales, normales, comunes y cotidianos asociados a las conductas de un sexo. 43
El estereotipo masculino indica que es normal que los varones respondan con la fuerza, con
conductas de dominación. Como se expuso más arriba, es coherente con el modelo de la mas-
culinidad hegemónica.
Un elemento a destacar en relación con los estereotipos, es que no sólo hay estereotipos de gé-
nero involucrados al momento de ejercer e interpretar la violencia, sino también estereotipos
de qué es la juventud y cómo ella es. En este sentido, estas construcciones sociales contribuyen
a la no visibilización de la violencia contra las mujeres en la población joven. Los estereotipos
obs23FINAL.indd 43 9/11/09 17:58:44
Revista Observatorio de Juventud
positivos de la juventud la asocian a un segmento social más progresista, más evolucionado,
que encarna el futuro de la sociedad. El supuesto es que las generaciones más jóvenes tienen
visiones de las relaciones de género más igualitarias. Esto claramente tiene un correlato en las
prácticas, si se compara a las generaciones actuales de jóvenes con generaciones anteriores.
También, aquello es corroborado en términos del discurso de mujeres y varones jóvenes en la
medida que se manifiestan en desacuerdo con los modelos de género tradicionales: hombre
dedicado al trabajo y mujer dedicada al cuidado de los/as hijos/as (INJUV, 2007).
Sin embargo, la distancia entre las representaciones sociales y las prácticas no es menor.
Hay ámbitos en los cuales las y los jóvenes de hoy han avanzado muchísimo, en términos de
construcción de relaciones más igualitarias. Pese a esto, persisten ciertos “núcleos duros” de
desigualdad que se siguen reproduciendo. Uno de ellos es la violencia ejercida contra las muje-
res, en tanto la expresión de discriminación más fuerte. Asimismo, en las prácticas se observa
la presencia de roles de género tradicionales a la hora, por ejemplo, de analizar los niveles de
autonomía económica de mujeres y hombres jóvenes, o al especificar las razones para deser-
tar del sistema escolar: los varones desertan principalmente para trabajar y las mujeres para
dedicarse al cuidado de sus hijos/as (Donoso y Fritz, 2008).
De igual forma, existen estudios que señalan que en la juventud chilena coexisten diferentes
mapas mentales con relación a los roles de género y el ejercicio de la violencia, desde los más
modernos hasta los más tradicionales, lo que se vincula a la heterogeneidad de la población
joven (SERNAM-DOMOS, 2003).
A modo de cierre
La violencia en parejas jóvenes y la violencia hacia mujeres jóvenes se expresa en contextos cul-
turales, históricos y condiciones sociales específicas. Esto significa que su lectura y significado
no puede desvincularse del sistema social imperante ni de sus dimensiones estructurantes.
En efecto, estas expresiones de la violencia están atravesadas por ejes de diferenciación estruc-
tural, tales como el género y la generación. Es decir, a la existencia de jerarquías socialmente
construidas en función de la pertenencia a un cuerpo sexuado y a un segmento etario específico.
Por ello, resulta importante considerar las relaciones de poder entre varones y mujeres, así como
las jerarquías involucradas entre generaciones adultas y generaciones jóvenes. Es fundamental
posicionar tanto a la víctima como al/la victimario/a en las jerarquías de género y generación,
dando cuenta de las relaciones de poder involucradas, identificando los recursos -materiales y
simbólicos- a los cuales tienen acceso, entre otros elementos.
De igual forma, es fundamental tener en consideración los mecanismos culturales a través de los
cuales se invisibilizan las expresiones de violencia contra las mujeres jóvenes. En la medida que
se hagan explícitos estos mecanismos, es posible mejorar las formas de medición de la violencia
y comprender las lógicas a partir de las cuales ella se reproduce en la sociedad.
44
En este sentido, para comenzar a trabajar y dimensionar la violencia de género en la juventud es
condición necesaria contar con información desagregada por sexo. Además es primordial, desde
una perspectiva de juventud, considerar las edades. Ello permitirá incorporar al análisis de las
diferentes expresiones de la violencia de género, tanto el sexo como las edades de la persona
objeto de violencia (víctima) y de quién ejerce la violencia (victimario/a).
Es un desafío profundizar, desde una perspectiva de género y de juventud, en el análisis de las
expresiones de violencia de género en el segmento juvenil. Dar cuenta de su especificidad y la
comprensión que tengamos de ella como fenómeno permitirá contar con insumos para el diseño
y focalización de políticas públicas hacia la población joven a futuro.
obs23FINAL.indd 44 9/11/09 17:58:44
Instituto Nacional de la Juventud
BIBLIOGRAFÍA
ARAVENA, A. (2008). “La necesidad de una perspectiva de Juventud en la Política Pública”. En: Revista Observa-
torio de Juventud, Año 5, Número 18, julio. Santiago de Chile: Instituto Nacional de la Juventud, INJUV.
BOURDIEU, P. (2000). La Dominación Masculina. Barcelona: Anagrama.
CARABINEROS DE CHILE (2007). “Femicidio en Chile”. Ponencia del Seminario Nacional sobre Violencia intrafa-
miliar, Mayo. Recuperado el 30/08/09. http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Doc_Chile_Sem_Carabineros.
pdf
CEPAL (2007). ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe. Unidad
Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Santiago de Chile:
CEPAL.
CEPAL/OIJ (2007). Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar. Santiago de Chile: Na-
ciones Unidas.
CONNELL, R. (1997). “La organización social de la masculinidad”. En: VALDÉS, T. y OLAVARRÍA, J. (Eds.). Masculini-
dad/es. Poder y crisis. Ediciones de las Mujeres Nº 24. Santiago de Chile: Isis Internacional, FLACSO-Chile.
DE BARBIERI, T. (1992). “Certezas y malos entendidos sobre la categoría género”. En: GUZMÁN, L. Y PACHECO,
G. (Comps.). Estudios básicos de Derechos Humanos IV. San José, Costa Rica: IIDH, Comisión de la Unión Euro-
pea.
DONOSO, A. y FRITZ, H. (2009). Diagnóstico con enfoque de género a partir de los datos de la V Encuesta Nacio-
nal de Juventud. Santiago de Chile: Instituto Nacional de la Juventud, INJUV (en prensa).
_____________________ (2008) “Juventud/es, Género y Desigualdades”. En: Revista Observatorio de Juventud,
Año 5, Número 20, Diciembre. Santiago de Chile: Instituto Nacional de la Juventud, INJUV.
FALÚ, A. (Ed.). (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile: Red Mujer y Hábitat de
América Latina, UNIFEM, Ediciones SUR.
FRITZ H. y VALDÉS, T. (2006). Igualdad y equidad de género: Aproximación teórico-conceptual. Una Herramienta
de Trabajo para las Oficinas y Contrapartes del UNFPA. México, D.F.: EAT-UNFPA.
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJUV (2007). Quinta Encuesta Nacional de Juventud. Santiago de Chile:
Instituto Nacional de la Juventud, INJUV.
OEA (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Conven-
ción De Belem Do Pará. Recuperado el 30/08/09. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
O´TOOLE, L.; SCHIFFMAN J. y KITTER EDWARDS, M. (1997). Gender violence: Interdisciplinary perspectives. New
York University Press. Recuperado el 30/08/09.
http://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=kNh3G6Pqdr0C&oi=fnd&pg=PR11&dq=GENDER+VIOLENCE+AN+INTER
DICIPLINARY+PERSPECTIVE&ots=-H43ttWGpD&sig=DAI21mLaZAHwTuNxHBMbSPKC3Q4#v=onepage&q=&f=false
SANTANA, P. (2001). Cuando una niña dice no es no. ¡Escuchemos la voz de las niñas! Valparaíso: Casa de la
Mujer. 45
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, SERNAM; Corporación DOMOS-Chile (2003). “Análisis de la Violencia en las
relaciones de pareja entre jóvenes”. Documento de trabajo Nº 105. Departamento de Estudios y Capacitación,
Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. Santiago de Chile: Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM.
VALDÉS, T. y OLAVARRÍA, J. (Eds.) (1998). Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago de
Chile: FLACSO-Chile.
VALDÉS, X.; MENDOZA, A. y MACK, M. (2009). Violencias de género, cuerpos, espacios y territorios. Santiago de
Chile: Editorial Lom.
obs23FINAL.indd 45 9/11/09 17:58:44
Revista Observatorio de Juventud
46
obs23FINAL.indd 46 9/11/09 17:58:44
Instituto Nacional de la Juventud
ESCUELA Y VIOLENCIA: APROXIMACIONES PARA
COMPRENDER LA CONFLICTIVIDAD DE LOS ALUMNOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Liliana Mayer,
Socióloga, Máster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA),
Becaria Doctoral - CONICET y DAAD.1
Resumen
El propósito de este artículo es analizar, desde una perspectiva sociológica, las causas
que intervienen en las conductas violentas de las personas jóvenes en la escuela. En este
sentido, este planteamiento supone una perspectiva relacional, en el que los hechos con-
flictivos que ocurren en las aulas han de examinarse en función de las transformaciones
sociales actuales. En ello, la globalización merece particular atención en tanto no sólo
refiere a los fenómenos estrictamente económicos y financieros, sino que se sitúa en el
nivel de la vida cotidiana y afecta todas las esferas, incluidas las del aula. Otro factor al
que se presta especial interés es a las promesas incumplidas de la modernidad, princi-
palmente en lo concerniente a la declinación de la meritocracia y al malestar juvenil ante
la experiencia escolar, como una de sus consecuencias. También se estudian los déficits
institucionales que, en la actualidad, impiden el reordenamiento de la rutina escolar.
Palabras claves: violencia, juventud, escuela.
Abstract
The following paper proposal is to analyze, from a sociological perspective, the disruptive
facts that occur in educational institutions, which include conflicts and violences of all
kinds. In this sense, the problem is posed in a relational perspective in which conflicti-
ve facts in the classrooms must be analyzed according to the social changes happening
nowadays. Thus, some aspects of the globalization are relevant for this study, since we con-
sider that it is a process that goes beyond economical and financial phenomenon and has
many impacts in social and scholar life. As regarding to these phenomenon, we highlight
the problems derived from the fake promises from the modernity, such as meritocracy,
finding a direct cause between this and disruptive conducts. In addition, the paper deals
with the institutional anomie that put off school routine reorder.
Key words: violence, youth, school.
47
1 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, lilimayer@yahoo.com; iigg@mail.fsoc.uba.ar.
obs23FINAL.indd 47 9/11/09 17:58:45
Revista Observatorio de Juventud
Introducción
Hacia fines de la década de los noventa el problema de la violencia en los escenarios escolares
comenzó a instalarse con intensidad creciente en las agendas políticas, mediáticas y científicas.
La creciente visibilidad de conflictos y agresiones en las instituciones del sistema educativo (que
en sus versiones más extremas se encarnaron en matanzas con armas de fuego perpetradas por
alumnos de establecimientos educativos) suscitaron o intensificaron -según el caso- una serie de
agitados debates acerca del estado de las instituciones educativas y los conflictos que las mis-
mas albergaban. Todo ello en el marco de una masificación creciente de la escolarización y de la
emergencia de argumentos acerca de un pretendido cambio en la morfología social del alumnado
que asistía a las escuelas.
Hasta mediados del siglo veinte la escuela pudo -con mayor o menor éxito- jactarse de poder
permanecer inmune frente a los problemas sociales que hasta entonces aquejaban a las socie-
dades. En la actualidad, tal pretensión no es posible de ser sostenida. En efecto, debido a factores
relacionados con la política educativa2 y a otros asociados a las consecuencias socioeconómicas
y culturales de las reiteradas crisis que se sucedieron en los últimos treinta años,3 las institu-
ciones educativas se encuentran atravesadas -aunque de manera irregular y diferencial- por los
problemas relacionados con la llamada nueva cuestión social.
Las transformaciones sociales y económicas no sólo generaron modificaciones en la estructura
social -visibles en el aumento del índice de desigualdad, pobreza e indigencia-, sino en la capa-
cidad de socialización y sociabilidad de amplios sectores de la sociedad. Dentro de este marco,
sensaciones de incertidumbre, inseguridad y desconfianza comienzan a ser parte de un ethos
cada vez más extendido entre ciertos segmentos de la sociedad; al mismo tiempo, la emergen-
cia de actitudes individualistas, conductas violentas, consumos y prácticas relacionados con
las drogas dan cuenta de una tendencia a la fragmentación y a la desafiliación creciente de las
relaciones sociales, que se desestructuran e individualizan (Mayer, 2009).
En el marco de este contexto complejo, el problema de la violencia en las instituciones escolares
adquiere relevancia de manera específica. La mediatización de acontecimientos violentos en la
escuela muchas veces da como resultado el estigma de la escuela como lugar violento, lo que
deriva en el uso del término violencia escolar y en la búsqueda de programas que brinden solu-
ciones para la convivencia. Desde esta visión, la violencia es equivalente a una cosa -y no a un
proceso- que, si bien es expuesta de diferentes maneras, refiere a una concepción monolítica
de la escuela como lugar de la violencia, en la que suele responsabilizarse a dicha institución de
la génesis de esos actos violentos (Noel, 2008). En este sentido, parece más pertinente describir
este proceso como violencia en la escuela, a fin de dar cuenta de la violencia como un fenómeno
que puede tener lugar en cualquier ámbito, se produce en los establecimientos escolares y puede
abarcar un amplio espectro de situaciones.
48
Desde esta perspectiva, la violencia en las instituciones escolares debe analizarse en función de
dos ejes, interdependientes entre sí. El primero está relacionado con las formas en que las trans-
formaciones sociales impactan en la rutina escolar y entran en tensión con el proceso educativo,
lo que ha hecho emerger situaciones conflictivas o violentas. El segundo interroga respecto al
aporte específicamente escolar y educativo en la génesis y en el desarrollo de este tipo de si-
2 Tales como la extensión de la obligatoriedad, la masificación y la universalización escolar.
3 Principalmente, a partir de la transferencia de capacidades estatales al mercado.
obs23FINAL.indd 48 9/11/09 17:58:45
Instituto Nacional de la Juventud
tuaciones, es decir, indaga en torno a los modos en que la lógica escolar podría contribuir a la
construcción conflictiva de la experiencia escolar contemporánea (Noel y Mayer, 2009).
En las próximas líneas se intentará dar cuenta de los procesos que, a nuestro juicio, son funda-
mentales para entender el fenómeno de la violencia en la escuela. En este sentido, un abordaje
relacional permite abordar el sistema escolar como un sistema de lugares que puede -dentro de
ciertos límites- habitarse y expresarse de distintas maneras, en el marco de relaciones de poder
asimétricas. Tanto el lugar de alumno/a como de docente, son lugares sociales que se ocupan y
que adquieren significación según el contexto en que suceden
Legitimidades fragmentadas: la escuela en el nuevo mundo
En la actualidad, el mundo se presenta muy distinto al escenario en el que la Escuela Moderna fue
pensada. Durkheim fue uno de los primeros en plantear que si bien la escuela civiliza a la ciuda-
danía, tiene funciones reproductoras que se suman a las socializantes. Desde su perspectiva, la
educación refiere a un conjunto de prácticas y de instituciones que constituyen un medio privile-
giado de imposición de una coherencia social a cada individuo y, por lo tanto, a la sociedad. Tal
proceso es posible gracias a la trasmisión de valores y de habilidades por parte de las personas
adultas a las y los niños en esas instituciones. (Durkheim, 1998). El ingreso de las/os niñas/os y
las/os jóvenes al ámbito educativo marcaba el inicio de lo que el autor denominó la socialización
secundaria, que se diferenciaba de la familiar o primaria al darse en un espacio público, reglado
por normas y constituido por experiencias performativas varias, ajenas a las familiares. Más allá
de la vigencia que este planteo conserva actualmente, es evidente que muchas de las dimen-
siones sociales y culturales han cambiado y han alterado la relación de las/os niñas/os y las/os
jóvenes con las instancias educativas.
La escuela moderna siempre estuvo relacionada de manera desigual con las y los ciudadanos, lo
cual se evidenciaba en sus relaciones diferenciales tanto con el mundo rural y urbano, como con
los distintos sectores socioeconómicos de cada sociedad, entre otros aspectos.
Estas desigualdades eran compensadas a través de la existencia de un capitalismo integrador4 y
de un Estado cuyo rol principal era cohesionar a la sociedad por medio de la administración de
las contradicciones de la distribución asimétrica de los ingresos en el mercado, principalmente
mediante políticas de protección social (Tenti Fanfani, 2007; Mayer, 2009)5. En la actualidad, la
existencia de un capitalismo excluyente y la globalización redefinen esta situación.
Los cambios vislumbrados con el advenimiento de la globalización no implican únicamente
transformaciones económicas, sino también alteraciones en las esferas sociales y culturales.
En tanto fenómeno de radicalización de los rasgos característicos de la Primera Modernidad, la
globalización junto con la individualización son los dos procesos característicos de la Segunda
Modernidad (Beck, 2003). Mientras la globalización alude a la pérdida perceptible de las fronteras
49
en las acciones de la rutina diaria en todas sus dimensiones, la individualización implica una re-
orientación de las relaciones y acciones sociales. Éstas pasan a centrarse en el individuo reflexivo
4 La figura principal y emblemática de ese capitalismo era la del trabajador asalariado, que no sólo constituye un
indicador de opresión, sino también una condición estamental que dotaba a los sujetos tanto de estatutos legales
que estabilizaban su situación económica y social, como de soportes relacionales sobre los que anclarse (Dubet y
Martuccelli, 2000; Tenti Fanfani, 2007).
5 Un análisis más profundo del lugar que ocuparon y ocupan las desigualdades en el sistema social puede verse en
Fitousssi y Rosanvallon (2006).
obs23FINAL.indd 49 9/11/09 17:58:45
Revista Observatorio de Juventud
y a asignar nuevas formas de integración social (Bauman, 2000; Beck, 2003). Según Beck, de aquí
en adelante todos los esfuerzos de definición se concentran en la figura del individuo.
Asimismo, el deterioro del mercado de trabajo como instrumento de solidaridad -y su consecuen-
te fragmentación-, el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social y el desempleo
creciente, generan por lo menos dos procesos que interesa profundizar.
En primer lugar, los grandes colectivos sociales -como las clases sociales- que ocuparon el cen-
tro de los análisis sociológicos durante muchos años, se diluyen ante “la diversificación de los
intercambios, de las condiciones de vida, de los proyectos, de las acciones que finalizan por sí
mismas” (Dubet y Martuccelli, 2000: 72). Las personas deben percibir su vida, de aquí en más,
como sometida a los más variados tipos de riesgos, los cuales tienen un alcance personal y glo-
bal. La individualización es posible debido al desmoronamiento y disolución de las formas de vida
propias de la sociedad industrial, entre ellas el pleno empleo.
Esta liberación tiene su correlato en los procesos de desinstitucionalización y destradicionali-
zación: las normas y valores ya no devienen de las instituciones sino de la rutinización de las
prácticas. Las instituciones dejan de percibirse como trascendentes y predominantes por sobre
las acciones de los individuos. En términos generales, las instituciones creadas por la modernidad
ya no funcionan según el modelo clásico, es decir, como aparatos capaces de transformar los
valores en normas y éstas, en personalidades individuales.
La desinstitucionalización señala “un movimiento más profundo, una manera distinta de conside-
rar las relaciones entre normas, valores e individuos, es decir, un modo absolutamente distinto de
concebir la socialización. Los valores y las normas ya no pueden ser percibidos como entidades
trascendentales, ya existentes y por encima de los individuos” (Dubet y Martuccelli, 2000: 201). En
definitiva, la desinstitucionalización provoca la separación de dos procesos antes siempre unidos
para la sociología: la socialización y la subjetivación.
En segundo lugar y ligado a lo expuesto en los párrafos anteriores, se ubica el fenómeno de la de-
clinación de las grandes leyendas y promesas que articulaban la acción individual y colectiva de
los individuos durante la Primera Modernidad. Una de éstas es la declinación de la meritocracia.
Como sostiene Van Zanten, la meritocracia es uno de los puntos de apoyo centrales de las so-
ciedades con regímenes democráticos, en tanto sistemas que consideran que la existencia de
desigualdades relacionadas al sostenimiento de posiciones profesionales y sociales mejor remu-
neradas y de mayor prestigio social, son legítimas en la medida en que se respeten dos condi-
ciones: la igualdad de oportunidades para obtener esas posiciones, y una sanción justa del valor
de cada individuo por una institución socialmente neutra, que suele ser la escuela (Van Zanten,
2008: 173). Este modelo ideal no se cumplió completamente en ningún caso nacional ni momento
histórico: diversos estudios demostraron, por un lado, el carácter parcial de la institución escolar
50 y, por otro, la relevancia de las desigualdades de oportunidades en relación con el medio familiar
y la calidad de la oferta educativa (Bourdieu y Passeron, 1977; Van Zanten, 2008; Mayer, 2009). Sin
embargo, este modelo era tolerable en la medida en que la escuela era funcional a la evolución
del sistema económico y político del Estado de Bienestar.
Durante esos años, la escuela tuvo una gran influencia sobre la sociedad, dominio que en la ac-
tualidad se ve desdibujado. Los años del keynesianismo coinciden con el periodo de expansión de
una masa salarial estable dentro de la que se desarrolló fuertemente un sector terciario ocupado
por personas con un diploma y nivel de remuneración lo suficientemente alto como para perte-
obs23FINAL.indd 50 9/11/09 17:58:45
Instituto Nacional de la Juventud
necer a las clases medias. Ese periodo llega a su fin junto a la explosión y el aumento creciente
de la cantidad de años de escolarización promedio de las/os estudiantes, lo que se da de manera
ampliamente desigual. Asimismo, tiende a elevarse la proporción de personas que finalizan el
ciclo secundario e ingresan a los ciclos universitarios.6 Como resultado de esto último, lo que
se sucede es que, como dice Van Zanten, si bien los estudios continúan jugando un papel en la
inserción laboral y profesional, lo hacen de manera negativa: en efecto, se produce una deva-
luación de ciertas credenciales educativas, con lo cual algunos tipos de diplomas no garantizan
-como antaño- el nivel de remuneraciones que alcanzaban generaciones anteriores, incluso con
credenciales educativas de menor nivel (Van Zanten, 2008: 175).
El poder meritocrático de la escuela se debilita ante la tendencia a su incapacidad de rendir
las mismas recompensas que en épocas anteriores. La ampliación de los diplomas juega un rol
creciente en la distribución social y económica de los individuos, al tiempo que la masificación
de la escuela hace que ésta pierda ingenuidad: las desigualdades escolares ya no pueden ser
pensadas como el simple reflejo de las sociales, aunque estas últimas juegan un rol determinante
en la conformación de las primeras. La escuela tiene sus propios métodos, modos de agrupar,
separar y orientar al alumnado que la hacen jugar un rol importante en la creación y producción
de desigualdades (Dubet, 2005).
En su análisis sobre la violencia simbólica, Bourdieu afirma que ésta consiste en la capa-
cidad de imposición de significados que se presentan como legítimos desde una posición
de autoridad supuestamente neutral y desvinculada del poder. Esta naturalización de los
significados y el ocultamiento de su arbitrariedad esconden las relaciones de dominación
que ciertos grupos sociales tienen sobre otros, situación que también se da en el caso de la
escuela. Esta violencia se ejerce en el ámbito de la producción, la trasmisión y la circulación
de significados en la vida social. La correspondencia entre los intereses de los grupos domi-
nantes y los significados dominantes determina la función legitimadora de la opresión y de
las desigualdades sociales. Al trasmitirse los significados como absolutos, quienes son objeto
de la violencia comparten y se piensan a sí mismos utilizando las categorías mediante las
que son clasificados y legitiman, mediante este ajuste de estructuras objetivas y subjetivas,
las desigualdades y relaciones de dominación existentes (Bourdieu, 2000). Entonces, en lo
que respecta al ámbito educativo se puede afirmar que la promesa de hacer un sacrificio
para obtener un futuro mejor declina en la medida en que, por un lado, las desigualdades
se vuelven más intolerables y se agudiza su percepción, y por otro, cuanto más se distancia
la cultura escolar de las juveniles. Vale decir: lo que mengua es la idea de que a través de
la escuela -y de la meritocracia- se puede acceder a un futuro mejor; la capacidad de so-
portar esa violencia sobre el cuerpo disminuye, en tanto la promesa que la sostenía pierde
su capacidad cohesionadora. Asimismo, la eficacia de dicha forma de violencia simbólica
también se debilita por otros factores, igualmente relacionados con la globalización y la
individualización.
Comenius, a quien suele atribuírsele la fundación de la pedagogía moderna (Narodowski, 2008: 51
75), argumentaba que la escuela debía enseñar todo a todos. Ese todo debía además enseñarse
6 Según un estudio de la CEPAL, entre 1990 y 2005 aumentó de un 27% a un 50% la cantidad de mujeres y varones
jóvenes latinoamericanos que concluyó el ciclo educativo secundario. Este ascenso va acompañado por una tendencia
creciente al ingreso a institutos de formación superior, que varía según cada país. Sin embargo, es importante resaltar
que los logros educativos relacionados a la terminalidad se distribuyen de manera desigual y reproducen, en la mayoría
de los casos, la desigualdad social y económica de cada país: la tasa de terminalidad educativa del ciclo secundario,
en el año 2005, refleja esta situación. Mientras que en el primer quintil es del 20,5%, en el quinto quintil es del 79,5%,
en 18 países latinoamericanos (CEPAL, 2008).
obs23FINAL.indd 51 9/11/09 17:58:46
Revista Observatorio de Juventud
gradualmente, objetivo para el que el autor proponía un método: “en las escuelas primarias ha de
enseñarse todo de un modo general y rudimentario y en las siguientes, también se enseñará todo
de un modo particular y minuciosamente” (Comenius, 1986, citado en Narodowski, 2008: 77).
Más allá del ideal pansófico7 y de las críticas a la metodología comeniana que puedan realizarse,
lo que interesa remarcar es el hecho de que esa pretensión de trasmitir la totalidad de saberes
en la escuela cambió. La escuela moderna es, en el discurso pedagógico, una institución eficaz
en la medida en que logre consolidar el dispositivo de la alianza escuela-familia para distribuir
saberes a la población infantil. Desde esta perspectiva, el traspaso de la educación a la esfera
pública requiere de la alianza de las personas adultas -padres y educadores- y de un Estado que,
como representante del interés general, regule esa relación.
En tanto el proyecto escolar es concebido como trascedente, los profesionales de la educación
son definidos más por su vocación que por su oficio: el alumnado accede a los valores de la
escuela al identificarse con los maestros y maestras que encarnan esos valores y saberes. Para
Comenius, las/os niños/as carecen de dichos saberes y sólo a través de las personas adultas
pueden acceder a ellos (Narodoswki, 2008). La escuela se dirigía a sujetos que, por ser niños/
as, carecían de todo conocimiento. Esta desigualdad y asimetría jurídica y de poder se fundaba
en la heteronomía atribuida a la población infantil, la que sólo podría convertirse en autónoma a
través de la escuela.
La diferencia fundamental entre la época en la que surge este planteo y la actual reside en que
los principales referentes de las/os niñas/os y las personas jóvenes eran la familia y la escuela y
que, además, existía un acuerdo entre esas dos agencias respecto de los valores que era preciso
trasmitir a las nuevas generaciones. Esto ha cambiado mucho en las últimas décadas, en donde
la creciente presencia del mercado como modelo de relaciones transforma la dinámica social.
En la actualidad, la población infantil y juvenil se encuentra expuesta a procesos en que todo el
tiempo se les bombardea con nuevos productos, los que al ser bienes tan masivos logran instalar
nuevos valores, prácticas y formas de establecer vínculos. Esta circulación horizontal de saberes
se enfrenta a una concepción vertical del sentido y de las relaciones sociales propuesta por la Es-
cuela Moderna. Como sostiene Dubet, aun en su versión laica, la escuela continúa siendo dirigida
por principios trascendentales y que se imponen de modo vertical, tales como la Nación, la Razón
y la Ciencia. El desencantamiento del mundo, sostiene el autor, deriva en que esta fabricación
del sentido y de los valores declinen en favor de construcciones locales de valores y acuerdos
políticos y sociales (Dubet, 2005: 22 y ss). La legitimidad de la cultura escolar ya no se impone con
la intensidad que lo hacía antaño; ante sociedades de masas que debilitan su monopolio cultural,
la institución escolar ya no es vivida por las/os niñas/os y las/os jóvenes como la única manera
que les permite ampliar sus horizontes: niñas/os y personas jóvenes se escapan de su medio
ambiente local gracias a los medios de comunicación. Ciertamente, la escuela debe competir con
nuevos agentes de socialización que, muchas veces, resultan considerablemente más atractivos
para la población infantil y juvenil, y, al mismo tiempo, desafían la lógica escolar en lo que se
52 refiere al sacrificio, la tenacidad y el rigor de los ejercicios escolares. Entonces, la legitimidad de
la escuela disminuye -en tanto pierde su carácter sagrado- para convertirse en un servicio cuya
utilidad se discute en diversos ámbitos.
La pérdida progresiva del carácter sagrado de todas las instituciones -y, entre ellas, de las edu-
cativas- no puede explicarse si no se atiende a la capacidad creciente de reflexión, de crítica y
de autonomía individual que es, a su vez, parte del proyecto de la modernidad misma. De igual
7 “Enseñar todo a todos”.
obs23FINAL.indd 52 9/11/09 17:58:46
Instituto Nacional de la Juventud
modo que la construcción social de la infancia, luego de la juventud y del alumno/a son parte de
ese proyecto moderno.
Alumnado, infancia y juventud
Según los clásicos de la pedagogía -Comenius y Durkheim, entre otros-, la niñez refiere
al período donde la persona se desarrolla y se forma. Para que esto suceda, se requie-
ren dos condiciones: movilidad y debilidad. Durkheim sostiene que el “ser que crece se
encuentra en una especie de un equilibrio inestable, continuamente cambiante. Crece
porque está incompleto, porque es débil, porque le falta algo; porque hay en el fondo
de su naturaleza una fuerza de cambio, de transformación y de asimilación rápida,
que le permite modificarse hasta llegar a su cabal desarrollo” (Durkheim, 1998: 22).
Luego, Durkheim agrega que la infancia se caracteriza por la inconsistencia propia de
su naturaleza, que radica en la ley del crecimiento y se presenta así como un ser no
formado: como un hacerse o personas en vías de formación. Así, Durkheim resalta la
heteronomía de la infancia en contraposición a la autonomía de la persona adulta, al-
canzable gracias al proceso educativo. Según Rousseau, la infancia es el camino hacia
la razón, propia de las personas adultas. Estos planteamientos coinciden en postular a
un/a niño/a sin saberes, pero con capacidad de aprendizaje y de autonomía, tránsito
que la modernidad debe medir cronológicamente.
Concebida como casi una tabula rasa, la infancia es el período más propicio para apren-
der porque supone la inexistencia de saberes previos; saberes que se alcanzan gradual-
mente en la escuela moderna, dividiendo edades y conocimientos, experiencias y apren-
dizajes. Como sostiene Narodowski (2008), este aprendizaje es operado en el proceso de
escolarización e implica la circulación de saberes propios de la institución destinados a
configurar -en una primera instancia- y consolidar, luego, la existencia del cuerpo infan-
til. Bajo esta perspectiva el alumnado es infantilizado, aunque su etapa vital no coincida
con la infantilización.
Entonces, al tiempo que la infancia se constituye escolarmente, se infantiliza una par-
te considerable de la población de los Estados Nacionales a través de un ejercicio de
poder instituido en la escuela; poder sostenido en la medida en que la configuración
escolar implica un conjunto de reglas intrínsecas a la institución educativa, inteligibles
fuera de ella y que trascienden los límites de la explicitación (Narodowski, 2008: 56 y
ss).8
El modelo de un alumnado infantilizado y de relaciones jerárquicas, jerarquizadas y vertica-
listas, se enfrenta a sociedades que promueven y desarrollan las capacidades reflexivas de
los individuos contemporáneos. Según Giddens, el fenómeno de la modernidad se comprende
mediante tres fenómenos que se relacionan entre sí: la separación de espacio y tiempo; el
53
desarrollo de un mecanismo de desanclaje social que remueve la actividad de un contexto
localizado y que permite la reorganización de las relaciones sociales a partir de grandes dis-
tancias espaciales y temporales, y por último, una capacidad de reflexividad social creciente
(Giddens, 1995: 30 y ss).
8 Si bien, como sostiene Dubet (2006), en la actualidad muchos/as docentes reconocen en las y los alumnos su
condición de sujetos de derechos y cuestionan varios aspectos de la educación republicana, la infantilización persiste
en la base de las relaciones escolares, en la necesidad de controlar a las y los alumnos, en la incapacidad de dejarlos
solas/os en el establecimiento y en la atribución de saberes al docente, entre otros.
obs23FINAL.indd 53 9/11/09 17:58:46
Revista Observatorio de Juventud
Giddens advierte que todos los seres humanos se mantienen en contacto rutinario con los
fundamentos de lo que hacen. Esto, en su teoría, es llamado el control reflexivo de la acción:
la acción humana ejerce un control consistente de la conducta y de sus contextos. Pero, como
sostiene el autor, este no es el sentido específico de la reflexión que va ligada a la moderni-
dad, aunque sí proporciona su base. Giddens indica que hasta las sociedades premodernas,
la reflexión estuvo limitada a la reinterpretación y clarificación de la tradición, con lo que la
parte del pasado pesa por sobre la del futuro. Con el advenimiento de la modernidad, señala
el autor, la reflexión toma un carácter diferente al ser introducida en la base misma del
sistema de reproducción, de manera que el pensamiento y la acción son constantemente re-
fractados el uno sobre el otro. La reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho “de
que las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformuladas a la luz de nueva
información sobre esas mismas prácticas, que de esa manera alteran su carácter constitu-
yente” (Giddens, 2004: 47). Y luego afirma que, si bien en todas las culturas las prácticas son
alteradas a la luz de los progresivos conocimientos, sólo en la era de la modernidad se radi-
caliza la revisión de la convención para aplicarla a todos los aspectos de la vida cotidiana.
Entonces, más que por el apetito por lo nuevo, la modernidad se caracteriza por la presun-
ción de reflexión general en lo que, evidentemente, se incluye la reflexión sobre la naturaleza
de la reflexión misma. Así entendida, la reflexividad derriba la razón, en la medida en que la
razón implica un conocimiento certero: la modernidad está constituida por la aplicación de
un conocimiento reflexivo y, en consecuencia, revocable.
Actualmente, de manera análoga a las metamorfosis institucionales que las sociedades con-
temporáneas están atravesando, se están produciendo alteraciones drásticas en la dimen-
sión del metabolismo demográfico, por lo que cada nueva generación viene a introducir
grandes cambios sociales. Efectivamente, en el seno de esta sucesión generacional pueden
observarse dos procesos: un creciente distanciamiento entre las sucesivas cohortes, y la
reestructuración de la trayectoria generacional que cada una de ellas traza a lo largo de su
curso vital (Gil Calvo, 2004).
Como afirma Mead, mujeres y varones jóvenes de todas las latitudes tienden a compartir una
experiencia que ninguno de sus referentes de generaciones anteriores experimentó, ello de-
bido a las transformaciones tecnológicas y los impactos en todas las dimensiones y agentes
socializantes que tales cambios generaron. De igual forma, las generaciones antecesoras
ven que sus experiencias, capitales y patrimonios se licúan y devalúan ante la experiencia
emergente de las personas jóvenes.
Esto lleva a declarar a la autora que estamos frente a una cultura prefigurativa en la que
las y los jóvenes enseñan a las personas mayores, quienes se presentan como inmigrantes
temporales (Mead, 1970: 95-125).9 Así pues, sería erróneo pensar que esta transformación no
supondría conflictos, debilitamiento de los lazos sociales y diálogos interrumpidos, como los
que se vivencian en la escuela a diario, entre profesores/as y alumnos/as. En dicha conflicti-
54
vidad y diálogos interrumpidos se expresa la incomprensión respecto de nuevas capacidades
9 La cultura definida como prefigurativa es uno de los tres tipos de cultura que Mead encuentra para explicar la
ruptura generacional. En su trabajo, la autora describe, en primer lugar, las culturas postfigurativas y pasadas en las
que las nuevas generaciones de jóvenes y niños, mujeres y varones, aprenden de sus antecesores. En su análisis, Mead
identifica esta cultura con las sociedades preindustriales donde los cambios culturales son lentos e imperceptibles y
es difícil imaginar -desde la perspectiva de las generaciones adultas- modos de vida diferentes a los existentes para
las generaciones jóvenes. Luego están las culturas cofigurativas o pares familiares, relacionados con las sociedades
industriales -de movilidad social- en la que es inevitable que se produzcan brechas y tensiones entre la educación y
las formas de vida. La cultura prefigurativa es el tipo de formación que señala que el modelo a seguir está dentro de
la generación joven a la que se pertenece, por lo que la identificación se relaciona más con el grupo de pares que con
las personas adultas en tanto la linealidad de los valores es puesta en cuestión por procesos que radicalizan la rutina
diaria, como la tecnología (Mead, 1970).
obs23FINAL.indd 54 9/11/09 17:58:46
Instituto Nacional de la Juventud
y necesidades que tiene la población joven. Ahora bien, esta incomprensión no es por maldad
de las y los docentes ni del resto del equipo escolar, sino porque estas nuevas expresiones
rara vez son entendidas y tenidas en cuenta por las instituciones. Las nuevas generaciones
desafían “consciente o inconscientemente- los códigos institucionales y las relaciones so-
ciales tradicionales y su accionar no puede no tener efectos sobre la asimetría y la autoridad
sobre la que reposa la relación alumno-docente.10
La población infantil y juvenil de las sociedades contemporáneas llega a la escuela habiendo
sido influenciada por una serie de estímulos y recursos que desafían a la escuela en la cons-
trucción de saberes y monopolio legítimo del conocimiento. La exposición a los medios de
comunicación, particularmente la televisión, junto a los avances tecnológicos, hace que poco
tenga que ver la o el alumno que ingresa en la actualidad a la escuela con quien suponían
los analistas clásicos. Pero, además, esto contribuye a eliminar las asimetrías, ya que en la
actualidad cualquier alumno/a puede saber más que el/la propio/a docente sobre un tema a
través del uso de las nuevas tecnologías, desafiando el monopolio legítimo de conocimientos
que antes este agente social detentaba.
En estas condiciones, se tiende a quebrar la asimetría entre cuerpo docente/alumnado en
tanto esa brecha estaba constituida por la autoridad y el saber. En sociedades en las que
se erosiona el valor simbólico de la herencia y de los capitales culturales adquiridos en el
tiempo, diversos recursos como el examen, los saludos a la bandera y los himnos pierden su
capacidad cohesionadora y socavan la autoridad simbólica del agente que se situaba en el
centro de esa trama: el/la docente (Duschatsky y Corea, 2006). El desconcierto ante la falta de
autoridad refuerza el sentimiento de inseguridad sobre cómo limitar a las y los alumnos que
sufren, a su vez, esa eliminación de las anticipaciones y distancias que otorgan seguridad.
Conclusiones. La metamorfosis del lazo social: democratización y pérdida de
eficacia simbólica de la ley. ¿Puede la escuela construir legalidades?
En la actualidad existe, en varios ámbitos sociales y bajo formas diversas, una democratización
de los vínculos sociales (Beck, 2003; Martuccelli, 2007). Y si bien es cierto que en el caso latino-
americano esta tendencia subsiste con una cultura autoritaria heredada, no menos cierto es el
hecho que son cada vez más los ámbitos donde se registra una tendencia a un trato más igualita-
rio y a un incremento de los espacios de autonomía. Sin embargo, y más allá de los intentos de las
escuelas para unirse a esta nueva directriz, las instituciones educativas continúan promoviendo
un espacio social jerarquizado y vertical.
Pero, además, esta verticalidad supone un ejercicio extraordinario y delimitado de las capacida-
des críticas, reflexivas y autónomas de los sujetos cuando el ejercicio ordinario de la ciudadanía
contemporánea presupone ciudadanos/as portadores de dichas capacidades. Bajo estas circuns-
tancias, la relación pedagógica se transforma en problema porque los marcos ya no son tan es-
55
tables ni las/os estudiantes a priori creyentes. Lewkowicz (2007) sostiene que el clima de anomia
impide la producción de algún tipo de ordenamiento y reordenamiento: las personas que habitan
las escuelas contemporáneas sufren la ausencia de normas compartidas y de una metainstitu-
ción donde apoyarse. Esto lleva, muchas veces, a una mala traducción de la horizontalidad de
10 Bourdieu y Passeron aclaran que la existencia de una autoridad reconocida es necesaria para que la institución
escolar pueda cumplir con sus objetivos a través de los medios que dispone. La acción pedagógica, sostienen los
autores, es el resultado de una relación social en la que intervienen maestros/as y alumnos/as. La relación asimétrica
y la relación de autoridad no deben confundirse: la relación asimétrica no devendrá automáticamente en relación de
autoridad, y menos será una relación efectiva (Bourdieu y Passeron, 1979, en Lionett y Varela, 2008).
obs23FINAL.indd 55 9/11/09 17:58:46
Revista Observatorio de Juventud
las relaciones sociales, que deriva en los arreglos informales y discrecionales de las legalidades
escolares. Discrecionalidades que tienen un anclaje social en las sociedades latinoamericanas.
Los procesos de democratización a los que asistieron los países latinoamericanos a partir de
la década de los ochenta, fueron exitosos en la medida en que lograron instaurar y consolidar
el régimen democrático, al encuadrar las aspiraciones y críticas de las y los ciudadanos dentro
de este sistema (Mayer, 2009). Sin embargo, en la mayoría de los Estados Latinoamericanos se
observan enormes brechas: territoriales; entre las diversas categorías sociales; y en la efectividad
del imperio de la ley.11 En la mayoría de los casos latinoamericanos, sostiene O´Donnell, se obser-
van unas inexactitudes en lo que respecta al sistema legal, las que se pueden dividir en dos gru-
pos. En primer lugar, falencias en la ley vigente relacionadas con la discriminación hacia grupos
minoritarios, las cuales establecen condiciones antitéticas a un proceso justo. En segundo lugar,
imperfercciones asociadas a la aplicación de la ley y al manejo discrecional de las legislaciones,
que conllevan situaciones de opresión y de discriminación. La contracara de esta situación, se-
ñala O’Donnell, son los sectores privilegiados que se eximen a sí mismos del imperio legal. Tal
vez uno de los casos más emblemáticos de esta tradición de manipular la ley en América Latina
fue, como lo describe el autor, “cuando un tenebroso hombre de negocios dijo recientemente en
Argentina que ‘ser poderoso es tener impunidad [legal]’” (O’Donnell, 2002: 317).
Más allá de los matices respecto a la anterior enunciación, lo cierto es que esto impacta en la
legitimidad de la autoridad y de la legalidad escolar y debilita la capacidad política de conducir la
educación. Ello, por cuanto la legitimidad democrática de la institución no concierne únicamente
a su centro o cúspide, sino que está en relación con otras esferas: la obediencia a las reglas y
legalidades escolares declina en la medida que lo hace la obediencia a la legalidad en general.
Durkheim sostenía que las reglas se respetan debido a su carácter moral, entendiendo a ésta
como un conjunto de reglas que los individuos deciden observar porque esas reglas ordenan
la vida social y que, además, al ser violadas se impone el castigo social: ser dejados de lado,
cuarentena, asilamiento y etiquetamiento. El deber se cumple, afirma el autor, no por temor al
castigo, sino porque la conciencia pública así lo dice: se cumple con el deber porque es el deber,
por respeto a él. Para que estas reglas existan, deben estar dotadas de gran prestigio y de una
autoridad excepcional que pliegue las voluntades e imponga obediencia. Y es tal la autoridad que
esas reglas tienen, advierte el autor, que “la mayoría de los hombres no saben de dónde vienen,
pero todos la sienten en ellos, y cuando ella se hace oír, es con un acento tal que no podemos
desconocerla” (Durkheim, 1998: 35).
Al construir a los hombres y mujeres del mañana, la escuela inculca la religión de la regla para
hacerles saber la felicidad de obrar siguiendo la ley impersonal. Muchas veces, esta situación se
vuelve difícil de sostener en la escuela, primero, por la discrecionalidad de la aplicación de la
norma en las instituciones educativas -como mala traducción de la horizontalidad de las relacio-
nes sociales- y, luego, ante un contexto de transgresión y arbitrariedad legal (Martuccelli, 2004).
56 En un contexto de debilitamiento de la meritocracia, a la escuela le cuesta en varias ocasiones
contrarrestar esta tendencia, pero debe esforzarse en ese sentido. Sin embargo, la escuela sólo
podrá construir legalidades en la medida en que a través de ella pueda proyectarse un futuro y
11 O´Donnell exime de esta situación a Costa Rica y Uruguay, ya que desde su perspectiva existe un Estado que
estableció con éxito un sistema legal que funciona a lo largo del tiempo y en relación a todos los grupos sociales.
O´Donnell afirma que no se puede agrupar junto a estos países a Chile por ser un caso marginal, ya que si bien diversas
clases de derechos civiles son más extensivos en ese país que en otros, los condicionamientos políticos heredados por
una Constitución del régimen pinochetista y la penetración de las fuerzas autoritarias en el poder Judicial, impiden este
agrupamiento (O’ Donnell, 2002).
obs23FINAL.indd 56 9/11/09 17:58:46
Instituto Nacional de la Juventud
mediante las normas puedan crearse consensos y posibilidades de relacionarse. En definitiva, el
potencial de la institución educativa de generar legalidades dependerá de su capacidad articula-
dora del lazo social. La anomia, como manifiesta Abramovich (1999), promueve la desorganización
y limita la actividad creadora: la falta de legalidades institucionales deja a las y los adolescentes
sin capacidad de organización de su espacio y de su experiencia en él.
BIBLIOGRAFÍA
ABRAMOVICH, N. (1999). “La violencia en la escuela media”. En: FRIGERIO, G.; POGGI, M.; KORINFELD, D.
(comps). Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Buenos Aires: Novedades Educativas.
BECK, U. (2003). La Individualización. Buenos Aires: Paidós.
BOURDIEU, P. y PASSERON, J. C. (1977). La Reproducción. Buenos Aires: Editorial Popular.
COMENIUS, J. (1986). Didáctica Magna. Madrid: Akal.
DUBET, F. (2006). El declive de la Institución. Barcelona: Gedisa.
DUBET, F. (2005). пMutaciones Institucionales y/o liberalismo?Ð. En: TENTI FANFANI, E. (comp). Gobernabi-
lidad de los sistemas Educativos en América Latina. Buenos Aires: IIPE- UNESCO Ediciones.
DUBET, F. y MARTUCCELLI, D. (2000). ¿En qué sociedad vivimos? Buenos Aires: Losada.
DURKHEIM, E. (1998). Educación y pedagogía. Buenos Aires: Losada.
FITOUSSSI, J. P. Y ROSANVALLON, P. (2006). La Nueva era de las desigualdades. Buenos Aires: Manantial.
GAUCHET, M. (2004). La democracia contra sí misma. Buenos Aires: Homosapiens.
GIDDENS, A. (2004). Consecuencias de la Modernidad. Buenos Aires: Editorial Alianza.
GIL CALVO, E. (2004). “La matriz de cambio: Metabolismo generacional y metamorfosis de las insti-
tuciones”. En: CONTRERAS MURILLO, A. (comp.). Los jóvenes en un mundo de transformación. Nuevos
horizontes en la sociabilidad humana. Madrid: Instituto de la Juventud de España. Ministerio de Trabajo
y Asuntos sociales.
LEWKOWICZ, I. (2007). Pedagogía del aburrido. Buenos Aires: Paidós.
MARTUCCELLI, D. (2004). “Los desafíos morales y éticos de la socialización escolar”. Ponencia presentada
en el Seminario Internacional del IIPE- UNESCO, Buenos Aires. Disponible en www.iipe-buenosaires.org.ar
MAYER, L. (2009). Hijos de la Democracia. ¿Cómo viven y piensan los jóvenes? Buenos Aires: Paidós.
MEAD, M. (1970). Cultura y Compromiso. Buenos Aires: Paidós.
NARODOWSKI, M. (2008). Infancia y Poder. La conformación de la Pedagogía Moderna. Buenos Aires: Aique
57
O’DONNELL, M. (2002). “Las poliarquías y la (in)efectividad de la ley en América latina”. En: MÉNDEZ, J. E.;
O´DONNELL, G.; PINHEIRO, P.S. (eds.). La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América latina. Buenos
Aires: Paidós.
ROUSSEAU, J. (1997). Emilio. Madrid: Adaf.
TENTI FANFANI, E. (2007). La Escuela y La cuestión Social. Buenos Aires: Siglo XXI Ediciones.
VAN ZANTEN, A. (2008). “¿El fin de la meritocracia?”. En: TENTI FANFANI, E. (comp). Nuevos Temas en la
Agenda política educativa. Buenos Aires: Siglo XXI Ediciones.
obs23FINAL.indd 57 9/11/09 17:58:46
Revista Observatorio de Juventud
58
obs23FINAL.indd 58 9/11/09 17:58:47
Instituto Nacional de la Juventud
VIOLENCIAS EN ESCUELAS MEDIAS: DISCURSOS Y
EXPERIENCIAS DE JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Pablo Francisco Di Leo,
Doctor en Ciencias Sociales (UBA) / CONICET1
Resumen
Este artículo presenta parte de los resultados de la investigación Doctoral en Ciencias
Sociales desarrollada por el autor entre 2005 y 2008. En la misma, mediante una
estrategia metodológica de tipo cualitativo, y que sigue los lineamientos generales de
la teoría fundamentada, se analizan las experiencias sociales de las y los estudiantes de
escuelas medias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Entre las
diversas categorías centrales emergentes, este trabajo se centra en dos: a) violencias entre
personas jóvenes, y b) violencias de agentes escolares. A partir del análisis y articulación
de las mismas, mediante la utilización de herramientas conceptuales de la teoría social
contemporánea, se identifican diversas relaciones entre las experiencias de violencia
vividas por mujeres y varones jóvenes, sus luchas por el reconocimiento y el proceso de
desinstitucionalización escolar.
Palabras claves: juventudes, violencias, escuelas medias, desinstitucionalización.
Abstract
In this article I present part of the results of my Social Sciences PhD thesis developed
between 2005 and 2008. For the thesis, I used qualitative research techniques and
followed the general guidelines for grounded theory to analyze the social experiences of
public high schools’ students at Buenos Aires City, Argentina. Out of the several central
emergent categories, here I focused on two of them: a) violence among young people and
b) violence from scholar agents. Based on the analysis and articulation of these categories,
I used conceptual tools of contemporary social theory to identify the relation among
the violence experienced by young people, their struggle for recognition and the school
deinstitutionalization process.
Key words: youths, violence, high schools, deinstitutionalization.
59
1 Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Pte.
J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, pfdileo@gmail.com.
obs23FINAL.indd 59 9/11/09 17:58:47
Revista Observatorio de Juventud
1. Introducción
Durante los años 2005 y 2006, el equipo de investigación del Área de Salud y Población del
Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) realizó una serie
de estudios cualitativos y cuantitativos en escuelas medias públicas de todo el país. En dichos
estudios se constata que uno de los fenómenos institucionales percibidos por sus agentes
como un problema central y creciente es la violencia (Kornblit, 2008). Asimismo, de éstas y
otras investigaciones, desarrolladas a nivel nacional desde el recientemente creado Observatorio
Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación, se desprende que
el clima social escolar funciona como un prisma que refracta -de maneras particulares- hacia el
interior de la institución las violencias provenientes del exterior (Míguez, 2008; Noel, 2007).
De igual forma, los significados en torno a la violencia escolar, atribuidos por sus agentes, marcan
un amplio abanico que va desde los actos directos de agresión física y/o verbal -que son los
primeros que generan la alarma institucional- hasta diversas formas cotidianas de agresión,
adjudicadas a las relaciones interpersonales -discriminación, falta de respeto, abuso o crisis de
autoridad, falta de contención, entre otras-.
Sin embargo, como señala Bernard Charlot (2006), es preciso deconstruir la pseudo-evidencia
del concepto: cuando nos encontramos ante un problema social de definición, tenemos que
preguntarnos quién está proponiendo qué definición, en cuál contexto, con qué objetivo e
implicaciones personales y sociales. Como indica Pierre Bourdieu (1999), el poder de nominación
se halla en el centro de las disputas por el poder simbólico. En este sentido, el debate a nivel
mundial, que viene dándose desde hace más de diez años, acerca de lo que merece ser llamado
violencia escolar constituye una lucha simbólica. En nuestras sociedades dicha categoría
está asociada a los comportamientos o palabras inaceptables, insoportables, contrarias a la
civilización, la humanidad, la modernidad. Por ello, cada agente busca introducir en la lista de las
violencias lo que vive como inaceptable en el comportamiento de las personas, las/os alumnas/
os, las y los profesores, la escuela y las demás instituciones sociales.
Desde los inicios de los sistemas educativos modernos se generó en torno a la problemática de
las violencias escolares una intensa lucha simbólica por su definición y, asociada a la misma, por
su control. Durante las últimas décadas, las ciencias sociales vienen jugando roles estratégicos
en dicho proceso de problematización y/o definición. No obstante, el principal aporte de dichos
abordajes no surge de la delimitación conceptual del fenómeno, sino de la generación de nuevas
dimensiones analíticas para aproximarse a la problemática relación entre los sujetos y las
instituciones educativas en el actual contexto de nuestras sociedades democráticas. Desde esta
perspectiva, las violencias escolares deben entenderse como síntomas de las transformaciones
en los procesos de subjetivación juveniles y de sus (des)encuentros con el programa institucional
de la escuela.
60
En el presente artículo se desarrolla parte de los resultados de la Tesis Doctoral en Ciencias
Sociales del autor, la cual se inscribe en diversos proyectos de investigación desarrollados por
nuestro equipo del Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani
(Facultad de Ciencias Sociales, UBA).2 Aquélla tuvo como propósito aportar al análisis de los
2 Dichos trabajos de investigación se enmarcan en los proyectos: a) PICT 04 Nº 13.284, financiado por la Agencia
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; b) UBACyT S071, financiado por la UBA, y c) “Clima social y niveles
de violencia en escuelas medias de todo el país”, financiado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de
la Calidad Educativa (DINIECE) del Ministerio de Educación de la Nación.
obs23FINAL.indd 60 9/11/09 17:58:47
Instituto Nacional de la Juventud
múltiples sentidos y prácticas en torno a las violencias de los sujetos en las escuelas medias
públicas y sus vinculaciones con los actuales procesos de subjetivación juvenil en Argentina (Di
Leo, 2009).
2. Metodología3
En mi investigación doctoral apliqué una estrategia metodológica de tipo cualitativo, ya que es
la más adecuada para aproximarse, desde el paradigma interpretativo de las ciencias sociales, a
los procesos de construcción de la experiencia social de los sujetos y a sus diversas vinculaciones
con los otros y las instituciones (Vasilachis de Gialdino, 2007). Durante mi trabajo de campo
-desarrollado entre 2005 y 2007 en dos escuelas medias públicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-, utilicé principalmente tres técnicas de investigación social: observaciones
participantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales (focus group). Asimismo, tomé los
resguardos éticos de rigor para preservar el anonimato, la identidad y la integridad moral, social,
psicológica y cultural de las personas que participaron en las entrevistas y grupos focales, de
manera informada y voluntaria, asegurando también la confidencialidad de sus respuestas.
Tanto en la fijación de la cantidad de sujetos a ser incluidos en la muestra, como en los procesos de
construcción y análisis de los datos, retomé los lineamientos generales de la teoría fundamentada
(grounded theory) y usé como herramienta informática auxiliar el programa Atlas.ti. Con dicha
herramienta, a través de la aplicación de la estrategia de la comparación constante, recogí,
codifiqué y analicé los datos de manera simultánea. De esta forma, al finalizar dicho trabajo ya
había formulado varias hipótesis y categorías que sintetizaban mi estudio del corpus discursivo.
Así, identifiqué las categorías centrales, empleando lo más posible los criterios propuestos por la
teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2006; Vasilachis de Gialdino, 2007)
y en diálogo con el estado del arte y el marco conceptual que paralelamente había construido. En
todo este proceso, busqué aplicar los principios de parsimonia y de alcance, es decir, maximizar
la comprensión de un fenómeno con el mínimo de conceptos posible, y ampliar el campo de
aplicación del análisis sin desligarse de la base empírica, respectivamente.
En este artículo presento mi investigación sobre los discursos de las y los jóvenes a partir de
dos de las categorías centrales identificadas: a) violencias entre personas jóvenes, y b) violencias
de agentes escolares. En la siguiente sección expongo mi análisis de las nociones emergentes,
agrupándolas en función de cada una de dichas categorías centrales. En la última sección, a modo
de cierre, propongo algunas reflexiones en relación a las actuales condiciones de la experiencia
escolar juvenil en Argentina.
3. Resultados4
3.1. Nociones emergentes en torno a las violencias entre personas jóvenes 61
El mirar mal es una de las más cotidianas manifestaciones y/o causas de las violencias
entre personas jóvenes
3 En esta sección escribo en primera persona del singular con el objetivo de expresar con mayor claridad las
particularidades de la estrategia metodológica utilizada en la construcción y análisis de los datos.
4 En la presentación de los resultados, empleamos la itálica para citar los términos nativos utilizados por las y los
sujetos entrevistados.
obs23FINAL.indd 61 9/11/09 17:58:47
Revista Observatorio de Juventud
Los primeros sentidos que surgen en torno a las violencias, tanto a partir de las entrevistas
individuales como de los grupos focales y talleres con las y los estudiantes, están asociados al
choque corporal -empujar/agarrarse a piñas, pelear entre compañeros/entre barras a la salida del
colegio/en los recreos- y/o verbal -insultos-. Sin embargo, aquéllos no adquieren inmediatamente
una connotación negativa, como en los discursos de docentes y directivos. En cambio, como se
verá en esta y las próximas nociones emergentes, las y los jóvenes identifican a las dimensiones
simbólicas y relacionales de las violencias como las más problemáticas. En este sentido, el mirar
mal ocupa un lugar central como causa y/o como expresión más cotidiana de los episodios de
violencia entre personas jóvenes.
Mujeres y varones jóvenes, en general, no asignan al mirar mal una definición puramente discursiva.
En cambio, prefieren describir el fenómeno recurriendo a narraciones y/o dramatizaciones
de experiencias desarrolladas en todo tipo de espacios y tiempos -tanto escolares como
extraescolares- que tienen en común dos momentos centrales: a) un encuentro de miradas entre
dos compañeras/os y/o amigas/os, y b) una reacción violenta verbal y/o física de uno de los sujetos
frente a la mirada del otro que puede llevar o no a una pelea. En cuanto a la posible conexión
entre ambos momentos, si bien los relatos varían, lo que se menciona fundamentalmente son
sensaciones de desprecio y/o discriminación -mirar de costado, mirar de arriba abajo-.
El problema de la mirada ha sido abordado desde diversas corrientes filosóficas y de las ciencias
sociales (existencialismo, fenomenología social, interaccionismo simbólico) como una de las
dimensiones esenciales de la constitución de la subjetividad: la relación entre el yo y el otro. Una
de las formulaciones clásicas de esta problemática, que se ha considerado pertinente para este
análisis, es la de Jean-Paul Sartre:
(...) hay en toda mirada la aparición de un prójimo-objeto como presencia concreta y
probable en mi campo perceptivo, y, en ocasión de ciertas actitudes de ese prójimo, me
determino a mí mismo a captar, por la vergüenza, la angustia, etc., mi “ser mirado”. Este
“ser-mirado” se presenta como la pura probabilidad de que yo sea actualmente ese esto
concreto, probabilidad que no puede tomar su sentido y su naturaleza propia sino de una
certeza fundamental de que el prójimo está siempre presente para mí en tanto que yo
soy siempre para otro (Sartre, 1993: 308).
Cuando el yo percibe que alguien lo mira, siente que está ante otra subjetividad, ante otra
conciencia, no ante un mero objeto. Del otro que se le hace presente de este modo puede temer
que se enfrente a sus proyectos, a su libertad. Siente que está delante de un ser con el que puede
contar, o al que se opondrá; en frente de un ser que lo valora y pone en cuestión lo que es, lo que
quiere, su ser. Asimismo, la mirada del otro hace al yo consciente de sí mismo pues el otro lo
objetiva, trayendo consigo los sentimientos de miedo, vergüenza y orgullo: miedo ante la posibilidad
de ser instrumentalizado por el otro; vergüenza de hacer manifiesto su ser; orgullo al captarse a
sí mismo como sujeto. En la vergüenza se da una cierta duplicidad de protagonistas: es vergüenza
62 del sí mismo, pero del sí mismo al ser visto por otro; es, por lo tanto, una de las más importantes
expresiones de la experiencia intersubjetiva, de la experiencia o presencia del otro (Sartre, 1993).
De esta manera, la dialéctica de la mirada se articula con la de la lucha por el reconocimiento,
analizada por Hegel (1992) como una dimensión constitutiva de la subjetividad (Honneth, 1997). El
yo reacciona al sentirse objetualizado, menospreciado, por la mirada del otro, impulsado por su
deseo de ser reconocido como un sí mismo autónomo, libre. A partir de su reacción, objetualiza al
otro, definiéndolo, significándolo e incorporándolo a su otro generalizado, con lo cual su sí mismo
se expande hacia un horizonte de mayor autonomía y autorrealización (Mead, 1968).
obs23FINAL.indd 62 9/11/09 17:58:48
Instituto Nacional de la Juventud
Sin embargo, la resolución que tendrá esta dialéctica se encuentra condicionada por las
posiciones siempre desiguales que ocupan las personas en el momento del encuentro y por
las características del contexto comunitario, social, político, institucional en el que el mismo
se produce. Por ende, según las reflexiones de Axel Honneth (1997) retomadas y profundizadas
por Paul Ricoeur (2005) en sus últimos trabajos, para la adecuada comprensión de los diversos
modelos de reconocimiento en los cuales se constituyen los sujetos es necesario darles
cuerpo, concretizarlos, abordándolos en relación a las formas de menosprecio o negación de
reconocimiento que movilizan a los individuos en los heterogéneos contextos intersubjetivos
que atraviesan en su vida cotidiana (Heller, 1994). A partir del análisis de las principales formas
de menosprecio y los correspondientes modos de reacción de los sujetos frente a las mismas,
los autores identifican tres grandes modelos de reconocimiento (de los cuales aquí retomamos
los dos primeros): a) la aprobación del par, b) reconocimiento en el plano jurídico-moral y c) la
estima social.
En la experiencia del mirar mal mencionada por distintos agentes de las instituciones educativas
-y, especialmente, asociada por mujeres y varones jóvenes a las violencias entre pares-, se
manifiesta una lucha en torno al primero de los citados modelos de reconocimiento social:
la aprobación del par (pareja, amigo/a, compañero/a, vecino/a, entre otros). En la filosofía
hegeliana, este momento existencial del reconocimiento es fundamental en el proceso de
construcción de la identidad subjetiva. Asimismo, es posible vincular este primer modelo con
la construcción y mantenimiento de la confianza en las relaciones cara a cara, en tanto pilar
fundamental de los procesos de subjetivación y de constitución de la seguridad ontológica de
las personas jóvenes en las diversas esferas de la vida cotidiana (Giddens, 1990).
La experiencia de ser mirado mal genera en el sí mismo de las y los jóvenes sentimientos
totalmente contrapuestos a la aprobación del par:
El individuo se siente como mirado desde arriba, por encima del hombro, incluso tenido por
nada. Privado de aprobación, es como no existente (Ricoeur, 2005: 199-200).
Esta mirada de desprecio, humillación, degradación y/o desaprobación del otro refuerza
la objetualización del sí mismo, propia de todo encuentro intersubjetivo, al disolver su
autoconfianza existencial y negar su condición de sujeto. Por consiguiente, la reacción
del yo frente a la percepción de esta forma de desprecio -la expresión de su lucha por el
reconocimiento- adquiere, en general, una intensidad afectiva directamente proporcional al
grado de degradación existencial experimentada. Además, esta reacción dirigida a objetualizar
al otro y reconstituir al yo como sujeto tiene, habitualmente, el mismo carácter inmediato
que la experiencia de ser mirado mal, lo que desencadena una lucha cuerpo a cuerpo por el
reconocimiento, con escasas o nulas mediaciones discursivas.
La violencia contra el otro expresa aquí un primer momento de la lucha por el reconocimiento
a partir de un doble movimiento: a) la negación de la corporeidad del otro, vista como obstáculo 63
para el reconocimiento del sí mismo como sujeto, y simultáneamente, b) la afirmación de la
propia subjetividad, al demostrar en la lucha -que puede poner en riesgo su propia corporeidad-
que está más allá de la mera objetualidad en que lo pone la mirada degradante del otro.
obs23FINAL.indd 63 9/11/09 17:58:48
Revista Observatorio de Juventud
La discriminación generada por estereotipos de género, origen socioeconómico, familiar,
étnico, identificaciones barriales, estéticas y/o deportivas es una de las principales
manifestaciones y/o causas de las violencias entre mujeres y hombres jóvenes
En las entrevistas y grupos focales con las y los estudiantes, emergió el fenómeno de la
discriminación como una de las principales manifestaciones y/o causas de las violencias.
Según estos discursos, dicho fenómeno constituye una dimensión cotidiana de las relaciones
entre mujeres y varones jóvenes, tanto dentro como fuera de la escuela. Asimismo, las y los
estudiantes lo asocian a un alto nivel de naturalización de diversos tipos de estereotipos: de
género, de origen socioeconómico, de condición de etnicidad, de identificaciones barriales,
de estéticas y/o deportivas, entre otras. Tales estereotipos se presentan de manera
combinada en las miradas, expresiones y prácticas comunicativas juveniles cotidianas.
Esta percepción coincide con datos construidos a partir de la Encuesta Nacional sobre Violencia
y Convivencia en Escuelas Medias (2006), en la que se indagó, entre otras dimensiones,
respecto de las principales características de la convivencia, los vínculos y las creencias
acerca de la diversidad de las y los estudiantes.5 En la misma, se encontró que entre las y
los estudiantes encuestados existe un alto nivel de acuerdo con frases referidas a diversas
dimensiones de estereotipia y naturalización de la violencia. Las mayores proporciones de
acuerdo se ubicaron en torno a los estereotipos xenófobos (asociados tanto a la población
en general como a los pares), de género y los que naturalizan la violencia como una forma
de resolución de múltiples tipos de conflicto entre los sujetos (Kornblit y Adaszko, 2008).
En las observaciones de campo y en los discursos de las y los estudiantes se identificó
que las prácticas discriminatorias y/o las violencias verbales y/o físicas se presentan
de manera combinada y fuertemente asociadas con los procesos de identificación/
diferenciación individual y/o grupal de las personas jóvenes en la vida cotidiana. En este
sentido, se puede entender la estereotipación como un proceso cotidiano de reificación de
las diferencias entre individuos y/o grupos dirigido a marcar una distancia simbólica y, en
algunos casos, física, entre el yo/nosotros y los otros. En concordancia con los análisis de
Carlos Belvedere (2002) y otros sociólogos argentinos, se constató que la discriminación
entre personas jóvenes responde a una lógica elusiva, dirigida a esquivar o saltear las
propias insuficiencias denostando a los otros mediante la adhesión a tipos sociales
construidos culturalmente, cuya principal característica es que les son adscritos como
naturales ciertos rasgos socialmente negativizados. Es a través de esta operación que son
justificadas, directa o indirectamente, diversas modalidades de violencia sobre quienes son
identificados/as con tales tipos sociales (Margulis y Urresti, 1998).
3.2. Nociones emergentes en torno a las violencias de los agentes escolares
Las arbitrariedades y/o abusos de poder de las y los docentes y/o directivos son
64
manifestaciones cotidianas de autoritarismo, injusticia y/o falta de respeto hacia las y
los estudiantes
En los grupos focales y entrevistas a las/os estudiantes referidos a las violencias escolares se
reiteran diversos relatos en los que las prácticas de algunas y algunos docentes y/o directivos
5 En el marco de los proyectos de investigación citados en nota 2, se realizó una encuesta a 4.971 jóvenes,
hombres y mujeres, que en ese momento se encontraban cursando el nivel medio o el polimodal en 85 escuelas
públicas de 21 provincias de Argentina (Kornblit, 2008; Kornblit y Adaszko, 2008).
obs23FINAL.indd 64 9/11/09 17:58:49
Instituto Nacional de la Juventud
son identificadas como arbitrarias y/o como abusos de poder. De igual forma como surge de la
noción anterior, la autoridad de las y los docentes y/o directivos lejos de considerarse natural
y/o legítima en sí misma, es objeto de numerosos cuestionamientos por parte de la población
juvenil. A este respecto, en los discursos y prácticas juveniles se destacan dos grandes tipos
de tácticas de impugnación de la autoridad escolar que, en general, se presentan de manera
combinada:
a) Personal. En algunos casos, la impugnación de la autoridad se centra en la identificación
de características personales del individuo que la ejerce. En efecto, algunos/as estudiantes
basan sus cuestionamientos hacia el profesorado y/o cuerpo directivo en ciertos rasgos
personales que consideran adversos al buen desempeño de su rol: son muy viejos, no
tienen carácter, no se interesan por el trabajo, traen problemas personales a la clase, tienen
problemas nerviosos.
b) Jurídico-moral. Esta segunda vía de denegación, con mayor presencia en los discursos de
las y los estudiantes, es más profunda y de mayor alcance institucional que la anterior,
ya que se basa en un cuestionamiento jurídico-moral que puede aplicarse a cualquier
tipo de práctica y/o norma escolar, al catalogarla de injusta y/o autoritaria. En esta línea,
como se apreciará en el análisis de las próximas nociones emergentes, muchos varones
y mujeres jóvenes afirman que algunas y algunos profesores y/o directivos no cumplen
adecuadamente con su rol porque aplican arbitrariamente las medidas disciplinarias y/o
generan situaciones de discriminación hacia las y los estudiantes.
En sintonía con algunos análisis desarrollados recientemente en la Argentina, se puede
afirmar que, mediante estas tácticas, las personas jóvenes manifiestan cotidianamente
la actual ausencia de fundamentos prepolíticos que tiene la autoridad en los procesos de
construcción de sus experiencias escolares (Kessler, 2002; Míguez, 2008; Noel, 2007). Esta
crisis de autoridad, en lugar de ser un síntoma particular de falencias en la socialización
familiar de la población adolescente y/o de los mecanismos de disciplinamiento escolar
(tal como es diagnosticada y abordada por la mayor parte del cuerpo docente y directivo,
desde una posición discursiva normativo-disciplinar), es una de las expresiones más claras
de los procesos de destradicionalización, reflexividad institucional y desinstitucionalización,
profundizados en la actual fase de la segunda modernidad (Giddens, 1990; Dubet, 2006).
Asimismo, retomando los citados análisis de Honneth (1997) y Ricoeur (2005), es posible
señalar que ambas tácticas de impugnación de la autoridad escolar, especialmente la
segunda, en parte se enmarcan en un segundo momento de la lucha por el reconocimiento:
el jurídico-moral. En este sentido, Ágnes Heller (1994) propone una definición de la moral que
acentúa su carácter eminentemente práctico y su indisociable vinculación con los conflictos
intersubjetivos de la vida cotidiana en la modernidad. Para la autora, en la vida cotidiana se
generan permanentes tensiones entre las múltiples prácticas y valores individuales y las
diversas exigencias genérico-sociales propias de cada esfera social. Cuando se producen 65
estos conflictos morales los individuos sienten que se les niega el status de sujetos sociales,
moralmente iguales y plenamente valiosos: experimentan la injusticia, el autoritarismo y/o
la falta de respeto. Justamente, este tipo de experiencias son algunas de las manifestaciones
concretas de la segunda modalidad del menosprecio: aquella que moviliza a los sujetos a la
lucha por su reconocimiento jurídico-moral.
En los discursos de las y los estudiantes tienen una gran importancia diversas prácticas
cotidianas de las y los docentes y directivos que son significadas como injustas, autoritarias
obs23FINAL.indd 65 9/11/09 17:58:49
Revista Observatorio de Juventud
y/o de falta de respeto hacia ellos. Estas percepciones de menosprecio de los agentes escolares
movilizan a las y los estudiantes hacia el ejercicio del segundo momento de la lucha por el
reconocimiento, es decir, el jurídico-moral. A su vez, aquello puede ser analizado desde dos
dimensiones, en muchas ocasiones, complementarias: a) una dirigida a la impugnación de la
autoridad escolar a través de la táctica jurídico-moral, y b) una dimensión positiva, movilizada
por la búsqueda de aprobación y reconocimiento del sí mismo por el otro generalizado, en
este caso representado por la institución educativa y/o sus agentes, es decir, la integración
del yo con su ser-genérico-social (Mead, 1968; Honneth, 1997; Ricoeur, 2005).
De esta manera, las reacciones y/o las demandas de las y los estudiantes frente a
experiencias de injusticia, autoritarismo y/o falta de respeto -no siempre articuladas
discursivamente- pueden entenderse, en alguna medida, como expresiones de sus luchas
por ser reconocidos como sujetos en el nivel jurídico-moral, lo cual para muchas personas
jóvenes aún es representado por la escuela y sus agentes. Según las definiciones de Hegel
(1992) y Heller (1994), los horizontes de libertad, autonomía y/o autorrealización de los
individuos en las diversas esferas de la vida cotidiana sólo pueden ir materializándose
y/o expandiéndose en la medida en que sus posiciones valorativas se integren en la
dialéctica de la moralidad y la legalidad, de lo normativo-social. Dicha integración
constituye un horizonte que nunca se alcanza totalmente, ya que en las sociedades
modernas permanentemente surgen nuevas experiencias de exclusión, desigualdad,
injusticia, autoritarismo y/o falta de respeto, que movilizan a nuevas luchas individuales
y/o colectivas por ser reconocidos como seres genéricos (Honneth, 1997).
La falta de interés y/o de esfuerzos de las y los docentes y directivos por generar
motivos para aceptar las normas/tareas son manifestaciones cotidianas de falta de
respeto, injusticia y/o violencia hacia las y los estudiantes
En los relatos de las y los estudiantes no sólo se manifiestan críticas hacia las y los
docentes y/o directivos en cuanto a sus prácticas discriminatorias, arbitrariedades y/o
abusos de poder. También se identifican como expresiones de injusticia y/o violencia
su falta de interés, de atención y/o de esfuerzo por generar motivos para aceptar las
normas/tareas; en síntesis, su falta de compromiso subjetivo en la relación pedagógica.
Las y los jóvenes viven estas ausencias de las personas adultas en la institución escolar
como verdaderas manifestaciones de desprecio.
En relación con lo expuesto en torno a la noción anterior, se puede advertir que estas
experiencias relatadas por las y los estudiantes se inscriben en la modalidad del
menosprecio o negación del reconocimiento en el plano jurídico-moral. En concordancia
con los análisis de Dubet y Martuccelli (1998; 2000), las cotidianas manifestaciones
de violencia antiescolar -trasgresiones, incivilidades, amenazas, agresiones de
estudiantes a profesores/as, destrucción del material, infraestructura escolar, entre
66 otras- señaladas por el profesorado y/o cuerpo directivo y las y los estudiantes, pueden
leerse como reacciones frente al desprecio, expresiones de las luchas de las personas
jóvenes por ser reconocidas, respetadas como seres genéricos. Por ende, en lugar de
identificar estas prácticas discursivas juveniles meramente cómo síntomas de la crisis
y/o ausencia de la autoridad escolar, pueden interpretarse como manifestaciones de
resistencia de las y los jóvenes frente a saberes, normas y/o acciones de los agentes
escolares que, al debilitarse sus fundamentos de legitimación clásicos (tradicional y/o
racional-burocrático), pasan a ser visibilizados como arbitrarios y/o injustos.
obs23FINAL.indd 66 9/11/09 17:58:49
Instituto Nacional de la Juventud
4. Reflexiones a modo de cierre
En los discursos de las y los estudiantes prima una percepción de la escuela como
un escenario fragmentado, en el que coexisten -muchas veces en forma conflictiva-
agentes, normas y/o principios de autoridad heterogéneos. Asimismo, como se expuso en
este artículo, dicha fragmentación institucional se articula con las percepciones de las
personas jóvenes en relación a la emergencia cotidiana de episodios de discriminación,
autoritarismo, injusticia y/o violencias. Finalmente, muchas y muchos estudiantes
denuncian la impotencia de la escuela y sus agentes para prevenir y/o resolver las
problemáticas cotidianas anteriormente enunciadas, como una de las expresiones más
graves de la crisis institucional.
Al retomar los análisis de Dubet y Martuccelli (1998, 2000; Dubet, 2006), es posible
afirmar que estas experiencias y/o denuncias juveniles no son sólo síntomas de una
crisis de las instituciones encargadas de la socialización (familia, escuela), una prueba
de su incapacidad de adaptación a nuevas situaciones, sino que se enmarcan en un
movimiento profundo de desinstitucionalización: una nueva modalidad de vinculación
entre valores, normas e individuos; es decir, una nueva forma de socialización. Los
valores y las normas ya no pueden ser representados como entidades trascendentales,
ahistóricas, por encima de las experiencias individuales. En cambio, aparecen como
producciones sociales, conjuntos compuestos por principios de integración múltiples
y a menudo contradictorios. Por consiguiente, este movimiento genera una creciente
separación de dos procesos que la sociología clásica confundió: la socialización y la
subjetivación.
Las subculturas, los cuerpos y las experiencias juveniles -durante mucho tiempo
mantenidas fuera de los muros de la escuela- irrumpieron en la misma, con sus modelos,
conflictos y preocupaciones. Las nuevas pautas de socialización juvenil hacen evidente,
por contraposición, la pérdida de importancia de la cultura escolar clásica. De igual
modo, en contextos de creciente exclusión estructural (como la que viven nuestras
sociedades), la fragmentación, tanto del sistema educativo en su conjunto como al
interior de las instituciones escolares, contribuye a los procesos de descivilización: las
heterocoacciones, el bajo control de las emociones, la discriminación, las agresiones,
la inestabilidad emocional, entre otros, se convierten en síntomas de la expansión de
un individualismo negativo, un individualismo por falta de marcos y no por exceso de
intereses subjetivos (Castel, 1997: 472; Tenti Fanfani, 1999).
Desde este marco, las manifestaciones de violencia antiescolar en las instituciones
educativas de nivel medio -denunciadas cotidianamente por las y los docentes y
directivos- pueden leerse, al menos parcialmente, como reacciones frente a experiencias
de injusticia, autoritarismo, falta de respeto y/o desprecio de los agentes escolares. Por
67
lo tanto, en lugar de identificar estas prácticas discursivas juveniles únicamente como
síntomas de la crisis y/o ausencia de la autoridad escolar, también pueden interpretarse
como expresiones de las luchas de las y los jóvenes por ser reconocidos como sujetos
en el nivel jurídico-moral que, a pesar de su crisis, sigue estando representado por la
escuela.
obs23FINAL.indd 67 9/11/09 17:58:50
Revista Observatorio de Juventud
BIBLIOGRAFÍA
BELVEDERE C. (2002). De sapos y cocodrilos. La lógica elusiva de la discriminación social.
Buenos Aires: Biblos.
BOURDIEU, P. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.
CASTEL, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos
Aires: Paidós.
CHARLOT, B. (2006). “Prefácio”. En: ABRAMOVAY, M. (coord.). Cotidiano das escolas, entre
violências. Brasilia: UNESCO, Observatório de violências nas escolas. Ministerio da
Educaçao.
DI LEO, P. F. (2009). Subjetivación, violencias y climas sociales escolares. Un análisis de sus
vinculaciones con experiencias de promoción de la salud en escuelas medias públicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires. No publicada.
DUBET, F. (2006). El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la
modernidad. Barcelona: Gedisa.
DUBET, F. y MARTUCCELLI, D. (1998). En la escuela. Sociología de la experiencia escolar.
Buenos Aires: Losada.
DUBET, F. y MARTUCCELLI, D. (2000). ¿En qué sociedad vivimos? Buenos Aires: Losada.
GIDDENS, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.
GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967). The Discover of Grounded Theory, Strategies for Qualitative
Research. Chicago: Aldine.
HEGEL, G. W. F. (1992). Fenomenología del Espíritu. Buenos Aires: FCE.
HELLER, A. (1994). Sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Península.
HONNETH, A. (1997). La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los
conflictos sociales. Barcelona: Crítica.
KESSLER, G. (2002). La experiencia social fragmentada. Estudiantes y docentes en la escuela
media en Buenos Aires. Buenos Aires: IIPE-UNESCO.
68
KORNBLIT, A. L. (coord.). (2008). Violencia escolar y climas sociales. Buenos Aires: Biblos.
KORNBLIT, A. L. y ADASZKO, D. (2008). “Violencia y discriminación en el ámbito de la
escuela media”. En: VV. AA. Investigaciones por la diversidad. Publicación de los trabajos
distinguidos con el Premio a la Producción Científica sobre Discriminación en la Argentina.
Buenos Aires: INADI.
obs23FINAL.indd 68 9/11/09 17:58:50
Instituto Nacional de la Juventud
MARGULIS, M. y URRESTI, M. (coord.) (1998). La segregación negada. Cultura y discriminación
social. Buenos Aires: Biblos.
MEAD, G. H. (1968). Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo
social. Buenos Aires: Paidós.
MÍGUEZ, D. (coord.). (2008). Violencias y conflictos en las escuelas. Buenos Aires: Paidós.
NOEL, G. (2007). Los conflictos entre agentes y destinatarios del sistema escolar en escuelas
públicas de barrios populares urbanos. Tesis Doctoral, Programa de Doctorado en Ciencias
Sociales, Instituto de Desarrollo Económico Social, UNGS, Buenos Aires. No publicada.
RICOEUR, P. (2005). Caminos del reconocimiento. Tres estudios. Madrid: Trotta.
SARTRE, J.-P. (1993). El ser y la nada. Barcelona: Altaya.
STRAUSS, A. y CORBIN, J. (2006). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Bogotá: CONTUS, Universidad
de Antioquia.
TENTI FANFANI, E. (1999). “Civilización y descivilización. Norbert Elias y Pierre Bourdieu,
intérpretes de la cuestión social contemporánea”. En: Sociedad, Nº14. Buenos Aires:
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2007). “La investigación cualitativa”. En: VASILACHIS DE
GIALDINO, I. (coord.). Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.
69
obs23FINAL.indd 69 9/11/09 17:58:50
Revista Observatorio de Juventud
70
obs23FINAL.indd 70 9/11/09 17:58:50
Instituto Nacional de la Juventud
JUVENTUD Y VIOLENCIA INTRAMUROS. SER JOVEN AL
INTERIOR DE LAS CÁRCELES BONAERENSES ARGENTINAS1
Florencia Graziano, socióloga (UBA), Becaria Doctoral - CONICET2
Silvia Guemureman, socióloga, Dra. en Ciencias Sociales (UBA)3
Karen Jorolinsky, socióloga (UBA), Becaria Doctoral - CONICET4
Ana Laura López, socióloga (UBA), Becaria Doctoral - CONICET5
Julia Pasin, socióloga (UBA), Becaria Doctoral - CONICET6
Resumen
Este artículo presenta y analiza los resultados de una investigación sobre violencia ins-
titucional intramuros desarrollada en unidades penales de la provincia de Buenos Aires
(Argentina) durante el año 2008. En particular, se examinan los resultados obtenidos para
el subconjunto de las y los jóvenes detenidos, los que dan cuenta de la agudización de la
violencia institucional aplicada sobre este grupo etario, así como también, revelan que
dicho segmento se constituye -a través de la visibilización de las prácticas instituciona-
les- como un grupo sobrevulnerado al interior de la población penal.
Palabras claves: Juventud, cárcel, violencia institucional.
Abstract
This paper presents and analyzes results of a research project on institutional violence
inside Buenos Aires (Argentina) state prisons during 2008. Specifically, the analysis focu-
ses on general findings for the sub group of young female and male inmates, revealing the
deepening of institutional violence imposed over this age group, which appears -through
the visibilization of institutional practices- as the most repressed group within penal po-
pulation.
Key words: Youth, prison, institutional violence.
71
1 Las autoras del presente artículo son integrantes del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
2 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, grazianoflorencia@gmail.com
3 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, sguemure@mail.retina.ar
4 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, karujoro@gmail.com
5 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, ana4655@yahoo.com.ar
6 Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), Buenos Aires, Argentina, jpasin@yahoo.com
obs23FINAL.indd 71 9/11/09 17:58:50
Revista Observatorio de Juventud
Introducción
El objetivo de este trabajo es problematizar la situación específica de mujeres y varones
jóvenes capturados y atravesados por el sistema penal, en tanto grupo especialmente vul-
nerado al interior del universo de las personas privadas de libertad. Para ello, se trabajarán
algunas dimensiones obtenidas en un relevamiento cuanti-cualitativo efectuado durante
el segundo semestre de 2008 en 5 penales de la Provincia de Buenos Aires, todos ellos a
cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Dicho relevamiento se llevó a cabo en
el marco de la investigación: “El ‘programa’ de gobernabilidad penitenciaria: Un estudio
sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos
de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas en cár-
celes del Servicio Penitenciario Bonaerense”7. La investigación fue realizada por el Grupo
de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) a partir de un acuerdo
interinstitucional con el Comité contra la Tortura (perteneciente a la Comisión Provincial
por la Memoria).
La pesquisa se organizó en base a la noción de “gobernabilidad penitenciaria”, la cual com-
prende diferentes dimensiones que hacen a las condiciones de detención, a saber: régimen
disciplinario-sanciones y aislamiento; procedimientos de requisa; mecanismos de trasla-
dos; y, agresiones físicas institucionalizadas. Tales dimensiones fueron las que orientaron
la recolección de los datos. Si bien los resultados pretendían ser generales, al desagregar
la información por tramo etario se destacó la especial preponderancia de traslados, golpes
y agresiones -por parte del personal penitenciario- en la población detenida más joven.
Aquello constituye a este segmento en un grupo de especial atención para el campo actual
de los derechos humanos, dada su sobrevulneración al interior de la ya vulnerada población
penal. Por ello, se sostiene como hipótesis de trabajo que las y los detenidos de menor edad
son quienes proporcionalmente reciben una mayor cantidad de “suplementos punitivos”, los
que se adicionan a la pena privativa de libertad como complementos necesarios para una
gobernabilidad penitenciaria de neutralización y segregación intramuros susceptible de ser
descripta, sistematizada y develada como violencia institucional normalizada.
Aspectos metodológicos
El objetivo central del estudio fue describir y develar el impacto de la violencia institucional
penitenciaria sobre las y los jóvenes.
Para los efectos de esta investigación, la noción de juventud se operacionalizó a partir de
la variable edad y con arreglo a la Declaración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que define como jóvenes a las personas entre 15 y 24 años de edad (declaración
efectuada en el año 1985, “Año Internacional de la Juventud”, con antecedente en la Decla-
72 ración de 1965 de la misma entidad). Sin embargo, debido a que las personas menores de
18 años con causas penales no ingresan al circuito institucional del Servicio Penitenciario
Bonaerense (unidad de análisis de la violencia institucional sobre la que versa este trabajo),
7 Este Proyecto de Investigación es bianual -2008/2009- y es dirigido por Alcira Daroqui, Co-Coordinadora del
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) del Instituto de Investigaciones Gino
Germani (FCS – UBA). El equipo de investigación está integrado por Ana Laura López, Carlos Motto, Nicolás Maggio,
Agustina Suárez, Jimena Andersen, María del Rosario Bouilly y Hugo Motta. Asimismo, esta investigación se inscribe
en el marco del Proyecto UBACyT S832 “El sistema penal en siglo XXI en la Argentina: Cambios en los discursos y las
prácticas carcelarias”, bajo la Dirección de Silvia Guemureman y la CoDirección de Alcira Daroqui.
obs23FINAL.indd 72 9/11/09 17:58:50
Instituto Nacional de la Juventud
sino que son privados de libertad por el Organismo Técnico Administrativo Provincial,8 esta
población se halla exenta en la investigación presentada. De lo anterior se deriva que, para
este estudio, “población joven” será aquella que se encuentra en el rango de 18 a 24 años.
Ahora bien, la extensión de dicho rango etario fue recortado en base a dos criterios dife-
rentes pero complementarios. Por un lado, se estableció un primer corte etario que incluyó
a personas de entre 18 y 21 años, de acuerdo al límite que establece el Código Civil de la
Nación respecto de la mayoría de edad.9 Asimismo, este corte etario es el que se utiliza en
los servicios penitenciarios -al menos en la enunciación discursiva- para clasificar a las
personas detenidas, agrupándolas bajo la etiqueta institucional de “jóvenes-adultos”, lo que
supondría su alojamiento en pabellones especiales y un “tratamiento” específico, según su
condición particular. En efecto, la Ley de Ejecución Penal Bonaerense (Ley Nro. 12.256) en
su artículo 15 dispone que: Los jóvenes adultos (de 18 a 21 años) serán alojados en estableci-
mientos o secciones especiales con el objeto de facilitar el desarrollo de aquellos programas
asistenciales y/o de tratamiento que, implementados para pequeños grupos, contemplen
con especial énfasis los aspectos formativo educativos de los mismos, teniendo en cuenta la
especificidad de los requerimientos propios de la edad. Por otra parte, el segundo subtramo
etario, dentro del conjunto de las y los “jóvenes”, corresponde a las personas de entre 22
y 24 años.
Aclaradas estas cuestiones sobre universo, objeto de investigación y unidad de análisis
y de recolección de datos, cabe señalar que la fuente de datos o sustrato empírico que
se utilizó para el procesamiento de información y resultados aquí exhibidos, es la base
de datos cuanti-cualitativa obtenida como resultado del trabajo de campo de la investi-
gación antes mencionada. Se trabajó con la encuesta como instrumento de recolección
de datos, con preguntas cerradas precodificadas y abiertas. En las preguntas abiertas se
priorizó el registro de la voz de las y los detenidos. Las encuestas se realizaron durante las
inspecciones rutinarias que el Comité contra la Tortura realiza en las unidades. Asimismo,
el relevamiento se complementó con la técnica de observación participante y registro de
campo etnográfico de cada una de las visitas, a través de lo cual se atendió a los aspectos
espaciales, interactivos y gestuales del campo.
La muestra correspondió a cinco centros penitenciarios. La selección de las Unidades Peni-
tenciarias que compuso la muestra (sobre un total de casi 60 penales esparcidos en toda la
provincia) fue intencional simple, bajo el criterio de selección de las unidades que fueron
detectadas por el Comité contra la Tortura como aquellas especialmente problemáticas en
términos de violencia institucional. Por ello, se relevaron las siguientes unidades: 1 (Olmos),
8 (Los Hornos-mujeres), 30 (Gral. Alvear), 29 (La Plata, hombres y mujeres) y 17 (Urdapilleta).
Se encuestó a 266 presas y presos, entre los cuales 90 tenían entre 18 y 24 años, es decir,
la población joven detenida representa el 38,1% de la muestra.
73
8 Por debajo de los 18 años la legislación inscribe a los sujetos en la categoría de infancia (entendiendo por ésta
niñez y adolescencia). De igual forma, la Convención Internacional de Derechos del Niño (ratificada por Argentina
en 1990) también se rige por este criterio. En muchas legislaciones nacionales, los preceptos para distinguir las
poblaciones que serán consideradas como en condición de infancia o juventud se traslapan, lo que en términos de
derechos muchas veces supone contradicciones y/o vacíos.
9 En la Argentina, el Código Civil establece la mayoría de edad de manera diferida y progresiva, es decir, en lo
referente a algunos aspectos está fijada a los 18 años (por ejemplo, para ser juzgado como mayor aun cuando
el acto imputado se haya cometido entre los 16 y 17 años, para obtener una licencia de conducir, etc.); mientras
que para la adopción de la titularidad de derechos en forma plena, la edad es 21 años (salir del país, contraer
matrimonio, etc.).
obs23FINAL.indd 73 9/11/09 17:58:51
Revista Observatorio de Juventud
El presente trabajo focaliza su atención en el comportamiento de las variables medidas
en el colectivo de 18 a 24 años, para lo cual se efectuó comparaciones entre los dos
segmentos que se han distinguido al interior de dicha población; entre el conjunto de la
población joven y otros intervalos etarios, y en relación con los resultados obtenidos por
el conjunto de la población carcelaria.
Por último, no es de menor importancia destacar que esta investigación se diseñó metodoló-
gicamente con la intención de revalorizar la palabra de los presos y presas -preservando su
integridad y la confidencialidad de los datos-. En función de ello, se relevaron sus experien-
cias y sus relatos como fuente privilegiada para la reconstrucción analítica de la violencia
institucional de un sistema oscurantista, discrecional y con modalidades de gestión y vínculo
con el “afuera” encriptado en la lógica de la corporación, la cual subordina y oculta la infor-
mación del sistema penal que debiera ser pública en tanto espacio privilegiado para el ejer-
cicio de la violencia “legítima” del castigo social legal. La invisibilización, la desacreditación y
la degradación que se hace de las personas detenidas como de sus voces y sus vivencias -que
en el mejor de los casos es distorsionada y folclorizada para el show mediático-, es aquello
que también se propone confrontar metodológicamente esta investigación.
Reformas neoliberales, inseguridad y juventud
Desde una perspectiva general, la problemática de investigación se inscribe en una época
que ha sido denominada como de Gran Segregación (Bergalli, 1997) y de inseguridad ontológi-
ca (Young, 2003). Tal contexto epocal ha tomado particulares matices en nuestro país, por lo
que convendrá reseñarlo brevemente a los efectos de intentar un abordaje comprensivo de la
situación de las y los jóvenes en la Argentina y, particularmente, de aquellas y aquellos que el
sistema penal captura a través de los mecanismos de selectividad institucional.
En este sentido, hacia mediados de la década del setenta -Consenso de Washington mediante-
la Argentina pone en marcha el denominado programa neoliberal, lo que se tradujo entonces
en una serie de medidas macroeconómicas aperturistas que redundó en agudos procesos
de desindustrialización y en la implosión del modelo fabril de masas, el que por esa época
comenzaba un largo camino de privatizaciones, de la mano del avance del capital financiero
y del sector de servicios. A estos procesos le siguió un aumento notable de la población des-
ocupada o subocupada-precarizada; la creciente pauperización de las condiciones de vida
de amplios sectores sociales; la polarización en la distribución del ingreso; y, la expansión-
profundización de los procesos de exclusión social, especialmente explícitos y perversos en
lo que respecta al desmantelamiento de los sistemas de protección social del welfare (Castel,
2004; Garland, 2005; De Marinis, 2004). En este marco, nada ni nadie supo (o quiso) detener
la caída de la condición salarial (Castel, 2004 y 2006) y el avance de masivos procesos de
desafiliación social (Castel, 2006) de fuerte impacto a partir de la década del noventa. Al res-
pecto, las políticas sociales focalizadas, que en ese periodo se pusieron en práctica, no fueron
74
suficientes para contener -ni mucho menos solucionar- “la nueva cuestión social” de corte
excluyente-estructural que iba tomando forma en la Argentina.
Asimismo, entre los éxitos del programa neoliberal debe inscribirse la imposición acrítica en
la Argentina de los noventa de una forma hegemónica de entender “la seguridad”: asociada
casi exclusivamente a la cuestión de la criminalidad, se diluye su relación con las proteccio-
nes sociales o las “seguridades perdidas” (Daroqui, 2003), en tanto derechos de integración
social que en algún momento el Estado se orientó a garantizar. En este contexto, se entiende
obs23FINAL.indd 74 9/11/09 17:58:51
Instituto Nacional de la Juventud
que no debería sorprender que el eje estructurante de las trayectorias sociales de gran parte
de la población juvenil (nacida en los noventa) se caracterice por la incertidumbre y la vulne-
rabilidad social (Guemureman-Daroqui, 2001; Castel, 2006; Kokoroff, 2006).
Lamentablemente, la respuesta que se ha esgrimido frente a las problemáticas sociales
descriptas no ha excluido al sistema penal, sino que lo ha transformado en protagonista
del management de los “grupos problemáticos”. Varios son los autores que identifican,
en este sentido, un cambio cualitativo en el objeto del control social: de los sujetos
desviados a los grupos de riesgo (Feeley y Simon, 1995; De Giorgi, 2000); con ello se ha
habilitando la gestión de colectivos problemáticos (De Marinis, 2004), denominados co-
múnmente como “poblaciones vulnerables” o “de riesgo”. De esta forma, la lógica de una
“discriminación positiva” (Castel, 2006), que focaliza la atención punitiva del Estado en
determinadas poblaciones y zonas “problemáticas” del espacio social, encuentra en las
personas adolescentes y jóvenes “peligrosas” a sus destinatarias privilegiadas, “… por-
tadores de todos los atributos negativos imaginables: peligrosos - violentos - enfermos
- drogadictos - incurables e incorregibles” (Daroqui, 2003:3).
Juventud y sistema penal: la violencia perpetuada en los cuerpos
Antes de comenzar con el análisis de los datos obtenidos para el grupo etario definido
como “joven”, cabe caracterizar a la población penitenciaria de la Provincia de Buenos
Aires en su totalidad. Así, en el Grafico 1.A se observa que la gran mayoría de la población
carcelaria pertenece al extracto más joven, el 38,1% tiene entre 18 y 24 años.
Gráfico 1.A. Distribución por edad de la población del Servicio Penitenciario Bonaerense
38,1% 37,7%
14,0%
5,5%
3,4%
1,3%
18 a 21 25 a 31 32 a 38 39 a 45 46 a 52 53 y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
Gráfico 1.B. Distribución por edades del Servicio Penitenciario Bonaerense para la población joven
16,5% 21,6%
75
18 a 21 22 a 24
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
No obstante, para focalizar en el eje propuesto, se continuará con el análisis bivariado de
la muestra a la que se hizo alusión más arriba. Para ello se examinará el comportamiento
de ciertas variables, consideradas pertinentes para el estudio de la institución carcelaria,
entre distintos grupos de edad. De este modo, se podrá conocer cuál es la actuación es-
pecífica que se aplica sobre las y los jóvenes detenidas/os.
obs23FINAL.indd 75 9/11/09 17:58:52
Revista Observatorio de Juventud
En síntesis, se puede sostener que la transformación de un Estado social en un Estado
penal (Wacquant, 2000) enfrenta a la gobernabilidad de la nueva cuestión social - encar-
nada en las y los “jóvenes-pobres-urbanos”- en términos de gestión y control del riesgo
y, en última instancia, de neutralización selectiva de aquellos/as más “peligrosos/as” en
el marco de las sociedades de la excedencia (De Giorgi, 2006). Desde esta perspectiva, la
vigencia de la cárcel debe asociarse a la gestión de lo sobrante, de los “residuos huma-
nos” (Bauman, 2006) que esta sociedad construye, entre los cuales las y los jóvenes, como
veremos, se encuentran claramente sobre representadas/os.
Gráfico 2. Situación procesal según grupos de edad
57,8% 58,9%
42,2% 41,1%
Procesado
Condenado
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
En el Gráfico N° 2 se exhibe la distribución de la población encuestada según situación pro-
cesal, donde las tendencias generales se invierten al discriminar los datos entre los distintos
grupos etarios (más y menos jóvenes). En efecto, aproximadamente 6 de cada 10 personas
jóvenes se encuentran condenadas mientras que entre las mayores, 6 de cada 10 se encuen-
tran procesadas. Resulta llamativo el porcentaje elevado de condenas en relación a las/os
presas/os más jóvenes. Al respecto, se podría hipotetizar que esta situación se vincula con
cierta tendencia del Poder Judicial a mostrar eficiencia punitiva sobre aquellas y aquellos que,
como se dijo, corporizan las mayores amenazas o miedos sociales: las/os “jóvenes-pobres-
urbanos-delincuentes”. En este sentido, debe destacarse la masiva utilización del Instituto
del Juicio Abreviado10, que colabora para aumentar el porcentaje de condenas al interior del
sistema judicial, pero que no necesariamente implica beneficio alguno para las personas
condenadas, sino que en muchos casos merma el acceso a garantías procesales y a juicio
oral a cambio de un aumento en la “eficiencia” judicial. Sin duda, una indagación específica
sobre este instituto y su aplicación merecería ser objeto de futuras investigaciones, pues
permitiría comprender con mayor profundidad los sentidos de su utilización en el ámbito de
la Justicia Penal bonaerense.
Respecto de aquello que se supone connota la condición procesal al interior del régimen
penitenciario, así como la condición etaria, es de suma relevancia señalar que para el uni-
verso de las personas denominadas “jóvenes-adultas” (18 a 21 años), el servicio penitenciario
bonaerense no posee pabellones especiales para las y los más jóvenes, donde deberían ser
atendidas sus necesidades específicas y no ser expuestas/os a mayores conflictividades con-
vivenciales. Por el contrario, aunque existen en su denominación “formal”, el servicio peni-
tenciario distribuye a las y los jóvenes detenidas/os en diferentes pabellones (“evangelistas”,
76 “población”, “trabajadores”) bajo criterios de discrecionalidad y gobernabilidad interna, lejos
-claro está- de cualquier precepto enunciado en la ley de progresividad penal (especialmente
en cuanto a la condición procesal) y en los tratados internacionales. Esta distribución discre-
cional, arbitraria y volátil de las personas detenidas fue corroborada por el presente releva-
miento, al encontrar alojadas a personas jóvenes en diversos sectores sin criterio sostenible
alguno y por períodos muy cortos, sin distinción por edad o situación procesal.
10 El Instituto del Juicio Abreviado es una figura legal, incorporada al Código Procesal de la Nación Argentina a
partir de la ley 24.825/97, como artículo 431 bis.
obs23FINAL.indd 76 9/11/09 17:58:53
Instituto Nacional de la Juventud
Gráfico 3. Traslados en los últimos 12 meses
75,3% 65,1%
34,9%
23,6%
No
Sí
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
En cuanto a los traslados, el Gráfico Nº 3 permite observar que el 65,1% de las personas
detenidas mayores de 25 años manifestó haber sido trasladada/o al menos una vez en los
últimos doce meses, mientras que el 75,3% de las y los jóvenes de entre 18 y 24 años ha sido
trasladada/o en ese mismo periodo. Entre este último segmento, el 44,8% ha sido trasladada/o
entre 4 y 9 veces durante el último año. Para el conjunto de la muestra, dicha situación (tras-
lados entre 4 y 9 veces en el último año) desciende al 39,2%. En relación a la situación de
profunda indefensión y maltrato que se experimenta durante los traslados, un detenido de 22
años comentaba: “En el traslado yo prefiero morir callado que pedir un pedazo de pan”.
Resulta imprescindible señalar que los traslados permanentes configuran una de las más re-
cientes formas de tortura sistemática que aplica el Servicio Penitenciario bajo la denominada
“rotativa”, nombre con el que se designa al circuito de traslados permanentes de las personas
internas entre penales, quienes pueden permanecer uno, dos, tres y, con suerte, siete días
en un penal para “salir de traslado” nuevamente a otra unidad, en general sin previo aviso
y “capeado” (por sorpresa y bruscamente). En su extremo, durante el trabajo de campo se
relevó casos de hasta 64 traslados en el transcurso de dos años, es decir, en promedio casi
3 traslados por mes.
Sin duda, los traslados permanentes representan una concentración agravante de los suple-
mentos punitivos del sistema penitenciario e implican una serie de situaciones problemáticas
para los detenidos: dificultad para acceder a los alimentos (hambre), hacinamiento en “bu-
zones” (celdas de castigo), largas horas en camiones esposados al piso, malos tratos físicos,
frío, largas esperas de pie en leoneras (jaulas) sin lugar para sentarse y sin acceso a baño, no
poder establecer actividades educativas, recreativas o laborales, imposibilidad de establecer
relaciones de convivencia duraderas, permanente pérdida de objetos y pertenencias persona-
les, desorientación de la familia y alejamiento de las zonas de residencia, acompañado por
el desgaste de los vínculos afectivos y disminución de visitas, ruptura permanente de lazos
sociales con otros internos y con el núcleo afectivo extramuros, entre otras.
A lo anterior debe sumarse el peligro que corre la integridad física de una persona detenida
durante un traslado, en el marco del cual queda “a cargo” de la comisión especial (cuerpo
de penitenciarios de traslados) -conocida por su brutalidad física y el uso de elementos de
tortura como el gas picante en aerosol, entre otros-. Un detenido de 22 años comentaba:
“Seguramente si les pedía ir al baño en el camión del traslado me pegaban, así que me quedé
77
en silencio y listo”.
Gráfico 4. Agresión física por personal penitenciario en detención actual
82,2%
63,7%
35,6%
17,8% No
Sí
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
obs23FINAL.indd 77 9/11/09 17:58:53
Revista Observatorio de Juventud
En cuanto a las agresiones recibidas, los resultados de la muestra total arrojan datos
contundentes: 7 de cada 10 personas presas (70,8%) manifiestan haber recibido agresiones
físicas por parte del personal penitenciario en su detención actual. Desagregada esta va-
riable según tramo etario, tal como indica el Gráfico N° 4, la situación se agrava entre la
población más joven, la cual manifestó haber recibido agresiones en el 82,2% de los casos
consultados. El incremento porcentual de agresiones recibidas para las/os jóvenes de
entre 18 y 24 años, en relación a las personas de 25 años y más, presenta una diferencia
de 18,5 puntos porcentuales. Esta cifra asume mayor profundidad al ser triangulada con
los registros de campo cualitativos, en los que se describe la entrevista con dos jóvenes
detenidos de 23 años: “Estaba en la celda, lo acusaron de faltar el respeto a personal, entraron
7 guardias en la celda y lo cagaron a palos. Les decía que estaba operado y le pegaron igual (…)
Le hicieron firmar el parte a los golpes que decía que había agredido a un policía. Mientras un
penitenciario le cortaba la colita del pelo, le pegaron piñas, patadas, lo llevaron a sanidad y le
dieron palazos delante de los médicos, casi lo penetran con un palo”.
Gráfico 5. Agresión física por personal penitenciario al ingresar al SPB
70,8%
59,6%
40,4%
29,2% No
Sí
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
En cuanto a las agresiones, en general, el momento de ingreso a las unidades del SPB
resulta propicio para ser objeto de torturas o malos tratos: el 33,5% del total de la muestra
manifestó haber recibido agresiones por parte del SPB en su ingreso a la unidad, conoci-
do como “la bienvenida”. Una vez más, con la lectura del Gráfico N° 5, queda en evidencia
que la población más joven es aquella superlativamente afectada por el ejercicio de la
violencia institucional ya que, entre las personas menores de 25 años, el 40,4% manifestó
haber recibido la “bienvenida”. Esta diferencia da cuenta del brutal ensañamiento del
personal penitenciario con las personas detenidas más jóvenes. En este sentido, un de-
tenido de 22 años relataba cómo fue su ingreso al sistema penitenciario de adultos: “La
primera vez que vine a un penal, que yo era primario, venía en el camión a la U1 re nervioso.
Llegué a admisión, la policía me decía ‘esto es Olmos’ como si me amenazaran. Me llevaron
arrastrando a la redonda (oficina de la guardia), me bajaron por la escalera amarrocado
arrastrándome y me iban haciendo puente chino, dándome patadas, piñas, palazos con la
cachiporra. Los quise enfrentar para que no piensen que soy un gil y ahí me agarraron entre
varios, me hicieron desnudar, me mojaron con agua fría, me acostaron boca abajo y me
dieron con un palo de madera en la planta de los pies, me tenían agarrado entre varios de
la comisión de traslados y penitenciarios del penal mismo. Después de un rato me tiraron
en la leonera 24 horas. Todo mojado. Me dieron unas pastillas y quedé ‘planchado’ un par
78 de días. Me dejaron la cara toda rota, me hicieron volar un diente, no podía caminar, me
arrastraba porque me dolían mucho los pies, así me recibieron”.
Gráfico 6. Sanción de aislamiento durante la presente detención
80%
67,8%
32,2% No
20%
Sí
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
obs23FINAL.indd 78 9/11/09 17:58:54
Instituto Nacional de la Juventud
Asimismo, a partir de los datos del Gráfico N° 6 se observa que el 67,8% de las personas
presas mayores de 25 años tuvo sanciones de aislamiento durante la presente detención.
Nuevamente, el guarismo asciende para las personas jóvenes, ya que el 80% de las/os
presos de entre 18 y 24 años sufrió este tipo de sanción.
Gráfico 7. Agresiones físicas del SPB durante la sanción de aislamiento
70,6%
48,8% 51,2%
29,4%
No
Sí
18 a 24 años 25 años y más
Fuente: Comité contra la Tortura - Gespydh, 2008
El Gráfico Nº 7 ilustra la situación de agresiones recibidas durante la sanción de aisla-
miento. Mientras que el 29,4% de la población presa mayor de 25 años sufrió agresiones
físicas durante este tipo de sanción, la misma cifra asciende al 51,2% dentro del conjunto
de las y los jóvenes. Así, un detenido de 19 años comentaba: “Me sacaron amarrocado
(esposado) arrastrándome, me metieron una bolsa en la cabeza y me mandaron abajo de la
ducha fría, estaba desnudo, me pegaban en la cabeza, no los podía ver. Me sacaron mojado
y me dejaron poner los calzoncillos y me dejaron así en calzones, sin colchón ni manta,
cagado de frío en el buzón por cuatro días”.
Con respecto a las agresiones físicas generales recibidas por parte del SPB -es decir,
sin estar en situación de aislamiento o sanción-, cabe destacar que el 77,4% de las y los
jóvenes de entre 18 y 24 años manifestó haber recibido insultos por parte de personal del
SPB. En el mismo sentido, el 17,3% recibió escupitajos; a un 28,8% le tiraron del pelo; al 23%
le tiraron o retorcieron la oreja; un 73,1% recibió empujones; el 80,8% fue golpeado (con
puño, patada o palo); el 30,8% recibió manguerazos o duchas frías, y el 32,7% fue agredido
con balas de goma. En cuanto a los elementos utilizados para agredirlos, el 80,9% de las
y los jóvenes encuestadas/os indica que se utilizó el puño; un 76,6% hace referencia a
las patadas; el 33,3% a la utilización de palos; casi un 15% indica la utilización de facas o
cuchillos, y un 34% menciona balas de goma. Asimismo, durante el relevamiento, un joven
manifestó haber sido sometido al submarino con agua (tortura de asfixia por hundimiento
forzado) y otros dos al submarino seco (tortura de asfixia mediante la colocación de bol-
sas plásticas o símil tapando la cabeza).
Todas estas cifras referidas a la experiencia cotidiana de las personas detenidas más
jóvenes (18-24 años), superan a los no menos terribles guarismos que corresponden
para estas mismas variables a la muestra total de personas detenidas. Sin embargo,
el incremento de la violencia institucional directa propinada a las y los presas/os
79
más jóvenes es siempre mayor.
Por último, cabe destacar que en relación a las lesiones producidas por los golpes o
agresiones físicas del servicio penitenciario, un 60,8% de las y los jóvenes de entre 18 y
24 años fueron lesionados como producto de las agresiones físicas recibidas, mientras
que sólo un 35,5% de ese grupo etario accedió a atención médica una vez sufridas las
lesiones.
obs23FINAL.indd 79 9/11/09 17:58:54
Revista Observatorio de Juventud
Conclusión preliminar
“Es más barato para ellos (por los penitenciarios) que nos matemos
entre nosotros a que nos maten ellos” (detenido en el SPB, 22 años).
Si las prácticas del sistema penitenciario bonaerense vulneran sistemáticamente todos
los derechos conferidos a las personas bajo privación de libertad y, adicionalmente, se
ejecutan a través del uso de la violencia como forma de regulación institucional endó-
gena, esta situación general resulta exacerbada para el subconjunto de población penal
compuesto por las y los detenidos más jóvenes. En ellas/os, la violencia institucional se
descarga con mayor dureza e impunidad, transformándolas/os en objeto privilegiado
para la administración de sufrimiento, tortura y dolor por parte del Servicio Penitenciario
Bonaerense.
Consideramos que la falta de problematización de los regímenes intramuros, por parte
del Poder Judicial, termina por naturalizar una suerte de círculo ecológico donde la vio-
lencia institucional del Estado se trama acríticamente en la regulación penal y acaba
por normalizarse, sin que ello represente un ámbito de accionar judicial. Asimismo, la
especial condición etaria de las y los más jóvenes, en tanto personas en desarrollo -para
las cuales existen vastas normativas de protección- parecieran hallar en el orden de las
prácticas normalizadas del sistema penitenciario bonaerense su mayor aporía.
En este sentido, en el marco de los Derechos Humanos, una mirada crítica y desprovista
de ingenuidades discursivas impone necesariamente comprender estas cifras y datos
ya no como anomalías o “excesos” del sistema o, bien, como casos aislados a resolver o
“corregir”, sino como elementos estructurantes para la gobernabilidad intramuros, donde
la violencia institucional resulta constitutiva.
80
obs23FINAL.indd 80 9/11/09 17:58:54
Instituto Nacional de la Juventud
BIBLIOGRAFÍA
BAUMAN, Z. (2006). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.
BERGALLI, R. (1997). “La caída de los mitos (Algunos datos para ilustrar la relación entre
postmodernidad y secuestros institucionales)”, Apuntes para la discusión. En: Secuestros
Institucionales y Derechos Humanos. Barcelona: Ma. Jesús Bosch.
CASTEL, R. (2004). La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Ed. Manan-
tial.
Castel, R. (2006). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos
Aires: Paidós.
DAROQUI, A. (2003). “Las Seguridades perdidas”. En: Argumentos. Revista electrónica de crítica
social. Recuperado el 10 de junio de 2003, en http://argumentos.fsoc.uba.ar/n02/articulos2.
htm.
DE GIORGI, A. (2000). Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. Barce-
lona: Virus.
DE GIORGI, A. (2006). El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud. Madrid:
Ed. Traficantes de sueños.
DE MARINIS, P. (2004). “In/seguridad/es sin sociedad/es: cinco dimensiones de la condición
postsocial”. En: MUÑAGORRI, I. Y PEGORARO, J. La relación seguridad-inseguridad en centros
urbanos de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas y resultados,
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España: Dykinson.
FEELEY, M. y SIMON, J. (1995). “La nueva penología: notas acerca de las estrategias emergentes
en el sistema penal y sus implicancias”. En: Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales,
Año 4, Nº 6/7. Buenos Aires: Programa de Estudios de Control Social (PECOS), Universidad de
Buenos Aires, y de la cátedra “Delito y Sociedad: sociología del sistema penal” de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pp. 33-58.
FOUCAULT, m. (1989). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Ed.
GARLAND, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Ed. Gedisa.
GUEMUREMAN, S. y DAROQUI, A. (2001). La niñez ajusticiada. Buenos Aires: Editorial Del Puer-
to. 81
KOPKOROFF, M. (2006). Revista Ñ, 21/01/06.
WACQUANT, L. (2000). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Ed. Manantial.
YOUNG, J. (2003). La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad
tardía. Barcelona: Editorial Marcial Pons.
obs23FINAL.indd 81 9/11/09 17:58:54
Revista Observatorio de Juventud
82
obs23FINAL.indd 82 9/11/09 17:58:54
Instituto Nacional de la Juventud
NORMAS DE PUBLICACIÓN
REVISTA OBSERVATORIO DE JUVENTUD
La revista del Observatorio de Juventud es una publicación trimestral editada por el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).
El objetivo de la revista es la discusión sobre las condiciones, calidad de vida, subje-
tividad y perspectiva de derecho de población juvenil chilena, así como la profundi-
zación y la difusión de las políticas e intervenciones sociales dirigidas a este sujeto
social.
En términos generales, la revista analiza temáticamente algún área, aspecto o di-
mensión de la vida juvenil que está presente en la agenda pública sobre juventud,
proponiendo una lógica de discusión permanente frente al tema. De este modo, la
publicación plantea desafíos y dilemas de la política pública haciendo hincapié en
perspectivas futuras relacionadas con la realidad juvenil. Es una publicación dirigida
a académicos, investigadores, servicios públicos, alumnos y público en general.
Alcance y política editorial
Los artículos presentados deben ser inéditos, no publicados en otras revistas o libros.
Excepcionalmente, el Comité Editorial podrá aceptar artículos que no cumplan con
este requisito.
Los textos deben desprenderse de investigaciones empíricas o teóricas, que den
cuenta de avances concretos en temáticas de juventud, o bien de revisión y/o siste-
matización de experiencias y metodologías de intervención con población juvenil en
áreas sensibles para la perspectiva de juventud y políticas públicas.
La escritura de los trabajos debe considerar el uso de lenguaje inclusivo (no sexista).
EJEMPLO
Lenguaje inclusivo Lenguaje sexista (NO USAR)
La juventud, las juventudes Los jóvenes
mujeres y varones jóvenes
83
Jóvenes, mujeres y varones / Jóvenes, hombres y mujeres
Las y los jóvenes
Personas jóvenes
Segmento juvenil
Población joven
Perspectiva de juventud
Mundo juvenil
obs23FINAL.indd 83 9/11/09 17:58:54
Revista Observatorio de Juventud
Cada artículo será sometido a evaluación anónima y publicado sólo tras su aproba-
ción y la del Consejo Editorial.
Las y los autores deberán considerar, en los casos necesarios, las observaciones de
quienes evalúen el artículo y de la Editora de la Revista antes de que sean aceptados
para su publicación. Ello puede suponer la realización de algunas correcciones, tanto
formales como de contenido.
Forma y preparación de manuscritos
Secciones del manuscrito:
• Título del trabajo
• Autoría(s)
• Resumen en español
• Palabras clave
• Abstract en inglés
• Key words
• Texto
• Referencias bibliográficas.
Presentación y extensión del manuscrito:
• Formato y extensión del artículo: los textos deberán ser presentados en formato
Word, hoja tamaño carta, margen 2,5 cm en todos los sentidos, espacio simple,
párrafos sin sangría y separados por un espacio, fuente Arial 12 y con una exten-
sión máxima de 10 páginas (incluye referencias bibliográficas y resúmenes).
• Título: debe dar una indicación concisa del contenido del artículo, y ser fácil-
mente identificable cuando se usa en bibliografía.
• Autoría(s): el nombre o nombres deberá(n) alinearse en el margen derecho, luego
del título del artículo. A renglón seguido deberá indicarse: especialidad; institu-
ción a la que se encuentra(n) adscrito(s) laboralmente; dirección postal institu-
cional, y dirección de correo electrónico.
• Resumen: deberá estar escrito en español, con una extensión de mínimo 5 líneas
84 y máximo 10; el título ha de ir en mayúsculas y negrita y el texto en cursiva.
Debe ser una representación abreviada y ajustada de los contenidos del texto
que se presenta, sin añadir interpretación o crítica. Es conveniente que incluya
todas las palabras con las que se sospecha pueda ser posible su recuperación
de una fuente secundaria.
• Palabras clave: bajo el resumen del trabajo deben indicarse entre 3 y 5 descrip-
tores separados por una coma (,) que permitan la recuperación en una fuente
secundaria. Deben estar escritas en español.
obs23FINAL.indd 84 9/11/09 17:58:54
Instituto Nacional de la Juventud
• Abstract: deberá estar escrito en inglés, con una extensión de mínimo 5 líneas
y máximo 10; el título ha de ir en mayúsculas y negrita y el texto en cursiva.
Debe ser una representación abreviada y ajustada de los contenidos del texto
que se presenta, sin añadir interpretación o crítica. Es conveniente que inclu-
ya todas las palabras con las que se sospecha pueda ser posible su recupera-
ción de una fuente secundaria.
• Key words: bajo el abstract del trabajo deben indicarse entre 3 y 5 descriptores
separados por una coma (,) que permitan la recuperación en una fuente secun-
daria. Deben estar escritas en inglés.
• Texto: el desarrollo argumentativo de los trabajos basados en investigaciones
deben seguir un plan lógico y claro, tal como lo señala la norma ISO-215. Por
ello es conveniente que figuren objetivos, métodos, resultados y discusión. En
el caso de los documentos revisión y/o sistematización se recomienda una
estructura lógica, es decir, que desarrolle didácticamente el conocimiento que
se trata de comunicar.
• Notas al pie de página: se recomienda utilizar las notas sólo si son
imprescindibles, las cuales se situarán al final de cada página y nu-
meradas correlativamente en números arábicos (1,2,3…).
• Referencias bibliográficas:
• Referencias dentro del texto: se debe usar la normativa APA (American Psy-
chological Association), edición 2001, es decir: apellido del autor o autora,
año y página, escrito entre paréntesis: (Christoff; 1996: 21). La referencia
completa deberá constar en la bibliografía.
• Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa se incluye so-
lamente el año de publicación del artículo entre paréntesis.
Ejemplo: Habermas (2000) estudió las relaciones entre…
• Cuando el apellido y la fecha de publicación no forman parte de la na-
rrativa del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos, sepa-
rados por una coma. Ejemplo: El estudio de las relaciones entre política
y lenguaje (Habermas, 2000) abrió una nueva perspectiva…
85
• Cuando tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración no
se usa paréntesis. Ejemplo: En el 2000 Habermas estudió las relaciones
entre Estado y globalización…
• Si hay más de una obra/artículo de un solo autor o autora aparecido el
mismo año, se citará con una letra secuencia seguida al año. Ejemplo:
(Habermas, 2000a, Habermas 2000b, etc.).
obs23FINAL.indd 85 9/11/09 17:58:55
Revista Observatorio de Juventud
• Referencias bibliográficas: las referencias bibliográficas en lista final deben
disponerse en orden alfabético y año de publicación. Los datos de las refe-
rencias citadas deberán ser dispuestos en el siguiente orden:
• Libro de un/a autor/a: Autor/a (APELLIDO E INICIAL DEL NOMBRE), Año
de publicación (entre paréntesis), Título del libro (cursiva), Edición (entre
paréntesis), Lugar de edición (seguido de dos puntos), Editorial. Si no tiene
editorial se escribe [s.n] del latín sine nomine que significa sin nombre.
• Libro con más de un/a autor/a: Autor/a(es) (APELLIDO E INICIAL DEL NOM-
BRE), Año de publicación, Título del libro (cursiva), Edición (entre parénte-
sis), Lugar de edición (seguido de dos puntos), Editorial.
• Artículo de revista científica con un autor/a: Autor/a del artículo (APELLI-
DO E INICIAL DEL NOMBRE), Año de publicación (entre paréntesis), Título
del artículo, Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma), Volu-
men (seguido de coma), Número, Paginación (separadas por un guión).
• Artículo de revista científica disponible en Internet: Autor/a(es/as) (APE-
LLIDO E INICIAL DEL NOMBRE), Fecha de edición o de publicación (año, día
y mes, entre paréntesis), Título del artículo, Título de la revista (en letra
cursiva), Volumen, Coloque la expresión “Recuperado el”, Fecha de consul-
ta (día, mes y año), Coloque la expresión “de”, Dirección electrónica.
• Tablas y gráficos: todas las tablas y gráficos deberán ser numerados en el orden
en que son mencionados en el texto. Se deberá proveer un título corto para cada
tabla y gráfico, en letra minúscula.
Envío de manuscritos
El orden de publicación de los artículos quedará a criterio del editor. Los interesados
en publicar en esta revista enviarán sus trabajos a adonoso@injuv.gob.cl
86
obs23FINAL.indd 86 9/11/09 17:58:56
También podría gustarte
- TEOLOGÍA ANDINA - El Proyecto y Su ContextoDocumento9 páginasTEOLOGÍA ANDINA - El Proyecto y Su ContextoHarold López RomeroAún no hay calificaciones
- Romerom U1a2 SJDocumento5 páginasRomerom U1a2 SJMario RomeroAún no hay calificaciones
- Richard Sennett. El Declive Del Hombre Publico (1974) PDFDocumento218 páginasRichard Sennett. El Declive Del Hombre Publico (1974) PDFlindymarquezAún no hay calificaciones
- Aproximaciones Al Patrimonio Cultural Perspectivas UniversitariasDocumento124 páginasAproximaciones Al Patrimonio Cultural Perspectivas Universitariaspavelbt80% (5)
- ENS 2 - EDI 3 Selección 2024Documento6 páginasENS 2 - EDI 3 Selección 2024joaquincardosoAún no hay calificaciones
- Correspondencia Benjamin - Adorno (Libro)Documento236 páginasCorrespondencia Benjamin - Adorno (Libro)joaquincardosoAún no hay calificaciones
- CardosoDocumento10 páginasCardosojoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Sampietro, Agnesse, Historia y Expansión de Los Emoticonos PDFDocumento46 páginasSampietro, Agnesse, Historia y Expansión de Los Emoticonos PDFjoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Cardoso 2Documento15 páginasCardoso 2joaquincardosoAún no hay calificaciones
- Ramirez CardosoDocumento24 páginasRamirez CardosojoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Cine y Medios 5 - WebDocumento44 páginasCine y Medios 5 - WebjoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Fara, C., Storytelling, Cómo Construir El RelatoDocumento6 páginasFara, C., Storytelling, Cómo Construir El RelatojoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Elsie MC Phail FangerDocumento17 páginasElsie MC Phail FangerjoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Sánchez Arte Elite y Racionalidad - ApunteDocumento6 páginasSánchez Arte Elite y Racionalidad - Apuntejoaquincardoso100% (1)
- SalernoprogDocumento10 páginasSalernoprogjoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Joaquin CardosoDocumento16 páginasJoaquin CardosojoaquincardosoAún no hay calificaciones
- Decreto Numero 23-2001 Reformas Al Codigo PenalDocumento2 páginasDecreto Numero 23-2001 Reformas Al Codigo PenalEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES Dra. Carmen CalleDocumento32 páginasPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES Dra. Carmen CalleDaniel FloritAún no hay calificaciones
- Estrategias para Manejo de ParejasDocumento1 páginaEstrategias para Manejo de ParejasDIANA PAOLA AMAYA QUEVEDOAún no hay calificaciones
- Tugendhat - Antropología Como Filosofía Primera PDFDocumento22 páginasTugendhat - Antropología Como Filosofía Primera PDFjuan1414Aún no hay calificaciones
- Robert K. Merton, Erving Goffman, y El Recurso Del Rol - Pablo de GrandeDocumento11 páginasRobert K. Merton, Erving Goffman, y El Recurso Del Rol - Pablo de GrandeCarlosBrumaressesAún no hay calificaciones
- Introduccion A Los Fundamentos de Psicologia SocialDocumento11 páginasIntroduccion A Los Fundamentos de Psicologia SocialPsic Martin Ceron LopezAún no hay calificaciones
- 3-Modelos de Ciencia JurídicaDocumento8 páginas3-Modelos de Ciencia JurídicaFede Jc100% (1)
- Linea de Tiempo DesarolloDocumento1 páginaLinea de Tiempo DesarolloMeLii Urquiza TrujilloAún no hay calificaciones
- Literatura e IdentidadDocumento4 páginasLiteratura e IdentidadNatalia Rubio IversenAún no hay calificaciones
- Version Final TFG Lorena MartinezDocumento20 páginasVersion Final TFG Lorena MartinezMariangel A. MaldonadoAún no hay calificaciones
- Michel Foucault Orden Del DiscursoDocumento2 páginasMichel Foucault Orden Del DiscursolicethAún no hay calificaciones
- El Discurso de Los y Las Jóvenes Ambientalistas, Veganos, Vegetarianos y Animalistas y La Construcción de La Identidad juvenil-Vargas-TESISDocumento316 páginasEl Discurso de Los y Las Jóvenes Ambientalistas, Veganos, Vegetarianos y Animalistas y La Construcción de La Identidad juvenil-Vargas-TESISLeyda CastilloAún no hay calificaciones
- Ardoino - La Intervencion Imaginario Del Cambio o Cambio de Lo ImaginarioDocumento14 páginasArdoino - La Intervencion Imaginario Del Cambio o Cambio de Lo ImaginarioMicaela De los AngelesAún no hay calificaciones
- 10 Valores MoralesDocumento7 páginas10 Valores MoralesbrendaAún no hay calificaciones
- Análisis Semiótico Del Discurso - Gonzálo AbrilDocumento27 páginasAnálisis Semiótico Del Discurso - Gonzálo AbrilTamika Goodwin100% (1)
- El Concepto de SaludDocumento13 páginasEl Concepto de SaludMaria Fernanda BentancourtAún no hay calificaciones
- Elementos Que Estructura Una Obra DramáticaDocumento4 páginasElementos Que Estructura Una Obra DramáticaAvigail de GramajoAún no hay calificaciones
- Tema 4 - Grilla CorrecciónDocumento4 páginasTema 4 - Grilla CorrecciónGraciela KarpAún no hay calificaciones
- Concepcion Sujeto Gestion HumanaDocumento16 páginasConcepcion Sujeto Gestion HumanaSaraiTFarfánAún no hay calificaciones
- Critica A La Escuela de Chicago o EcológicaDocumento3 páginasCritica A La Escuela de Chicago o EcológicaMelina CedeñoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de SociologiaDocumento2 páginasCuadro Comparativo de SociologiaGabriela Sofía Gómez Quintero100% (1)
- Infografía Sociología.Documento1 páginaInfografía Sociología.Yoiner FontalvoAún no hay calificaciones
- Trabajo Social: Teorías Del Desarrollo, Del Estado y Políticas PúblicasDocumento4 páginasTrabajo Social: Teorías Del Desarrollo, Del Estado y Políticas PúblicastikAún no hay calificaciones
- El Estructuralismo y El Destino de La Crítica (Vattimo)Documento5 páginasEl Estructuralismo y El Destino de La Crítica (Vattimo)miguelaillonAún no hay calificaciones
- La Sociologia en La RD y Sus ProcursoresDocumento18 páginasLa Sociologia en La RD y Sus ProcursoresChelotime La Para50% (2)
- La Ética de Discurso Jurídico (Arturo Berumen Campos) - UnlockedDocumento7 páginasLa Ética de Discurso Jurídico (Arturo Berumen Campos) - UnlockedMichael NatividadAún no hay calificaciones
- Glosario Libros de Drogas y Usos PDFDocumento10 páginasGlosario Libros de Drogas y Usos PDFOdraDekAún no hay calificaciones