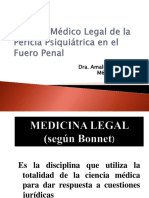Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Espera Como Espacio de Disciplinamiento Social
La Espera Como Espacio de Disciplinamiento Social
Cargado por
ElynorRivas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas6 páginasTítulo original
La espera como espacio de disciplinamiento social.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas6 páginasLa Espera Como Espacio de Disciplinamiento Social
La Espera Como Espacio de Disciplinamiento Social
Cargado por
ElynorRivasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
La espera como espacio de disciplinamiento social
Entrevista a Javier Auyero por Lucía Álvarez*
La pregunta de su libro es tan sencilla como acuciante: ¿por qué los
pobres esperan tanto? ¿Por qué son tan pacientes con las
postergaciones, las arbitrariedades, las incertidumbres del Estado, el
"venga mañana", "le falta un papel"? También, es el reverso o la
continuación de otra pregunta que se hizo hace más de 15 años, cuando
comenzó a estudiar el clientelismo político: ¿cuáles son los fundamentos
objetivos y los efectos subjetivos de la dominación política en los
sectores urbanos pobres? En medio de un clima de balances sobre lo
que se logró y lo que falta en términos de desigualdad social, el sociólogo
Javier Auyero acaba de publicar Pacientes del Estado, un libro que se
concentra en la espera como un espacio mundano y pequeño de
disciplinamiento social.
–¿Por qué estudiar la espera?
–Fue hacia el final del proyecto de investigación sobre Villa Inflamable
que empecé a pensar más sostenidamente sobre la espera. Justamente
porque lo que estábamos viendo en Inflamable era gente que, entre
muchas otras cosas, estaba esperando la relocalización, y el otro test
que les dijera cuán contaminados estaban. Un comentario anecdótico:
nosotros empezamos el trabajo de campo en 2004 y en ese momento, la
gente decía que iba a llegar de manera inminente la relocalización. Tres
años después, seguía esperando. Seis años después, seguía esperando.
Esperaban algo que siempre estaba a punto de ocurrir. Y eso me hizo
pensar en la dimensión temporal de la dominación: cómo el tiempo es
manipulable y manipulado en esta relación que los más excluidos tienen
con el Estado. Así que diseñé un proyecto que me llevara a lugares
donde se pudiera ver gente esperando en esta interacción con el Estado
y observar qué sucedía en ese espera. Contra el sentido común, que
piensa que en la espera no pasa nada, que es tiempo perdido, muerto,
quise demostrar en el libro que es ahí donde se produce un tipo particular
de relación con el Estado, que la espera tiene efectos positivos, como
diría Michel Foucault. En ese "sentate y esperá" se está produciendo un
tipo de ciudadanía.
–En el libro hay un mea culpa…
–Es que habiendo estudiado mucho tiempo la pobreza, nunca me había
detenido en la manipulación del tiempo y la dominación política del hacer
esperar. Yo también había sido culpable de ignorar esa dimensión. Lo
cuento un poco: cómo volví a mirar mis notas de campo y encontré que
al más desposeído lo hacían esperar porque es desposeído, al punto de
no poder controlar ese tiempo. Eso se me había pasado por alto. Cuando
yo estudiaba el clientelismo estaba sólo interesado en ver quién
aceleraba el tiempo, que era el puntero.
–¿Y qué encontró?
–Lo que define a la espera de los más desposeídos es la arbitrariedad y
la incertidumbre, como efectos no intencionales de los actores estatales.
Puede haber funcionarios que expresen sexismo, elitismo, racismo, pero
hay más bien una estrategia sin estratega. Lo que define a esa espera es
la indiferencia burocrática. Entonces, en esa espera se genera lo opuesto
de la ciudadanía. En vez de ciudadanos, hay pacientes del Estado,
subjetividades que saben que van a recibir algo, un subsidio, un servicio,
un derecho, si aprenden a esperar y a no retobarse, a administrar la
frustración del "venga mañana, venga pasado". En esa manipulación del
tiempo del otro lo que se está ejerciendo es un tipo de dominación
política. Los sujetos aprenden a subordinarse y lo que termina ocurriendo
es que el Estado termina perpetuando el sufrimiento, cuando lo que
debería hacer es dar alivio.
–¿Es siempre un problema de los más desposeídos? ¿No hay una
relación íntima entre espera y burocracia?
–Es cierto que la indiferencia burocrática y el tiempo burocrático es uno,
y uno podría decir que hay un universal generalizable a todos los
estratos. Al mismo tiempo, uno sabe que el tiempo está estratificado. No
es lo mismo esperar en un hospital público que en uno privado; no es lo
mismo esperar por un trámite si uno tiene un gestor que si no lo tiene.
Así como hay diferencias de ingresos, de niveles educativos, también
hay diferencia en la administración del tiempo. En la relación con el
Estado uno podría medir, si ese fuese el objeto, quiénes esperan más y
quiénes menos. A mí no me interesaba tanto esa comparación, sino
cómo viven y experimentan la espera quienes sabemos que esperan
más. Quise ser modesto en el tipo de relación que estudiaba y dónde
situarla, pero el libro es una invitación a hacer trabajos de investigación
en otros espacios: hospitales públicos, investigaciones judiciales. Lo que
hice más bien fue descubrir un área de investigación muy fértil.
–En estos años se habló mucho de "recuperación del Estado". ¿Los
pobres cambiaron su idea sobre el Estado y su relación con él?
–Una de las cosas que quise mostrar es que el Estado es, entre otras
cosas, lo que le parece a la gente que es. Hay una idea del Estado en
clave medio fenomenológica. Estamos acostumbrados a verlo como una
macroestructura, una serie de programas, la fuerza de la ley, y dejamos
de ver que el Estado es también un sistema de prácticas, sujetos que van
y esperan en el Ministerio de Desarrollo Social. En esas interacciones, se
juega algo de la ciudadanía. Una de las ventajas de la distancia es que
uno no construye objetos a través de los relatos, ni del sentido común,
sea progresista o no. El diseño tiene un eco de esa discusión, porque
quise mirar lo que hacen los tres estados, el federal, el provincial y la
Ciudad de Buenos Aires. Y lo que ves es que esa relación es bastante
parecida en las tres instancias estatales, a cargo de oficialismos muy
distintos.
–¿Cómo se combina la espera con la Argentina "contestataria"?
–Varias de las observaciones ocurrían en el mismo momento en que
había movimientos piqueteros reclamando afuera. Durante el análisis, en
ningún momento presento a la gente como sujetos pasivos.
Parafraseando a Marx, podemos decir que la gente hace su historia, pero
no en las condiciones elegidas por ellos mismos. Eso es cierto para los
que están adentro y para los que reclaman afuera y actúan
colectivamente. Las dos cosas coexisten. Esa tradición sigue existiendo,
pero es una parte, y no es bueno desconocer lo que pasa cuando la
gente no está en la calle cortando la avenida, o protestando; desconocer
qué ocurre cuando la gente está sentada más o menos tranquilamente,
no pasivamente, frente a un funcionario que la maltrata. En ese contexto,
hay lo que uno podría llamar "resistencias ocultas", que te llamen al
mostrador y vayas caminando despacio, pero no acumulan una
resistencia más abierta porque terminan pagando un precio: volver al
final de la fila. En ese ambiente, se genera una doxa, un saber. El
esperante sabe lo que se espera de él: esperar bien. La resistencia es
esperar mal.
–La etnografía muestra a otras personas que abusan de los esperantes,
por ejemplo, un vendedor que los engaña diciendo que para el trámite
necesitan una foto, cuando no es cierto…
–Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, explica
esto muy bien. Muchas veces se habla de los sectores populares como
ámbitos de solidaridad, de horizontalidad. Pero en esos ámbitos, al
menos los que yo conozco más de cerca, y frente a esa serie de
carencias, también aparecen las explotaciones, los abusos, las avivadas.
Eso también define la vida de esos sectores. Esos hombres que ofrecen
fotos cuando saben que no se necesita están tratando de generar una
oportunidad. Y en ese intento, generan oportunismo. Una cosa no
excluye a la otra.
–¿Hay organismos más vinculados a la espera que otros?
–Sería interesante estudiar no sólo organismos que hagan esperar más
al mismo grupo, sino lugares en donde la espera pueda tener un
significado distinto. No es lo mismo esperar en una guardia que hacer un
trámite en la municipalidad. La angustia existencial que se genera
cuando una mujer tiene un hijo con una herida y el hospital no tiene aguja
para coser es distinta a la de la persona que está esperando para que le
den un plan alimentario. Es algo que se podría investigar con cierto
esfuerzo. Hay programas del mismo Estado federal que tienen distintas
relaciones con la espera. La tarjeta del Plan Jefes y Jefas de Hogar borró
cierta incertidumbre y no dio lugar al peloteo. Pero hay otros planes,
como Argentina Trabaja, que dan lugar a la incertidumbre y la
arbitrariedad. El mismo Estado, por programa, puede generar situaciones
y experiencias muy distintas, que la propia gente sabe distinguir.
–El tema de la violencia, su libro anterior, surgió un poco de imprevisto.
¿La espera también?
–La reflexividad sobre el trabajo de uno y sobre la propia posición que
uno ocupa frente a los fenómenos sociales que uno estudia es central
para entender el objeto, para explicarlo y para entenderse uno. Parte de
lo que me llevó a escribir La violencia en los márgenes tiene que ver con
mi relación con el objeto. Es distinta la persona que vio por primera vez
ese barrio hace 25 años que la que lo ve ahora. La reflexividad me
parece central. Pero tampoco hay que sobreestimar esta idea de ir al
campo y dejarse sorprender. En esto quiero ser muy enfático: la pregunta
siempre va de lo teórico a lo real y no al revés. En Pacientes del Estado
fui a estudiar la espera. En la construcción del objetivo sociológico, la
pregunta siempre empieza por una discusión teórica, por una
herramienta analítica. Porque los científicos sociales no somos como
Funes el memorioso, que podemos absorber todo y después escribir algo
que demuestre que hemos observado todo. En las investigaciones, uno
siempre construye un objeto en particular.
–¿Encuentra una conexión entre todos los temas: violencia, clientelismo,
sufrimiento ambiental, relación con el Estado?
–Si uno, de manera un poco ambiciosa y arrogante, quisiera ponerle un
título, son capítulos de una sociología política de la marginalidad urbana.
Si busco una tinta invisible que va de un trabajo al otro, diría eso, pero no
es parte de un plan. Algo de esto es lo que estoy escribiendo ahora sobre
la violencia en los márgenes: pensar cómo la sociología política puede
dar cuenta de las transformaciones pero también de las permanencias de
los sectores populares, una sociología política que tenga en cuenta
fenómenos formales, pero también instituciones informales, materiales y
simbólicas. Es intentar darle alguna coherencia a lo que he escrito. Pero
no es un plan preconstruido. En muchos casos no me propuse estudiar
algunos de los temas que terminé estudiando, y ni siquiera estaba
preparado para eso.
–Hay quien sostiene que las políticas de estos años mejoraron la vida de
los pobres puertas adentro, pero puertas afuera encuentran un Estado al
que le cuesta administrar derechos como el transporte, el acceso a la
vivienda, la calidad educativa. ¿Está de acuerdo?
–Nunca me atrevo a hacer ese tipo de apreciaciones generales: si están
mejor o peor y en qué dimensión están mejor o peor los pobres. No sé
responder a eso porque son preguntas que no me hago. Una opinión
basada más en investigaciones de otros que en las mías, me hace
pensar que esa hipótesis no es descabellada, al menos si uno ve los
diseños de políticas que intentan los programas de transferencia de
ingresos, que son creaciones del neoliberalismo, no de gobiernos
neodesarrollistas o de las izquierdas latinoamericanas. Lo que intentan
esas políticas es convertir a los nuevos excluidos en consumidores,
inyectar un flujo de ingresos que se podría invertir en bienes públicos,
hospitales, escuelas, calles. Es plausible pensar que tienen mejores
niveles de consumo, pero que la calidad de vida se ha deteriorado. Pero,
otra vez, no me animo a subrayarlo. Hay cosas que sí observo en mis
trabajos con respecto, por ejemplo, a la escuela pública, que está cada
vez más reservada para los que están más abajo, porque los que tienen
un poquito empiezan a pagar una privada, muchas veces, bajo el
argumento de que les garantiza los días de clase. Entonces, hay
estratificaciones dentro de la estratificación, hay situaciones diversas, no
sólo por ingreso, por nivel educativo. En muchos casos, diversifican la
relación con el Estado. «
lejanía para investigar
"Creo que, al comienzo, retirarme me ayudó a remover obstáculos
epistemológicos. La capacidad de ver al peronismo como máquina
política me lo dio la distancia, y las lecturas que eso implica. Empecé a
pensar la idea de que el llamado clientelismo, que ni siquiera era una
palabra de la política en el '95, era una forma de solucionar problemas,
porque mi tutor me sugirió que mirara lo que hacían los campesinos de
Escocia en el siglo XVII. La idea fue aproximarse al clientelismo no sólo
como una estrategia de dominación política sino como una estrategia de
los más desprotegidos para protegerse. Pero con el correr del tiempo, la
distancia se volvió más bien un obstáculo. Mi manera de resolverlo es en
colaboración. Pero no diría que es la forma de hacer trabajo etnográfico.
También pasan los años y hay un montón de cosas que se juegan en ese
ir y volver. Estar allí, en el campo, y estar aquí, entre académicos."
*Esta entrevista fue publicada en el diario TIEMPO ARGENTINO en la
edición del 3 de noviembre de 2014.
También podría gustarte
- Metabolismo AceleradoDocumento3 páginasMetabolismo AceleradoElynorRivasAún no hay calificaciones
- Dra. Amalia Aida Calvo Médica ForenseDocumento84 páginasDra. Amalia Aida Calvo Médica ForenseElynorRivasAún no hay calificaciones
- ElDocumento31 páginasElElynorRivasAún no hay calificaciones
- Editorial JusbairesDocumento74 páginasEditorial JusbairesElynorRivasAún no hay calificaciones
- Revista 83Documento81 páginasRevista 83ElynorRivasAún no hay calificaciones
- MercurioDocumento10 páginasMercurioElynorRivasAún no hay calificaciones
- Complejidad Del Funcionamiento de Las NormasDocumento20 páginasComplejidad Del Funcionamiento de Las NormasElynorRivasAún no hay calificaciones
- Guía de Estudios 2018Documento13 páginasGuía de Estudios 2018ElynorRivasAún no hay calificaciones
- Dr. Ricardo CababiéDocumento2 páginasDr. Ricardo CababiéElynorRivasAún no hay calificaciones
- Suicidio QuirogaDocumento6 páginasSuicidio QuirogaElynorRivasAún no hay calificaciones
- La VozDocumento13 páginasLa VozElynorRivasAún no hay calificaciones
- Revista CompletaDocumento250 páginasRevista CompletaElynorRivas100% (1)
- 49204Documento6 páginas49204ElynorRivasAún no hay calificaciones
- 16499Documento7 páginas16499ElynorRivasAún no hay calificaciones
- 19498Documento9 páginas19498ElynorRivasAún no hay calificaciones
- Características Generales de VenezuelaDocumento9 páginasCaracterísticas Generales de VenezuelaDerek DiazAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre GandhiDocumento2 páginasEnsayo Sobre Gandhimileydis carcamoAún no hay calificaciones
- Municipio Ecatepec de Morelos Distrito No. 8 Ecatepec de MorelosDocumento12 páginasMunicipio Ecatepec de Morelos Distrito No. 8 Ecatepec de MorelosDaniel Omar Castañeda RamosAún no hay calificaciones
- 2 - Reporte de La Importancia de Los Org. BrayanMartinezDocumento5 páginas2 - Reporte de La Importancia de Los Org. BrayanMartinezBrayan MtzAún no hay calificaciones
- 78534848Documento32 páginas78534848MARY CIELO CCAYCO CIPRIANAún no hay calificaciones
- Línea de TiempoDocumento7 páginasLínea de TiempoDilan GarciaAún no hay calificaciones
- Transfronteras-Jose Manuel Valenzuela ArceDocumento167 páginasTransfronteras-Jose Manuel Valenzuela ArceCompaEmilianoAún no hay calificaciones
- Los Deberes Del Estado Peruano1Documento2 páginasLos Deberes Del Estado Peruano1sandy rosmeri zavala escalanteAún no hay calificaciones
- Construcciones Étnicas y Dinámica SocioculturalDocumento203 páginasConstrucciones Étnicas y Dinámica SocioculturalMauricio PardoAún no hay calificaciones
- BEITZ - La Idea de Los Derechos HumanosDocumento33 páginasBEITZ - La Idea de Los Derechos HumanosJuan OcharanAún no hay calificaciones
- Historia Del Pensamiento EconómicoDocumento1 páginaHistoria Del Pensamiento EconómicoIraida MercedesAún no hay calificaciones
- Este Es El Programa de Clases de Introduccion A La Sociologia-5Documento11 páginasEste Es El Programa de Clases de Introduccion A La Sociologia-5Stephany JimenezAún no hay calificaciones
- En Ensayo Daniel VegaDocumento3 páginasEn Ensayo Daniel VegaDaniel TorresAún no hay calificaciones
- Miguel Lerdo de TejadaDocumento4 páginasMiguel Lerdo de TejadaSahai BenitezAún no hay calificaciones
- La Trama Social de La Historia AgrariaDocumento11 páginasLa Trama Social de La Historia AgrariaMariana CastellanosAún no hay calificaciones
- Trabajo de D.I.P.PDocumento12 páginasTrabajo de D.I.P.PasadoselcriolloAún no hay calificaciones
- CGex202309 08 Ap 10Documento164 páginasCGex202309 08 Ap 10cesarAún no hay calificaciones
- Partidos PolíticosDocumento2 páginasPartidos PolíticosFRANCISCO RICARDO PEREZ CIDAún no hay calificaciones
- AvilaLugo Victor M3S4PIDocumento4 páginasAvilaLugo Victor M3S4PIvictor avilaAún no hay calificaciones
- La Diplomacia de Cumbres en America LatinaDocumento4 páginasLa Diplomacia de Cumbres en America LatinaYuhinis MenesesAún no hay calificaciones
- HOBSBAWM, Eric. Historia y Mitos Nacionales 4pagDocumento5 páginasHOBSBAWM, Eric. Historia y Mitos Nacionales 4pagurushima.urushimaAún no hay calificaciones
- 01-Origen Del Nombre de La Promoción Juan Bautista BideauDocumento9 páginas01-Origen Del Nombre de La Promoción Juan Bautista BideauAgustin JuradoAún no hay calificaciones
- Parte 3 Egbs Estudios Sociales Plan SemanalDocumento11 páginasParte 3 Egbs Estudios Sociales Plan SemanalThomas RamosAún no hay calificaciones
- Suspende AudienciaDocumento2 páginasSuspende AudienciajovaniAún no hay calificaciones
- Actividad Ata 6Documento2 páginasActividad Ata 6ELKIN DANIEL SUAREZ BONILLA100% (1)
- Antecedentes PenalesDocumento1 páginaAntecedentes PenalesAndrés Polé SantamariaAún no hay calificaciones
- Para Un Pulido y para Un Fregado". La Utilización de Las "Mujeres" Históricas en El Bicentenario Del Exodo JujeñoDocumento12 páginasPara Un Pulido y para Un Fregado". La Utilización de Las "Mujeres" Históricas en El Bicentenario Del Exodo JujeñoEduardo SantillánAún no hay calificaciones
- S33 - Sec 5to - Historia Del Perú - PPT - Decenio AutocráticoDocumento13 páginasS33 - Sec 5to - Historia Del Perú - PPT - Decenio Autocráticopingon8 wasaAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO de ACCIÓN Inasistencia de ApoderadosDocumento2 páginasPROTOCOLO de ACCIÓN Inasistencia de ApoderadosSebaVergaraAún no hay calificaciones
- MapaDocumento5 páginasMapaToñita Añanca HolgadoAún no hay calificaciones