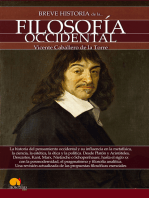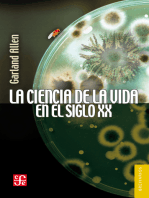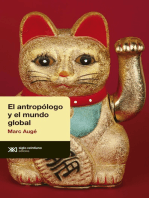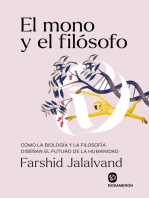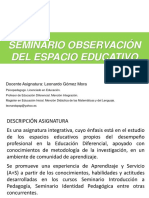Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Prologo Las Palabras y Las Cosas
Prologo Las Palabras y Las Cosas
Cargado por
NaiCasazTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Prologo Las Palabras y Las Cosas
Prologo Las Palabras y Las Cosas
Cargado por
NaiCasazCopyright:
Formatos disponibles
Prefacio a la edición inglesa
de Las palabras y las cosas
Michel Foucault
Quizas sería necesario titular este prefacio “modo de empleo”. No se trata
de que el lector no sea a mis ojos digno de confianza es libre de hacer lo que
quiera del libro que ha tenido la amabilidad de leer. ¿Qué derecho tengo entonces
de sugerir que se haga de este libro tal uso antes que tal otro? Muchas cosas,
cuando las escribía, no estaban claras para mí: algunas parecían demasiado
evidentes, otras demasiado obscuras. Me he dicho entonces: he aquí como mi lector
ideal habría abordado mi libro si mis intenciones hubieran sido más claras y mi
proyecto hubiera tomado mejor forma.
1) Él reconocería que se trataba aquí de un estudio en un campo
relativamente descuidado. Al menos en Francia, la historia de la ciencia y del
pensamiento es sobrepasada por las matemáticas, la cosmología y la física, ciencias
nobles, ciencias rigurosas, ciencias de lo necesario, muy próximas a la filosofía: uno
puede leer, en sus historias la emergencia casi ininterrumpida de la verdad y de la
razón pura. Pero se considera a las otras disciplinas las que por ejemplo,
conciernen a los seres vivos, las lenguas o los hechos económicos como
demasiado teñidos del pensamiento empírico, demasiado expuestos a los
caprichos del azar o las figuras de la retórica, las tradiciones seculares y los eventos
exteriores como para que se les suponga otra cosa que una historia irregular. De
ellas a lo sumo se espera que testimonien de un estado del espíritu, de una moda
intelectual, de una mezcla de arcaismos e imputaciones arriesgadas, intuición y
ceguera. ¿Y si el saber empírico, en una época y en una cultura dadas, poseyesen
efectivamente una regularidad bien definida? ¿Si la posibilidad misma de registrar
los hechos, de dejarse convencer de forzarlos a entrar en tradiciones o de hacer de
ellos un uso puramente especulativo, si incluso esto no estuviese sometido al azar?
¿Si los errores (y las verdades), la práctica de viejas creencias entre las cuáles
se cuentan no solamente los verdaderos descubrimientos sino también las ideas
más ingenuas si todo esto obedeciese, en un momento dado, a las leyes de un
cierto código de saber? ¿Si, abreviando, la historia del saber no formalizado
poseyese ella misma un sistema? Tal ha sido mi hipótesis de partida el primer
riesgo que he tomado.
2) Este libro debe ser leído como un estudio comparado, y no como un
estudio sintomatológico. Mi intención no ha sido partir de un tipo particular de
saber o de un corpus de ideas, para esbozar el retrato de un período o reconstituir
el espíritu de un siglo. He querido presentar, unos al lado de otros, un número
muy preciso de elementos el conocimiento de seres vivos, el conocimiento de las
leyes del lenguaje y el conocimiento de los hechos económicos ligándolos al
discurso filosófico de su tiempo, durante un período que se extiende desde el siglo
XVII al siglo XIX. Esto no debía ser un análisis del clacisismo en general o la
búsqueda de una Weltanschauung, sino un estudio estrictamente “regional”. [1]
Pero, entre otras cosas, este método comparativo produce resultados que
frecuentemente son sorprendentemente diferentes de aquellos que arrojan los
estudios unidisciplinarios. (El lector no debe esperar entonces aquí encontrar
yuxtapuestas una historia de la biología, una historia de la lingüística, una historia
de la economía política y una historia de la filosofía). Algunas cosas han
predominado sobre otras: el calendario de los santos y de los héroes ha sido
modificado un poco (se hace un lugar más grande a Linneo que a Buffon, a Destutt
de Tracy que a Rousseau; se opone sólo a Cantillon a todos los fisiócratras). Las
fronteras han sido retrazadas, se han operado acercamientos entre cosas
habitualmente distintas e inversamente: en lugar de ligar las taxinomias biológicas
a otro saber concerniente al ser vivo (la teoría de la germinación, o la fisiología del
movimiento animal o incluso la estática de las plantas) las he comparado a lo que
habría podido decirse, en la misma época, de los signos linguísticos, la formación
de las ideas generales, el lenguaje de la acción, la jerarquía de las necesidades y el
intercambio de mercancías.
Esto ha tenido dos consecuencias: en primer lugar he sido conducido a
abandonar las grandes clasificaciones que hoy nos son familiares a todos. No he
ido a buscar en el siglo XVII y en el XVIII los comienzos de la biología del XIX (o
de la filosofía, o de la economía). Pero he visto la emergencia de figuras propias de
la época clásica: una “taxinomia” o una “historia natural” relativamente poco
contaminada por el saber que existía entonces en la fisiología animal o vegetal; un
“análisis de las riquezas” que se cuidaba poco de los postulados de “la aritmética
política” que le era contemporánea; en fin, una “gramática general” que no tenía
nada en común con los análisis históricos y los trabajos de exégesis que se
proseguían simultáneamente. En efecto, se trataba de figuras epistemológicas que
no estaban sobreimpresas a las ciencias tal como fueron individualizadas y
nombradas en el siglo XIX. También he visto emerger entre estas diferentes figuras,
una red de analogías que trascendían a las proximidades tradicionales: entre la
clasificación de las plantas y la teoría del acuñamiento de las monedas, entre la
noción del carácter genérico y el análisis de los intercambios comerciales, uno
encuentra, en las ciencias de la época clásica, isomorfismos que parecen desdeñar
la extrema diversidad de los objetos considerados. El espacio del saber, en la edad
clásica, está organizado de una manera enteramente diferente de aquella,
sistematizada por Comte o Spencer, que domina el siglo XIX. Está aquí el segundo
riesgo que he tomado: haber escogido describir no tanto la génesis de nuestras
ciencias sino un espacio epistemológico propio de un período particular.
3) En consecuencia, no he operado en el nivel que es habitual al historiador
de las ciencias debería decir de los dos niveles que le son habituales. En efecto,
por un lado, la historia de la ciencia retraza el progreso de los descubrimientos, la
formulación de los problemas, registra el tumulto de las controversias; analiza
también las teorías en su economía interna; brevemente ella describe los procesos
y los productos de la conciencia científica. Por otro lado, sin embargo, intenta
restituir lo que ha escapado a esta conciencia: las influencias que la han marcado,
las filosofías implícitas que la subtienden, las temáticas no formuladas, los
obstáculos invisibles; ella describe el inconsciente de la ciencia. Este inconsciente es
siempre la vertiente negativa de la ciencia esto que la resiste, la hace desviar o la
perturba. Quisiera, en cuanto a mí, poner al día, un inconsciente positivo del saber:
un nivel que escapa a la conciencia del investigador y que sin embargo forma parte
del discurso científico, en lugar de cuestionar su validez y disminuir su naturaleza
científica. Lo que la historia natural, la economía y la gramática de la época
clásica tenían en común no estaba ciertamente presente en la conciencia del
científico; o, entonces, la parte de la conciencia era superficial, limitada y casi de
pura fantasía (Adanson, por ejemplo, soñaba con establecer una denominación
artificial de las plantas; Turgot comparaba la acuñación de monedas al lenguaje);
pero, sin que ellos fuesen conscientes, los naturalistas, los economistas y los
gramáticos utilizaban las mismas reglas para definir los objetos propios de sus
campos de estudio, para formar sus conceptos, construir sus teorías. Son estas
reglas de formación que no tendrán jamás formulación distinta y que no se
perciben más que a través de las teorías, los conceptos y los objetos de estudio
más extremadamente diferentes, las que intenté poner de relieve, aislando, como
su lugar específico, un nivel que he llamado, quizas de manera un tanto
arbitraria, arqueológico. Tomando como ejemplo el período cubierto por este
libro, he intentado determinar el fundamento o sistema arqueológico común a
toda una serie de “representaciones” o “productos” científicos dispersos a través
de la historia natural, la economía y la filosofía de la edad clásica.
4) Desearía que el lector penetre en este libro como en un sitio abierto.
Numerosas cuestiones han sido aquí planteadas que no han encontrado aún
respuestas; y entre las lagunas, hay muchas que reenvían ya sea a trabajos
anteriores, ya sea a trabajos que no están aún acabados, ni incluso comenzados.
Pero desearía evocar tres problemas.
El problema del cambio. Se ha dicho de este libro que negaba la
posibilidad misma del cambio. Y sin embargo la cuestión del cambio es lo que
ha constituido mi preocupación principal. En efecto, dos cosas en particular me
han sorprendido: por un lado la manera súbita y radical con la cual algunas
ciencias fueron objeto algunas veces de una reorganización; y por otra parte el
hecho que en la misma época cambios similares han intervenido en disciplinas
en apariencia muy diferentes. En el espacio de algunos años (alrededor de 1800)
se remplazó la tradición de la gramática general por una filología esencialmente
histórica; se ordenaron las clasificaciones naturales según los análisis de la
anatomía comparada; se fundó una economía política cuyos temas principales eran
el trabajo y la producción. Frente a una combinación de fenómenos tan
sorprendente me pareció que era necesario examinar estos cambios de más cerca
sin buscar, en nombre de la continuidad, reducir su desencadenamiento súbito o
restringir su alcance. De entrada me pareció que en el interior del discurso
científico se operaban diferentes tipos de cambio cambios que no intervenían en
el mismo nivel ni progresaban al mismo ritmo ni obedecían a las mismas leyes; la
manera en la que en el interior de una ciencia particular se elaboraban nuevas
proposiciones, eran aislados nuevos hechos y eran forjados nuevos conceptos
(todos eventos que constituyen la vida cotidiana de una ciencia) no provenían,
probablemente, del mismo modelo que la aparición de nuevos campos de estudio
(y la frecuente desaparición concomitante de los antiguos); pero la aparición de
nuevos campos de estudio, a su vez, no debe ser confundida con estas
redistribuciones globales que modifican no solamente la forma general de una
ciencia sino también sus relaciones con otros dominios del saber. En consecuencia
me pareció que no era necesario reducir todos estos cambios a un mismo nivel, ni
hacerlos confluir en un solo punto, ni referirlos al genio de un individuo o un
nuevo espíritu colectivo o incluso a la fecundidad de un solo descubrimiento; que
sería mejor respetar estas diferencias e incluso intentar aprehenderlas en su
especificidad. Es con este espíritu que emprendí la descripción de la combinación
de las transformaciones concomitantes al nacimiento de la biología, la economía
política, la filología, de un cierto número de ciencias humanas y de un nuevo tipo
de filosofía al comienzo del siglo XIX.
El problema de la causalidad. No siempre es fácil determinar lo que
entraña un cambio específico en el interior de una ciencia. ¿Qué es lo que ha vuelto
posible este descubrimiento? ¿Por qué ha aparecido este nuevo concepto? ¿De
donde ha venido esta teoría? ¿Y aquella otra? Tales preguntas frecuentemente son
extremadamente embarazosas porque no existen principios metodológicos bien
definidos sobre los cuáles uno pueda fundar este tipo de análisis. El embarazo
aumenta en el caso de los cambios generales que transforman globalmente a una
ciencia. Incluso se acrecientan en el caso en el que tenemos que vérnoslas con
muchos cambios que se corresponden. Pero sin duda alcanzan el máximo en el
caso de las ciencias empíricas, porque si el rol de los instrumentos, de las técnicas,
las instituciones, los eventos, las ideologías y los intereses es totalmente manifiesto,
no se sabe verdaderamente cómo opera una articulación a la vez compleja y
diversamente compuesta. Me pareció que no sería prudente, por el momento,
imponer una solución que, lo admito, me sentía incapaz de proponer: las
explicaciones tradicionales el espíritu del tiempo, los cambios tecnológicos o
sociales, las influencias de todo tipo me han parecido, en su mayor parte, más
mágicas que efectivas. Por tanto en este libro he dejado de lado el problema de
las causas para elegir limitarme a la descripción de las transformaciones
[2]
mismas, considerando que ésto constituiría una etapa indispensable si una
teoría del cambio científico y la causalidad epistemológica debía, un día, tomar
forma.
El problema del sujeto. Distinguiendo entre el nivel epistemológico del
saber (o de la conciencia científica) y el nivel arqueológico, he tenido conciencia
de comprometerme en una vía muy difícil. ¿Se puede hablar de la ciencia y de su
historia (y por lo tanto de sus condiciones de existencia, de sus transformaciones,
de los errores que cometió, de los súbitos avances que la han proyectado en una
dirección nueva) sin hacer referencia al científico mismo y no hablo solamente
del individuo concreto representado por un nombre propio, sino de su obra y de la
forma particular de su pensamiento? ¿Se puede apuntar con cierta validez, a una
historia de la ciencia que retraze desde el comienzo hasta el fin todo el movimiento
espontáneo de un cuerpo de saber anónimo? ¿Es legítimo, incluso útil, reemplazar
el tradicional “X pensaba que...” por un “se sabía que...”? Pero no era precisamente
éste el proyecto que me había planteado. No busco negar la validez de las
biografías intelectuales, o la posibilidad de una historia de las teorías, de los
conceptos o los temas. Me pregunto simplemente si tales descripciones son en sí
mismas suficientes, si ellas rinden justicia a la extraordinaria densidad del discurso
científico, si no existen, fuera de sus fronteras habituales, sistemas de regularidad
que juegan un rol decisivo en la historia de las ciencias. Quisiera saber si los
sujetos responsables del discurso científico no están determinados en su
situación, en su función, en su capacidad de percepción y en sus posibilidades
prácticas por las condiciones que los dominan e incluso los aplastan.
Brevemente, he intentado explorar el discurso científico no desde el punto de
vista de los individuos que hablan ni desde el punto de vista de las estructuras
formales que regían lo que ellos decían, sino desde el punto de vista de reglas
que entran en juego en la existencia misma de tal discurso; ¿qué condiciones debía
cumplir Linneo (o Petty, o Arnauld) no para que su discurso fuese, de una manera general,
coherente y verdadero, sino para tuviese, en la época que estaba escrito y aceptado, un
valor y una aplicación práctica en tanto que discurso científico o más exactamente, en
tanto que discurso naturalista, económico o gramatical?
Sobre este punto también soy consciente de no haber progresado mucho.
Pero no quisiera que el esfuerzo que he cumplido en una dirección fuese tomado
como un rechazo de todas las otras aproximaciones posibles. El discurso en
general, y el discurso científico en particular, constituye una realidad tan
compleja que no es solamente posible sino necesario abordarlo en niveles
diferentes y según métodos diferentes. Si hay una aproximación que rechazo
categóricamente es la que (llamémosla en grueso, fenomenológica) da una
prioridad absoluta al sujeto de la observación, atribuye un rol constitutivo a un
acto y plantea su punto de vista como origen de toda historicidad es la que,
brevemente, desemboca en una conciencia trascendental. Me parece que el
análisis histórico del discurso científico debería, en último término, concernir a una
teoría de las prácticas discursivas más que a una teoría del sujeto del conocimiento.
5) Quisiera, para terminar, dirigir un ruego al lector de lengua inglesa. En
Francia algunos “comentaristas” limitados persisten en pegarme la etiqueta de
“estructuralista”. No he logrado imprimir en sus espíritus estrechos que yo no
he utilizado ninguno de los métodos, ninguno de los conceptos o de las palabras
claves que caracterizan al análisis estructural. Estaría reconocido a un público
más serio por liberarme de una asociación que, ciertamente, me hace honor, pero
que no merezco. Pueda que existan ciertas similitudes entre mi trabajo y el de los
estructuralistas. Me sentaría mal – a mí más que a cualquier otro- pretender que
mi discurso es independiente de condiciones y reglas de las que soy en buena
parte, inconsciente, y que determinan otros trabajos que se hacen hoy. Pero es
demasiado fácil sustraerse a la tarea de analizar un trabajo pegándole una
etiqueta rimbombante pero inadecuada.
Notas:
[1]
Algunas veces utilizo términos como “pensamiento” o “ciencia clásica”, pero ellos casi siempre
reenvían a la disciplina particular que es examinada.
[2]
He abordado esta cuestión en relación con la psiquiatría y la medicina clínica en dos obras
anteriores.
También podría gustarte
- Breve historia de la filosofía occidentalDe EverandBreve historia de la filosofía occidentalAún no hay calificaciones
- Terapia Breve AutoestimaDocumento13 páginasTerapia Breve AutoestimaEvelyng GonzalesAún no hay calificaciones
- Resumen de La Ética KantianaDocumento2 páginasResumen de La Ética KantianaCatalina Ortiz Ibarra67% (3)
- Ciencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaDe EverandCiencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaAún no hay calificaciones
- Cuatro Ensayos Sobre La Libertad by Isaiah Berlin PDFDocumento81 páginasCuatro Ensayos Sobre La Libertad by Isaiah Berlin PDFJavier Farfan MacedoAún no hay calificaciones
- Jose Antonio. Actualidad de Su DoctrinaDocumento57 páginasJose Antonio. Actualidad de Su DoctrinaParalelo_40100% (2)
- KROTZ, Esteban. Alteridad y Pregunta AntropológicaDocumento8 páginasKROTZ, Esteban. Alteridad y Pregunta AntropológicaRita FontaniniAún no hay calificaciones
- Manual para Formacion de Instructores PDFDocumento105 páginasManual para Formacion de Instructores PDFFrida CRUZAún no hay calificaciones
- LUQUE, EnRIQUE - Antropología Política (Ensayos Críticos) (OCR) (Por Ganz1912)Documento258 páginasLUQUE, EnRIQUE - Antropología Política (Ensayos Críticos) (OCR) (Por Ganz1912)Carlos ToroAún no hay calificaciones
- Historia Del Pensamiento Filosófico y CientíficoDocumento220 páginasHistoria Del Pensamiento Filosófico y Científicolucho-n100% (1)
- FERRATER MORA, JOSÉ. Cuatro Visiones de La Historia UniversalDocumento106 páginasFERRATER MORA, JOSÉ. Cuatro Visiones de La Historia UniversalBryan Klett100% (3)
- PCG 001 Introduccion A La Psicologia Cognitiva - Carretero MarioDocumento288 páginasPCG 001 Introduccion A La Psicologia Cognitiva - Carretero MarioJuanes Teban MJ100% (2)
- Thomas Kuhn, revoluciones y paradigmas: Una breve historia de la lingüísticaDe EverandThomas Kuhn, revoluciones y paradigmas: Una breve historia de la lingüísticaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Wilhelm Dilthey - Crítica de La Razón HistóricaDocumento88 páginasWilhelm Dilthey - Crítica de La Razón HistóricaPía RossomandoAún no hay calificaciones
- Fabian-El Tiempo y El OtroDocumento154 páginasFabian-El Tiempo y El OtroGIOVANY PAOLO ARTEAGA MONTES83% (6)
- La Fuerza de Las Ideas - Gilbert Highet PDFDocumento81 páginasLa Fuerza de Las Ideas - Gilbert Highet PDFlolita0% (1)
- Historia Del Pensamiento Semiótico 1. La Antigüedad Grecolatina - Castañares, WenceslaoDocumento294 páginasHistoria Del Pensamiento Semiótico 1. La Antigüedad Grecolatina - Castañares, WenceslaoAbraham Barrera Hernández100% (2)
- 1.t. Da Matta - El Oficio Del EtnologoDocumento7 páginas1.t. Da Matta - El Oficio Del EtnologoJose Efrain ContrerasAún no hay calificaciones
- Bruno Latour - Llamada A Revisión de La ModernidadDocumento26 páginasBruno Latour - Llamada A Revisión de La ModernidadPancho Vega100% (1)
- Presentación en Powerpoint de Iusnaturalismo y PositivismoDocumento25 páginasPresentación en Powerpoint de Iusnaturalismo y PositivismoJoana Severo100% (3)
- Sztompka Piotr Sociologia Del Cambio SocialDocumento250 páginasSztompka Piotr Sociologia Del Cambio Sociallavagancia100% (6)
- Fabian El Tiempo y El Otro ImprimirDocumento45 páginasFabian El Tiempo y El Otro Imprimirmaria kecruzAún no hay calificaciones
- En bruto: Una reivindicación del materialismo históricoDe EverandEn bruto: Una reivindicación del materialismo históricoAún no hay calificaciones
- El mono y el filósofo: Cómo la biología y la filosofía diseñan el futuro de la humanidadDe EverandEl mono y el filósofo: Cómo la biología y la filosofía diseñan el futuro de la humanidadAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Emocion y MotivacionDocumento10 páginasCuadro Comparativo Emocion y MotivacionMarlon Vasquez VelásquezAún no hay calificaciones
- GEERTZ CLIFFORD - Generos Confusos. La Reconfiguración Del Pensamiento SocialDocumento14 páginasGEERTZ CLIFFORD - Generos Confusos. La Reconfiguración Del Pensamiento SocialKarla Henríquez100% (1)
- Georges Duby Escribir La HistoriaDocumento9 páginasGeorges Duby Escribir La Historiacamila angeles baezAún no hay calificaciones
- 19-FEBVRE-combates Por La HistoriaDocumento2 páginas19-FEBVRE-combates Por La HistoriaJulián ToranzoAún no hay calificaciones
- Geertz Clifford Generos Confusos La Refiguracion Del Pensamiento SocialDocumento20 páginasGeertz Clifford Generos Confusos La Refiguracion Del Pensamiento SocialNicole SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Resumen de Devoto - La Historia y Las Ciencias SocialesDocumento10 páginasResumen de Devoto - La Historia y Las Ciencias SocialesFranco MonterubbianesiAún no hay calificaciones
- Modelo Fichas en WordDocumento6 páginasModelo Fichas en WordCarlos GonzalesAún no hay calificaciones
- Monografia de HermeneuticaDocumento12 páginasMonografia de HermeneuticaJemy Gomez100% (2)
- Clifford Geertz. Generos ConfusosDocumento11 páginasClifford Geertz. Generos ConfusosJosé Navarrete Lezama100% (1)
- El Papel de La Epistemología en La Historiografía Científica ContemporáneaDocumento15 páginasEl Papel de La Epistemología en La Historiografía Científica ContemporáneaRodrigo SeijaAún no hay calificaciones
- Parte 1 El Humanismo y El RenacimientoDocumento113 páginasParte 1 El Humanismo y El RenacimientoAnonymous H3O2PBC9TAún no hay calificaciones
- Historia de La Ciencia y AlquimiaDocumento11 páginasHistoria de La Ciencia y AlquimiaMiguel López PérezAún no hay calificaciones
- 05 Immanuel Wallerstein Abrir Las Ciencias SocialesDocumento8 páginas05 Immanuel Wallerstein Abrir Las Ciencias SocialesGuillermo SalvarezzaAún no hay calificaciones
- Cuatro Visiones de La Historia Universal - José Ferrater MoraDocumento129 páginasCuatro Visiones de La Historia Universal - José Ferrater MoraYoger De la RosaAún no hay calificaciones
- Primera Lectura - Ciencias Sociales WallersteinDocumento9 páginasPrimera Lectura - Ciencias Sociales WallersteinAndrea EspinolaAún no hay calificaciones
- Reale-Antiseri - El Pensamiento Humanístico Renacentista PDFDocumento102 páginasReale-Antiseri - El Pensamiento Humanístico Renacentista PDFWilson Quispe VargasAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Humanas: Capítulo DécimoDocumento5 páginasLas Ciencias Humanas: Capítulo DécimoFernando Villafañe AriasAún no hay calificaciones
- 0 Wallerstein Immanuel - Abrir Las Ciencias SocialesDocumento11 páginas0 Wallerstein Immanuel - Abrir Las Ciencias SocialesCarla Anabella VargasAún no hay calificaciones
- Historia de La Antropología de Paul MercierDocumento6 páginasHistoria de La Antropología de Paul MercierPau H.Aún no hay calificaciones
- Malinoski - Una Teoria CientificaDocumento22 páginasMalinoski - Una Teoria CientificaGuillermina OviedoAún no hay calificaciones
- WALLERSTEIN I. Abrir Las Ciencias Sociales. México DF Siglo XXI. Nota Introductoria.Documento4 páginasWALLERSTEIN I. Abrir Las Ciencias Sociales. México DF Siglo XXI. Nota Introductoria.Martin LezcanoAún no hay calificaciones
- 20009.I. Unidad 5 Clases Teoricas Alejandra RocaDocumento19 páginas20009.I. Unidad 5 Clases Teoricas Alejandra RocathereeseAún no hay calificaciones
- Podemos Definir La Interdisciplinariedad Como La Forma Que Asumen Las PDFDocumento10 páginasPodemos Definir La Interdisciplinariedad Como La Forma Que Asumen Las PDFElibeth04Aún no hay calificaciones
- ACFrOgDwxh DFB UPYM5hIRFwOtGjrhnSU30Bd7TF8QQH0K52iDUU7WYu6muHtb7G5ewUT GKxCo4Elwlzjv5aAI34ZIJ0gkQsN2BzlKa4CgVGiiAaBK5z2DbcgaPz4Documento279 páginasACFrOgDwxh DFB UPYM5hIRFwOtGjrhnSU30Bd7TF8QQH0K52iDUU7WYu6muHtb7G5ewUT GKxCo4Elwlzjv5aAI34ZIJ0gkQsN2BzlKa4CgVGiiAaBK5z2DbcgaPz4DavidAún no hay calificaciones
- Alteridad y Pregunta Antropológica. - Esteban KrotzDocumento6 páginasAlteridad y Pregunta Antropológica. - Esteban KrotzFausticoEspiritAún no hay calificaciones
- Escalante (2002) Hermenèutica y Ciencias SocialesDocumento5 páginasEscalante (2002) Hermenèutica y Ciencias SocialesDaniel RománAún no hay calificaciones
- 7.1.wallerstein, I. (2005) - Análisis de Sistemas-Mundo. Caítulos 1 y 2 Págs. 13-39 y 40-63Documento51 páginas7.1.wallerstein, I. (2005) - Análisis de Sistemas-Mundo. Caítulos 1 y 2 Págs. 13-39 y 40-63Antonio Zárate MarrufoAún no hay calificaciones
- Javier Ordoñez Ciencia y RomanticismoDocumento25 páginasJavier Ordoñez Ciencia y RomanticismosilenceinmusicAún no hay calificaciones
- Alteridad y Pregunta AntropológicaDocumento25 páginasAlteridad y Pregunta Antropológicanayeli bolañosAún no hay calificaciones
- TP1 - Smith. La Historia de Las Ciencias Humanas. Prefacio. Cap. 1. (OCR)Documento18 páginasTP1 - Smith. La Historia de Las Ciencias Humanas. Prefacio. Cap. 1. (OCR)Jose GonzalesAún no hay calificaciones
- Abrir Las Ciencias SocialesDocumento18 páginasAbrir Las Ciencias SocialesFede ZalazarAún no hay calificaciones
- 1995 Wallerstein Abrir Las Ciencias Sociales (Discurso)Documento10 páginas1995 Wallerstein Abrir Las Ciencias Sociales (Discurso)Samuel Andrés AriasAún no hay calificaciones
- Ciencia Historico-HermeneuticaDocumento4 páginasCiencia Historico-HermeneuticaarmandoAún no hay calificaciones
- I Hria RSMDocumento17 páginasI Hria RSMMary Mabel CastilloAún no hay calificaciones
- El Triedro de Los SaberesDocumento13 páginasEl Triedro de Los SaberesDavid Granda100% (1)
- La Estructura de Las Revoluciones CientíficasDocumento6 páginasLa Estructura de Las Revoluciones CientíficasRaul Chullmir100% (1)
- Clase 4Documento4 páginasClase 4Vanesa RodriguezAún no hay calificaciones
- El elefante en la sala. Neoliberalismo e historiografía revisionista del Porfiriato"De EverandEl elefante en la sala. Neoliberalismo e historiografía revisionista del Porfiriato"Aún no hay calificaciones
- La Doctrina de Emmanuel Mounier Sobre El Personalismo y Las Bases Generales de La Persona y La SociedadDocumento45 páginasLa Doctrina de Emmanuel Mounier Sobre El Personalismo y Las Bases Generales de La Persona y La SociedadNoú RivaiAún no hay calificaciones
- Metaética - Qué Es, Definición y ConceptoDocumento5 páginasMetaética - Qué Es, Definición y ConceptoMISAEL SANOJAAún no hay calificaciones
- Apuntes Comte PDFDocumento4 páginasApuntes Comte PDFElsa PatitoAún no hay calificaciones
- Psicología Positiva Análisis de Su Surgimiento AltisDocumento15 páginasPsicología Positiva Análisis de Su Surgimiento AltisMalejita VargasAún no hay calificaciones
- Realismo PoscontinentalDocumento9 páginasRealismo Poscontinentaljuan jacobo ibarraAún no hay calificaciones
- Categorias FilosoficasDocumento4 páginasCategorias FilosoficasJose Ortiz SoberanesAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre Los Pricipios o Leyes LogicaDocumento2 páginasResumen Sobre Los Pricipios o Leyes Logicathania espinozaAún no hay calificaciones
- 17 La Nocion de Causa Sui en DescartesDocumento28 páginas17 La Nocion de Causa Sui en DescartesEdison ViverosAún no hay calificaciones
- Crucigrama - FilosofiaDocumento2 páginasCrucigrama - Filosofiamejiamaumaumau2007Aún no hay calificaciones
- Obligatoria. Desarrollo Cultural, Modernidad e Identidad en Cali PDFDocumento28 páginasObligatoria. Desarrollo Cultural, Modernidad e Identidad en Cali PDFYura VscoAún no hay calificaciones
- Sobre Ex-Apropiación DerridaDocumento1 páginaSobre Ex-Apropiación DerridaRodolfo Ortiz OAún no hay calificaciones
- Wuolah Free AristotelesDocumento11 páginasWuolah Free AristotelesLuciaAún no hay calificaciones
- POR QUÉ LA ÉTICA Jose M MardonesDocumento10 páginasPOR QUÉ LA ÉTICA Jose M MardonesDanielaAún no hay calificaciones
- La Importancia de Lo OntológicoDocumento7 páginasLa Importancia de Lo OntológicoHector Luis Bravo IllanesAún no hay calificaciones
- Psicología Social, Comunitaria e Institucional - Marco ConceptualDocumento32 páginasPsicología Social, Comunitaria e Institucional - Marco ConceptualMirkoAún no hay calificaciones
- Linea de TiempoDocumento4 páginasLinea de TiempoJuan Jose Molina UrbinaAún no hay calificaciones
- La Nocion Del Alma Entre Los GriegosDocumento4 páginasLa Nocion Del Alma Entre Los GriegosDiego ChanonaAún no hay calificaciones
- La Teoría de Piaget en El Desarrollo CognitivoDocumento36 páginasLa Teoría de Piaget en El Desarrollo CognitivoAntonio PabaAún no hay calificaciones
- Seminario Observacion Espacio Educativo C Enviar Correo CursoDocumento48 páginasSeminario Observacion Espacio Educativo C Enviar Correo Cursomarianela jaraAún no hay calificaciones
- Psicología y Criminología, de Herrera FigueroaDocumento38 páginasPsicología y Criminología, de Herrera FigueroaPrograma Radial PsiAún no hay calificaciones
- Hacia Una Epistemologia Integral de La Medicina FamiliarDocumento9 páginasHacia Una Epistemologia Integral de La Medicina FamiliarMarianela Vásquez ArayaAún no hay calificaciones