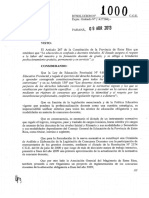Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anteproyecto Resolución Política Corregido PDF
Anteproyecto Resolución Política Corregido PDF
Cargado por
maxiderojo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas15 páginasTítulo original
Anteproyecto_Resolución_política_Corregido.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas15 páginasAnteproyecto Resolución Política Corregido PDF
Anteproyecto Resolución Política Corregido PDF
Cargado por
maxiderojoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
Conferencia UMS
1 y 2 de febrero de 2014
Anteproyecto
Resolución política
Argentina se aproxima a una situación pre-revolucionaria. Lo hace en un mundo
signado por la crisis del capitalismo con eje en los centros imperialistas y en una
coyuntura determinada por la retracción económica en las metrópolis y un
descontrol financiero mundial sin precedentes.
Por detrás del caos que en la Argentina de fines de 2013 abarca todos los
órdenes e involucra a todas las clases sociales, acompañado por completa
ausencia de gobierno y de la oposición burguesa, sin una expresión revolucionaria
con aval de masas, se insinúan los rasgos esenciales del país que viene.
Los defensores del capitalismo ya han mostrado, en todas sus transfiguraciones -
radical o peronista, conservadores o progresistas- adónde han llevado a la
democracia burguesa en treinta años. Su tiempo se agotó.
Toca ahora a los revolucionarios en general y a los marxistas en particular asumir
el desafío de la historia. El primer paso consiste en reconocer que, en las
condiciones actuales, ninguna de las expresiones revolucionarias que actuamos
en Argentina –tanto menos cualquier individuo- tiene por sí la capacidad de dar
respuesta a ese compromiso con el futuro.
Es una materialización más de la repetida contradicción entre el “ya no – no
todavía”: está probado y a la vista que la burguesía no puede sino degradar día a
día la situación del país, aumentar la entrega, la miseria, la violencia, la
desesperación social. Esto es mucho más que una crisis económica o la exigencia
de un cambio político: es el agotamiento irreversible de un país a la medida de
las clases dominantes y el ingreso a una fase de desagregación en todos los
planos, mientras se derrumban los últimos vestigios de la Argentina conocida
hasta hace 40 años, sin que nada superador aparezca en el horizonte burgués.
Dicho con la célebre frase de Lenin: “Los de arriba ya no pueden”.
Pero la clase obrera, su activo reivindicativo y quienes nos consideramos su
vanguardia histórica, no está hoy en situación de disputar el poder al capital. De
hecho, el tema no está siquiera planteado para las masas, pero tampoco para las
organizaciones que con discursos diferentes actúan en el plano sindical o
parlamentario: la inserción en el sistema, limitada a reivindicaciones mínimas en
los sindical, a quiméricos crecimientos por vía electoral, lo domina todo. No
puede decirse de manera cabal y abarcadora que “los de abajo ya no quieren”
vivir en las condiciones impuestas por el capitalismo. El Estado burgués ahondó
la fractura social entre los trabajadores, con la mitad de la fuerza laboral
trabajando en la informalidad, la existencia de alrededor de 4 millones de
personas con subsidios mediante diferentes planes y, ante todo, la división y el
control de los sindicatos y el complemento confusionista de los partidos
políticos.
No hay capacidad hasta el momento para traducir en movilización de masas el
malestar por las penurias sociales en constante aumento. Sí es verdad en cambio
que hay amplísimos sectores, al través de la clase obrera, los estudiantes, las
capas medias del campo y la ciudad, que se niegan ya a aceptar la degradación
impuesta. Hasta ahora, nadie les dice en voz alta y audible para millones que
éste es el desenlace inevitable del capitalismo.
En cualquier caso, la caída continúa. Ya está quemada la etapa diseñada por la
burguesía local y la iglesia en 2002, luego recibida imprevistamente por una
camarilla aventurera y rapaz que se adueñó de las palancas del poder político
durante una década. Eso terminó. E inaugura una fase de creciente convulsión
social generalizada –probablemente con eje durante un período en las clases
medias- en la que se jugará la posibilidad de alcanzar la unidad social y política
de las grandes mayorías y forjar paralelamente una dirección revolucionaria
antimperialista y anticapitalista.
Hacia una situación pre-revolucionaria
El signo de la etapa que comienza simbólicamente con el colapso electoral del
oficialismo en octubre está dado por la escalada inflacionaria, las convulsiones
sociales de diciembre y los efectos del desastre energético sobre el conjunto del
pueblo en los últimos días de 2013, todo en el marco de una visible pérdida del
control de la economía nacional por parte del gobierno. En cuanto comiencen las
inevitables movilizaciones, en el inicio mismo de 2014, se pisará el umbral de
ingreso a una situación pre-revolucionaria.
De la historia teórica del marxismo tomamos la definición de Lenin de situación
revolucionaria, quien la definía de esta manera:
“Estamos seguros de no equivocarnos cuando señalamos los siguientes tres
síntomas principales:
1. cuando es imposible para las clases dominantes mantener su dominación
sin ningún cambio, cuando hay una crisis, en una u otra forma, en las 'clases
altas', una crisis de la política de las clases dominantes, abre una hendidura por
la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que
estalle una revolución no basta, por lo general, que 'los de abajo' no quieran vivir
como antes, sino que también es necesario que 'los de arriba no puedan' vivir
como hasta entonces;
2. cuando los sufrimientos y las necesidades de las clases oprimidas se han
hecho más agudas que habitualmente;
3. cuando, como consecuencia de las causas mencionadas, hay una
considerable intensificación de la actividad de las masas, las cuales en tiempos
‘pacíficos’ se dejan expoliar sin quejas, pero que en tiempos agitados son
compelidas, tanto por todas las circunstancias de la crisis como por las mismas
'clases altas', a la acción histórica independiente.
Sin estos cambios objetivos, que son independientes de la voluntad, no sólo de
determinados grupos y partidos sino también de la voluntad de determinadas
clases, una revolución es, por regla general, imposible. El conjuntos de estos
cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria".
Y agregaba Lenin inmediatamente:
“La revolución no se produce en cualquier situación revolucionaria; se produce
sólo en una situación en la que los cambios objetivos citados son acompañados
por un cambio subjetivo, como es la capacidad de la clase revolucionaria para
realizar acciones revolucionarias de masas suficientemente fuertes como para
destruir (o dislocar) el viejo gobierno, que jamás, ni siquiera en épocas de crisis,
‘caerá’ si no se lo ‘hace caer’”.
Años después, ya muerto Lenin y degenerada la Revolución Rusa, Trotsky acuñó
la noción de “situación pre-revolucionaria”, dando por cierto que la clase obrera
tenía la voluntad para asumir acciones revolucionarias de masas pero, decía
Trotsky, faltaba el Partido Comunista, precisamente por la degeneración de la
Revolución Rusa que arrastró a los PPCC y destruyó la IIIª Internacional.
Ese acervo teórico es retomado por la UMS, en confrontación con la deformación
idealista –ya presente como germen en la interpretación de Trotsky- según la
cual el factor subjetivo se reduce al Partido. Tal interpretación, llevada al
paroxismo por los epígonos luego del asesinato de Trotsky, desconoce primero el
hecho de que el Partido es una función dialéctica de la clase obrera, luego
reduce la noción de partido a una supuesta “línea justa” (entendida como estar
siempre 45º “a la izquierda” de quienquiera sea) y finalmente concluye que la
propia organización es “el factor subjetivo”, con lo cual el reduccionismo lleva al
absurdo de que todo debe subordinarse a las necesidades de circunstancial
crecimiento y fortalecimiento del propio agrupamiento (al que se llama partido y
por regla general de escasísima envergadura) para “resolver la ausencia del
factor subjetivo” y hacer posible la revolución.
Esa caricatura del pensamiento de Trotsky desconoce, entre otras muchas cosas,
la derrota sufrida por la clase obrera mundial en el curso de los años 1930/40 y
la imposición de una conciencia colectiva –abonada por la IIª Guerra Mundial y
plasmada en grandes y poderosísimos aparatos sindicales y políticos- según la
cual o bien es preciso insertarse en el molde capitalista, o bien sólo se puede
salir de él con una estrategia de gradualismo reformista. Todo esto se agravó
cualitativamente con la caída de la Unión Soviética y la desmoralización de
millones de cuadros anticapitalistas en todo el mundo. Esa falsa conciencia
hecha carne en las masas se transformó en fuerza material, al decir de Marx,
pero en sentido inverso, y levantó un muro infranqueable para la revolución.
De esta situación está saliendo el mundo por caminos muy diferentes, sin
hegemonía de ninguna variante opositora al statu quo, con predominancia de
ramas fundamentalistas islámicas en ciertas regiones, y con el Alba como bloque
antimperialista y genéricamente anticapitalista, en una América Latina por lejos
a la vanguardia frente al retraso de la clase obrera en los países imperialistas, en
Asia y África. Es a partir de esta realidad y de los conceptos señalados que
debemos considerar la coyuntura argentina en los momentos previos a la
realización de una situación pre-revolucionaria.
Dada la disgregación de la clase obrera y la ausencia de una conciencia para sí,
reemplazada en todas sus corrientes por una ideología consumista y
economicista, el lugar de los revolucionarios marxistas será extremadamente
difícil durante todo un período. A la par de prepararnos moral, política y
organizativamente para afrontarlo, es preciso asumir y difundir la certeza de
que, para que una situación pre-revolucionaria tenga un desenlace
revolucionario y no lo contrario, esos dos factores deben ser tomados como
centrales para definir nuestras tareas tanto en el aspecto del debate teórico-
político como en el organizativo, en las diferentes formas y gradaciones del
frente único que propugnamos. Partimos de la certeza de que socialdemocracia y
socialcristianismo, las dos grandes corrientes del pensamiento burgués-
reformista con tentáculos en la clase obrera, actúan consciente y
deliberadamente para evitar un desenlace revolucionario.
Es claro que la transformación que lleve de la fase denominada pre-
revolucionaria a la consolidación de un proletariado dispuesto a
“realizar acciones revolucionarias de masas lo bastante fuertes como para
destruir (o dislocar) al viejo gobierno” no será gradual ni en línea recta. Por el
contrario, se avanzará con saltos, desvíos y retrocesos puntuales. Y esa fase
puede llevar mucho tiempo, para acompasarse con la marcha de la revolución en
América Latina, o puede acelerarse abruptamente por la tremenda
descompensación del sistema en nuestro país. El punto es que durante ese
trayecto, o los revolucionarios marxistas logramos la unidad social y política de
las masas con un programa antimperialista y una estrategia anticapitalista, o no
tendremos base material para afrontar el dilema planteado al entrar de lleno en
una situación revolucionaria: la toma del poder.
Aunque sin duda en esta sucesión de fases será necesario apelar a la combinación
de diferentes métodos de intervención política, es para nosotros un axioma que
la resolución positiva de estos elevados niveles de lucha de clases sólo puede
derivar de una insurrección revolucionaria.
Edificar una organización de masas y trazar un programa para la acción requiere
ante todo una ingente labor de educación y propaganda, que en la acción
política se traduce levantando frente a las masas la bandera anticapitalista, no
como receta abstracta, sino como colofón de consignas referidas a las
necesidades directas de las masas pero que no puedan ser arrebatadas y
absorbidas por el sistema y sus representantes sindicales y políticos.
Estas son las vigas maestras, a partir de las cuales la UMS definirá alianzas y
métodos. Que la participación electoral ayude o no a tales objetivos depende de
las condiciones específicas. No condenamos a priori el propósito de acumular
fuerza humana y organizativa a partir de campañas electorales. Que éstas tengan
o no un resultado positivo en el sentido indicado depende del horizonte al partir
del cual se articulen y de la coherencia con que se actúe en el terreno táctico. El
vaciamiento del discurso para obtener espacio en la prensa enemiga y alcanzar
así algún voto es lo inverso de lo que propugnamos. Rechazamos el sectarismo
con el mismo énfasis que reservamos para el electoralismo y las diferentes
propuestas reformistas. Lo hacemos en función de estas convicciones, que giran
en torno a la inminencia de una situación pre-revolucionaria, a la perspectiva de
una acelerada marcha hacia el desenlace de revolución o contrarrevolución y la
consecuente urgencia por alcanzar la unidad social y política de las grandes
mayorías en un partido de masas, plural, democrático, antimperialista y
anticapitalista, a la vez que bregamos por niveles crecientes de organización y
homogeneidad de revolucionarios marxistas identificados con esta
interpretación.
Clases, conciencia, organización
Dos errores simétricos, de raíz idealista, son habituales al considerar las
condiciones necesarias en las clases sometidas para involucrarse en una
sublevación revolucionaria. Uno consiste en suponer que en cualquier estado de
desarrollo de la conciencia, dada una crisis objetiva, las masas seguirán a una
conducción revolucionaria, lucharán por el poder y emprenderán el camino de la
construcción del socialismo. La otra supone que en tanto los explotados y
oprimidos no tengan conciencia para sí, es impensable plantearse una
revolución. La primera conduce al aventurerismo, putschismo o izquierdismo. La
segunda, al evolucionismo reformista.
La dialéctica masa-partido-dirección, plantea las cosas de manera diferente. Una
estrategia de huelga general insurreccional con el explícito objetivo de
conquistar el poder implica tener claro que no todos los trabajadores que
participarán en ese combate tendrán conciencia de clase. Mucho menos, unidad
ideológica. No sólo por influjo de la pequeña burguesía, que encarna la ideología
burguesa en un movimiento de masas del que forma parte. “La ideología
dominante es la ideología de las clases dominantes”, decía Marx. Los valores y
conceptos de la sociedad burguesa están en todas las clases y guían
inconscientemente la conducta de las mayorías. Sólo en la medida en que luchan
y se organizan los explotados y oprimidos adquieren conciencia para sí. Que
supone comprender que enfrente hay una clase enemiga, pero no implica una
comprensión cabal de la vida social. En Argentina se trata de al menos 20
millones de personas potencialmente dispuestas a una rebelión, cifra a partir de
la cual se puede inferir la estratificación social y la diversidad cultural,
ideológica y política que presupone una sublevación. El desarrollo objetivo de la
lucha de clases, la lucha política en el seno de “los de abajo”, que de hecho
pertenecen a clases y sectores de clases diferentes, el papel de la vanguardia
marxista y los diferentes niveles de organización que puedan alcanzarse, serán
los indicadores del desarrollo de la conciencia antisistema, que a su vez gravitará
sobre el resultado de un choque frente a frente con el poder burgués.
Entre los obstáculos para avanzar, dos sobresalen con nitidez: el hecho ya
señalado de que es esperable por todo un período la predominancia de las capas
medias en el conflicto social y el chaleco de fuerza en que se han transformado
los sindicatos en las últimas décadas, dando un paso desde la función de correa
de transmisión entre las clases, a engranaje completamente integrado al
sistema, desde un aparato la más de las veces mafioso, para mover a la clase
trabajadora según los intereses del capital.
Un tercer factor de dificultad está en la extrema dispersión teórica y
organizativa de los cuadros comprometidos con la revolución socialista.
En las capas medias afectadas por la crisis ya no pesa, o lo hace muy poco, el
papel de los estudiantes revolucionarios (sería más preciso designarlos como
rebeldes, y entender esa categoría en su más amplia expresión). Estos, a su vez,
carecen de un polo de atracción en el proletariado, por lo cual tienden en
realidad a ser expresión de humores e intereses de aquellas capas medias, de las
cuales en su mayoría provienen. Reformismo y oportunismo tienen allí un motor
poderoso. De estas canteras proviene además un alud de pseudoteorías
reformistas, a menudo predominantes en el activo militante merced a los nuevos
métodos de comunicación.
Se trata por tanto de una fuerza importante –imprescindible para alcanzar el
poder y construir el socialismo- que tiene el doble papel de estimular luchas
obreras y trazar un rumbo exactamente inverso al de los intereses históricos del
proletariado. Entre aquélla y éste queda así planteada una pugna estratégica, en
la cual la victoria de uno implica un salto acaso decisivo para la revolución y el
triunfo de la otra lo inverso. Cada militante debe tener esto presente al
considerar nuestro papel frente a tales expresiones radicales de una capa social
voluble y estructuralmente dependiente del capital.
Sobre todo si se tiene en cuenta la proletarización de profesionales de diversas
ramas (técnicos en computación, ingenieros, médicos, arquitectos, periodistas,
abogados, etc) la construcción de un partido de masas afronta desde un inicio el
crucial desafío de incorporar a estas franjas a una misma organización con el
proletariado industrial y otros trabajadores. Sumada a la realidad subjetiva de
los trabajadores la estratificación del proletariado plantea un desafío mayor a
los revolucionarios marxistas.
Por diferentes razones (entre las cuales prima la ausencia de conciencia para sí
incluso del activo sindical de la clase obrera), son precisamente estos sectores
que se consideran a sí mismos “clase media”, aunque de hecho sean
trabajadores asalariados y en muchos casos directamente involucrados en la
producción, los que tienden a tener mayor protagonismo en los organismos de
dirección. Hemos visto esto en el PT de Brasil, en el Mas de Bolivia y en el Psuv.
En el caso del PT, primer partido de clase de la nueva etapa histórica regional,
se impuso la estrategia de la pequeña burguesía llevándolo a su actual situación
de completa subordinación al capital, incluso con cuadros obreros bien afirmados
en los máximos cargos dirigentes. Procesos diferentes se desenvuelven hasta el
momento en Bolivia y Venezuela, pese a que en ambos países el peso específico
del proletariado es incomparablemente menor. En estos ejemplos de enorme
potencia se puede medir el papel de una organización revolucionaria marxista
con firmes convicciones teóricas: su ausencia fue un factor clave para la
involución del PT y encarna el mayor riesgo para el Mas y el Psuv. Esa ausencia se
expresa casi siempre con aquella dualidad señalada: la estrategia reformista o el
izquierdismo irresponsable; ambos rechazados por la inmensa mayoría de los
trabajadores y jóvenes que asumen una estrategia revolucionaria.
En Argentina hay condiciones históricas y actuales que permiten pensar en una
dirección obrera capaz de integrar y conducir capas medias y profesionales
proletarizados. Pero eso sólo puede ocurrir a condición de que una muy sólida
organización de cuadros marxistas esté dispuesta y en condiciones de desplegar
una enérgica tarea de educación y concientización frente a las masas
trabajadores, de debate teórico-político frente al activo militante en su más
amplio espectro, de ejercer en los hechos, no en las palabras, la vanguardia
política en el combate que viene. Porque si en franjas significativas la
imprescindible labor educativa puede penetrar y producir el entramado social
decisivo para unir y movilizar a las masas, en la mayoría no será ese trabajo
educativo sino la capacidad de conducción política lo que llevará al resultado
buscado.
Un primer dilema a resolver es la naturaleza y carácter de los sindicatos. En una
simplificación que necesariamente deja por fuera ejemplos de peso, se puede
señalar dos bloques principales: en uno se agrupan los grandes sindicatos
industriales, en manos de mafias imbricadas con el Estado y las mayores
empresas privadas, nacionales y extranjeras. Conducciones directamente
lumpen-policiales como las de UOCRA y UOM, entre tantas otras, constituyen un
problema que en las condiciones actuales no se resuelve con el ejemplo de la
línea adoptada por los revolucionarios frente a, por ejemplo, los sindicatos
fascistas en los años 1920/30 y 40. La sujeción de la estructura sindical al Estado
es total. Después de décadas de sostener desde sus orígenes y a pie firme su
independencia, el movimiento sindical se subordinó mayoritariamente al
gobierno de Juan Perón. Dos décadas más tarde, la formalización legal de ese
yugo ocurrió durante el gobierno de Frondizi, con una ley copiada de la Taft-
Hartley. Hoy, prácticamente no se hallará un dirigente sindical que cuestione
cosas tales como Ley sindical, conciliación obligatoria e incluso cobro de la cuota
sindical directamente descontada por la patronal. La naturaleza abiertamente
capitalista del entramado legal y el aparato de dirección sindical choca con el
carácter circunstancial en el que debe asumir reivindicaciones de las bases. Esa
contradicción sólo puede resolverse mediante la asunción de la dirección
político-sindical de las masas por parte de una propuesta revolucionaria.
En otro bloque están los sindicatos de trabajadores no productivos –
principalmente empleados del Estado- donde si bien no faltan grupos mafiosos en
algunas conducciones, pesan dirigencias menos corrompidas como individuos y
equipos, pero explícitamente comprometidas con variantes políticas de la
burguesía (en ellas se apoyó el Frepaso, el kirchnerismo, el proyecto
socialdemócrata-socialcristiano encabezado por Hermes Binner y una rama
menor, por estas horas diferenciada de éste, denominada Unión Popular). Basta
recordar propuestas de supuesto alcance estratégico como la de “un nuevo
pensamiento”, o la de “Constituyente social”, para comprender qué papel
juegan incluso los sectores más radicales de este conjunto en relación con la
pugna histórica antes señalada.
No sería correcto definir de antemano una línea de acción única frente a estos
fenómenos, en cuyos márgenes hay además casos diferenciados, algunos de los
cuales pueden eventualmente jugar un papel determinante en el salto
cualitativo de un movimiento sindical sometido a otro independiente. Pero sí es
preciso trazar objetivos inconmovibles: unidad social, independencia frente a las
patronales, los partidos burgueses y el Estado. Esto supone alentar y acompañar
toda lucha reivindicativa de los sindicatos, impulsar la existencia de sindicatos
únicos por rama y una central única (tendencia inversa a la disgregación
mediante la multiplicidad sindical), alentar toda acción sindical conjunta
reivindicativa o política en casos puntuales que coincidan con nuestro programa
de acción y confrontar sin pausa ni conciliación a las direcciones sindicales
opuestas a la democracia de los trabajadores, a la independencia política y a la
acción unitaria contra las patronales, el imperialismo y el Estado burgués. Con
todo esto, desde luego, la UMS no hará nada nuevo; pero lo hará en un contexto
diferente, en el que la acción política revolucionaria no quedará relegada a los
márgenes.
Hemos dicho y seguimos convencidos que la próxima oleada de luchas sociales
retomará en un punto más alto la experiencia de las Asambleas en 2001/2002,
limitada y frustrada pero no por ello menos potente y trascendental. Allí los
revolucionarios bregaremos por la más amplia unidad social y política para el
combate. Allí dirimiremos nuestras diferencias no sólo con las conducciones
sindicales mafiosas o subordinadas al capital, sino también con las diferentes
corrientes que dentro y fuera de la clase obrera actúan con mayor o menor
definición en las cuestiones centrales.
El movimiento sindical en su conjunto, con o sin las actuales cúpulas dirigentes,
sumado y combinado con las Asambleas, serán los puntos más elevados de la
unidad social y política. Si antes de una confrontación de envergadura en medio
de la desagregación del poder burgués se logra edificar un partido de masas, éste
obrará como hilo de acero en la articulación de una táctica revolucionaria. Será
promotor y principal dirigentes de la inexorable insurrección. Si no, ese papel
deberá cumplirlo, aunque desde un lugar diferente y con menos capacidad para
la conducción efectiva, un partido revolucionario de revolucionarios marxistas,
de genuinos comunistas.
Hay otros dos fenómenos de mucha gravitación que los revolucionarios debemos
tomar con seriedad teórica y osadía política: la masa de desocupados con
subvenciones utilizadas como bozal político por gobiernos y partidos burgueses; y
el narcotráfico.
Sobre el primero, la UMS ha sentado posición desde el momento en que apareció
ese engendro de corrupción y manipulación llamado “organizaciones
piqueteras”. La escandalosa corrupción de cuadros y organizaciones que se
sumaron a esa trampa estratégica de la burguesía exime de todo comentario.
Pero falta saldar cuentas teórico-políticas con por lo menos cuatro
organizaciones que se involucraron en ella.
En cuanto al problema de la droga en jóvenes y trabajadores, más el crecimiento
de poderosas organizaciones narcotraficantes, la UMS no tiene acervo teórico ni
experiencia política. Es una tarea pendiente y de la mayor importancia.
Argentina en América Latina
Desde hace más de una década hemos destinado al trabajo en función de la
Revolución en Venezuela, Bolivia y otros países del Alba (a la conformación
misma de este bloque y su extensión a países que no la integran) un esfuerzo
desmedido para nuestras capacidades. Lo hicimos conscientemente y tras arduas
discusiones una y otra vez saldadas a favor de la continuidad de ese empeño y
por consenso. Sabíamos que la UMS pagaría un precio por eso. Y, efectivamente,
lo pagamos.
La causa de esa decisión estratégica se apoyaba en una caracterización de la
realidad en América Latina y en nuestro país: desde le primer momento dimos
una importancia decisiva a la irrupción de la Revolución Bolivariana y del
comandante Hugo Chávez para la marcha de la revolución en toda la región. Por
otra parte, nuestra caracterización de la situación propia incluía la certeza de
que mientras no se agotara el período iniciado por la burguesía en 2002 no habría
espacio para una labor exitosa en la clase obrera ni en el activo militante.
Al cambiar esas condiciones, necesariamente cambia nuestra línea de acción: el
esfuerzo principal de la UMS estará enderezado, desde el comienzo mismo de
2014, a intervenir en el nuevo cuadro, descripto más arriba. Eso no supone
abandonar nuestro trabajo en relación con el Alba y mucho menos
desentendernos de la marcha de la Revolución en Venezuela y los demás países
que integran ese bloque. Todo lo contrario: es precisamente a partir de nuestra
caracterización de Argentina como clave regional, hasta ahora por su debilidad,
que entrevemos la posibilidad de que el proletariado argentino pueda en el
próximo período hacer que nuestro país invierta aquella condición y se
transforme en un nuevo y potente motor de la revolución latinoamericana.
Mientras el Alba se afirma como bloque –excluido nuestro país, por decisión
ideológica y estratégica del actual gobierno- y la Revolución continúa su marcha
en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, el imperialismo impotente
para detenerla centra su accionar en tres países: Brasil, México y Argentina.
Toca a la militancia revolucionaria aquí, desde Ushuaia a La Quiaca, asumir la
importancia estratégica de que nuestro país, además de no servir como base
contrarrevolucionaria regional, se afirme como un nuevo puntal para la
revolución socialista latinoamericana.
Esto no será posible, desde luego, sin la más íntima imbricación entre las fuerzas
clasistas y revolucionarias entre las cuales cuenta la UMS y la vanguardia de los
países del Alba. Chávez fracasó en su intento de forjar una Vª Internacional.
Nosotros seguiremos en esa línea de acción. De manera que, sobre la base de
cambiar el eje principal de nuestras capacidades escasas, continuaremos en la
estrategia de unión latinoamericana, afirmación y expansión del Alba,
involucramiento sin retaceos en el apoyo a la vanguardia de este proceso, la
Revolución Bolivariana ahora conducida por Nicolás Maduro y la dirección
revolucionaria político-militar encarnada en el Psuv.
Como queda dicho, pagamos un alto precio por la decisión que ahora decidimos
cambiar, a partir de la proximidad en Argentina de una situación pre-
revolucionaria. Falta decir cuánto hemos recibido por aquella decisión. En
primer lugar, rescatamos con humildad y sentido de las proporciones la labor
cumplida desde el inicio de la Revolución Bolivariana para que la izquierda
argentina se informara y comprendiera aquel proceso. No son pocos quienes
viraron en redondo de sus posiciones y ahora se presentan como campeones en la
reivindicación del Chávez fallecido; pero son muchos más quienes reconocen en
nuestra labor un antecedente sólido para la prueba de fuego: reconocer una
revolución y encontrar los caminos para participar positivamente en ella. Cientos
y miles de activistas conocieron y se incorporaron al proyecto continental
enarbolado por el gobierno venezolano. Ése es un acervo del cual la UMS
participa hoy y, con certeza, proyectará en el futuro.
Implosión y zarpazo de Washington:
del frepasocristinismo al gobierno rehén
Un desplazamiento cualitativo se ha producido en la cúpula del poder. La
coyuntura inmediata está determinada por ese cambio, cuya resolución definirá
la suerte del gobierno y el futuro a mediano plazo de la crisis argentina.
La bofetada electoral de agosto y octubre aniquiló ese anacronismo farsesco que
fue la composición de un gobierno con los retazos del Frepaso, encabezado por
Cristina Fernández. A partir del cambio de gabinete, se formalizó una nueva
relación de fuerzas internas en el oficialismo: el frepasismo fue eyectado; los
ministros que Néstor Kirchner llamaba "pingüinos" pasaron a la condición de
elementos decorativos. A través del antiguo aparato del Partido Justicialista, la
gran burguesía local, acompañada por el Vaticano y Washington, pusieron a Jorge
Capitanich como jefe de gabinete con responsabilidades especiales. El equipo
económico es lo más próximo a la Presidente, pero tiene una autonomía que
jamás tuvo esa cartera y lleva a cabo un cruento plan de ajuste mal disfrazado.
En términos de clase, se podría decir que este equipo es, utilizando una
expresión popular, "una bola sin manija". Tiene menos asidero que el elenco
original en tiempos de Néstor Kirchner. Aventureros sin raíces que aventajaron a
otros aventureros sin raíces y ahora concitan el odio de todo el poder
establecido, pero también de los flancos no involucrados del conjunto ejecutivo
y sus pequeños tentáculos.
La totalidad del poder establecido miró a otro costado y saludó con alborozo la
designación de Capitanich. Desde Macri hasta Duhalde y todas las cámaras
empresarias le dieron la bienvenida. Buena parte de las cúpulas sindicales
tomaron la misma actitud. Scioli y el PJ sostuvieron a este pintoresco caballo de
Troya. La vapuleada "izquierda kirchnerista" también lo sostuvo, con mayor o
menor énfasis, según la escuálida teoría del "mal menor". Todos parecieron creer
que acababa el vacío creado desde octubre, cuando se anunció la necesidad de
intervenir quirúrgicamente a la Presidente y Argentina quedó sin gobierno
efectivo.
La expectativa duró apenas semanas. En ausencia de Fernández, con Boudou
primero y Capitanich después, el mando político se transformó en bufonada. Con
la Presidente enferma primero y eclipsada por propia decisión después, en 100
días ocurrió una cadena de hechos que potenciaron los efectos de la derrota
electoral: escalada de precios, centrifugación del oficialismo, creciente malestar
general, insurrección policial, ola de calor y colapso energético.
Flanqueada a un lado por Capitanich y al otro por Milani, Cristina Fernández
aparece ahora como dócil rehén. Consciente de las consecuencias políticas
inmediatas y, sobre todo, de las esperables luego de terminado el período, su
equipo resiste con el único recurso que le resta: boicotea a Capitanich y al
tandem Boudou, Echegaray, Bossio. Nadie logra gobernar y los desaguisados se
suceden mientras la crisis acelera.
La prensa del gran capital insiste en que Fernández impuso a Milani para que la
proteja de las fuerzas policiales, supuestamente en conspiración para derrocar al
gobierno. Agregan que el nuevo jefe del Ejército es una pieza para integrar a las
fuerzas armadas al proyecto "nacional y popular". Tal disparatada elucubración
no es inocente: oculta el regreso formal de los militares al espionaje y la vida
política interna, a la alianza con Estados Unidos (convenios para supuesta lucha
contra el narcotráfico, relanzamiento de la base militar en Chaco, reinicio de la
ayuda militar estadounidense); y enmascara lo esencial: es con datos de
inteligencia sobre ilícitos gravísimos del elenco gobernante que Milani forzó la
grosera voltereta presidencial en su política de fachada frente a las rémoras de
la dictadura.
La escenificación patética con el perrito y el pingüino, mechada con
divagaciones acerca de una historia que desconoce, adelantaron en noviembre el
lugar que Fernández decidió ocupar en este entramado: frívolo distanciamiento
de la crisis y abandono de su lugar de Presidente. Al terminar la primera semana
del año el esquema está agotado. El intento de aplicar la cotización de mercado
en dólares para cobrar un impuesto inmobiliario indica desesperación fiscal. La
negación de este criterio, luego su admisión y pocas horas después la reiteración
de que no sería aplicado, ahora por orden alegada de la Presidente, subraya el
descontrol interno en la cúpula ejecutiva. La continuidad de Capitanich está en
debate. Sólo una drástica reorganización del gobierno podría oxigenar un
ambiente político irrespirable.
En paralelo discurre sin control la crisis económica: frenazo en la producción,
devaluación oficial a un ritmo superior al 40%, brecha del 60% con el dólar
paralelo, indetenible pérdida de reservas en divisas, espiral inflacionaria,
despidos en el sector privado. Todo en un marco signado por el resultado de la
rebelión policial, que dejó como piso para las paritarias un aumento salarial del
35%. Ni el gobierno nacional ni las provincias puede asumir el pago de tales
aumentos. Ya se oyen amenazas de reaparición de cuasimonedas.
Como detalle, la falsificación de estadísticas (el índice más elocuente de la
naturaleza de este gobierno) asegura que el PIB, que según todas las mediciones
serias no ha crecido más del 2%, según el oficialismo tuvo en 2013 un aumentos
superior al 5%. Esa mentira obliga a pagar un plus por intereses a la deuda
superior a los 3500 millones de dólares. De por sí, esto debería provocar una
rebelión nacional y la unión puntual de la totalidad de las fuerzas políticas del
país. Que no ocurra es indicativo de la corrupción insanable de los partidos
burgueses y nuestra incapacidad -la de los revolucionarios- para presentar un
plan de acción con aval de masas y asumir esa tarea.
El gran capital, sus partidos y aparatos sindicales, pretenden que el actual
elenco realice el ajuste descomunal que la economía reclama para seguir
funcionando según las pautas del capitalismo: abrupta devaluación del peso,
liberación del mercado, suba en flecha de las tarifas (electricidad, gas,
transporte), aceleración en el aumento ya insoportable de los precios de
combustibles, multiplicación de los precios en la salud y la educación privadas,
eliminación de cualquier barrera para la fuga de divisas...
En la primera semana de Enero hubo reuniones inusuales en Argentina para esta
época del año. Los dos nuevos grandes bloques políticos (Frente Renovador y
UCR-PS) realizaron promocionados encuentros nacionales cuyas conclusiones no
fueron difundidas. Más significativa fue la cita el martes 7 de la totalidad de las
grandes cámaras empresarias, encabezadas por la AEA (Asociación Empresaria
Argentina, núcleo principal del gran capital local y extranjero, bajo control
político del primero). Al día siguiente no hubo una sola línea informativa sobre
este encuentro, insólito por el momento y lugar. Todos se preparan para algo
inminente: sea por acción del oficialismo, sea por decisión propia frente a la
parálisis y el descontrol gubernamental.
Es la clásica situación de quedar entre la espada y la pared. La economía
capitalista y las clases dominantes exigen medidas que este gobierno no quiere ni
puede aplicar: tal es la magnitud del ajuste necesario. Pero su no aplicación,
hace prácticamente inviable la gobernabilidad por dos años.
Sólo con un golpe de timón que enderezara al país hacia una franca ruptura con
las múltiples sujeciones a los centros imperialistas, replanteara las relaciones
entre las clases y encaminara el conjunto socioeconómico hacia una transición
anticapitalista, podría este gobierno cambiar el rumbo de catástrofe que lleva.
Para eso, lo primero sería convocar a las masas, promover el poder popular, la
organización política y de autodefensa, desatar un vertiginoso proceso de
concientización y protagonismo de masas, que choque de frente con los aparatos
del PJ, la UCR y otros epígonos, así como el conjunto sindical al servicio del
sistema.
Por naturaleza, carácter y composición actual, este gobierno no puede hacer
aquello ni esto. Se puede prever una mayor brusquedad en el zigzagueo verbal y
político. Pero descartamos que Cristina Fernández asuma siquiera una de las
condiciones señaladas para evitar que el colapso se descargue sobre las masas.
De manera que la incógnita inmediata es qué harán las clases dominantes.
La hipótesis más benévola es, como queda dicho, que promuevan un avance por
el camino del ajuste -a más velocidad de la aplicada en el último año- a cambio
de sostén para llegar hasta diciembre 2015. Pero aun esto lo harían preparados
para un desborde social, con un plan de emergencia con elecciones anticipadas o
un recambio institucional por el tiempo que resta.
FR, UCR-PS más otros, Pro, representan respectivamente al PJ, la
socialdemocracia y la Internacional Parda. Es presumible que en situación crítica
el FR converja con Scioli y se rearme una variante panperonista. La burguesía
optará por quien ofrezca mayor capacidad para aplicar el programa de ajuste.
Como se vio en Francia, España, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, etc, la
socialdemocracia es la fuerza más dispuesta para afrontar la tarea de descargar
sobre las masas la crisis capitalista. También en Argentina esta corriente se
muestra exultante con la posibilidad de acceder al poder para cumplir la faena
requerida por el imperialismo. Sólo que aquí no tiene la principal aptitud
imprescindible: carece de raíces en el movimiento obrero. Eso, aunque
menguado, sólo lo tiene el peronismo.
Hay desde hace tiempo (lo registramos años atrás en Eslabón) es visible una
actitud del capital establecido proclive a escoger a Binner, a la cabeza del
conjunto socialdemócrata. En su momento, el ex gobernador santafesino optó
clara y explícitamente por el programa de salvación capitalista, junto con el
socialcristianismo. Lo ratificó recientemente cuando admitió que en Venezuela
hubiese votado por Capriles. Eso le significó la pérdida circunstancial del aliado
socialcristiano en Unión Popular. Pero mantuvo el apoyo de Libres del Sur y, por
vía diagonal, de Proyecto Sur.
En cuanto al FR, no cabe duda: todos estuvieron con Duhalde, Kirchner y
Fernández. En esta oportunidad, trabajarán como de costumbre, sólo que ahora
al mando de un agente directo del Departamento de Estado. Por su lado, Macri y
su fascismo de Barrio Norte podría entrar en la partida únicamente en alianza
con Scioli o Massa.
Electores de peso para este sinuoso futuro son el narcotráfico, las mafias del
juego y otras del mismo jaez. Su conducta depende exclusivamente de las
concesiones que estén dispuestos a ofrecer los candidatos de peso. Son un factor
importantísimo en campañas movidas exclusivamente a fuerza de dinero.
Otro elector privilegiado es, desde ahora mismo, el Papa Jorge Bergoglio. Tiene
su corazón en el peronismo, pero necesita de la alianza con la socialdemocracia.
Su decisión, en consonancia con la del gran capital, dependerá de la marcha de
los acontecimientos. Y gravitará de manera decisiva sobre quienes dependen del
aparato vaticano en la política y el sindicalismo.
Como sea, el hecho es que la coyuntura incluye el riesgo de un alejamiento
voluntario o forzado de la Presidente y su elenco. Frente a esto, repetimos lo
señalado en agosto del año pasado, en la edición 110 de Eslabón:
"El debilitamiento y eventual ruptura del centro de poder, sumado a la hipótesis
de que aquellas designaciones se expliquen porque desde el aparato de
inteligencia personajes como el actual jefe del ejército, general César Milani,
tengan información suficiente para chantajear al Ejecutivo, podrían derivar en
situaciones de pérdida de control político sobre fuerzas policiales o militares. La
defensa de las garantías civiles y los derechos democráticos será como siempre
tarea indeclinable. Pero no pasa por la defensa del gobierno. Si las
circunstancias lo requieren haremos frente único con todas las organizaciones y
personalidades dispuestas a sostener la continuidad institucional.
Es un hecho que la base política y organizativa del gobierno no le garantizan
sustentación estable, sobre todo si se agrava la situación económica. Es
presumible que para afrontar esa debilidad el gobierno, o algunos de sus
sectores, opten por un viraje verbal hacia posiciones antimperialistas y de mayor
aproximación a las expresiones más avanzadas en América Latina. Tal como se ha
visto en los últimos tiempos, los gobiernos del Alba avalarían sin prevenciones
semejante táctica. Para nosotros, además de la tarea de educación permanente
sobre la naturaleza y carácter reales de este gobierno, se tratará de levantar -
además de las reivindicaciones económicas- consignas de transición tales como
# Ruptura inmediata con el G20 e ingreso al Alba;
# Auditoría de la deuda externa y su refinanciación y suspensión de todos los
pagos hasta que esa investigación concluya»;
# Desconocimiento del contrato con Chevron;
# Nacionalización del comercio exterior;
#Juicio popular y castigo a todos los corruptos, devolución de los dineros
robados;
# Reestatización de las empresas privatizadas en los 90;
# Democratización real de los medios de comunicación: pluralidad abierta en
Canal 7 y Radio Nacional; fin del derroche económico en publicidad a los medios
comerciales..."
Democracia de los trabajadores, República Socialista
Sin la posibilidad inmediata de pesar en el curso de resolución de la crisis
general, la UMS debe no obstante estar más que atenta a la coyuntura. Pero a la
vez que se trata de interpretar cada momento y se realizan los mayores
esfuerzos por ensamblar con cualquier manifestación genuina de la respuesta
social, en ningún momento se puede perder el sentido de la dinámica en que se
inscribe cualquier hecho político significativo.
Un acontecimiento reciente vale como prueba de estas afirmaciones: el 10 de
diciembre el gobierno festejó ‘30 años de democracia’. El acto público estuvo a
la altura de los logros de la burguesía en estas tres últimas décadas: en medio de
un incendio nacional, Cristina Fernández bailó con Moria Casán. Fue la expresión
de un gobierno enajenado y sin rumbo, que anuncia turbulencias políticas a corto
plazo y por tanto exige respuesta inmediata. No obstante, ese hecho deleznable
vale más como síntesis de una burguesía impotente y pervertida. Y ésa es el
verdadero dilema al cual se debe dar respuesta.
Otro ejemplo de lo mismo fue el show de Fernández al retornar a funciones
luego de 45 días de convalecencia, cuando escenificó mucho más de lo que el
hecho mismo dejaba ver. Si hubiésemos tenido la fuerza política suficiente, era
preciso lanzar una gran campaña para denunciar estas conductas, pero sobre
todo para educar respecto de su significado profundo: la reaparición agravada de
la irresuelta crisis detonada en 2001 y la necesidad de forjar una respuesta
estratégica a esa caída sin fondo de las clases dominantes.
Ambos hechos retrotraen la memoria a un tiempo aparentemente incomparable:
cuando entre agosto de 1975 y marzo de 1976 María Estela Martínez de Perón
tomaba vacaciones sucesivas, el país quedaba a la deriva y las más
trascendentales decisiones se adoptaban al margen del sistema institucional.
La comparación con 1975 y 2001 es válida. Contra las afirmaciones de casi la
totalidad de los economistas de la oposición, el agravamiento de la situación
tiene como principal factor la crisis económica. Gobernantes y opositores se
aunaron desde 2002 para presentar el desequilibrado rebote económico de la
última década como una recomposición del sistema. La verdad es lo inverso: una
economía apoyada en la reprimarización salvaje de la producción, con una
industria basada en la irracional fabricación de autos, televisores y teléfonos
celulares con entre un 60 y un 80% de componentes importados, no hizo sino
llevar al paroxismo las incongruencias estructurales del capitalismo local, todo
en el marco de una crisis mundial con centro en Estados Unidos.
Eso es lo que comenzó a explotar en los primeros días de diciembre, cuando una
sublevación policial extendida a 20 provincias dejó como saldo provisional 1915
comercios saqueados (según registro de la Came, un organismo oficialista); miles
de viviendas invadidas y robadas, sobre todo en Córdoba y Tucumán; quince
muertos admitidos, innumerables heridos y cientos de detenidos.
Más grave aún fueron los signos de descomposición social expuestos en esos días.
Las calles de Córdoba y Tucumán fueron ocupadas por espontáneas milicias sin
otra ideología que el miedo y el individualismo desesperado. En el otrora Jardín
de la República sectores medios armados con escopetas, carabinas y pistolas
salieron a defender sus propiedades. Estudiantes residentes en Alta Córdoba
enarbolando palos de escoba con punta aguzada, a modo de lanzas, levantando
barricadas para defenderse, según afirmaban, del peligro inminente: la invasión
de sus hogares por parte de hordas desposeídas. Al otro extremo del arco social,
en los barrios más pobres, ocurrió algo semejante. En medio de todo, policías,
narcotraficantes y punteros de partidos burgueses, haciendo su agosto.
El saldo es más que evidente: aunque sea en sus primeras manifestaciones, el
panorama muestra que los de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden.
Que los de abajo sean por el momento policías o sectores medios, no cambia la
sustancia del problema: Argentina no está ante una crisis política más, sino en el
umbral de una situación pre-revolucionaria.
Esto deberíamos asumirlo todos: dirigentes sindicales, gobiernos del Alba,
militantes revolucionarios, estudiantes conscientes, obreros política o
sindicalmente activos, demócratas sinceros de cualquier signo, artistas,
intelectuales.
Promocionar un candidato en estas circunstancias equivale a un vano intento por
integrarse sin más al sistema capitalista y su régimen político. A la inversa,
proponer una respuesta efectiva supone trazar una vía de salida no ya del
régimen político, sino del sistema mismo: la democracia burguesa toca a su fin.
La dictadura con algodones ya no es eficiente.
En otras palabras: o los de abajo imponemos una democracia de los
trabajadores, o los de arriba impondrán sin tapujos una dictadura hoy camuflada
con votos.
En escenarios de disputa electoral, de reivindicaciones económicas o de lucha de
calles, a la par de la demanda inmediata debe marchar la decisión de luchar por
una nueva República, gobernada democráticamente por trabajadores,
profesionales y chacareros y en franca confrontación con los centros locales e
imperialistas del capital. La formulación política, las consignas, de esta
estrategia, debe resultar de un debate a fondo y tan amplio como sea posible.
Tales consignas, hoy propagandísticas, se convertirán inexorablemente en
consignas para la acción. Ya las cúpulas burocráticas del sindicalismo están
articulando una maniobra envolvente -otra vez, como en 1975, 1984 y 2002- para
arrastrar al conjunto de la clase obrera y sus aliados hacia un desenlace
capitalista del desastre económico, el colapso político y el vacío de poder. El 20
de enero se habrán reunido partidos, cámaras empresarias y sindicatos
principales a instancias de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. El llamado incluye a
pretendidos reemplazantes del agónico gobierno actual: Scioli, De la Sota,
Massa, Reutemann y otros tantos aspirantes. Los mismos que en la última década
fragmentaron a la clase obrera para colocarla como furgón de cola del plan
coyuntural de la burguesía, ahora emprenden el camino inverso con el mismo
objetivo. Se trata de un desafío crucial para las fuerzas revolucionarias
marxistas, ante todo porque esto redundará en paros, movilizaciones,
pronunciamientos y, eventualmente, formas directas de recambio de gobierno,
sea porque éste abandona el escenario, sea porque la burguesía y sus tentáculos
resuelven reemplazarlo (como en 1976, como en 2001, si bien con palancas
diferentes).
La unidad social de explotados y oprimidos es para nosotros un objetivo
permanente e irrenunciable, sin la cual la unidad política de las masas es
imposible. ¿Pero cómo impedir que esa fuerza social decisiva quede bajo el
control del enemigo? ¿Oponiéndose a la unidad o disputando el control político?
Para la UMS la respuesta es obvia y por tanto el verdadero dilema pasa a ser:
¿cómo disputar victoriosamente el control político en esta coyuntura histórica
que se inicia?
Convencidos de que el panorama actual estaba en potencia desde 2008, en mayo
de 2009 dimos nuestra respuesta en el Encuentro Huerta Grande-Cordobazo.
Remitimos a ese debate, complementado con nuestra propuesta para "organizar
la voluntad unitaria". Y una vez más convocamos a recomponer fuerzas sobre
estas bases. Sólo que en cuatro años el eje de la crisis política se ha desplazado
y todo indica que, a menos que el plan burgués se imponga en toda la línea y
logre someter a la clase obrera y las clases medias para que acepten el programa
anticrisis del capital, habrá momentos de severa confrontación al margen del
Parlamento y las elecciones. Aunque hoy aparece distante, la tendencia
insurreccional está latente. Y puede eclosionar en cualquier momento.
Ante este cuadro de situación, para la UMS no se trata de hacer llamamientos a
la unidad de todos quienes se consideran revolucionarios. La disputa estratégica
con la burguesía y sus tentáculos en todos los ámbitos requiere estrategia,
programa y organización. Requiere eficiencia, capacidad para la acción efectiva.
Y esto exige una articulación múltiple de fuerzas.
Nuestra propuesta tiene tres vectores: recomposición de las fuerzas marxistas
(comunistas genuinas) en un partido revolucionario; conformación de una
“Organización Federal para la Revolución Argentina”, a partir de una Mesa
Promotora, que asuma las bases programáticas y se dé una organización
adecuada a su pluralidad; disposición permanente para dar cuerpo a diferentes
formas de Frente Único Antimperialista, con el más amplio espectro de
organizaciones y personalidades dispuestas a defender la soberanía (hoy en
primer lugar freno a la sangría de la deuda externa), los derechos civiles y las
garantías democráticas.
Por tanto, esta Resolución Política de la Conferencia extraordinaria de la UMS
será entregada a organizaciones y personalidades de todo el país a fin de
programar reuniones bilaterales que eventualmente lleven a la conformación de
la mencionada Mesa Promotora y, si se da el caso, a otras instancias
organizativas.
Argentina, 12 de enero de 2014
También podría gustarte
- Platos Tipicos VenezolanosDocumento7 páginasPlatos Tipicos VenezolanosKarol GuzAún no hay calificaciones
- Liderazgo, Socialismo - César SolórzanoDocumento120 páginasLiderazgo, Socialismo - César SolórzanoAlexis BesembelAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Plusvalía RelativaDocumento1 páginaEjercicio de Plusvalía RelativaMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- Bonapartismo Dictadura Militar y FascismoDocumento32 páginasBonapartismo Dictadura Militar y FascismoMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- Programa Razón y RevoluciónDocumento12 páginasPrograma Razón y RevoluciónMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- 1000 13 Cge Entre RiosDocumento60 páginas1000 13 Cge Entre RiosMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- Pont. Elena Susana. Partido Laborista. Estado y SindicatosDocumento81 páginasPont. Elena Susana. Partido Laborista. Estado y SindicatosMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- Difunden Sentencia Por Crímenes en El VesubioDocumento1201 páginasDifunden Sentencia Por Crímenes en El VesubioMomaranduAún no hay calificaciones
- Libro Deuda ExternaDocumento85 páginasLibro Deuda ExternaMarcelo Martinez100% (1)
- Anuario2014 ERDocumento371 páginasAnuario2014 ERMarcelo MartinezAún no hay calificaciones
- Normas ABRAEDocumento6 páginasNormas ABRAEjoseAún no hay calificaciones
- Cefoc InstructivoDocumento4 páginasCefoc InstructivoGeronimo MontillaAún no hay calificaciones
- Anuario ININCO VOL26 N°1 2014 CompletoDocumento444 páginasAnuario ININCO VOL26 N°1 2014 CompletoCarlos Enrique Guzmán Cárdenas100% (1)
- Problematizacion de Nuestro MundoDocumento26 páginasProblematizacion de Nuestro MundoRaul Farfan67% (3)
- Rol Del DocenteDocumento2 páginasRol Del DocentejuanAún no hay calificaciones
- MatemáticaCursillo Lectura1Documento18 páginasMatemáticaCursillo Lectura1Javier Eduardo BarrosoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Sociedades Multietnicas y PluriculturalesDocumento6 páginasEnsayo Sobre Sociedades Multietnicas y PluriculturalesYsbelia AceitunoAún no hay calificaciones
- Bolivar OroDocumento4 páginasBolivar OroJosé olivaAún no hay calificaciones
- Plan de Actividade S CatedraBolivarChavezDocumento3 páginasPlan de Actividade S CatedraBolivarChavezNohema Castillo0% (1)
- Tareas de AndyDocumento16 páginasTareas de AndyJhon CortezAún no hay calificaciones
- ContentServer Asp PDFDocumento8 páginasContentServer Asp PDFJuan Pablo CarrilloAún no hay calificaciones
- Documento de Asilo PoliticoDocumento2 páginasDocumento de Asilo PoliticocaralbguacAún no hay calificaciones
- Agencia Publicitaria Arte Creativo PymeDocumento6 páginasAgencia Publicitaria Arte Creativo Pymeniurka milanoAún no hay calificaciones
- Simón BolívarDocumento48 páginasSimón BolívarReinaldo MendozaAún no hay calificaciones
- Helio Gallardo. Introducción A La Democracia, de Producir Un Mundo PDFDocumento5 páginasHelio Gallardo. Introducción A La Democracia, de Producir Un Mundo PDFEdward Hyde0% (1)
- Examen Final 1407Documento45 páginasExamen Final 1407Kyara Alessandra Gamarra TalledoAún no hay calificaciones
- 30 Ejemplos de Empresas PequeñasDocumento4 páginas30 Ejemplos de Empresas Pequeñasashly LsAún no hay calificaciones
- Capitulo III (II Opcion)Documento13 páginasCapitulo III (II Opcion)Anonymous F2xR7zAún no hay calificaciones
- Providencia 063 ESTIMADADocumento3 páginasProvidencia 063 ESTIMADAAnita KamposAún no hay calificaciones
- Carabobosabado 26 05 2012Documento26 páginasCarabobosabado 26 05 2012Pagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones
- Definiti Va Viernes 6 Diciembre VictoriaDocumento26 páginasDefiniti Va Viernes 6 Diciembre VictoriaPagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones
- Normativa Educativa LegalDocumento2 páginasNormativa Educativa LegalRubetzy HenrriquezAún no hay calificaciones
- PETROPERÚDocumento53 páginasPETROPERÚSoledad Martel ParionaAún no hay calificaciones
- Empresas InmobiliariasDocumento9 páginasEmpresas Inmobiliariasmaria vanesa100% (1)
- 2013 - Reglamento Nacional Electoral FVB - Revisión FinalDocumento19 páginas2013 - Reglamento Nacional Electoral FVB - Revisión FinalMisión Cultura ValdezAún no hay calificaciones
- Biografía de Los PróceresDocumento7 páginasBiografía de Los Próceresreatiga18100% (1)
- Paleogeografía Cuaternaria en La Zona Del Llano Grande Del Anís - Andes Centrales Venezolanos: Evidencias de MegafaunaDocumento18 páginasPaleogeografía Cuaternaria en La Zona Del Llano Grande Del Anís - Andes Centrales Venezolanos: Evidencias de MegafaunaAsesoresAún no hay calificaciones
- De La Hueste Indianalibropdf PDFDocumento218 páginasDe La Hueste Indianalibropdf PDFjrfagundez9742Aún no hay calificaciones