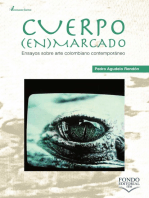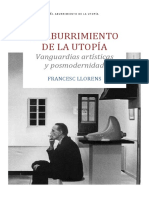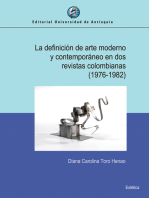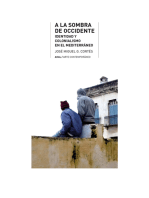Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Guash Doce Reglas PDF
Guash Doce Reglas PDF
Cargado por
Andrea Chacón Alvarez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas16 páginasTítulo original
guash_doce_reglas.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas16 páginasGuash Doce Reglas PDF
Guash Doce Reglas PDF
Cargado por
Andrea Chacón AlvarezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
DOCE REGLAS PARA UNA NUEVA ACADEMIA:
LA «NUEVA HISTORIA DEL ARTE» Y LOS ESTUDIOS
AUDIOVISUALES
Anna Maria Guasch
«La Cultura visual entzafa la liquidacién del arte tal como lo hemos conocido des-
de siempre» «La Cultura visual transforma la Historia del arte en una historia o teo-
ria de las imagenes. Pero no s6lo se limita al estudio de las imagenes o de los media
sino que se extiende a las précticas del ver y mostrar». Estas afirmaciones nos permi-
tirdn situar el Ambito de los Estudios visuales como un hibrido interdisciplinar que
busca desafiar el cardcter disciplinar de la Historia del arte, unida a verdades trans
hist6ricas y criterios criticos invariables, y que puede entenderse como el «ala visual»
del movimiento académico de los Estudios culturales, mas politizado con derivaciones
hacia el feminismo, el marxismo, los estudios de género, los estudios de raza y etnici-
dad, la teoria queer o los estudios coloniales y poscoloniales.
Como afirma Mitchell al respecto: «La Cultura visual designa un objeto te6rico
problemético. No es un movimiento politico ni un movimiento académico. La visua-
lidad, al contratio que la raza, el género o la clase, no comporta un componente
tico especifico, Pero, como el lenguaje, es un medio en el cual se proyecta lo politico,
asi como las cuestiones de identidad, deseo y sociabilidady?.
En el articulo «Estudios visuales. Un estado de la cuesti6n», publicado en el ni-
mero 1 de la revista Estudios Viswales’, se aporta una cartografia del tema distin.
guiendo entre la versién académicamente reivindicativa de los Estudios visuales,
protagonizada por historiadores del arte ansiosos de renova la vieja disciplina des
de formulas de interdisciplinariedad més alla de los andlisis estilisticos, la :cono
arafia y la historia social, y la versi6n politicamente comprometida, liderada, entre
otros, por teéricos culturales y soci6logos inseritos en el «movimiento académico>
de los Estudios culturales, que defienden la interdisciplinariedad no como una he
"Con estas sentences, Mitchel expone algunos deo tSpicos socials os studios visuals que habla que ces
sonar. Vase «Mostrando el ver una ctca dela Calera visu, Estadio Vsuaes 1 (noviembre 200), pp. 3.26.
2 LJ. T. MITCHELL, «lnterdisciplinarity and Visual Culture», Art Bulletin 77 (diciembre 1993), pp 340-341
> A.M, Gusscut, «Estudios visules. Un estado de la cuestins, Esrudior Virwales 1 (noviembre 2008),
pp. 816,
60 Esrupios wisuaLes
sramienta metodolégica, sino como una tactica fruto de una amplia libertad epis-
témica en el marco de lo «politicamente correcto». En este sentido podriamos ci-
tar a Charles Jencks y su «sociologia de la cultura visual», asi como las aportaciones,
de Jessica Evans, Stuart Hall y Nicholas Mirzoef®, para los que la reivindicacién de
la visualidad busca dar respuesta al rol de la imagen como portadora de significa
dos en un marco dominado por las perspectivas globales, la fascinacién por la tec-
nologia y la ruptura de los limites alto-bajo, mas alla de toda jerarquizada memo-
ria visual
Los Estudios visuales y la autonomia del arte
‘Los Estudios visuales suponen de entrada un claro cuestionamiento al concepto de
Vease al respcto las antolglas de N. MIRZOEFF (ed), The Visual Culture Reader, Londees y Nueva York,
Routledge, 1998, y de J. EVANS 8. HAL, Visual calture: the reader, Lone, Sage, 1999.
‘T, Adorno, «Cale Industry Reconsidered, en op cit.
'R. Keats «Welcome to the Cultural Revoltions, October 77 (verano 1996), p85
"ALM. GUASGH a. cit, pp. 8:16
Doce REGLAS PARA UNA NUEVA ACADEMIA 61
tiana o la semiética, s6lo puede abocar en la “impericia», Hal Foster, por su parte,
constataba el peligroso deslizamiento que suponia ampliar el tertitorio de la autonomia
del arte y de su espina dorsal, la historia, hacia lo visual y cultural. Este desplazamiento
de lo histético (con los dos ejes en tensidn, el diacrénico y el sincrénico, unidos en la
«accién diferida») a lo cultural, que Foster explicé en su texto «The Archive Without
Museums»", suponia volver a caer en la arbitrariedad y el pluralismo de los ios ochen-
ta, que tanto combatié Foster, pero esta vez un pluralismo que llevaba a lo contextual, a
Ic antropol6gico, a lo etnogrifico, alos discursos sinerénicos y alo interdisciplinar.
Segtin Foster, se podia encontrar un paralelismo entre los imperativos sociales y las
asunciones antropolégicas, que explicarian el paso de la historia a la cultura, y los im:
petativos tecnolégicos y las asunciones psicoanaliticas, que gobernarfan el paso del
arte alo visual. Y en este nuevo combinado, titulado «Cultura visuab» (sustituyende al
de «Historia del arte»), la imagen seria a Jo visual lo que el texto habia sido para lac
ca posestructuralista: una herramienta analitica que habia situado el artefacto cul-
tural en nuevas vias, especialmente desde el punto de vista del posicionamiento psi
colégico de diferentes contempladores, si bien a costa de olvidar toda formulacién
historica!. Y, tal como sostuvo en una entrevista a la revista Lépiz: «No se puede prac
ticar la interdisciplinariedad sin antes dominar una cierta disciplina. De lo contratio
se corre el riesgo de caer en un eclecticismo e indefinicién en relacién a cual es espe
cificamente el campo y los limites de la Historia del arte».
Dicho concepro de autonomia ya nada tendrfa que ver con el defendido por Cle-
ment Greenberg (para cl que el arte tenia que liberarse de todo lo que comportase tex-
tos iconogréficos, mensajes)", sino que debia entenderse como antidoto a la «aliena-
cién» y al fetichismo de la mercancia. En este sentido, la defensa de la autonomia
estratégica ola estrategia de la autonomia supondria, al decir de Foster, reconsiderar
elconcepto de autonomia desde un punto de vista dicrtico definido en relacién ast
contrario, la alienacién o el fetichismo: «Autonom{a es una mala palabra para muchos
de nosotros», sostiene Foster. Tendemos a olvidar que en todos los casos esta polit
camente situada. Los pensadores de la Iustracién proclamaron la autonomia para li
berar a las instituciones del Antiguo Régimen; historiadores como Riegl, para resist.
se a los relatos deterministas sobre arte; artistas de la modernidad, de Manet a los
rminimalistas, la proclamaron para desafiat la prioridad de la iconografia, la necesidad
de significados, el imperialismo de los mass media o la extrema implicacién del arte
con una politica voluntarista, Al igual que esencialismo, autonomia es una mala pala-
bra, pero no siempre es una mala estrategia. Llamémosle estrategia autondmica',
°R Krauss, act p 86.
1H, Poste, «The Archive without Museums», October 77 (verano 1996), pp. 97-119.
" HL Foster, «Antnomies in Art History, en Design and Crime (and another diatribes). Londres y Nuews
York, Verso, 2002 p. 92 fed. cas: Dito y delta, Madrid, Akal, 2004),
® Karrevsta de A. M, GuAsctt aH, Foster, «El compromiso entre la historia yla exten de ate, Lipiz 165
(octubre 2000, p51.
°C. GaEENBERG, «Modernist paintings (1960), Art Yeurbook TV (1961), pp, 103-110.
°F. Foster, «Antinomies in Art History», en Desig and Crime, cit, pp. 102-03,
2 Estupios visuaces
Doce reglas para una Nueva Academia
Es en este marco de Ia autonomfa y de la estética de la negacién, y en una posi-
cién més cercana a Pierre Bourdieu cuando reclama una supresién de fronteras en-
tre cultura elevada y popular y una necesidad de re-ubicar el concepto de «valor» en
tun mundo dominado por la experiencia de lo cotidiano, donde se impone la necesi-
dad de repensar las bases de la tradicional y humanistica Historia del arte, tal como
1a formulara Erwin Panofsky en su ensayo «La Historia del arte como disciplina hu-
manistica» (1940) a partir de lo que hemos denominado Doce reglas « la Nueva Aca-
demia, unas reglas basadas en la hibridacién, la inclusién y la alianza més que en la
filiacién; una formulacién que deberia ser tomada més como «un experimento de la-
boratorio» que como un «dictum» dogmatico o aprioristico.
El titulo procede de otro idéntico que en 1957 formulara el pintor norteamerica-
no Ad Reinhardt, que para defender su concepto de pureza asociado al arte elevado
ya la pintura estipuld, punto por punto, lo que le era permitido a la creacién (las
‘ indiscriminada, Stafford acepta cada campo imaginable ~desde la éptica a la
historia natural-, siempre que aporte luz sobre el objeto en cuestién: «Sostengo que nece-
sitamos desestabilizar el punto de vista del conocimiento como agresivamente lingiistico,
Este punto de vista no es més que una compulsién tribal y narcisista de poner extremo én-
fasis en la agencia del “logos” (la palabra) y aniquilar como rival todo lo imaginario.. Del
rismo modo, distintas versiones deconstructvistas, semiticas y posestructuralistas de la
“imagen” pueden ser unidireccionales. Estos sistemas interpretativos no permiten al “lec-
tor” moverse mas alla dela literalidad del conocimiento logocéntrico»
"bid
° Respect ala relaci6n dialética epalabra¢ imagen, véase W. J.T. MITCHELL, «Word and Imagen, en
RS. Nissow y RZ ed), Ciel Terms for Art Hittory, Chicago y Landes, The University of Chica Press,
1986, p47.
M, Jay «Devalver la mirada La respuesta americana la citca frances al ocuarcenrismos, at cit, p. 70
®B, M, SrarroxD, Good Looking: Exsayt om the Virtue of Image, Cambridge, Mas, y Loncees, The MIT
Press, 1986, p.7,
2! Sufford, shi p.7
“a Estonios viswates
‘Al repensat las relaciones entre teoriay priitica, texto ¢ imagen a la luz de los cam
biantes conceptos de conocimiento, poder y subjetividad, Stafford explora las nocio-
nes de la «corporalidad del conocimiento» y sobre todo apunta la importancia de una
aproximacién pragmatica a lo visual como parte de una practica interdisciplinar en la
que se entrecruzan las aproximaciones procedentes del mundo de la ciencia, del arte,
de la politica y de la literatura, y como un modo de reinvestir lo estético con el mas
levado sentido de la «experiencia fisican.
‘Segunda regla. Giro de Ia imagen versus gi
Este decantamiento hacia lo visual supondria el fin del dominio del «giro lingtist.
co» (lingiiistica, semiética, ret6rica y distintos modelos de textualidad) asociado con
clestructuralismo y el posestructuralismo en los afios setenta y ochenta®, en favor del
«giro de la imagen», El modelo de lectura de textos (desciftamiento, decodificacién),
que sirvié como la «metifora maestra> para la interpretacién de diferentes fendmenos,
cede ahora st protagonismo a modelos de recepcién y de visualidad centrados en la
«condicién del espectador».
Este giro de la imagen que nos propone Mitchell en su Picture Theory (pero tam:
bién Baxandall, cuando, por ejemplo, en su Pintura y vida cotidiana en el Renacimien-
1o habla del westilo» de las imagenes visuales como el material de estudio de la historia
social f«ojo de la época»]), que Hevaria parejo la transformacién de la Historia del arte
‘en una historia de las imagenes, en ningiin caso supondria un retorno a las cuestiones
naives de parecido 0 mimesis, ni a las teorias de la representacién: se tratatia mas bien
de un descubrimiento poslingiiistico y postsemistico de la imagen como una compleja
interrelacién entre visvalidad, sistemas, insttuciones, discurso, cuerpos y figuralidad™
Es un proyecto, pues, que requiere conversaciones entre historiadores del arte, te6-
ricos, fenomendlogos, psicoanalistas, antropélogos, tedricos del cine. Y ademés supo-
ne el solapamiento entre dos précticas distintas, pero complementarias: la iconologia
0 el estudio general de las imagenes a través de los media y la cultura visual, y el esta
dio de la construccién social de la experiencia visual, 0, desde otro punto de vista, la
construccién visual de lo social
Segin Mitchell, ef actual revival por la figura de Panofsky, hasta hace poco consi-
derado «un dinosaurio de la Historia del arte», podria explicarse por la emergencia de
7 Alo largo dela década de los ochenta Jos modoe de anss dervaban de los estitos de algunos estuc
traits y posestructurlistas que aportaron las bass ls historadores pars examina artefaeos visuals como
sifecrn «palabran»capaces de cca tropos,y lasicatlos de acuerdo con sus mecanismos de sgnificacén, Ello
‘queda patente en tes importantes textos de N, BISON estits ene perodo de 1981 a 1984: Word and Image
French painting ofthe Ancien regime; Vision and Punting: The Logic ofthe Gazey Tradition and dese from Da
id to Delacns ed, east Trad y deseo, Madi, Ska, 2002)
6, J.T. MITCHELL, «What Do Pictures Really Want», October 77 (verano 1996), pp. 71-8, y Petre
‘Theor, Chicago y Londres, The University of Chicago Pres, 1994
Mitchell, Pitre Theory, cit, p16.
Doce REGLAS PARA UNA NUEVA ACADEMIA 6
este agiro de la imagen». La habilidad de Panofsky (sobre todo nos referimos a sus ¢s-
tudios sobre la perspectiva renacentista) moverse con autoridad desde el arte antiguo
al modemo, o para tomar prestadas provocativas teorias de la filosofia, la 6ptica, la
teologia y la psicologia, le convertirian, al decir de Mitchell, en un brillante modelo
para lo que ahora entendemos por «Cultura visual». En este sentido Argan se pre.
gunté si era Panofsky el «Saussure de la Historia del artes®.
Tercera regla. Lo visual, entre lo cultural y lo social
Si se considera que la visién es un modo de expresin cultural y de comunicacién
hhumana tan fundamental y tan generalizado como el enguaje (y en ningtin caso redu:
cible y explicable segiin el modelo del lenguaje, del signo o del discurso”*), de ello se
deduce que la Cultura visual no se alimenta sélo de la «interpretacién de las imige-
nes», sino de la descripcién del campo social de la «mirada», Lo fundamental dela vi
si6n es que la usamos para mirar a la gente, no pata mirar al mundo, y ademas no sélo
miramos a otros, sino que también somos mirados por ellos. Como sostiene Mitchell,
este complejo campo de reciprocidad visual no es un producto pasivo de la realidad
social, sino que la construye activamente”. De abi que la interpretacidn de las image.
nes (préxima a los mecanismos de la ret6rica) ceda su protagonismo en favor de ia aur
toridad y efecto de las imagenes. La cuestién para los historiadores del arte ya no es
equé es lo que las imagenes significan?, sino qué es lo que las imagenes quicren™
Cuarta regla. Cultura versus historia
El modelo de los «Estudios visuales> apuesta decididamente por el término «cul:
tura» frente al de «historia», con todo lo que ello supone de apostar por los modelos
sincrénicos y horizontales més allé de los diacrénicos y verticales. El término cultura
{junto con los de subcultura y lo multicultural) es sin duda clave en la actualidad para
explicar acontecimientos liberados de su densidad histérica, de su carga historiista,
evolucionista, causal o finalista
Oprar por lo cultural frente a lo histérico (lo que Jameson llama el giro cultural”)
garantiza, sobre todo en el contexto académico, un espacio de movilidad” que, sibien
® Mitchell, Pioure Theory ct. p17
® Mitchell, «lntersciplinarcy and Visual Caltures, art. it, pp, 344.545,
Michel, What Do Pirates Realy Want, art. cit, p. 82
® En el aniculo «What Do Pictures Really Want>» Mitchell concuia asi Lo que las imagenes quieren
no ser iterpretades,decodifcadas,desmifcadas,veneradas, ni ampoco embclesa sus observadore. Lo que
«en timo témino quieren ls imégenes es ser preguntadas por lo que quiere, con el sobreentendido de cue in
Vase fst Who is Ansious?e, en The Ansiety of Intendzipinariy, ct pi
Mitchel, lnterdisciplinrty and Visual Culture» art. cit, p. 541
» D.N, Ropowick, «Paradjas de lo Visuals, en «Cacstionaro sobre Caltura visuals, Estudios Vales,
pp. 114-115,
6 Esrupios visuaues
éte encaja mal con los comportamientos que presidian algunas de las grandes co
rientes metodolégicas del espacio de In modernidad (Hauser, Gombrich, WolE.
flin). Como también resulta obvio que ya no nos podemos situar cémodamente
bajo la sombra de Erwin Panofsky cuando publicé su influyente «La Historia del
arte como disciplina humanistica»', donde situaba la Historia del arte en el cen-
to del reino de las humanidades, y con el que inculeé un deseo profesional res-
pecto a los valores de independencia, investigacién cientifica y poder académico.
Séptima regla. Estudios visuales y Estética
¢Cémo congeniar la novedad de los Estudios visuales con los viejos parimetros de
la Estética como ciencia de lo bello y el sistema tradicional de la estética? ¢Qué ocu-
tre con las cuestiones relacionadas con la calidad, la forma, el contenido, el significa-
do y la mirada del espectador?
Las imagenes ~como sostiene Moxey— operan en la cultura en unas vias que esca-
pan a los tradicionales métodos de anilisis usados por historiadores del arte en un mo-
‘mento en que la cultura aparece mas saturada de imagenes que nunca, De ahi la ne
cesidad de un replanteamiento del componente estético y de la pertinente inclusién de
los contenidos de la «Cultura visual» en la categoria de arte: «Los Estudios visuales
encuentran relevancia estética en lugares en los que la Historia del arte no ha estado nun
a dispuesta a buscar. Y, como ya no sirven las teorias universales sobre Estética, la
\inica manera de salvar a la Estética es proyectarla en un universo de productos hibri-
dos, el propio de la globalizacién»”.
Siguiendo a D. N. Rodowick’, lo importante no es tanto la incorporacién del cine,
de las artes electrSnicas o de cualquier otro medio visual, sino la aparicién de nuevos
conceptos asociados a ellos, conceptos que no son reconocidos por el sistema tradi
cional de la Estética. Conceptos con los que se inicia la deconstruccién de los con-
cceptos de visualidad y discursividad, asf como la tradicién filos6fica de la cual derivan,
Quiza también seria pertinente hablar, como hace Susan Buck-Morss, de la Estética
(Estética de la imagen) como una experiencia visual descontextualizada, que sin duda
constituye uno de los rasgos més distintives de la globalizacién de hoy: «Estoy muy in:
teresada en esta forma de Estética y creo que su creatividad reside precisamente en su
carencia de contexto cultural especifico»™.
E, Pano op.
°K, Moxy, «Nostalgia de loreal, La problemitcarlacn dela Historia del arte con lo Estudios visue-
les», Etuios Visuals 1, pp. 4159. Publicado como capitulo VU dl libro de K. Moxey Teor, prictica,pesuar
sin, Barcelona, esha, 2003.
™ Rodowic, op. et, pA
'S.Buck-Mons, «Sin imgenes no compartimos el mundo», La Vanguard (11 de febrero de 2004)
Doce nEGLAS PARA uwA Nueva AcapeMiA 6
Octava regla. Cultura virtual versus cultura material
La fantasia de una cultura dominada completamente por imagenes, convertida
‘ahora en realidad, a escala global, en una versin cibernética, tecnologica y electroni-
cca del concepto de «aldea global» de Marshall McLuhan, nos recuerda el ilimitado
campo de expansién de la imagen visual (internet, ciberespacio, etc.) més allé de la
cultura material y sus «lugares» habituales (biblioteca, muscos, galerias).
“Hablariamos en este sentido de una imagen incorpérea y ubicua localizada en el cibe
respacio como una de las nuevas modalidades dentro de la «Cultura visuab», que nos per-
ite liberarnos del fetichismo ejercido por la antigua Historia del arte sobre las «obras» de
arte, asi como liberarnos también de su mercantilizacién y museificacién y de la politica de
Jos cénones y de las estructuras de dominacién sexual y social que los acompafan.
Novena regla, Inclusién versus exclusion
La consideracién de la Cultura visual desde una concepeién inclusiva (lo que Mal-
colm Barnard llama el sentido débil del campo de la Cultura visual) harfa te6rica-
‘mente posible la incorporacién de todas las formas de arte y de disefio, tanto del cam-
po de las bellas artes o artes canénicas, como el cine, la fotografia, la publicidad, el
video, la televisién o internet. Hay quien manifiesta un cierto malestar por esta ver-
tiente ultrademocratizadara de los Estudios visuales, que coincidiria con la postura de
los «apocalipticos» acuiiada por Umberto Eco en su Apocalipticos integrados", y que
naceria de la meditacién acerca de unos valores que se consideran amenazados.
Ya en los afios setenta, en nuestro ambito historiografico, el profesor Juan Antonio
Ramirez proponfa dos diferentes maneras de encarar, por parte de intelectuales e his-
toriadores del arte, el problema de la cultura de masas: la aceptacién o el rechazo de
Ja misma. Tomando como referencia al por entonces libro de culto de Umberto Eco,
Apocalipticos ¢ integrados, Ramirez. constat6 dos actitudes tipificables en la recepcién
de la cultura de masas: a) la de los apocalipticos o ideologia de elite que, amenszados
por el fantasma de la igualdad (vulgaridad), veria en los medios de masas un bastién
contra el mantenimiento de una cultura exclusiva de las clases oligarquicas; yb) la de
los integrados, los defensores a ultranza de un sistema surgido de esta «densi¢ad co-
municativa». Habrfa que encontrar, siguiendo a Ramirez, una tercera via que no fue-
ra ni la oracién fiinebre, el regeeso al pasado y el canto de los apocalipticos, ni tam-
poco la integracién acritica. Una tercera via que analizara la historia de la cultura y del
arte ala luz de las nuevas condiciones histéricas, que apostara por la ampliacién de la
nocién de arte mas allé de las enunciaciones tautoldgicas, y que acortara las barreras
entre el arte xhumanista» y el «popular»®,
“© MM, Basan, Approaches to Undertanding Visual Culture, Nueva York, Palgrave, 201, pp. 1.2
4. Eco, Apoallpticoe integrados ent le eultura de mass, Barcelona, Lumen, 1968,
).-A Rawlatz, Medio de masa ¢ Historie del Arte, Madeid, Citedea, 1976
© Ramen, op. ct, pp. 250-255,
70 Esrupios visuates
‘Asi, y aun siendo consciente del limite impuesto por los conceptos «maestros» de
estética y calidad (el limite que dividia los medios artisticos de los no artisticos, el mu-
seo del vertedero, la vanguardia del kitsch), Ramirez propugné ampliar la nocién del
arte hasta la inclusin de los productos de baja calidad, con el fin de acabar con el con-
cepto eltista del arte y potenciar un estudio profundo de las técnicas y variedades de
los grupos humanos que participan en la gestacién de los objetos estéticos. En reali-
dad, més que un afén populista, lo que creemos mas interesante de esta «democrati-
zacion» de la imagen es que, aun sin climinar el debate entre arte elevado y arte bajo,
alta cultura y subcultura, introduce el concepto de colapso, convergencia o solapa
rmiento entre diversos medios, los tradicionales junto a los digitales; un colapso que,
siguiendo a Mirzoeff, habria que entender a modo de «téctica» con la que estudiar la
zenealogia, definicién y funciones de la vida cotidiana, dominada por la «globalizacién
de la vision»
Décima regla. Campo epistemolégico
Y, respecto al campo epistemoldgico, resulta claro que un tal planteamiento meto
dol6gico requiere un nuevo campo epistemoldgico, una nueva burbuja teédrica, una
constelacién conceptual que una proyectos antropolégicos (horizontales) junto con
modelos histérico-sociales (verticales) y que tenga su razén de ser en un mundo do-
minado por lo fragmentario, por la ausencia de grandes narrativas, por la falta de una
mirada teleoldgica, un mundo més acorde con el «modelo rizomatico» propuesto por
Guiles Deleuze y Félix Guatari en su Mil mesetas, con el modelo «arborescente» que
construye vastos pensamientos conceptuales jerarguizados, ¢ informa el pensamiento
‘occidental. Como sostienen Deleuze y Guattari: «El érbol es filiacién, pero el rizoma
¢s alianza, Ginicamente alianza. El arbol impone el verbo “ser”, pero la esencia del ri-
zoma es conjuncién, y... y... y.. Esta conjuncién es lo suficientemente fuerte para sa-
cudir y eliminar el verbo *ser"»”,
YY, junto a esta teorfa de la multiplcidad no totalizante, basada en la idea del rizoma
(y su l6gica interna de arrancar de rafz los drboles filos6ficos para «deconstruit la légica
binaria»), cobta todo su sentido la defensa de una aproximacién antihistérica de la vi-
sién, que podemos encontrar en el pensamiento de Foucault, sobre todo en tanto des-
plaza el interés por el lenguaje hacia la triada conocimiento, lenguaje y poder. La mirada
«eperspectivista» de Foucault nos propone una manera de comprender el mundo en fun-
cién de marcos interpretativos y en funcién de los entomos contextuales de «conocedo-
res» particulares, Y este extremo relativismo que propone Foucault, junto con su «ar
qucologia del conocimiento» y su consiguiente rechazo de la creencia ilustrada moderna
segun la cual existen neutrales y ahistéricos estandares de racionalidad, concuerda ple-
rnamente con el carécter también relativistae interdisciplinar de los Estudios visuales.
“N, Mirzeff, «What i Visual Coture, en The Visual Culture Reader, ct. p5
8G. Devevaey F Guarras, Mi plateaux: cepitaleme e schzopbrénc, 98D (ed, cas: Mil mesetas, Cap
talismo y exquzofrenia, Valencia, Pre-Textos, 2002]
Doct REGLAS PARA UNA NUEVA ACADEMIA a
Decimoprimera regla. Estudios visuales y Academia
Es por todo ello que se impone reivindicar el papel de los Estudios visuales dentro
de la Academia, es decir, de universidades y departamentos, como una via fundemen-
tal para su renovacién y transformacién y como una forma de desactivar las «estructu-
ras» de poder establecidas. El proyecto de Estudios visuales debe suponer un claro de-
safio a las tradicionales compartimentaciones y especialidades dentro de la Historia del
arte (la misién de los departamentos de Historia del arte no consistiria tanto en formar
4 los mejores medievalistas, los mis destacados especialistas en arte del Renacimicnto 0
‘en arte contemporiinco) y especialmente a su tradicional estudio cronol6gico.
“Muchas universidades han asumido este campo interdisciplinar incorporande ttu-
Jos en Cultura visual y Estudios culturales dentro de los departamentos de Histotia del
arte, Ejemplo de ello es el departamento de Historia del arte de la Universidad de Har:
vard, a tinica de la Ivy League que desde 1994 aborda los materiales de estucio te-
méticamente e introduce a los estudiantes en nuevos métodos y debates. Hablaramos
también del programa Visual and Cultural Studies de la Universidad de Rochester, 0
del Visual Studies en la Universidad de Irvine, California, en los que se privilegian los
enfoques metodol6gicos mas alla de los cursos cronolégicos®; y, en Europa, del Theo-
‘ny and Interpretation, en la School for Visual Analisis de Amsterdam, bajo la direccién
de la te6rica literaria ¢ historiadora del arte Mieke Bal
visual
Decimosegunda regla. La Semitic
Desde el punto de vista metodolégico proponemos reformular, como ya en 1991 hi-
cieran Norman Bryson y Micke Bal, un nuevo didlogo entre Semistica e Historia del
arte. Hablariamos de una nueva semitica, una semidtica visual que parte de la consi-
deracién de la semiética como una «teoria transdisciplinar» (més allé del giro lingiisti
coy situada en el giro de la imagen). Un tipo de semiética que ya habrian practicado
histotiadores del arte como Meyer Schapiro" y que, més alld del sistema binario de di-
vidir el signo en significantes y significados y en iconos, indices y simbolos (como ocu-
rria en Saussure y Peirce) ~categorizaciones que, como afirman Bryson y Bal, suenan a
“ Sole el programa de Estos visuals en la Universidad de Harvard, véseS, HER, «What Are They
Doing to Art History? Art News 96 (enero 1997), . 102.
"La jusificacién para un programa conc el de Visual Studies en la Universidad de California (evine’ se basa
endl bechode que, dada la impesibilda de forma a especiaists eo la iad de prctcas visuals, seimpone un
tauriculm que se adente por un lo en un én en la visualidad, la visio y los meds, por otro, ena eo
‘© Mitchell disence dela calidad stransdsciplinar» de la semigtcs, tal como propugnan Norman Bryson ¥
Micke Bal. Las intersecciones que el lengusie del semistica establece dentro de ir ingistico» (icvos, ee.)
sélo dejan claro que los metlenguajesténicos de a semiica no ofecen wn vocabularo cientifico o tnsis
pinay, sino solo un agar para nuevas figuras o imigenestedvicas qo deben ells mismas ser interpreta. Vase
Mitchel, Picture Theory cit, pp. 14-15, nota 10
“ M. Scat, «On Some problems in the Semeioticsof Visual Art Field and Vehicle in Image Signs» Se
smite 1 (1968), pp. 223-242.
2 Estupios visuates
<.
Y aunque la historiografia no ha entendido en su justo valor el proyecto de Baxandall,
antes que Mitchell fue él quien separé imagen y texto (distinguié la cultura visual de
a verbal) ¢ incluso traté a las imagenes como contrapuestas a los textos. En la cbra de
Baxandall, asf como en la de Svetlana Alpers (Historia de la pintura holandera), las
imagenes son vistas como elementos centrales en las representaciones del mundo. Asi,
si Baxandall” sugiri6 que la produccién artistica de la sociedad italiana del siglo xv,
mas que una actividad auténoma en sf misma, debia ser vista como una actividad im.
plicada en la vida cotidiana, por su parte Alpers entendié la «historia» de la pintura
holandesa como parte de la «cultura visual» holandesa, y trat6 cada imagen como un
mecanismo cultural
La inercia de la academia y su apuesta por las verdades transhist6ricas, porla dic
tadura de los estilos o incluso por una reduccionista historia social regida por un con:
cepto de causalidad segiin el cual la obra aparece como «causa» de un efecto, levé a
otro grupo de historiadores del arte, entre ellos Michael Ann Holly, Keith Moxey,
Mieke Bal y Norman Bryson”, a renovar la disciplina a partir de un estudio de las
teorias del posestructuralismo francés, en concreto de la filosofia del lenguaje de De-
rrida, de la teoria del poder de Foucault y del anilisis del concepto de identidad de
Lacan. Y fue asi como nuevas lecturas de la semiética, del psicoandlisis, de las eorias
feministas levaron a estos historiadores a trabajar en una historia de «las imagenes», en
Jas que importaba en un primer nivel mas su «significado cultural» que su valor es-
tético. Atrés quedaba una Historia del arte entendida como un registro de obrasmaes-
tras de elevado carécter estético, con el canon de la excelencia «occidental, y atts
quedaba también una consideracién dle la obra como mero areflejo» del contexto. Se
gin Holly, la Cultura visual no estudia objetos, sino sujetos-objeto capturados en
agrupamicntos de significados culturales que el critico historiador tendra que desci
frar, produciendo un conocimiento nuevo, en lugar de comprometernos con la re
produecién del antiguo™
Sobre la «nueva Historia del ate, véase M. MESKINNO, «Visulty: The New, New Art History?» Art
Httory (unio 1997, p. 331,
% M, Baxandall, Painting and Esperince in Fifteenth Century tly, ct
°'N. Brosson, M. A, Hotty yK. Moxey (eds), Visual Culture: Images and Interpretations, Hannover y Loa
ees, Univesity Pres of New England, 1994,
YM, A. HOLLY, «Santos y peadoresy, en «Cucstionario bre Cultura visual, Estudios Visuale 1,9. 9.
” Estupios viswates
@Podrian set los Estudios visuales la alternativa posmoderna a la Historia del arte,
en cuanto a que deconstruyen lo caduco y fuera de tiempo? En este sentido pensamos
«que los Estudios visuales, si bien todavia no disponen de sus propias narrativas maes-
tras y son mas bien un medio joven ¢ incluso amorfo que intenta buscar su propia
identidad, no obstante, gracias a una percepcién mas antropol6gica que politica de la
cultura, hacen posible renovar nuestea universal y unificada Historia del arte. Y sobre
todo liberarla de toda historia del «fin» (fin del arte, fin de la Historia del arte, fin de
Ja Estética™), en el camino hacia la poshistoria® y a un nuevo status de la posmoder-
nidad como un miembro interdisciplinar, interpretativo y relativista de un grupo de
dominios que coinciden con la cuestién més general de los Estudios visuales".
> Veanae al rexpect los textos de H. Belting,
ser Modernism, cit, pp. 115-192.
"© Como sostine Peul de Man: «El rémino *poshistrico” resita wlecutdo paca escribir lo que ocurre
cuando ua institucién oun aspect cultural dja de ser histrcamente activo y se converte en puramentere-
‘ceptivo o eclcicamenteimitativow, Véae P. DE MAN, «The Age of Doom (1950), en P. Dodge (ed), A Doce
mentary Stdy of Hendrick de Ma, Soils Critic of Marxism, Princeton, 1979, »-346,
‘A, y Vibisx, «Art History Posies, The Art Bulletin 16 (septiembre 1994), p. 408
Bad of the History of Art, Chicago, 1987, y Art History
También podría gustarte
- FERRER - Grupos, Movimientos, Tendencias Del Arte Contemporaneo Desde 1945Documento16 páginasFERRER - Grupos, Movimientos, Tendencias Del Arte Contemporaneo Desde 1945María Laura Martínez SpaggiariAún no hay calificaciones
- Jimenez-Blanco, María Dolores y Cindy Mack - Buscadores de Belleza (Cap. Paul Guillaume) PDFDocumento17 páginasJimenez-Blanco, María Dolores y Cindy Mack - Buscadores de Belleza (Cap. Paul Guillaume) PDFMaría Lightowler100% (2)
- El Arte Ultimo Del Siglo XX Cap 3Documento18 páginasEl Arte Ultimo Del Siglo XX Cap 3Marco ChavezAún no hay calificaciones
- Cartografías Ivo MesquitaDocumento10 páginasCartografías Ivo MesquitaGina DimareAún no hay calificaciones
- Cuerpo enmarcado: ensayos sobre arte colombiano contemporáneoDe EverandCuerpo enmarcado: ensayos sobre arte colombiano contemporáneoAún no hay calificaciones
- David Levi Strauss - La Desviación Del Mundo. La Curaduría Después de Szeemann y HoppsDocumento9 páginasDavid Levi Strauss - La Desviación Del Mundo. La Curaduría Después de Szeemann y HoppsabextraAún no hay calificaciones
- 1970 Smithson Robert. Curaduría 2014Documento2 páginas1970 Smithson Robert. Curaduría 2014rafaspolobAún no hay calificaciones
- Revista - 180 - 29 Arte y ArchivoDocumento62 páginasRevista - 180 - 29 Arte y ArchivoClaudia Cattaneo100% (2)
- La Pintura en El Campo Expandido. RevisiDocumento6 páginasLa Pintura en El Campo Expandido. RevisiMagdalena Dardel CAún no hay calificaciones
- Literal-Tania Candiani PDFDocumento4 páginasLiteral-Tania Candiani PDFmacarcuzAún no hay calificaciones
- Gabriel Orozco Silencios InfinitosDocumento15 páginasGabriel Orozco Silencios InfinitosJorge SantanaAún no hay calificaciones
- Christopher Phillips - El Tribunal de La FotografiaDocumento22 páginasChristopher Phillips - El Tribunal de La FotografiaOlga FernandezAún no hay calificaciones
- BISHOP La Instalación y Su HerenciaDocumento4 páginasBISHOP La Instalación y Su HerenciaLucía Rodriguez IglesiasAún no hay calificaciones
- FINDLAY, MICHAEL - El Valor Del Arte - II Eufrosine PDFDocumento35 páginasFINDLAY, MICHAEL - El Valor Del Arte - II Eufrosine PDFFlorencia AgraAún no hay calificaciones
- Tekoporá - Ticio EscobarDocumento7 páginasTekoporá - Ticio EscobarCarlos RíosAún no hay calificaciones
- Donald Judd, Objetos Específicos.Documento5 páginasDonald Judd, Objetos Específicos.Tamuré MillarteAún no hay calificaciones
- Pacheco, de Las Primeras Vanguardias Al InformalismoDocumento36 páginasPacheco, de Las Primeras Vanguardias Al Informalismoandres_rosario2Aún no hay calificaciones
- El Círculo Del Arte George DickieDocumento9 páginasEl Círculo Del Arte George DickieGuadalupe GimenezAún no hay calificaciones
- SALIR DE LA EXPOSICIÓN (SI ES QUE ALGUNA VEZ HABÍAMOS ENTRADO) MARTÍ MANEN. Consonni PDFDocumento19 páginasSALIR DE LA EXPOSICIÓN (SI ES QUE ALGUNA VEZ HABÍAMOS ENTRADO) MARTÍ MANEN. Consonni PDFLasferaAún no hay calificaciones
- Adorno ValeryProustMuseumDocumento9 páginasAdorno ValeryProustMuseumlauraAún no hay calificaciones
- Artistas LatinosDocumento43 páginasArtistas LatinosGalia MedranoAún no hay calificaciones
- Imágenes Públicas - La Función Política de La Imagen PDFDocumento14 páginasImágenes Públicas - La Función Política de La Imagen PDFRos Postigo100% (1)
- Marchan Fiz,. El PopDocumento19 páginasMarchan Fiz,. El PopGina DimareAún no hay calificaciones
- 24 Huyssen de La Acumulación A La Mise en SceneDocumento25 páginas24 Huyssen de La Acumulación A La Mise en SceneBulma ChanAún no hay calificaciones
- Elkins Seminario Sobre Teoria de La ImagenDocumento42 páginasElkins Seminario Sobre Teoria de La Imagenpedro_antonio_1971Aún no hay calificaciones
- Arte Mexicano en Los NoventasDocumento73 páginasArte Mexicano en Los NoventasGustavo Valentin Gomez BrechtelAún no hay calificaciones
- No Hay Arte Sin Artistas GOMBRICHDocumento3 páginasNo Hay Arte Sin Artistas GOMBRICHRay Reyes ReyesAún no hay calificaciones
- Juan Martín Prada,, Apropiacion y Autonomia de A Obra de ArteDocumento24 páginasJuan Martín Prada,, Apropiacion y Autonomia de A Obra de ArteResistencia Visual0% (1)
- Wechsler. - Exposiciones de Arte Latinoamericano...Documento19 páginasWechsler. - Exposiciones de Arte Latinoamericano...Tomy Gut100% (2)
- DESPUÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO - ACTUALIZACIoN - ANACRONiA Dan KarlholmDocumento20 páginasDESPUÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO - ACTUALIZACIoN - ANACRONiA Dan KarlholmJuan Carlos BermúdezAún no hay calificaciones
- El Arte Contemporáneo Como Método de InvestigaciónDocumento99 páginasEl Arte Contemporáneo Como Método de InvestigaciónArturo Jarquin MAún no hay calificaciones
- La Imagen Fija de Martine JolyDocumento9 páginasLa Imagen Fija de Martine JolyCamila RiosecoAún no hay calificaciones
- Donald Judd - Objetos Específicos - in Escritos de ArtistasDocumento11 páginasDonald Judd - Objetos Específicos - in Escritos de ArtistasSabrina VI100% (1)
- Exposición Colectiva "Puertas Abiertas / Ateak Zabalik 2016"Documento225 páginasExposición Colectiva "Puertas Abiertas / Ateak Zabalik 2016"Fundación BilbaoArte Fundazioa100% (1)
- Arte y Archivo GuachDocumento27 páginasArte y Archivo GuachFlorencia Muñoz EbenspergerAún no hay calificaciones
- Una Historia CriticaDocumento160 páginasUna Historia CriticaLiliana BarbosaAún no hay calificaciones
- El Concepto Del Campo ExpandidoDocumento9 páginasEl Concepto Del Campo ExpandidoCoqui PodestáAún no hay calificaciones
- Aby WarburgDocumento12 páginasAby WarburgMónica BernabéAún no hay calificaciones
- Arte de La Tierra Guasch PDFDocumento15 páginasArte de La Tierra Guasch PDFcalaquitosAún no hay calificaciones
- Buchloh Benjamin-Formalismo e Historicidad PIEZA 1Documento17 páginasBuchloh Benjamin-Formalismo e Historicidad PIEZA 1Jorge SantanaAún no hay calificaciones
- Libia Posada. Cartografías Del SentirDocumento4 páginasLibia Posada. Cartografías Del SentirJhonathan VillegasAún no hay calificaciones
- Espacialidad Figurativa - P.pariniDocumento9 páginasEspacialidad Figurativa - P.pariniCoqui PodestáAún no hay calificaciones
- Buchloh - El Arte UnidimensionalDocumento15 páginasBuchloh - El Arte UnidimensionalConi ScAún no hay calificaciones
- Insite Exposición CarpetaDocumento50 páginasInsite Exposición CarpetaProyecto Siqueiros: La Tallera100% (1)
- Retrato ContemporaneoDocumento14 páginasRetrato Contemporaneo12345678950% (2)
- Doce Reglas para Una Nueva AcademiaDocumento10 páginasDoce Reglas para Una Nueva AcademiaNadja Voss100% (1)
- MNBA Arte Siglo XX Parte 2Documento19 páginasMNBA Arte Siglo XX Parte 2CamilaPomarNoaccoAún no hay calificaciones
- Carlón, M. (2014) - ¿Del Arte ContemporáneoDocumento24 páginasCarlón, M. (2014) - ¿Del Arte ContemporáneoMagdalena Demarco100% (1)
- Del Greco A Goya - Obras Maestras Del Mueso Del PradoDocumento36 páginasDel Greco A Goya - Obras Maestras Del Mueso Del PradoRaul Ciuro CerezoAún no hay calificaciones
- El Museo Imaginario (Prof - RodrigoZúñiga)Documento64 páginasEl Museo Imaginario (Prof - RodrigoZúñiga)Lénika Muñoz100% (5)
- Sobre Richard 5Documento7 páginasSobre Richard 5ferdiol12Aún no hay calificaciones
- Pequeña ecología: Comunidad, performance & instalación SoHo, N.Y., 1970sDe EverandPequeña ecología: Comunidad, performance & instalación SoHo, N.Y., 1970sAún no hay calificaciones
- Logro, fracaso, aspiración:tres intentos de entender el arte contemporáneoDe EverandLogro, fracaso, aspiración:tres intentos de entender el arte contemporáneoAún no hay calificaciones
- Corpus frontera: Antología crítica de arte y cibercultura (2008-2011)De EverandCorpus frontera: Antología crítica de arte y cibercultura (2008-2011)Aún no hay calificaciones
- Ensayos sobre Artes Visuales Volumen V: Visualidades de la transición. Debates y procesos artísticos de los años 80 y 90 en Chile.De EverandEnsayos sobre Artes Visuales Volumen V: Visualidades de la transición. Debates y procesos artísticos de los años 80 y 90 en Chile.Aún no hay calificaciones
- Mario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasDe EverandMario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasAún no hay calificaciones
- La definición de arte moderno y contemporáneo en dos revistas colombianas (1976-1982)De EverandLa definición de arte moderno y contemporáneo en dos revistas colombianas (1976-1982)Aún no hay calificaciones
- A la sombra de Occidente: Identidad y colonialismo en el MediterráneoDe EverandA la sombra de Occidente: Identidad y colonialismo en el MediterráneoAún no hay calificaciones
- MIRADAS SOBRE EL ARTE ANTIGUO Breve HistoriografiaDocumento8 páginasMIRADAS SOBRE EL ARTE ANTIGUO Breve HistoriografiaMaría Lightowler100% (1)
- Taller de Practica Curatorial y Montaje - Módulo 1Documento7 páginasTaller de Practica Curatorial y Montaje - Módulo 1María LightowlerAún no hay calificaciones
- Bermejo Riccardi Entre La Feria y El Museo PrivadoDocumento8 páginasBermejo Riccardi Entre La Feria y El Museo PrivadoMaría LightowlerAún no hay calificaciones
- Jimenez-Blanco, María Dolores y Cindy Mack - Buscadores de Belleza (Cap. Guggenheim)Documento23 páginasJimenez-Blanco, María Dolores y Cindy Mack - Buscadores de Belleza (Cap. Guggenheim)María Lightowler100% (1)
- Lluvia Oficina PresentacionDocumento10 páginasLluvia Oficina PresentacionMaría LightowlerAún no hay calificaciones
- Certificado AutenticidadDocumento1 páginaCertificado AutenticidadMaría LightowlerAún no hay calificaciones
- Introd A La Curaduria. María LightowlerDocumento34 páginasIntrod A La Curaduria. María LightowlerMaría Lightowler100% (1)
- ERCO Guia de Iluminacion InterioresDocumento75 páginasERCO Guia de Iluminacion InterioresMaría LightowlerAún no hay calificaciones
- Bennett Tony El Complejo ExpositivoDocumento21 páginasBennett Tony El Complejo ExpositivoMaría LightowlerAún no hay calificaciones