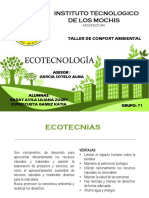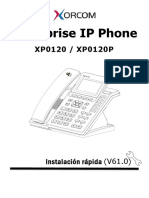Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna
El Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna
Cargado por
Alma Gaso0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas6 páginasarquitectura posmoderna, Chars
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoarquitectura posmoderna, Chars
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas6 páginasEl Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna
El Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna
Cargado por
Alma Gasoarquitectura posmoderna, Chars
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA POSMODERNA
CHARLES A. JENCKS (NACIDO EN 1939)
The Language of Post-Modern Architecture, NUEVA YORK 1977
El lenguaje de la arquitectura posmodema. Barcelona 1980
Este libro es una de las obras tericas sobre arquitectura de mayor
xito despus de la guerra; hasta 1991 se publicaron seis ediciones y
se tradujo a diez idiomas. Charles Jencks, nacido en Baltimore
(Estados Unidos) en 1939, estudi en la Universidad de Harvard,
primero Literatura Inglesa y despus Arquitectura; en 1970 se doctor
en Historia de la Arquitectura en la Universidad de Londres. Jencks
practica como arquitecto. En su obra Modem Movements in
Architecture, aparecida en 1972, emple un modo de observacin
orientado por el estilo ingls de ensayo literario y por el tono
provocador del pop art, cuyas observaciones y conclusiones pueden
ser tan perspicaces como inconsistentes.
Jencks fue uno de los primeros en transponer el concepto de la
posmodernidad, procedente de la crtica literaria, a la arquitectura (en
1975). Aunque The Language of PostModern, Architecture (El lenguaje
de la arquitectura posmoderna) tenga ms bien el carcter de un
diagnstico emprico reflexivo y descriptivo, condimentado con
mucha irona, que el de un escrito programtico y sistemtico,
aunque muchas de las tesis se puedan refutar desde el punto de vista
de la historia de la arquitectura y algunas observaciones parezcan de
aficionado e incluso objetivamente incorrectas, el libro tuvo mucho
xito y se convirti en el fundamento terico de la arquitectura
posmodema.
El apartado I, titulado La muerte de la arquitectura moderna,
comienza con las siguientes palabras: Afortunadamente, la muerte
de la arquitectura moderna se puede fechar con toda exactitud: se
extingui completa y definitivamente en 1972, al ser derribado,
debido a problemas sociales, el amplio conjunto de viviendas Pruitt-
Igoe de St. Louis (Missouri), construido por Minoru Yamasaki quien
ms tarde proyectara el World Trade Center de Nueva York en 1952-
1955. Segn Jencks, se debi a la contradiccin entre la arquitectura
y los cdigos arquitectnicos de los habitantes, pertenecientes a la
capa baja de la sociedad.
A Jencks le importan exclusivamente las cuestiones estticas. Emplea
el concepto semiolgico de cdigos que el estructuralismo
francs haba puesto muy de moda en los aos setenta para criticar
la univalencia y el reduccionalismo elitista de la arquitectura
moderna y para postular una ampliacin del lenguaje arquitectnico
en diferentes direcciones: hacia lo castizo, lo tradicional y hacia la
comercial jerga de la calle. En la arquitectura posmoderna, Jencks
ve un eclecticismo radical en el que diferentes lenguajes formales
arquitectnicos se comentan unos a otros, un doble cdigo... que se
dirige tanto a la lite como al hombre de la calle. Critica la forma
univalente de los edificios de Mies van der Rohe, cuya gramtica
universal significa un desprecio universal por el lugar y la funcin,
en la que todo es intercambiable. Del mismo modo critica la esttica
mecanicista de la arquitectura de los aos sesenta y la creencia en un
espritu de los tiempos definido por mquinas y tecnologa.
Jencks considera que la arquitectura moderna surgi de los intereses
de los grandes grupos econmicos y del progreso tcnico en la
construccin. La esttica de las fbricas y los edificios de ingeniera
se traspas despus a los edificios de vivienda. Tomando como
ejemplo la urbanizacin de Weissenhof (Stuttgart, 1927), Jencks da la
razn a la crtica de los nazis. Segn l, la arquitectura de la
posguerra refleja solo el triunfo econmico de la sociedad consumista
en el occidente y el capitalismo estatal burocrtico en el este.
En el apartado II, Jencks analiza las especies de la comunicacin
arquitectnica y dice: Mientras que antes hubo las reglas de la
gramtica arquitectnica..., ahora solo reina la confusin y la
disputa. Jencks intenta analizar la arquitectura como un sistema
semntico: en primer lugar, la forma arquitectnica aparece como
una metfora. El hombre considera un edificio siempre como una
metfora, que relaciona con sus experiencias. Las metforas para los
edificios construidos por la arquitectura moderna son la caja de
cartn o el papel cuadriculado. La observacin metafrica es siempre
ambivalente. Despus, Jencks analiza la direccin de la arquitectura
tardomoderna, que emplea esa ambivalencia como modo de
configuracin. Remite a la diferenciacin de Robert Venturi entre lo
grfico (el pato) y la forma grfica del edificio (la caja decorada):
define lo primero como signo iconogrfico y lo segundo como
signo simblico: cuantas ms metforas despierte una
arquitectura, tanto mayor ser el dramatismo; sin embargo, cuanto
ms sean esas metforas meras insinuaciones, tanto mayor ser la
incertidumbre semitica. Lo ejemplifica crticamente con la pera de
Sidney (1957-1974) y el terminal de TWA de Saarinen (1962).
Considera como aplicacin ms lograda de la metfora insinuante
Ronchamp de Le Corbusier (1955). En segundo lugar, el lenguaje
formal arquitectnico consta de palabras. Como tales, Jencks entiende
motivos y elementos fijos como la columna o la cubierta inclinada. La
arquitectura moderna ha abolido las palabras, formas que son
familiares por su tradicin, con su fe fundamentalista en el progreso.
La eleccin de estilo para la fachada en la construccin comercial de
vivienda en Estados Unidos, que se deja al criterio de sus propios
habitantes, satisface las necesidades de identificacin; por el
contrario, la casa consecuentemente moderna es solo expresin de
una postura elitista. La arquitectura moderna se ocup hasta la
pasin de la sintaxis del lenguaje arquitectnico; es decir, con las
reglas y los mtodos de la forma integral. Por ltimo, como
semntica, Jencks entiende el estilo en el sentido en que se emplea
ese concepto en la historia del arte. Un estilo nunca es algo
eternamente vigente; por tanto, la pretensin de la arquitectura
moderna: haber creado el estilo del siglo XX se ha convertido en un
superficial producto de consumo. Jencks reivindica de los arquitectos
que apliquen de nuevo un sistema de orden semntico y postula una
mezcla de estilos.
En el apartado III de su libro, Jencks trata la nueva arquitectura
posmoderna; encuentra sus pioneros en los movimientos que se
vienen desarrollando desde los aos cincuenta: la parfrasis barroca
de Paolo Portoghesi en Italia, los semi-historicistas como los llama
en Estados Unidos(Minoru Yamasaki, Eero Saarinen); para l, el de
mayor talento y el ms inteligente es Philip Johnson. A este, como a
los japoneses Kenzo Tange, Kikutake y Kurokawa, los clasifica entre los
semi-posmodernos. Contempla de modo distanciado y crtico las
obras tempranas de Robert Venturi y Charles Moore. Ve puntos de
referencia para un nuevo historicismo en la arquitectura estatal del
fascismo en Italia y Alemania, as como en la arquitectura estalinista,
en la reconstruccin histrica de Varsovia y en los inventos histricos
de la arquitectura de vacaciones como Port Grimaud (1965-969).
Para Jencks, un fenmeno importante de la posmodernidad es la
reanimacin de la arquitectura autctona, que encuentra en formas
decorativas y materiales de construccin, en la arquitectura de casas
de vivienda de pequea escala, ms o menos historicista, de Ralph
Erskine en Inglaterra, de Theo Bosch en Holanda y de Martorell en
Espaa.
En relacin con su pseudo-tradicionalismo dice: Lo que pierden en
autenticidad, lo ganan en alegra, un comentario tpico de Jencks.
Con la ecuacin adhocista + urbano = contextual, Jencks se
entusiasma por el magnfico pluralismo de Byker Wall (1974) de
Erskine en Newcastle (Inglaterra) y por los edificios de Lucien Kroll en
Blgica (1969-1974), que irradian una improvisacin catica. Segn
l, la arquitectura moderna es responsable de la decadencia de
nuestras ciudades. En urbanismo, la posmodernidad se orienta de
nuevo por el programa de espacio urbano cerrado de Gamillo Sitte.
Jencks hace referencia a Coln Rowe (Collage City) y a los principios
de la composicin contextala entre ciudad y grandes edificios, que
constan de unidades completas en s: aunque se encuentran en un
contexto entre s, no constituyen un gran orden completo (Oswald
Mathias Ungers). En la arquitectura posmoderna, Jencks elogia que,
en lugar de la metfora implcita, recurre de nuevo a la explcita,
grfica.
Jencks dedica el ltimo captulo al espacio posmoderno; trata aqu
ampliamente las estructuras matemticas de Meter Eisenman y el
desenmascaramiento irnico del espacio pblico en el Kresge
College de Charles Moore.
En las conclusiones de su libro, Jencks constata en la arquitectura
posmoderna una tendencia hacia lo misterioso, lo equvoco y lo
sensual y hacia un eclecticismo radical como el resultado
naturalmente desarrollado de una cultura de posibilidades de
eleccin de los diferentes cdigos.
Observa la dialctica entre dos cdigos, uno popular, tradicional, que
se transforma lentamente como una lengua viva, lleno de clichs y
que hunde sus races en la vida familiar, y otro moderno, lleno de
neologismos y cambios rpidos en la tecnologa, el arte y la moda.
La arquitectura posmoderna une los dos en un cdigo doble; como
ejemplo ms logrado y creativo menciona la Piazza d'Italia de Charles
Moore en Nueva Orleans (1979).
COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIN EN LA ARQUITECTURA DE
ROBERT VENTURI*
De la primera rpida lectura de Complejidad y contradiccin en la
arquitectura de Robert Venturi [1] obtenemos la idea de que el libro
es un apurado curso de arquitectura, arte y, en esencia, clasicismo.
Es un proyecto crtico y terico que se levanta como reaccin contra
la arquitectura moderna de los arquitectos racionalistas, que hacen
del orden puro una idealizacin por encima de toda realidad. El
principal argumento de Venturi es que sus reflexiones son producto
de su prctica como arquitecto. Es evidente su preocupacin por
dejar en claro que no slo escribe impulsado por sus estudios de
historia y crtica de arte. La razn es no slo justificar su obra, no slo
difundirla como propaganda lo que ha sido en efecto uno de los
propsitos cumplidos del libro, sino, sobre todo, establecer un
nuevo campo visual de referencia, una base emprica afianzada en la
realidad, en el paisaje cotidiano, vulgar y menospreciado, el orden
complejo y contradictorio, vlido y vital.
La crtica se dirige primeramente contra la escuela moderna, la
Bauhaus, luego contra Wright, Aalto o Le Corbusier. La intencin es
salvar a este ltimo por su clasicismo manifiesto. En lo que toca a la
tendencia clasicista del mismo Venturi quedan los rasgos ms
acusados como la confirmacin de nuestra idea inicial: su relacin con
la crtica literaria clasicista (Wordsworth, Eliot, por lo menos) y su
vinculacin a Italia por su ascendencia italiana, por sus estudios en
Roma, por su gusto por el paisaje urbano de la ciudad italiana, y por
su defensa de la tradicin grecorromana frente al opus modernum.
Su mtodo es visual. Los textos son mnimos para tratarse de una
obra considerada terica. La abundancia de imgenes, la
comparacin visual, la ilustracin de los conceptos, su definicin, etc.,
coadyuva para que la lectura y la asimilacin del tema expuesto sea
rpida y efectiva. Su formato de crtica y teora: es una lista de
conceptos que se desmenuzan y se establecen a partir de un lenguaje
histricocrtico, o clasicista, que se apoyan para su explicacin en las
imgenes seleccionadas de obras de arquitectura, verdadera
arquitectura tradicional. El procedimiento analgico hace obvios los
aspectos clasicistas de la arquitectura moderna, poniendo al
descubierto as los vnculos con la tradicin negada.
En el caso de los arquitectos de la Bauhaus, por su incapacidad para
reproducir el clasicismo, simplemente se les echa fuera de la
exposicin y se les condena al olvido, a la omisin perversa y
doctrinaria.
EL CAPTULO UN SUAVE MANIFIESTO EN FAVOR DE UNA
ARQUITECTURA EQUVOCA
Venturi inicia con un planteamiento emancipador, esto con el fin de
rechazar tajantemente lo que l considera que es el puritanismo
intimidatorio de la arquitectura moderna, con el fin de sostener como
tesis que el nico camino es el esteticismo. Pero en el fondo la
propuesta no es ms que la oposicin de un pensamiento a otro, de
una creencia a otra, de una moral a otra. Todo se resuelve en el plano
de la conciencia y de ah deriva a las acciones concretas del
arquitecto, quien en teora libre ya de las ideas modernas, puede
tomar el control de todo su ser y sus creaciones.
En la visin esteticista de Venturi est implcita una moral que se
opone al lenguaje puritano de la arquitectura moderna. Para
cualquiera que conozca de historia resultar fcil reconocer en el
adjetivo una referencia a las luchas de la Reforma y la
Contrarreforma. En esencia, pues, se trata de oponer la tradicin que
mira a Roma a la tradicin que mira al pasado germnico.
Reconocemos en Venturi un rechazo a la moral protestante, a la moral
de la ruptura.
Cierto es tambin que Venturi se apega a la visin kantiana que hace
del arte un fenmeno autnomo. Pero esta es slo una argumentacin
que puede ser refutada por otra. En los hechos no hay tal esttica
autnoma, como no hay poltica sin rechazo de la moral restrictiva. El
gusto es expresin de la voluntad, pues es preferencia o eleccin. El
discernimiento es crtica, expresin voluntaria de una preferencia, o
de un determinado enfoque. La voluntad est sujeta al objeto
deseado, sea valor, sea realidad. El valor se sustenta en lo material o
en lo espiritual. Lo material y lo espiritual forman una unidad,
compleja y contradictoria, si se quiere, pero unidad al fin. El valor
moral y el valor esttico no son independientes de esta unidad, la
subjetividad implcita del gusto, de la esttica, no proviene tan slo
del individuo presente, sino a la vez del individuo histrico, de ese
llamado ser social. La esttica se aprende con su prctica, o tomando
cursos en Princeton o Roma. El gusto es resultado de una educacin.
Lo que aprendemos en las escuelas de arte son valores morales y
estticos.
En todo caso, Venturi nos pone frente a un planteamiento falsamente
emprico: la aceptacin de la realidad, la que resulta ser ms bien una
realidad meramente esttica, determinada por el gusto, las
preferencias, la educacin. A Venturi le basta que la tradicin crtico-
literaria acepte la autonoma esttica, la autonoma del gusto, para
considerarla un hecho. Nada dice de la tradicin que la rechaza, lo
que tambin es un hecho. Resulta irnico y risible que Venturi
ponga el acento en su experiencia prctica o que invoque la realidad
cotidiana, cuando l asume el subjetivismo esttico como el punto de
apoyo de su argumentacin. Pero la debilidad de su argumentacin
no es este equvoco fundamento, sino todo lo que implica su actitud.
Venturi se pronuncia en contra de la ruptura histrica y esttica,
asumiendo conscientemente el argumento en contra, a saber, la
visin esteticista. Todo su libro es una fuente de la cual brotan
clsicas ideas estetizantes. En el fondo el asunto no es ms que la
restitucin de la visin esteticista, del historicismo, del clasicismo,
centrado en Italia, eso s con su pizca de modernidad. Se mira otra
vez a Roma, con un pie en Filadelfia, en la autopista, en la cultura
popular estadounidense. ()
También podría gustarte
- Asi Que Quieres Ser ArquitectoDocumento23 páginasAsi Que Quieres Ser ArquitectoOmar Villalba72% (32)
- TD 2021Documento103 páginasTD 2021Zepol MlmAún no hay calificaciones
- Escenario EconómicoDocumento21 páginasEscenario EconómicoAlma GasoAún no hay calificaciones
- Paneles SipDocumento10 páginasPaneles SipmarfagonzaAún no hay calificaciones
- Diseno Interior July 2015. .DD BOOKS - Com.Documento134 páginasDiseno Interior July 2015. .DD BOOKS - Com.Diego Eduardo MarinAún no hay calificaciones
- Planteamiento de Una InvestigaciónDocumento18 páginasPlanteamiento de Una InvestigaciónAlma Gaso100% (1)
- Diseño de Proteccion de Pararrayos Sub Principal, Booster, PLS1 y PLS2 PDFDocumento72 páginasDiseño de Proteccion de Pararrayos Sub Principal, Booster, PLS1 y PLS2 PDFeduarAún no hay calificaciones
- EscalerasDocumento12 páginasEscalerasMelissa Alva LazaroAún no hay calificaciones
- 1.2. Historia Del Desarrollo SustentableDocumento19 páginas1.2. Historia Del Desarrollo SustentableAlma GasoAún no hay calificaciones
- Bebes y Ninios Al Estilo Young Living 1Documento24 páginasBebes y Ninios Al Estilo Young Living 1Alma GasoAún no hay calificaciones
- Neoplasticismo HolandesDocumento71 páginasNeoplasticismo HolandesAlma GasoAún no hay calificaciones
- Manual de Uso y Mantenimiento Del EdificioDocumento35 páginasManual de Uso y Mantenimiento Del Edificiohagane_suisekiAún no hay calificaciones
- Las Politicas UrbanasDocumento6 páginasLas Politicas UrbanasAlma GasoAún no hay calificaciones
- 9271 Guía DidácticaDocumento157 páginas9271 Guía DidácticaAlma GasoAún no hay calificaciones
- Programa Academico 2021BDocumento13 páginasPrograma Academico 2021BAlma GasoAún no hay calificaciones
- No. 3 Bioclimática IDocumento8 páginasNo. 3 Bioclimática IAlma GasoAún no hay calificaciones
- Evaluación Diagnóstica EDIEMS - AlumnosDocumento9 páginasEvaluación Diagnóstica EDIEMS - AlumnosAlma GasoAún no hay calificaciones
- 1.1. Conceptos Del Desarrollo SustentableDocumento8 páginas1.1. Conceptos Del Desarrollo SustentableAlma GasoAún no hay calificaciones
- Los Mochis-Ester25Documento1 páginaLos Mochis-Ester25Alma Gaso100% (1)
- ECOTECNOLOGIASDocumento15 páginasECOTECNOLOGIASAlma GasoAún no hay calificaciones
- Arquitectura Bioclimática y Energia SolarDocumento329 páginasArquitectura Bioclimática y Energia SolarOliverPfuñoCuchilloAún no hay calificaciones
- Medio Ambiente e Imagen UrbanaDocumento27 páginasMedio Ambiente e Imagen UrbanaAlma GasoAún no hay calificaciones
- Temperatura y Presion Atmosferica.Documento13 páginasTemperatura y Presion Atmosferica.Alma GasoAún no hay calificaciones
- Arquitectura VernaculaDocumento14 páginasArquitectura VernaculaAlma GasoAún no hay calificaciones
- RipDocumento27 páginasRipJose Carlos Tavara CarbajalAún no hay calificaciones
- Museo de Arte Italiano LaminaDocumento7 páginasMuseo de Arte Italiano LaminaCarolina G. JeríAún no hay calificaciones
- L-Cit-04 - Elaboracion y Curado en Obra de EspecimenesDocumento7 páginasL-Cit-04 - Elaboracion y Curado en Obra de EspecimenesOsvaldo HernandezAún no hay calificaciones
- Or Manual Komtrax VFDocumento8 páginasOr Manual Komtrax VFMarceloAndresCortésCastilloAún no hay calificaciones
- Instalación y Uso de Vue Router en Vue - Js 2Documento7 páginasInstalación y Uso de Vue Router en Vue - Js 2sinchijackalAún no hay calificaciones
- Mantenimiento Preventivo HFCDocumento2 páginasMantenimiento Preventivo HFCalek973100% (1)
- UNIDAD DIDÁCTICA N°4 Componentes II. Cabina, Contrapeso y GuíasDocumento32 páginasUNIDAD DIDÁCTICA N°4 Componentes II. Cabina, Contrapeso y GuíasHéctor BeltránAún no hay calificaciones
- Patrimonio Cultural de La Nacion - Bienes InmueblesDocumento23 páginasPatrimonio Cultural de La Nacion - Bienes InmueblesLisethAramayoVizcardoAún no hay calificaciones
- Extraer Tipografias Incrustadas PDFDocumento5 páginasExtraer Tipografias Incrustadas PDFJuan Antonio GarfiasAún no hay calificaciones
- Especificaciones Tecnicas OBRAS PRELIMINARESDocumento5 páginasEspecificaciones Tecnicas OBRAS PRELIMINARESRoberto SalcedoAún no hay calificaciones
- Losas de Concreto Prefabricado Entrega FinalDocumento3 páginasLosas de Concreto Prefabricado Entrega FinalJuank OrdoñezAún no hay calificaciones
- Periodo HelenisticoDocumento2 páginasPeriodo HelenisticoSamu VergaraAún no hay calificaciones
- Geometria Desc. 2Documento19 páginasGeometria Desc. 2Luis LopezAún no hay calificaciones
- TechosDocumento6 páginasTechosPatty Espinoza.Aún no hay calificaciones
- Estado Plurinacional de Bolivia: Vista en Planta Del TableroDocumento1 páginaEstado Plurinacional de Bolivia: Vista en Planta Del TableroJuanChoqueAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Diseño EstructuralDocumento13 páginasTarea 3 Diseño EstructuralFrancisco RuizAún no hay calificaciones
- Peritaje de LosasDocumento4 páginasPeritaje de LosasConsultoria ConstruccionAún no hay calificaciones
- Unidad didactica-RapaNui PDFDocumento44 páginasUnidad didactica-RapaNui PDFantonAún no hay calificaciones
- DesbroceDocumento5 páginasDesbroceGaby GamarraAún no hay calificaciones
- Techos Verdes en Ciudad JuarezDocumento32 páginasTechos Verdes en Ciudad JuarezEduardo MartzAún no hay calificaciones
- Test de Word PDFDocumento6 páginasTest de Word PDFadcomcAún no hay calificaciones
- Concreto Armado 3Documento16 páginasConcreto Armado 3alfredo maldonadoAún no hay calificaciones
- Xorcom Xp0120 Instalacion RapidaDocumento4 páginasXorcom Xp0120 Instalacion RapidaHéctor Manuel Linares AyalaAún no hay calificaciones
- FirewallDocumento5 páginasFirewallMarvin MuxAún no hay calificaciones