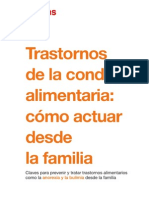Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Desastre y Riesgo
Desastre y Riesgo
Cargado por
Marta GarciaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Desastre y Riesgo
Desastre y Riesgo
Cargado por
Marta GarciaCopyright:
Formatos disponibles
Concepcin Psicosocial. Mdulo I.
Unidad I
Maria del Rosario Saavedra.
Desastre y riesgo.
Actores Sociales en la reconstruccin de Armero y Chinchin
CINEP. Santa F de Bogot. 1996.
Historia de las erupciones del volcn Nevado del Ruiz.
(resumen pg 96 -110)
El Nevado del Ruiz por su altitud y la historia de sus erupciones, ha sido uno de
los ms admirados y temidos y se le ha conocido tradicionalmente como el len
dormido. Los indgenas de los Andes Colombianos, daban al Nevado del Ruiz el
nombre de Cumanday que en lengua quimbaya significa Nariz Humeante.
Erupcin del 12 de marzo de 1595
El primer evento registrado por los cronistas ocurri el domingo 12 de
marzo de 1595, a las once de la maana; cuando se escucharon tres truenos
sordos y se vieron crecidos borbollones de cenizas que oscurecieron el da
(Calvache y Velasco 1985). Se dice que en esta ocasin en Toro (Valle), la ceniza
era de tamao de un granizo. Tambin en esa oportunidad, se represaron y luego
se rebasaron, los ros Gul y Lagunilla, arrastrando ceniza, tierra y grandes
peascos, hasta llegar el flujo de lodo al Ro Magdalena, lo que ocasion gran
mortandad de peces, ganado y posiblemente 636 vctimas humanas, todos
indgenas Guales. En esta fecha se produjo un extenso dao en Colombia Central
hasta el lmite.con Panam.
A continuacin se presentan algunos fragmentos de la Crnica de Fray
Pedro Simn, quien hizo una vvida descripcin de lo que ocurri en dicha
erupcin:
"En la parte por donde revent el Volcn ahora tienen su principio dos famosos
ros: el Gual y otro mayor el de la Lagunilla. Salieron despus con tanto mpetu...
que fue cosa de asombro sus crecientes y el color del agua que traan, que ms
que agua masa de ceniza y tierra, con tan pestilencial olor de piedra azufre que no
se poda tolerar de muy lejos... Fue ms notable esta creciente que en el Ro de
Gual, en la Lagunilla, cuya furia fue tal que desde donde desemboca por entre
dos sierras para salir al llano arroj por media legua (1 legua = 5.572,7 mts.)
muchos peascos cuadrados... y entre ellos uno mayor que un cuarto de casa.
Ensanchndose por la sabana ms de media legua de distancia por una parte y
otra anegando la inundacin todo el ganado vacuno que pudo antecoger en cuatro
o cinco leguas, que fue as extendido hasta entrar en cl de la Magdalena.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
abrasando de tal manera las tierras por donde iba pasando, que hasta hoy no han
vuelto rebrotar cual y cual espartillo---. (Fray Pedro Simn. Erupcin de 1.593,
citado por D'Ercole 1989:6).
Erupcin del 19 de febrero de 1845
"A las 7 de la maana del 19 de febrero de 1845, ocurri una catstrofe
lamentable en el Ro Lagunilla. En dicha hora se oy un gran ruido en la
vega del ro y se sinti como un temblor de tierra. En breve apareci una inmensa
inundacin de lodo que cubri y arras los bosques, las casas y los
desgraciados habitantes que no huyeron, unos quedaron sepultados y algunos
pocos se acogieron a los rboles que resistieron la fuerza del torrente.
Pocos de stos se pudieron salvar y los dems perecieron de hambre y sed, pues
ninguno los poda socorrer. Han muerto como mil habitantes de la parte alta del
Valle del Lagunilla y de 4 a 6 leguas cuadradas, aproximadamente 100 a 150
kilmetros quedaron cubiertos de piedras, cascajo, arena y lodo de tierra no
vegetal... La capa de lodo era de 5 pies = 152.4 centmetros de espesor en lo ms
bajo" (Calvache, Velasco, et al. 1986:4).
En el relato de Jos Joaqun Acosta se evala en 1.000 el nmero de vctimas.
Llegando a la llanura con mpetu, la corriente de lodo se dividi en dos brazos:
"El ms importante sigui el curso del Lagunilla dirigindose hacia el Magdalena;
otro despus de haber franqueado una divisoria bastante alta, se apart siguiendo
una direccin formando un ngulo casi recto hacia el norte y recorri el valle de
Santo Domingo trastornando y arrastrando selvas enteras...'
La erupcin del 13 de noviembre. de 1985
"El 13 de noviembre de 1985 ocurri una erupcin explosiva del Volcn Nevado
del Ruiz, la cual derriti hielo y nieve en varias zonas de sus flancos y can la
incorporacin de materiales rocosos de depsitos de baja densidad, situados en
las cabeceras de los ros que nacen en el Volcn, origin lahares que fluyeron
decenas de kilmetros por los cauces de esos ros hacia ambos lados de la
Cordillera. Los flujos de lodo destruyeron la ciudad de Armero en el Departamento
del Tolima y algunas reas perifricas de la ciudad de Chinchin, Departamento
de Caldas, causando la muerte a unas 23.000 personas e inmensos daos
materiales como se ver ms adelante" (Garca 1986).
De acuerdo con los estudios vulcanolgicos la erupcin del Vol can Nevado del
Ruiz en s misma, fue de carcter moderado pero el nmero de vctimas la coloca
en el cuarto lugar en la historia despus
de la del Tambora (Indonesia) en 1815 con 92.000 muertos; la del Krakatoa
(tambin en Indonesia) en 1883 con 36.000; y la del Pele (Isla de Martinica) en
1902, con cerca de 30.000 vctimas (Sean Bulletin, Vol. 10, No. 10, 1985 y
MacDonald 1977).
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
"Lo que se produjo fue una erupcin explosiva del Volcn Nevado del Ruiz, la cual
derriti hielo y nieve en varias zonas de sus flancos y estuvo asociada a emisiones
de lava y ceniza. El gran desnivel existente entre el Nevado y los Ros Magdalena
y Cauca, permiti un rpido desplazamiento de una avalancha de lodo, barro,
piedras y palos, que irrumpi aguas abajo por los ros Claro, Nereidas y Chinchin,
y aguas abajo de la ciudad homnima, se abri causando daos a terrenos
agrcolas, pero el dao fuera de las prdidas de vidas afect principalmente a la
infraestructura y en menor grado a la agricultura. El otro escenario tuvo una
configuracin humana y espacial ms extensa cubriendo el lahar una amplia
seccin del valle de Armero. una superficie cercana a las 3.400 hectreas"
(D'Eecole 1989:8).
Consecuencias de la catstrofe
Muertos, desaparecidos y afectados
Gran parte de los Municipios del Norte del Departamento del Tolima resultaron
afectados. En esa regin el desastre del 13 de noviembre de 1985, dej un saldo
de 21.000 personas muertas y 206.990 personas afectadas.
Las prdidas en el Departamento de Caldas no fueron de la magnitud del rea
tolimense, pero igualmente representativas: 2.000 muertos aproximadamente. Por
estar en poca de cosecha cafetera los campamentos de las grandes fincas como
La Manuela, estaban llenas de jornaleros venidos de todas partes del pas. De ah
la dificultad para saber exactamente el nmero de vctimas en la zona de Caldas
(Hernndez 1986).
Consecuencias en la salud en Armero
Como consecuencia de la catstrofe hubo 4.470 heridos, de los cuales 1.444
requirieron hospitalizacin. La mortalidad hospitalaria global fue del 10%. El
nmero de inhabilitados permanentes por amputaciones ascendi a 73 pacientes
(Fernndez, et al. 1989:376). Los daos psicolgicos y emocionales fueron
incalculables, como se ver con detalle en el captulo del trauma.
En Armero a raz de la catstrofe fallecieron 37 profesionales y trabajadores de
salud mental y qued destruido el hospital psiquitrico regional, donde se
concentraba el 87% de las camas psiquitricas del Departamento del Tolima.
Consecuencias. sociales y culturales en Armero y Chinchin
Para quienes sobrevivieron al desastre en Armero, haber perdido todos los
referentes de identidad -el pueblo en s, la iglesia, la plaza, los juzgados, centros
comerciales- es causa an de traumatismo porque signific la prdida abrupta del
tejido social. Si a esto se agrega la prdida de los documentos de identidad, la
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
muerte de sus seres queridos, de un gran nmero de lderes institucionales y
naturales y el desmembramiento de las organizaciones sociales, puede
entenderse el grado de afectacin que vivieron y la dependencia que generaron de
la ayuda externa.
En Chinchin la situacin fue distinta pues los afectados fueron los barrios
perifricos y la mayor parte de la ciudad, mirada en su globalidad, continu su
normal funcionamiento. Es que los desastres de menor magnitud que solo afectan
a un grupo especfico de la comunidad no resultan tan devastadores y no causan
trastornos mentales y sociales tan duraderos ni tan intensos.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Capitulo 4. El trauma psico-social de los sobrevivientes.
El trauma de los armeritas como efecto de la catstrofe
(resumen pg 116-132)
"Llamamos trauma un evento vivido en el espacio y en poco tiempo, que significa
para la vida psquica un aumento de la excitacin y cuya supresin o asimilacin
por cualquier va normal aparece como una tarea imposible, con efectos de
perturbaciones durables en la utilizacin de la energa" (Freud 1975:256).
Todo desastre natural o tecnolgico representa un acontecimiento traumtico en la
vida de las personas que lo viven y se traduce en un desequilibrio y evidente crisis
que amenaza la integridad bio-psico-social del individuo y por ende de la
comunidad (Caldern 1994). El trauma puede manifestarse en una ausencia de
perspectivas en la vida, en falta de proyectos claros, decaimiento, depresin, poca
o ninguna iniciativa.
Sin embargo, el trauma vara de persona a persona dependiendo de la estructura
de la personalidad, de la experiencia personal anterior a la catstrofe, de las
condiciones en que se restablezca el ritmo de la cotidianidad despus del
desastre, del tipo de personas que la rodean as como de la posibilidad que se
tenga para elaborar el duelo.
El trauma tiene diversas consecuencias psico-sociales en la medida en que la
identidad, la cohesin, la vida del grupo, la autonoma se. afecta. De otra parte, la
persona por efecto del trauma queda en extremo vulnerable a las respuestas de
los agentes externos que intervienen para dar apoyo.
El trauma y la vida en campamentos
Un grupo de psiquiatras de la Universidad Javeriana de Bogot trabaj durante
tres aos con sobrevivientes de la catstrofe de Armero en Lrida. La
investigacin, iniciada siete meses despus de ocurrida dicha catstrofe, versa
sobre la atencin primaria en salud mental de las vctimas de la catstrofe
(Santacruz 1993). Se tom una muestra de 200 sobrevivientes mayores de 18
aos; la mitad de la muestra estaba compuesta por varones (el 70% menores de
45 aos). De las mujeres, 70 eran menores de 44 aos. El 50% viva con un
compaero o cnyuge. Un tercio era analfabeta y todos eran mestizos. Se sabe
que las catstrofes que destruyen la trama comunitaria estn vinculadas con
ndices ms elevados de morbilidad psiquitrica que los desastres perifricos,
cuando la comunidad como un todo no es afectada de un modo significativo
(Barton 1969). Hay que tener en cuenta, de otra parte, que el estudio de la
Javeriana se hizo bsicamente entre los que estaban en los campamentos, que
fueron los que tuvieron menos posibilidades de traslado a otros lugares
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
precisamente por sus condiciones socio-econmicas pobres. Fue el grupo ms
dependiente y el que interioriz ms la identidad de damnificado'. .
En este grupo muestral, 45% de los encuestados mostraron
problemas emocionales causados por la catstrofe, los cuales se manifestaban en
sentirse nerviosos, angustiados, preocupados, asustados con facilidad o sufrir
dolores de cabeza. Tuvieron la sensacin de sentirse incapaces de ser tiles en la
vida y estar cansados todo el tiempo. Igualmente mostraron dificultad de pensar
con claridad.
.
Los psiquiatras encontraron que el haber presenciado horrores
durante la tragedia, perder familiares, no tener idea del peligro inminente, haber
sido herido, no haberse recuperado todava y no haber brindado ayuda a otros, no
fueron factores que predijeran problemas emocionales subsiguientes. En cambio,
experiencias cotidianas que estaban viviendo como, por ejemplo, haber perdido el
empleo, percibir la falta de solidaridad, ignorar la fecha en que podan salir del
campamento o estar insatisfechos con la vivienda, s eran causales de trastornos
emocionales. Podra decirse que este segundo desastre relacionado con la falta
de respuestas psico-sociales, fue muy perturbador para la salud emocional de
los sobrevivientes. Algunos problemas fsicos s tuvieron relacin significativa con
la prueba aplicada a saber: dolor epigstrico, sntomas inespecficos, quejas
somticas mltiples. Otra consecuencia del trauma que se evidenci en el sexto
mes de la catstrofe fue el intento de suicidio. Se contabilizaron once y en el ao
siguiente; siete ms, en una poblacin de 3.500 sobrevivientes estudiados.
De acuerdo a este estudio, una de cada dos vctimas adultas de la catstrofe,
manifestaba sntomas en nmero e intensidad suficientes para ser identificadas
como enfermas mentales. En resumen, a los siete meses de ocurrida la catstrofe,
la mayora de los sujetos tenan lo que los psiquiatras llaman "trastorno por estrs
postraumtico crnico". Al ao y medio, esta poblacin haba aumentado al 67% y
a los dos aos, la gente que sufra consecuencias psico-patolgicas de la
catstrofe llegaba casi al 70%.
Comparando con otros lugares donde se han vivido catstrofes, la experiencia en
aquellos muestra que los sobrevivientes, en general, suelen mejorarse del
sndrome de estrs post-traumtico agudo, ms o menos entre la sptima y la
novena semana despus del acontecimiento traumtico. Y solo el 25% de las
personas que han vivido el acontecimiento traumtico se vuelven pacientes
crnicos. Esto no ocurri en Armero sino todo lo contrario. Esta inversin de las
cifras, o sea esta morbilidad creciente, fue algo muy llamativo e hizo que la
investigacin recorriera muchos sitios del mundo para tratar de entender qu
haba sucedido en dicha poblacin. La explicacin dada por los psiquiatras es que
en Armero, los sobrevivientes permanecieron en campamentos y en carpas
durante mucho tiempo (hasta dos aos largos despus de haber ocurrido la
catstrofe) y eso- signific una lucha cotidiana por la propia supervivencia y la
vida. Se sabe que la permanencia prolongada en campamentos tiene un efecto
daino en la salud emocional de las personas.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Si a esta condicin se agrega que durante este tiempo las personas all
asentadas, permanecieron inactivas y que el trato que se les dio fue asistencial y
paternalista se puede. entender por qu se dieron las depresiones colectivas. En
efecto, en estos campamentos se entraba en una fase de apata. Haba una gran
aoranza de la casa perdida y de la familia. A veces era tan aguda que la persona
se consuma en nostalgia. Otra de las caractersticas de los campamentos es la
vida compartida impuesta para prcticamente todas las actividades, en la que los
dems prestan atencin y conocen todo lo que cada uno hace, lo cual puede
producir la irresistible necesidad de alejarse, de estar a solas.
Al respecto, varias investigaciones han indagado sobre el sentido de la privacidad
en la cotidianidad y sealan que se presentan tres tendencias: hacia la soledad, la
reclusin o la intimidad, es decir, el deseo de estar a solas, de estar fuera de la
vista o de compartir solo con quienes el sujeto desea -amigos, familia, pareja(Granada 1994). Adems, el control de la informacin, el anonimato, la reserva y
el retraimiento son tambin partes importantes de la necesidad de privacidad. El
anonimato implica el deseo de que otros no sepan de uno; la reserva supone el
deseo de descubrir de uno solo aquello que uno quiere y delante' de quienes elija
(le merezcan confianza); y el retraimiento significa no involucrarse con los vecinos
de modo que las visitas no esperadas producen molestia.
En el caso de los armeritas que vivan en campamentos, su cotidianidad
transcurri como en una vitrina, expuestos no solo ante los ojos de los vecinos
sino del mundo. Los medios de comunicacin irrumpieron en su privacidad,
despertando la conmiseracin del planeta. Esta situacin lesion en muchos casos
su autoestima. De otra parte, su vida cotidiana: el hacinamiento y la exigencia de
emprender actividades comunitarias como, por ejemplo, la olla comunitaria,
dejaron sin sentido una de las tareas principales de las mujeres en el hogar:
preparar los alimentos para su familia.
Es cierto que la cultura tolimense, de tierra caliente, a la cual ,pertenecen los
sobrevivientes, ve como algo normal que parte de la vida diaria transcurra en la
calle y, por lo tanto, se vio como algo muy comn que la gente compartiera al
principio de la estancia en los campamentos, su cotidianidad en forma
desprevenida con sus vecinos. Sin embargo, a la larga, la imposibilidad de tener
un mnimo de privacidad....
(....)
pg 126
El rumor
Freud dice que ante ese insoportable hueco de lo simblico, ante la
repeticin del traumatismo original que no puede ser sanado, el delirio aparece
como una tentativa de jugar a la cura. El rumor sera entonces una solucin
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
delirante para llenar el vaco dejado por los discursos oficiales y afrontar lo
inexplicable (De Vanssay 1988). El rumor expresa, a nivel ms profundo, la duda
sentida por todos sobre el desarrollo de las concepciones pragmticas y
materialistas de la gestin de catstrofes (ibdem).
En un contexto como el colombiano, en donde el Estado por su precariedad, es
deslegitimado con facilidad y adems se desconfa de la eficacia de sus acciones,
el rumor surge muy fcilmente. Por ejemplo, poco tiempo despus de la catstrofe
se escuchaba en los campamentos de Guayabal que por las noches llegaba el
ejrcito a Armero y disparaba contra los sobrevivientes que intentaban rescatar
algunas de sus pertenencias. Si bien es cierto el Alcalde militar de Lrida dio la
orden de disparar contra los posibles saqueadores, el Gobierno central desmont
rpidamente dicha orden absurda. No obstante, se deca que haba muchos
muertos por esta circunstancia, pero no se saba cuntos.
Otro objeto de rumor fue decir que los miembros de los organismos de rescate y
salvamento auxiliaban principalmente a quienes tenan algo de valor sobre su
cuerpo a fin de despojarlos de stos, dejando morir a los ms pobres.. Tambin se
deca que en el momento de la catstrofe muchos haban muerto atropellados por
los carros, cuyos conductores en su afn por escapar de la avalancha, pasaban
por encima de las personas sin detenerse.
Se oy decir igualmente que slo las prostitutas se haban. salvado de la
avalancha porque Dios haba tenido misericordia de ellas as como otras
prostitutas se haban apiadado y enterrado al cura que fue asesinado el 9 de abril
de 1948, por la multitud enardecida, que lo acusaba de guardar armas entre las
figuras de los santos de la iglesia y de introducir la violencia en un pueblo que era
"un oasis en medio de las masacres en el Tolima". El rumor asociado al asesinato
del cura tom vigencia y de voz en voz se dijo: "Armero era una ciudad matacuras.
Tenamos que pagar. por el asesinato del cura, lo merecamos".
"Quince das antes del desastre llegaron a Armero unos profetas y nos dijeron:
nosotros venimos posedos por Dios para sacarlas, para salvarlas. Les
preguntamos cmo y nos respondieron: arrepintanse de lo malo que han hecho
para que cuando pidan la ayuda de Dios, El las proteja porque van a pasar cosas
espantosas. Van a haber ahogados y quemados. Muchos pobres quedarn ricos y
muchos ricos quedarn pobres. Para salvamos, nos dijeron, tenamos que ir a las
iglesias y no faltar a las misas. Yo les dije que, solo con estar arrodillados no nos
vamos a salvar. Tenemos que amar a los viejitos, a los tonticos, a los invlidos y
compartir nuestros bienes con aquellos que no los tienen. El profeta me dijo:
'basta, hermana, tu te salvars y.todos los que estn en tu casa`. (Testimonio de
un sueo de una mujer de 60 aos de la vereda de Iguacitos. Lrida, 1994).
El recuerdo de la poca de la violencia de la cual se habl en captulo anterior,
marc la mente de muchos armeritas. En algunas de las entrevistas realizadas
con personas mayores, al referirse a la catstrofe de Armero la compararon
espontneamente con la poca de La Violencia y expresaron que sta haba sido
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
ms dolorosa por tratarse de acciones humanas pero haba tenido caractersticas
semejantes por el desarraigo y el desplazamiento forzoso que ambas haban
causado.
Diagnstico de la realidad psico-social de los armeritas despus de la
catstrofe
Los psiclogos, psiquiatras y socilogos; participantes en la investigacin sobre el
trauma colectivo causado por la catstrofe, pudimos apreciar diversos tipos de
reacciones entre los sobrevivientes:
1. Personas que pudieron adaptarse a la situacin de forma adecuada y
elaboraron el duelo de manera satisfactoria pudiendo integrarse a su
trabajo e iniciar el proceso de reconstruccin de su vida de manera ms o
menos rpida.
'L
2. Personas muy pasivas, que culparon a RESURGIR y las personas
externas de su actual situacin. Estas eran personas muy demandantes de
afecto, de objetos materiales, de ayuda, situacin que se agudiz por la
relacin paternalista que en muchos casos se estableci con ellas.
3. Personas que negaron la situacin de muerte y de ruptura y que an
continan con problemas.
Esta diversidad de reacciones y comportamientos no atrajo, sin embargo, la
atencin de las instituciones responsables de la reconstruccin, que la misma
mereca. Esta baja sensibilidad institucional ante tan compleja problemtica, fue
motivo de resentimiento- entre los sobrevivientes: la preocupacin central de la
reconstruccin "estuvo centrada en lo material y no nos trataron la parte
psicolgica' (Testimonio de un hombre de Villa Armerita).
De hecho, la rehabilitacin psico-social en el caso de la catstrofe del Ruiz, fue
iniciativa de entidades privadas, que como la Facultad de Medicina de la
Universidad Javeriana, realiz un convenio con RESURGIR y sus profesionales
trabajaron sistemticamente durante tres aos despus de ocurrida la catstrofe.
Sin embargo, esta experiencia que se ha constituido en una de las ms ricas a
nivel del estudio de las situaciones post-desastre, no fue suficiente para una
poblacin que en su conjunto requera mucho mayor apoyo psico-social.
Esta ltima situacin parece ser comn cuando ocurren grandes catstrofes. Por
ejemplo, en Nimes donde se produjeron grandes inundaciones en 1988:
"...la rapidez de la creciente y de su disminucin, dejaron una imagen irreal del
evento geofsico: el evento suscit un fuerte sentimiento de incredulidad en los
testigos Acaso la atencin de los poderes pblicos no se focaliz demasiado
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
sobre los problemas de rehabilitacin urbana en detrimento del tratamiento
psicolgico de los siniestrados?" (De Vanssay 1988).
Cuadro No. 1
GASTOS EN REHABILITACION PSICO-SOCIAL DE LOS
SOBREVIVIENTES DE LA CATSTROFE
Ciudades
Lrida
Guayaba
Ibagu
Total
Millones de Pesos
5.000.000
6.000.000
5.000.000
16.000.000
Us$
39.370
47.244
39.370
125.984
Fuente: Snchez Sonia, Bogot 1989.
' En el informe del Departamento Administrativo de la Presidencia al Congreso de
la Repblica, se dice que en Bogot y en Caldas se organiz un centro de
servicios que brind a los damnificados atencin psicolgica, capacitacin, empleo
y otros servicios4. Adems, oficialmente las cifras del cuadro anterior y el
Convenio RESURGIR-Universidad Javeriana podran presentarse como
indicadores de la formulacin y ejecucin de una poltica para la recuperacin
psico-social de los armeritas. Sin embargo, tambin deben tomarse como
indicadores de la eficacia de estas polticas, el rechazo a la ayuda que ofreci la
Universidad Nacional y las difciles relaciones entre RESURGIR y el equipo de
psiclogos de la Universidad Javeriana. "Las trabas a que nos someti la
administracin central captaron una buena parte de nuestras energas,
sustrayndolas de las actividades propias del proyecto" (Velsquez 1986).
(...)
A manera de conclusiones
El trauma psico-social en los armeritas, se dio con mayor o menor intensidad,
dependiendo de su larga- o corta permanencia en albergues. Quienes
permanecieron largo tiempo fueron los ms vulnerables.
La situacin postraumtica continu por efecto de la incertidumbre de nuevas
erupciones del Volcn, de la falta de privacidad en los campamentos, de la
dependencia total de la ayuda externa y de la falta d incentivos para emprender
la reconstruccin. Quizs esto expliqu el grado de deterioro y de descomposicin
social que vivieron los campamentos de los sobrevivientes.
Anlisis de los factores humanos, causales inmediatos de la catstrofe
(pg 140-148)
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Al considerar los hechos registrados durante la tarde y la noche del 13 de
noviembre, se tiende a asignar la mayor responsabilidad de la catstrofe a las
autoridades nacionales y regionales pero tambin se sealan las deficiencias
tcnicas, y se responsabiliza, aunque en un grado menor, a las autoridades
polticas y morales (cura, profesor) de Armero y a la misma poblacin (D'Ercole
1989:13).
A propsito de las deficiencias tcnicas, Anzola y Gesecke (1989:45) manifiestan
que en el momento de reactivacin del Volcn, no exista en Colombia un
organismo especializado en aspectos vulcanolgicos.. Con motivo del sismo de
Popayn, ocurrido el 31 de marzo de 1983, se haba propuesto al gobierno
nacional, la creacin del Instituto Colombiano de Ingeniera Ssmica, uno de cuyos
objetivos era precisamente la vigilancia de los volcanes mediante instrumentacin
sismolgica. Desafortunadamente, esta iniciativa no fue acatada y, por lo tanto, no
fue hecha realidad.
Tampoco fueron fructuosas las tentativas de adelantar estudios de
microsismicidad en la zona del antiguo Caldas ni los esfuerzos del Congreso para
crear el Instituto de Investigaciones Geofsicas.- Antes de que ocurriera la
catstrofe, varios colombianos trabajaban en la creacin de un ente que tuviera a
su cargo los estudios sismolgicos y vulcanolgicos del pas. Esta idea se
apoyaba en los conceptos esbozados en la propuesta para la creacin del Instituto
Colombiano de Ingeniera Ssmica mencionado antes, pero el avance de la
iniciativa era muy lento. Segn Anzola y Giesecke (1989:45) hubo llamadas de
atencin sobre los peligros del Volcn realizadas por profesionales de reas tales
como la Geologa, la Ingeniera Civil, que no tuvieron la resonancia necesaria para
presionar la accin gubernamental y que ms bien fueron tildadas de alarmistas y
exageradas. Esta reaccin generalizada en el pas, se acenta por el hecho de ser
la actividad volcnica un fenmeno fsico de largo plazo, que fcilmente puede ser
olvidado por una sociedad entre una y otra de sus ocurrencias.
D'Ercole afirma que las autoridades culparon generalmente a los habitantes de
Armero: la Cruz Roja Colombiana alert a los habitantes de Armero, Lbano,
Mariquita y Honda y les comunic que deban evacuar; que deban salir del rea
pero la poblacin no acat tal llamamiento. Diversas versiones han indicado que la
gente no crey en la advertencia sobre el peligro y pens que nada pasara, por lo
cual no se retir de la zona (General Vega Uribe, Ministro de la Defensa Nacional
de la poca) o dud de la inminencia del peligro por tratarse de algo desconocido,
de algo sobre el cual no tenan experiencia previa o era impredecible (Jaime
Hoyos Arango, Gobernador del Departamento de Caldas).
Factores humanos determinantes
En el caso de Armero, los hechos arriba mencionados ponen de manifiesto que
diversos factores humanos tuvieron que ver con la catstrofe y que se
manifestaron, como dice D'Eercole, en:
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Fallas de coordinacin
No hubo coordinacin entre las autoridades nacionales, departamentales y
locales. No todos los responsables estaban en su puesto en el momento crtico y
hubo negligencia a este respecto. Sin embargo, se transmiti, la alerta desde
Ibagu.
El mensaje no se entendi, en Armero y fue mal transmitido
Este hecho plantea el problema de la comunicacin y sobre todo del contenido del
mensaje de la informacin. Este seguramente no fue lo bastante claro, preciso,
repetido o adaptado a los que iban a recibirlo: Ante todo el mensaje no fue
efectivo.
Los problemas de orden tcnico fueron numerosos
Hubo problemas de comunicacin entre Ibgu y Armero. La sirena de los
bomberos estaba averiada. Lo nico que tenan los armeritas en toda la zona de
influencia del Volcn, eran unos voladores que deban hacerse sentir cuando
empezara la erupcin.
Las medidas tomadas en un Armero aislado pero alertado, fueron tardas y/o
inadaptadas a la situacin: ni el cura, ni el alcalde, ni el profesor, tuvieron la fuerza
para ordenar medidas efectivas. El Alcalde no fue apoyado por la autoridad
regional y superior inmediato, el Gobernador.
La poblacin no crey que le pudiera suceder algo negativo
Pese a la cada de ceniza, la mayora de la poblacin no hizo caso de los
mensajes difundidos por radio y prefiri escuchar las voces tranquilizantes de
aquellos a quienes -,,conocan y en, quienes confiaban. Durante las horas que
precedieron a la irrupcin de los lahares pocas personas dejaron sus casas por,
iniciativa propia para ira refugiarse a colinas cercanas. Algunos sobrevivientes
confiesan que tuvieron ganas de hacerlo, pero la noche y la tormenta los
disuadieron.
Sin duda alguna, para alguien de escasos recursos, irse por iniciativa propia
significa dejar el patrimonio que se ha construido tras aos de trabajo, sufrimientos
y sacrificios. Por eso, muchas veces es un desastre equivalente a la muerte,
especialmente cuando no existen alternativas de a dnde evacuar y qu hacer
despus. De ah que muchos prefirieron esperar hasta ltimo minuto para
obedecer y acatar las recomendaciones que se les venan haciendo por distintos
medios.
Entre los testimonios recogidos, uno da cuenta de que en esos das haba temor
de que la guerrilla se tomara a Armero. Por esta razn, cuando se oyeron los
primeros gritos de que el Lagunilla se haba desbordado, la polica entendi que la
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
guerrilla se haba tomado a Armero. Se atrincheraron y todos murieron (Entrevista
a Angel Martnez,1993).
Causas ltimas de la catstrofe
"Un pueblo que desconoce su historia, parece condenado a repetirla" .
Entre el comn de los colombianos es poco lo que se conoce sobre los fenmenos
de la naturaleza. Para muchos todava se los considera manifestaciones del poder
de Dios y, por lo tanto, no se los cuestiona ni merecen ser estudiados a
profundidad y con una perspectiva histrica. Si a eso se aade que hay un gran
desconocimiento de la geografa patria y de sus muy diversos ecosistemas,
entonces la lejana y la
distancia surgen como algo muy natural y muy difcil de ser cambiado.
Solo despus de que ocurri la catstrofe se despert el inters por leer con
atencin los relatos de Fray Pedro Simn y Joaqun Acosta sobre las erupciones
del Ruiz. Luego de la erupcin de 1845, que caus 1.000 vctimas, como se vio
antes, este segundo autor escribi lo siguiente:
"Lo que es extrao es que ninguno de los habitantes de estos pueblos construidos
sobre lodo solidificado de antigs derrumbes, conozca el origen de este amplio
terreno" (Joaqun Acorta citado por D'Ercole 1989).
En noviembre de 1985 la historia del Volcn Nevado del Ruiz era igualmente
desconocida para la mayora de los habitantes de Armero y Chinchin. Por
ejemplo, a los nios no se les enseaba en clase de geografa nada relacionado
con la existencia y caractersticas de este Volcn Nevado, como lo sealara
Miguel Thomas, un experto en desastres del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Por lo tanto, la falta de memoria histrica y de conocimiento sobre las
erupciones del Ruiz llev a una ausencia de conciencia sobre los peligros reales y
los riesgos relacionados con esos peligros. Ya sea por parte de las autoridades o
por parte de las poblaciones, nadie imaginaba o crea que poda producirse un
fenmeno de la importancia del que conocemos hoy en da y que tantas vctimas
cobr.
D'Ercole sostiene que la posicin siempre fue minimizar el riesgo relacionado con
una erupcin del Volcn del Ruiz o con el derretimiento del hielo que hubiera
provocado dicha erupcin. En ese sentido la reaccin del Alcalde de Armero es
caracterstica. El hecho de intentar evacuar solamente las personas que vivan al
borde del Ro Lagunilla, muestra que esperaba una inundacin importante pero de
ninguna manera de la dimensin catastrfica que realmente tuvo. Adems el
Alcalde pensaba ante todo en la ruptura de la represa natural El Sirpe, localizada
arriba de Armero y cuyo contenido era aproximadamente de un milln de metros
cbicos, que efectivamente se volcaron sobre la regin de Armero. Por su parte,
varios sobrevivientes confiesan que no crean que se fuera a producir una
inundacin de tal naturaleza y en caso de que se produjera, el agua slo hubiera
alcanzado el nivel de la rodilla.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
La pasividad de las autoridades departamentales y su hostilidad frente a algunas
personas consideradas como alarmistas, entre ellas el Alcalde de Armero, pueden
ser consideradas como manifestaciones de una nfima percepcin del riesgo, la
cual, segn D'Ercole estara localizada en dos niveles:
a) No se posea una experiencia de una erupcin relativamente reciente del
Nevado del Ruiz. Tampoco exista una memoria colectiva. Armero, cuyo
nombre data de 1930, fue fundada bajo el nombre del Valle de San Lorenzo
en 1890, es decir, 45 aos despus de la erupcin de 11345. Adems, la
gente empezaba a acostumbrarse a las repetidas manifestaciones del Ruiz,
que se producan desde haca un ao y que hasta entonces no haban
constituido peligro alguno.
b) Por otra parte, a nivel mundial no exista caso alguno de catstrofe
volcnica por lahares que fuera comparable y pudiera servir como
referencia. Sin embargo, los lahares no constituyen fenmenos
excepcionales. Se conocen en Islandia, en Japn, en Nueva Zelanda o ms
cerca, en Chile. Pero hay que remontarse a 1919 para encontrar un caso de
lahares especialmente mortfero: 5.000 vctimas en la Isla Java (Indonesia),
luego de la erupcin del Volcn Kelud -expulsin de un lago de crter-. En
1980 la erupcin del Santa Helena en los Estados Unidos, haba provocado
lahares pero stos permanecieron ocultos por lo menos para el pblico,
porque se presentaron fenmenos de mayor importancia, como las
avalanchas de escombros y las nubes ardientes.
Adems de los factores analizados por D'Ercole, agrego otros tomados de
entrevistas personales y de nuestra propia experiencia con relacin a las causas
profundas del desastre del Ruiz.
Ausencia de liderazgo local en el caso de Armero
El escaso liderazgo municipal, por parte del Cura, el Alcalde y el Profesor as
como el miedo a perder sus pertenencias fueron factores que influyeron en la
permanencia de los armeritas en su ciudad natal.
En cuanto al liderazgo departamental, la situacin no era mucho mejor ya que la
pasividad y la delegacin de sus propias responsabilidades en otros, indicaban
una baja preocupacin por los asuntos locales que no fueran los de Ibagu.
Distinta era la situacin en el Departamento de Caldas. Este pertenece, como ya
se dijo, a la cultura de la colonizacin antioquea, la cual gener una actitud
generalizada de independencia, un mayor nivel de iniciativa personal y una
bsqueda de autonoma territorial respecto del poder poltico central,
caractersticas que no se encuentran en otras regiones del pas. La existencia de
un peridico regional fuerte como La Patria es ejemplo de ello. Caldas cuenta con
una comunidad fuertemente organizada con grupos de presin definidos que
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
pueden ejercer dicha presin sobre los mandatarios regionales e incluso
nacionales (Giesecke 1989:75).
Por el contrario, el Departamento del Tolima, que si se excepta el norte, no
recibi esa ola de colonizacin, depende mucho ms de Bogot, en sus relaciones
e incluso en sus medios informativos y es menos beligerante en sus
reivindicaciones frente al gobierno central. Es as como en Armero en 1985, no se
haba aceptado plenamente el paquete legislativo promovido por la Administracin
del Presidente Betancur, que pretenda ampliar la participacin ciudadana,
fortalecer el nivel municipal y fomentar la descentralizacin administrativa. El
imperioso proceso de descentralizacin no se haba puesto en marcha en ese
momento.
Adems de estos factores recin sealados, cabe mencionar otras de parecida
incidencia en relacin con la catstrofe. Por ejemplo, la centralizacin de gran
nmero de decisiones en Bogot, y a nivel regional, en las capitales
departamentales: Ibagu y Manizales..
Hubo, de otra parte, una notable diferencia en la respuesta de cada una de las dos
gobernaciones -Caldas y Tolima- y de las Alcaldas de Manizales y Armero. Como
desde Manizales se ve claramente el Volcn y hace parte de su patrimonio
cultural, la manera como se asumi el problema fue de un mayor inters
(Giesecke 1989:75). La percepcin, sin embargo, que se tena era de que se
trataba ms de un nevado que de un volcn y hasta no se conoca el crter
Arenas, que ' fue el que entr en actividad en 1984.
No obstante la posible acuciosidad de la accin de los funcionarios
departamentales de Caldas, sta pec de local frente a un acontecimiento
nacional. De una parte, si bien se logr motivar a algunas instancias del Gobierno
central, sobre la posibilidad de una erupcin, no se logr lo mismo con dirigentes
de otros departamentos amenazados. De otra parte, debido al excesivo
protagonismo de los dirigentes manzalitas, cuando el peligro directo para
Manizales descendi, la preocupacin nacional por el Volcn baj igualmente. En
contraste con el Departamento de Caldas, la iniciativa de las autoridades del
Departamento del Tolima frente a la reactivacin del Volcn fue muy limitada, lo
mismo que fue baja su respuesta respecto a las inquietudes de su poblacin.
Varios factores pueden haber contribuido a este hecho: uno de ellos es que
indudablemente el Ruiz est mucho ms alejado de Ibagu, la capital del Tolima,
que de Manizales, tanto en distancia fsica como emocional., No es posible
observar el Nevado desde Ibagu. Por otra parte, las poblaciones ,directamente
afectadas eran poblaciones rurales, alejadas de la capital departamental y sus
ejes de poder; No exista tampoco en el Tolima un sector de medios de
comunicacin ni una comunidad organizada con tanta capacidad de presin sobre
la gobernacin como en Callos.
Lo que s es evidente es que la Gobernacin del Tolima no ejerci el liderazgo
necesario para enfrentar los peligros de la reactivacin del Volcn. La ausencia del
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
mandatario seccional de las reuniones convocadas en Manizales, su no
participacin directa en la mayora de aquellas programadas en Ibagu, delegando
su responsabilidad en funcionarios de nivel medio, el no atender de manera
efectiva las solicitudes de poblaciones cercanas al Volcn, particularmente las de
Armero, que insistentemente reclam la atencin de la Gobernacin y del
Gobierno Central.
Finalmente, los dirigentes regionales y municipales no fueron sensibles a. los
signos premonitorios de la situacin del Volcn que hubieran servido en las, tareas
de la prevencin (vase al respecto el Mapa No. 7 sobre amenaza volcnica). .
En efecto, en octubre de 1984, algunos sismgrafos encargados de la
auscultacin permanente del Nevado del Ruiz, mostraron signos de que ste
comenzaba a despertar. El 22 de ese mes se registr un sismo de magnitud 4 en
la escala de Ritcher mientras simultneamente el crter Arenas creci al punto de
generar un penacho de humo visible a muchos kilmetros de distancia; las
ciudades de Manizales y Chinchin recibieron una lluvia de cenizas; un primer
lahar de poco volumen interrumpi la ruta de Manizales a Murillo. Todos estos
eventos eran seguidos cientficamente.
En septiembre de 1985 estuvo listo el mapa de riesgos ssmicovolcnico,
elaborado por el Instituto de Investigaciones Geolgicas y Mineras
(INGEOMINAS), en colaboracin con algunas entidades nacionales e
internacionales que vean con preocupacin la inminencia del peligro. Una reunin
de cientficos con el Ministro de Minas se llev a cabo en Bogot, dos meses antes
del desastre, para estudiar la situacin. Las autoridades colombianas conocan la
amenaza que recaa sobre las poblaciones de Armero y Chinchin, aunque fuera
impredecible el da y la hora de la erupcin. La comunidad internacional haba
escrito y llamado en repetidas ocasiones al Gobierno Colombiano solicitndole la
autorizacin para monitorear el Volcn. Hubo demoras y hasta negligencia para
responder estas solicitudes. El rumor del peligro inminente era incesante, y en
ciudades como Manizales, cada ciudadano se apropi del lenguaje vulcanolgico,
tratando de interpretar los signos del Volcn.
El contexto poltico, econmico y social en el momento de la catstrofe
El pas estaba viviendo en 1985, una situacin particularmente tensa por los
diversos y complejos conflictos polticos. El proceso de paz entre el Gobierno y los
grupos opositores en armas estaba a punto de fracasar y el rumor de un secuestro
colectivo de la Corte Suprema de Justicia por parte del M-19, era un secreto a
voces. El Gobierno del Presidente Belisario Betancur deba resolver varios
problemas simultneamente y descuid la necesaria atencin que requera la
emergencia presentada por el Ruiz. Evacuar 30.000 personas era costoso y no se
tena experiencia en este tipo de eventos. Por otro lado, los gremios econmicos
de Caldass presionaron para que se minimizara el peligro por 'el miedo al colapso
econmico de la ciudad de Manizales.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
(...)
Conclusiones
Estos acpites pretendieron mostrar cmo la catstrofe tuvo causas de
orden humano que pesaron ms que el fenmeno fsico. Si bien es cierto los
lahares produjeron los daos que ya se analizaron, se requera un tratamiento
humano y social diferente al que se hizo. Para esto habra sido necesaria una
orden de evacuacin dada a tiempo. No cabe duda que el tiempo que transcurri
desde que el Volcn hizo su primera explosin y la ltima (dos horas) fue ms que
suficiente para que la poblacin se hubiera salvado si la evacuacin hubiera
estado previamente organizada y si se hubiera dado la orden clara y
oportunamente.
Desafortunadamente la centralizacin de las decisiones en Bogot y la pobre
percepcin del riesgo que tenan no solo los habitantes de Armero sino las
autoridades locales, regionales y nacionales provocaron la catstrofe. Como deca
un especialista y profundo conocedor del Volcn del Ruiz, ste fue suficientemente
noble pues avis con tiempo pero la comunidad y sus gobernantes no le pusieron
atencin. En este sentido "fue una catstrofe anunciada".
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Captulo 6. Polticas y Planes de reconstruccin del Estado frente a la
catstrofe del Ruiz: propuestas y realizaciones.
(pg 158 y ss)
Las funciones de RESURGIR
Tal como se dijo antes, al ser creado RESURGIR se le asign la misin de
coordinar, planificar y financiar los planes y programas que impulsaran los
sectores pblico y privado.
Es as como tena la obligacin de reembolsar los gastos efectuados por las
entidades pblicas para la atencin de la emergencia. Actuar como depositario de
las acreencias ciertas a cargo de instituciones bancarias establecidas en la ciudad
de Armero que no fueran reclamadas por sus titulares en un ao.
Ms adelante se le asignaron otras funciones de tipo administrativo (como expedir
certificaciones) y, en especial, coordinar las actividades de construccin de
vivienda, servicios pblicos, equipamiento comunitario y otorgamiento de crdito y
garantas que realizaran las entidades pblicas as como coordinar las actividades
de entidades privadas que hubieran recibido o recibieran donaciones con destino
al alivio de los daos causados por el desastre. (Gmez 1985).
A stas se le fueron sumando otras funciones: prevenir la ocurrencia de nuevos
desastres y para ello, deba determinar con la colaboracin del Instituto Nacional
de Investigaciones Geolgico-Mineras (INGEOMINAS), con el Instituto Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) y del Instituto
Geogrfico Agustn Codazzi (IGAC), las reas en donde por razones de peligro o
riesgo no podan realizarse nuevos asentamientos o se deban evacuar los
existentes y conceptuar sobre la importacin de maquinaria y equipos para el
aprovechamiento de bienes ubicados en el rea del desastre:
Adicionalmente fue asumiendo la ejecucin de aquellas actividades que otras
entidades por razones administrativas u econmicas no podan asumir con la
celeridad que demandaba la situacin. (ibdem).
Toda esta concentracin de funciones que se le fueron asignando hicieron, como
lo sealara Gloria Vsquez (1986), que RESURGIR fuera como un miniestado
dentro del Estado. Se esperaba que las 130 personas que trabajaban en
RESURGIR resolvieran todos los problemas de la regin afectada por el desastre.
Las polticas de RESURGIR .
Las polticas que se establecieron para la reconstruccin estuvieron centradas en
tres dimensiones, las cuales a su turno fueron desagregadas en diversos
programas y proyectos:
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Poltica de asentamientos humanos
Poltica de reconstruccin de la infraestructura necesaria para el desarrollo
econmico de la regin
Poltica de rehabilitacin psicosocial de los sobrevivientes
Poltica de asentamientos humanos
Escogencia del reemplazo de Armero cono gran centro regional .
Tal como se dijo antes, el lugar para reconstruir a Armero fue motivo de gran
debate entre los distintos estamentos de la sociedad tolimense y del pas:
miembros del Alto Gobierno, representantes de los gremios econmicos,
propietarios de las grandes haciendas, los polticos regionales, los cientficos, y en
mucha menor medida, los sobrevivientes de la catstrofe participaron en dicho
debate.
En efecto, los directamente afectados tuvieron muy poca posibilidad de decidir,
pues segn Gmez Barrero, parte del problema era que los damnificados haban
constituido ms de 19 grupos que los representaban y que no lograban ponerse
de acuerdo. Si bien es cierto que se constituyeron diversos grupos entre los
sobrevivientes, de los cuales se hablar ms adelante, el hecho es que sobre el
lugar de la reconstruccin, jugaron mltiples intereses econmicos y polticos.
Respecto a quines fueron los principales beneficiarios de estas disposiciones de
Emergencia Econmica, se pueden hacer las siguientes consideraciones:
a) La afectacin temporal y en algunos casos leve sobre sus bienes, permiti
a los grandes terratenientes y hacendados acceder sin ningn problema a
los crditos y dems facilidades que ofreci el Estado. En efecto, de
las-bondades de la ley 44 de 1987, pudieron beneficiarse quienes teniendo
buenas relaciones polticas, econmicas y espaciales, saban cmo se
tean que tramitar los crditos; por ejemplo el propietario de la-hacienda El
Santuario, que haba sido ligeramente afectado por la avalancha, obtuvo un
crdito por $350 millones de pesos (US$ 2 millones).
b) b) Ibagu y Manizales fueron las ciudades que ms se beneficiaron con las
polticas de desarrollo econmico impulsadas por RESURGIR. En Ibagu
hay actualmente ms de cien industrias textileras y de la construccin que
se beneficiaron de esa ley de exoneracin de impuestos.
c) La situacin fue distinta para los sobrevivientes pobres respecto a su
acceso a todas las ventajas arancelarias y crediticias otorgadas a los
afectados por la catstrofe. Pedro Gmez t1 reconoci en 1989 que la
mayor parte de los trmites para, conseguir las licencias y los crditos
deban hacerse, a travs de los intermediarios financieros tradicionales, a
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
los cuales muchos damnificados no haban tenido acceso y dichos trmites
les eran adems muy engorrosos.
Por tales razones, es decir, ante su inexperiencia y/o desconocimiento en el
manejo de toda la tramitologa requerida, la recuperacin econmica de aquellos
fue delegada a entidades privadas sin nimo de lucro (como, por ejemplo, la
Corporacin Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas -COREAS-) que de
acuerdo con sus objetivos otorgaron pequeos crditos y estimularon el desarrollo
de formas asociativas y microempresas. En el caso de COREAS, esta entidad en
enero de 1987, haba colocado $ 45'920.400 (US$ 270.120) y en septiembre del
mismo ao esa suma haba ascendido a $ 83'539.1.56 (US$ 491.406). Con este
dinero se otorgaron 426 crditos, cuyo promedio fue de $ 200.000 (US$ 1.176)
para cada uno de los sobrevivientes que lo haban solicitado.
Las polticas de rehabilitacin psicolgica
Tal como se dijo antes, RESURGIR s contempl la rehabilitacin psicosocial de
los sobrevivientes entre sus polticas de reconstruccin; sin embargo, los recursos
que destin para implementar esta poltica especfica, fueron tan solo 16 millones
de pesos (US$ 94.110), suma nfima si se la compara con lo 45 mil millones de
pesos (US$ 264 millones) destinados al desarrollo econmico. Por ello, la
rehabilitacin psicolgica qued ms como una expresin de buena voluntad de
algunas de las entidades que entraron a participar en la reconstruccin, como fue
el caso de la Universidad Javeriana. Este centro universitario celebr un convenio
con RESURGIR para trabajar en este campo, convenio que ante el volumen de
trabajo fue claramente insuficiente pues no pudo comprender a todos los
sobrevivientes que necesitaban una terapia de apoyo y de rehabilitacin.
El Informe al Congreso de la Repblica por parte del Departamento Administrativo
de la Presidencia deca escuetamente que en Bogot y en Caldas "se organiz un
centro de servicios que brind a los damnificados atencin psicolgica,
capacitacin, empleo y otros servicios".
El patrimonio de RESURGIR
El patrimonio de RESURGIR estuvo integrado bsicamente por:
- Las partidas que se le asignaron en el presupuesto de la nacin.
- Los crditos de fuentes tanto nacionales como internacionales.
- Las donaciones.
(....)
pg 180 y ss.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Para la carnetizacin participaban antiguos habitantes de Armero quienes deban
reconocer a los que solicitaban el carnet. Esto se prest para injusticias y para
trfico de influencias Los requisitos para obtener el carnet eran complejos'
De 8.062 encuestas del DANE con damnificados, el 34% estaban en Bogot, el
24% en Ibagu, el 16% en Armero, el 14% en Lrida y el 12% en Manizales,
Chinchin, Cali, Valledupar, Medelln, Girardot, Neiva, Villavicencio, Granada,
Envigado, Villamara, Lbano y otros municipios.
Puede observarse que haba una gran dispersin producto de la atencin de la
emergencia. Los sobrevivientes fueron llevados a distintos lugares muchas veces
sin razn alguna. Otros, tambin al hecho de que muchos no queran regresar por
el miedo a que hubiera nuevas avalanchas.
(...)
Las finanzas de la reconstruccin
El presupuesto de los Programas para la Reconstruccin Fsica, la Reactivacin
Econmica y la Rehabilitacin Familiar y Comunitaria de las zonas afectadas por
la actividad volcnica del Nevado del Ruiz se proyect en $ 50.953 millones de
pesos, tal como se observa en el Cuadro No. 6.
Cuadro No. 6
RESURGIR. PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCIN
POR PROGRAMAS
Programa
.
Reconstruccin Social, Econmica y Material
Rehabilitacin Social
Prevencin de Riesgos
Mili. Us$
260.1
35.2
4.4
Mili. Pesos
44.220
5.980
753
%
86.78
11.73
1.47
Fuente: RESURGIR, 1989.
Ntese el alto porcentaje de inversin destinado a la reconstruccin fsica
comparado con el que se invirti en la prevencin y en la rehabilitacin
psico-social.
En cuanto a los gastos e inversiones realmente efectuadas por RESURGIR hasta
julio de 1986, segn el gerente Pedro Gmez, se haban gastado e invertido $
3.057.9 millones, de los cuales $ 1.794 millones (58.7%), se emplearon en
asistencia social; $ 1.147.5 millones (37.5%) en inversin para la reconstruccin y
reactivacin; 7.6 millones (0.25%) fueron gastos financieros; y el resto (3.54%)
gastos de funcionamiento.
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Balance de la reconstruccin
Hacer un balance rotundo de la reconstruccin, en general, y de RESURGIR, en
particular, es una tarea bastante compleja por cuanto fueron muchos los factores
que incidieron en la puesta en marcha y desempeo tanto de dicha entidad que
fue creada una vez se produjo el desastre y de la cual se esperaban resultados
inmediatos, como del proceso mismo de reconstruccin.
Balance de RESURGIR
Entre los mltiples factores que intervienen en el desempeo de RESURGIR cabe
mencionar el hecho de que la accin del Estado a travs de dicha entidad, tuvo un
componente de incapacidad en parte porque se le dieron a sta funciones que
rebasaban sus posibilidades y no se le hizo entrega oportuna de los recursos que
necesitaba para cumplir con dichas funciones. Es as como el mismo gerente,
Pedro Gmez farrero, al retirarse de su cargo hablaba de que RESURGIR pareca
con las manos atadas porque el Gobierno Nacional demoraba mucho tiempo en
darle las partidas del presupuesto nacional. La administracin del presupuesto
pas por la tramitologa de todas las entidades estatales, las cuales adems,
asuman una posicin centralista exagerada. Desde el momento mismo de la
emergencia, las decisiones fueron (....)
Esta confusin de cierta manera desmoviliz a las entidades del orden nacional,
regional o local que no esperaban que RESURGIR las reforzara en sus acciones
dentro de una reparticin de responsabilidades para contribuir a la reconstruccin
sino que asumiera totalmente la responsabilidad de todo el proceso. Esto a
nuestra manera de ver tiene una explicacin de carcter poltico y econmico. En
efecto, dada la precariedad de la presencia estatal en Colombia, la creacin de
RESURGIR fue percibida en el imaginario de las distintas entidades, como la
institucin responsable de toda la reconstruccin y de la reactivacin econmica
de la zona.
Para muchos RESURGIR representaba la esperanza de que se resolvieran todos
los problemas no resueltos del desarrollo. De cierta manera, las entidades que
participaban con RESURGIR en la reconstruccin esperaban oxigenarse
econmicamente mediante los dineros que iban a recibir a manos llenas a travs
de los contratos y los convenios. Pero una situacin, como la descrita por Pedro
Gmez, con relacin, por ejemplo, al rompimiento entre RESURGIR y el
Departamento Nacional de Planeacin, muestra a las claras que este tipo de
fondos especiales que se crean para la emergencia y luego para atender la
reconstruccin, suplantan al Estado y lo debilitan an ms, dada su pobre
presencia en algunos sitios. Por esa razn, se convierten en los chivos expiatorios
de todo lo malo que sucede.
La participacin comunitaria en el proceso de reconstruccin
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
Con relacin a la participacin de la comunidad, que se pens como una poltica
constante pero que estuvo muy lejos de darse en la prctica, Pedro Gmez deca
en 1994:
"Yo no creo que en una situacin como la que se vivi en Armero, se pudieran
aplicar las teoras usuales de la participacin de la comunidad. Es ridculo pensar
en eso. Yo soy partidario mil por ciento de la planeacin participativa, yo soy
partidario de ir a la gente para saber cmo se sienten, dnde ubican las
necesidades ms apremiantes, cules son sus preferencias, afn ms, sus gustos;
y de all, con apoyo de los tcnicos, de los cientficos, de lo que se quiera, pero
interpretando bien las ideas, hacer la planeacin de la ciudad. Pero pensar que
una gente enloquecida, porque as estaban los armericas, porque aqu no se trat
de que la gente hubiera perdido su pap, su mam, su hermano, su to, sino que
no saba si lo haba perdido y tena la expectativa de que lo iba a encontrar y no
apareca y no apareci. Por esa razn, porque la gente estaba enloquecida, no
estaba en capacidad de opinar sobre lo que le gustaba y su nica preocupacin
era que apareciera el ser querido.
Adems estaba el tema del riesgo. Si la gente hubiera propuesto un lugar de alto
riesgo, el Gobierno no lo poda permitir. Hubiera sido un suicidio colectivo. Por eso
no era muy lgico consultar mucho a la gente. Ahora se critica que la accin fue
paternalista. En una situacin de tristeza como la que se vivi, usted y yo que lo
vivimos, muy pocas gentes logran llegar al dolor tan inmenso de la gente de
Armero y de las que las conoci. No solamente se necesitaba paternalismo, yo
creo que se necesitaba maternalismo. A uno se le derreta el corazn. Yo que los
acompa el 24 de diciembre visitando las concentraciones en Bogot, cada vez
que se habra una puerta miraban a ver si era el pariente desaparecido. Por eso
razn, aunque los tcnicos y los socilogos nos digan que fuimos paternalistas, yo
les digo si hubiera podido ser maternalista lo habra sido. El aspecto psicolgico, el
aspecto humano de esa tragedia, de sus consecuencias inmediatas, de los das
siguientes,, es muy difcil de describir. Para m fue la experiencia ms dura, ms
amarga, aunque tambin ms gratificante".
Magdalena Barn, la responsable de la Divisin de Desarrollo Social, deca aos
despus, que RESURGIR haba tenido muchos obstculos y que la relacin con
los sobrevivientes haba sido especialmente tensa y conflictiva:
"El solo hecho de llegar a la oficina de RESURGIR, le permita a uno darse cuenta
que las cosas se estaban manejando con criterio 1 en contra de cualquier sentido
humano. RESURGIR estaba situado en pleno centro de Bogot, en la zona
internacional, en un piso alto. Ese ya era un primer distanciamiento con los
sobrevivientes. Para muchos de ellos era la primera vez que venan a Bogot y no
tenan experiencia en subir en el ascensor.
Yo recuerdo cuando a m me nombraron, no se poda entrar. La polica vigilaba la
entrada. Haba una gran desconfianza y miedo frente a los sobrevivientes y lo que
ellos pudieran exigirle a RESURGIR".
Desastre y riesgo
Concepcin Psicosocial. Mdulo I. Unidad I
La relacin RESURGIR-sobrevivientes estuvo mediatizada por el dinero. Esto fue
un factor desmovilizador, que los hizo menos actores. Estas son las palabras de
Magdalena Barn.
Desastre y riesgo
También podría gustarte
- Tca Como Actuar Desde La FamiliaDocumento103 páginasTca Como Actuar Desde La FamiliaMarta Garcia100% (1)
- Prueba Zona Norte Grande y ChicoDocumento4 páginasPrueba Zona Norte Grande y ChicoMarco Antonio67% (3)
- Entrenamiento en AsertividadDocumento17 páginasEntrenamiento en AsertividadMarta Garcia100% (1)
- Martinica Encantadora de SerpientesDocumento109 páginasMartinica Encantadora de SerpientesAdrianAún no hay calificaciones
- 61493-Text de L'article-88600-1-10-20071019Documento16 páginas61493-Text de L'article-88600-1-10-20071019Marta GarciaAún no hay calificaciones
- Protocolo 1 de Detección de Indicadores de Desprotección InfantilDocumento2 páginasProtocolo 1 de Detección de Indicadores de Desprotección InfantilMarta GarciaAún no hay calificaciones
- Aqui Nos Quedaremos PDFDocumento30 páginasAqui Nos Quedaremos PDFMarta GarciaAún no hay calificaciones
- Aqui Nos Quedaremos PDFDocumento30 páginasAqui Nos Quedaremos PDFMarta GarciaAún no hay calificaciones
- Estructuras GeologicasDocumento5 páginasEstructuras GeologicasmariaAún no hay calificaciones
- Bordes de PlacasDocumento2 páginasBordes de PlacasJuliaAún no hay calificaciones
- Secme-23492 1Documento38 páginasSecme-23492 1paulinaAún no hay calificaciones
- Examen (5 Bloques) Geografía de México y Del MundoDocumento40 páginasExamen (5 Bloques) Geografía de México y Del MundoChoyeroCabeñoAún no hay calificaciones
- Tomo 5 - Poesías Diversas 1Documento369 páginasTomo 5 - Poesías Diversas 1ElPitucaAún no hay calificaciones
- C038 Mapa 4 HidrogeologicoDocumento1 páginaC038 Mapa 4 HidrogeologicoLAYSA MALU JULCA DIAZAún no hay calificaciones
- Tarea RocasDocumento4 páginasTarea RocasMighael IzquierdoAún no hay calificaciones
- Diapositiva Estudio Cerro "El Hormigón" Managua, Nicaragua.Documento22 páginasDiapositiva Estudio Cerro "El Hormigón" Managua, Nicaragua.Ariot Rodriguez SotoAún no hay calificaciones
- Cuestionario Geologia.Documento6 páginasCuestionario Geologia.CarlosAún no hay calificaciones
- Relaciones Entre Rasgos Físicos y Actividades Económicas PredominantesDocumento13 páginasRelaciones Entre Rasgos Físicos y Actividades Económicas PredominantesLuis Enrique-Ziskry Torrealba Suarez50% (8)
- Ingeniería Antisísmica - Grupo 03Documento82 páginasIngeniería Antisísmica - Grupo 03S. SANTA CRUZ CARRASCOAún no hay calificaciones
- Relieve TerrestreDocumento4 páginasRelieve TerrestreAna Ruano de Reyes100% (1)
- Formularios para La Evaluacion de Hospitales SegurosDocumento36 páginasFormularios para La Evaluacion de Hospitales SegurosbobrequeaedoAún no hay calificaciones
- Abstracts Volume COV6 WEBDocumento244 páginasAbstracts Volume COV6 WEBAndrés Narvaez ZuñigaAún no hay calificaciones
- Identificación Del ProblemaDocumento2 páginasIdentificación Del ProblemaJesusAún no hay calificaciones
- 5to Año - Ciencias de La Tierra - Clase 1 - Ii Momento PedagógicoDocumento5 páginas5to Año - Ciencias de La Tierra - Clase 1 - Ii Momento PedagógicoAngeles AngellsAún no hay calificaciones
- Relieve de ChileDocumento56 páginasRelieve de ChileDavid Nuñez VarasAún no hay calificaciones
- VulcanísmoDocumento2 páginasVulcanísmoAdriiana BorjaAún no hay calificaciones
- Andes PrácticaDocumento4 páginasAndes PrácticaPlinio ÁlvaroAún no hay calificaciones
- Gea y La Formacion de Las RocasDocumento6 páginasGea y La Formacion de Las RocasMonica Yasmin Zorro PuertoAún no hay calificaciones
- ExperimentosDocumento7 páginasExperimentosJorge Matos RodriguezAún no hay calificaciones
- El Concepto de Clan o FamiliaDocumento9 páginasEl Concepto de Clan o FamiliaDante Concha ChoqueAún no hay calificaciones
- Taller Inspección de AmenazasDocumento8 páginasTaller Inspección de AmenazasKaRol PadillaAún no hay calificaciones
- Tema 6. Geosfera y Riesgos Geológicos InternosDocumento14 páginasTema 6. Geosfera y Riesgos Geológicos InternosMARI LUZ LLOPISAún no hay calificaciones
- Informe Nro 01 Salida de Campo A CieneguillaDocumento21 páginasInforme Nro 01 Salida de Campo A CieneguillaAlvaro Ramírez CrisostomoAún no hay calificaciones
- Geologia de La CostaDocumento14 páginasGeologia de La CostaNáthaly MonserrathAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Huancavelica 26-nDocumento30 páginasMemoria Descriptiva Huancavelica 26-ninnovaciones111 proyectosAún no hay calificaciones
- Guia Trabajo de Simos y Vulcanologia.Documento6 páginasGuia Trabajo de Simos y Vulcanologia.Jacquelinne Alejandra Rodriguez LineroAún no hay calificaciones