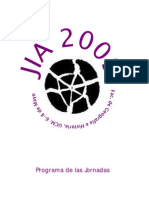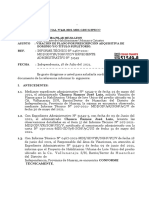Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaTeoriaDelContratoSocial 26704 PDF
Dialnet LaTeoriaDelContratoSocial 26704 PDF
Cargado por
Lina ParraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet LaTeoriaDelContratoSocial 26704 PDF
Dialnet LaTeoriaDelContratoSocial 26704 PDF
Cargado por
Lina ParraCopyright:
Formatos disponibles
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL:
SPINOZA FRENTE A HOBBES
Por JOS GARCA LEAL
A una filosofa con tan clara intencin sistemtica como la de Spinoza,
debemos en principio suponerle una inspiracin unitaria en todos los temas
que comprende. En esta medida, su teora poltica debe ser acorde con las
orientaciones de pensamiento que se desprenden del conjunto del sistema
spinozista. Creo que as ocurre efectivamente, y el demostrarlo constituye
uno de los objetivos del presente trabajo. Ahora bien, esto no impide que
la teora poltica de Spinoza pueda leerse como habitualmente se hace
en comparacin con la de Hobbes.
En el tema poltico, la deuda contrada con Hobbes por parte de Spinoza
ha sido repetidamente sealada, hasta el extremo de poderse afirmar lo siguiente: Uno de los ms eminentes seguidores de Hobbes fue Spinoza,
quien construy una teora de la obligacin poltica que en lo ms esencial
se corresponde estrechamente con la de Hobbes (1). Gough indica que la
base de tal correspondencia se encuentra en la concepcin spinozista (deudora de la de Hobbes) del derecho natural; y en este aspecto comparto su
opinin. El mismo autor precisa tambin que la diferencia ms notoria entre
ambos pensadores est en la forma en que conciben los trminos del contrato social y, particularmente, en el punto sobre las partes que participan
en el contrato. Segn Spinoza, el contrato lo realiza el individuo con toda
la sociedad. Pienso que aqu se introduce una diferencia de especial relevancia (no suficientemente valorada por los que tienden a formar el paralelismo entre Spinoza y Hobbes), que tendr consecuencias decisivas en la
determinacin del modelo de sociedad resultante del contrato, modelo en el
(1) J. W. GOUGH: The Social Contrae!, Oxford, Clarendon Press, 1967, pg. 113.
125
Revista de Esludios Polticos (Nueva poca)
Nmero 28, Julio-Agosto 1982
JOS GARCA LEAL
que las coincidencias entre ambos autores desaparecen por completo. Por
otra parte, la incidencia sobre el pensamiento poltico spinozista de las constantes tericas de su sistema segn se apuntaba en las primeras lneas
nos suministra la clave de inteleccin ltima de la referida temtica.
ETICA Y POLTICA EN SPINOZA
Para precisar el lugar y la funcin de la teora poltica en la lgica global
del sistema y el sentido del ordenamiento poltico en el marco unitario
de la actividad humana, nada mejor que seguir el propio desarrollo de la
Etica. En esta obra, la reflexin poltica es prolongamiento de la reflexin
moral. Bastara para probarlo la simple constatacin de que la teora del
contrato social se presenta de forma resumida en el escolio II de la Proposicin XXVII del Libro IV de la Etica, Proposicin cuyo enunciado dice
as: El bien que apetece para s todo el que sigue la virtud, lo desear
tambin para los dems hombres, y tanto ms cuanto mayor conocimiento
tenga de Dios (2). De este modo, el ordenamiento poltico est en alguna
medida relacionado con el desarrollo de la virtud. Analizaremos brevemente
las relaciones entre tica y poltica.
Aunque el comentario de lo que Spinoza entiende por virtud desborda
obviamente los lmites de este trabajo, conviene para la argumentacin posterior recordar algunos puntos esenciales. Despus de haber definido lo
bueno y lo malo en funcin exclusiva del conatus (esfuerzo por el que cada
cosa tiende a perseverar en su ser), y de describir el estado de alienacin
generalizada de las pasiones como efecto de la debilitacin del conatus,
Spinoza en la apertura del Libro IV, define as la virtud: Por virtud
entiendo lo mismo que por potencia; esto es, la virtud, en cuanto referida
al hombre, es la misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto que tiene
la potestad de llevar a cabo ciertas cosas que pueden entenderse a travs
(2) Etica, IV, Prop. XXXVII (II, pg. 235; pg. 300). La doble paginacin que
se incluye en el parntesis corresponde: la primera al volumen y pginas correspondientes en la edicin de C. GEBHARDT: Spinoza Opera, cuatro volmenes, Heidelberg,
Cari Winters, 1925; la segunda a la edicin de la Etica, preparada por Vidal Pea,
Madrid, Editora Nacional, 1975. Esta segunda paginacin corresponde para el Tratado teolgico-poltico a la edicin traducida por Emilio Reus y con Introduccin
de ngel Enciso, Salamanca, Ediciones Sigeme, 1976; para el Tratado poltico a la
edicin preparada por Tierno Galvn, Madrid, Tecnos, 1966. He tenido tambin en
cuenta la traduccin del Tratado teolgico-poltico que se incluye en la ltima edicin citada.
126
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
de las solas leyes de su naturaleza (3). As, pues, en una primera aproximacin, la virtud consiste en la actividad autnoma, la nica que nos refuerza en el propio ser.
El actuar desde s mismo en que consiste la virtud, tiene una primera
manifestacin individualista: se cifra en aumentar la potencia propia de
obrar. Y Spinoza nos ha indicado que la alegra y los afectos de ella derivados son el vehculo de tal logro. Ahora bien, el aumento de la potencia
de obrar debe traducirse en una mayor capacidad de afectar y ser afectado
por los otros seres (4). Ello supone el paso del orden individual al orden
comunitario; o en otros trminos, la realizacin de la esencia individual
en la existencia necesariamente compartida. No es posible el desarrollo de la
virtud en una actitud aislacionista, pues la potencia propia de obrar slo
aumenta por y a travs de las relaciones interindividuales.
El problema se desplaza, por tanto, a la consideracin de dichas relaciones. Antes de nada, hay que introducir aqu una distincin fundamental,
desde la que se explican muchos aspectos del spinozismo. Es sabido que, segn Spinoza, existe un orden necesario dimanante de Dios o la Naturaleza
que rige las relaciones entre todos los seres: se trata del deterninismo natural excluyente del libre albedro. Spinoza lo llama el orden esencial de la
naturaleza. Pero existe tambin lo que l mismo llama el orden comn
de la naturaleza, el orden fctico, extemo, que responde a la fortuita presentacin de las cosas (5). Se designa de este ltimo modo la dimensin
efectiva en la que frecuentemente ocurren los hechos y que supone, en el
plano humano, esa existencia degradada que habitualmente compartimos.
Este orden fortuito no slo no est en correspondencia con el orden
esencial necesario, sino que est en abierta contradiccin con l. Pues
bien, tal orden comn extendido al plano poltico (aunque Spinoza no haga
explcitamente esta extensin, creo que responde a la lgica de su pensamiento; de hecho, l nos ensea que las relaciones polticas en que normalmente viven los hombres estn en contradiccin con sus necesidades esenciales) (6) impide el desarrollo virtuoso de la potencia de todos y cada uno
de los individuos.
Segn el orden esencial las potencias de los diferentes individuos se adecan entre s: todas ellas son participantes en diferente grado de la potencia infinita de Dios, y su relacin mutua es de complementariedad. Sin
(3) Etica, IV, Definicin VIII (II, pg. 210; pg. 269).
(4) Etica, IV, Prop. XXXVIII y su correspondiente Demostracin (II, pgina
239; pg. 306).
(5) Etica, II, Prop. XXIX, Escolio (II, pg. 114; pg. 147).
(6) Ms adelante veremos las razones en que se funda tal extensin.
127
JOS GARCA LEAL
embargo, en el nivel de la existencia, si sta est presidida por el orden
comn, no solamente se aliena la potencia individual, sino que correlativamente las potencias de los distintos individuos entran en oposicin conflictiva. Decimos correlativamente, pues ambos hechos son indisociables. La
alienacin individual supone tambin que la potencia propia est limitada,
condicionada pasivamente por la accin de las otras potencias. La alienacin,
por todos compartida, implica relaciones de competencia, un orden social
degradado. La consecuencia es para todos los individuos la disminucin
de su potencia de obrar.
La salida a tal estado se busca habitualmente desarrollando la potencia
propia como fuerza de afirmacin de s mismo excluyente e impuesta a
los dems. El resultado de la composicin potencial Spinoza lo llama
fuerza (vis). Mientras que la potentia se define siempre en relacin con la
esencia, la vis se piensa siempre en trminos comparativos, puesto que resulta de la lucha entre mi potencia y la del mundo exterior (7). Pero la
competitividad de las fuerzas (propia del estado de naturaleza y, subsidiariamente, propia tambin de determinados sistemas de organizacin poltica) no logra superar el estadio de alienacin generalizada. Individualmente,
la virtud como potestad de actuar a travs de las solas leyes de su naturaleza no ha encontrado an el mbito de su realizacin. El perfeccionamiento
individual dentro de la existencia comunitaria, la mayor capacidad de afectar y ser afectado, no es por tanto posible.
Cmo romper definitivamente el estado de hechos referido? Si se responde que es necesario recuperar el orden verdadero de las esencias, dndole vigencia y contenido existenciales, la respuesta sera adecuada, pero
an abstracta. La cuestin radica en mostrar cmo ello es operativamente
posible. Spinoza ha indicado dos vas complementarias para su consecucin:
la mediacin poltica de una sociedad democrtica y la reforma del entendimiento o va especficamente moral. Ambas vas no son extraas entre
ellas. La racionalidad en s de la va poltica es realizada en la va moral
como racionalidad para s.
Veamos que la virtud se desarrolla o prolonga como acrecentamiento
de la capacidad de afectar y ser afectado (mejor cabra decir: afectar o ser
afectado, siguiendo a Spinoza, ya que lo uno es a la medida de lo otro). Si
se consideran las demostraciones de las Proposiciones XXXVIII y XXXLX
(Parte cuarta), se observar que tal acrecentamiento est referido en primera
instancia al cuerpo, y responde adems a una clara inspiracin mecanicista:
(7) LUCIEN MUGNIER-POLLET: La philosophie politique de Spinoza, Pars, Vrin,
1976, pg. 96.
128
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
la diferencia cuantitativa del cuerpo humano respecto a los otros cuerpos,
radica en su mayor disponibilidad para afectar o ser afectado. Pero ya en la
Parte segunda se indicaba que ese perfeccionamiento del cuerpo es proporcional al del alma, y as se confirma despus (8).
Con todo, lo que nos interesa subrayar es la dimensin poltica de este
planteamiento. As, afectar o ser afectado significa una mayor apertura a los
otros hombres, establecer unas relaciones humanas adecuadas, profundizar
en nuestro ser colectivo. Por una sencilla razn: para afectar o ser afectado
de modo conveniente hay que superar aquel orden comn de la naturaleza que bajo los dictmenes del azar nos enfrenta mutuamente, disminuye
la potencia de obrar de cada uno, nos sume en la alienacin compartida;
hay, pues, que esforzarse en organizar los reencuentros, y eso supone en
primer lugar el esfuerzo por constituir formas de asociacin que propicien
relaciones de avenencia entre los hombres (9). El espacio donde puede superarse la alienacin generalizada es la Ciudad o Estado.
El aumento de la potencia de actuar, el conocimiento adecuado, el primado de las pasiones alegres, en una palabra: la virtud, slo es posible en
el marco de una Ciudad libre y justa. Por contra, la alienacin de las pasiones tiene su correlato poltico en aquellas sociedades que instituyen la
agresin (recurriendo frecuentemente a formas viciadas de moralidad y religin para justificar su barbarie. Recurdese que la alienacin pasional va
asociada a la representacin de dioses antropomrficos y morales objetivistas). De ah que la tica y la poltica tengan necesariamente un desarrollo
conjunto. O en otros trminos: el progreso en la racionalidad exige el contrapunto de una Ciudad libre.
Se impone, pues, la necesidad de la mediacin poltica. Es cierto que las
causas exteriores de orden poltico no son las nicas que actan sobre nosotros. Pero son las ms importantes: si Spinoza no lo dice en la Etica, lo
dice en sus dos Tratados: fuera de la sociedad todo progreso de la Razn
es imposible (10). Aunque Spinoza no diga expresamente en la Etica que al
margen de una sociedad libre sea de facto imposible el progreso en la racionalidad (no nos referimos obviamente a la racionalidad tcnica, ni siquiera
a la cientfica, sino a la racionalidad tica), s podra justificarse dicho enun(8) Etica, IV, Prop. XXIX, Escolio (11, pg. 240; pg. 307), donde Spinoza promete analizar en la parte quinta la repercusin en el alma de un mejor desarrollo de
la capacidad corporal.
(9) GILLES DELEUZE: Spinoza et le problme de I'expression, Pars, Minuit,
1968, pgs. 234-51.
(10) ALEXANDRE MATHERON: Individu et communaut chez Spinoza, Pars, Minuit, 1969, pg. 84.
129
JOS GARCA LEAL
ciado desde la propia perspectiva de la Etica. En concreto, podra mantenerse que en aquel contexto en el que se impongan colectivamente las pasiones negativas, la razn del individuo, aisladamente, nunca podr por entero
contrarrestar los efectos del mundo exterior. Las pasiones son habitualmente
compartidas merced a la propia dinmica de la convivencia: la interaccin
pasional de los diferentes individuos tiende a homogeneizar la conducta de
todos.
Una vez inmerso en la existencia pasional, la racionalidad que pueda
apuntar en un individuo ser meramente abstracta, simple idea valorativa
de lo bueno y lo malo, pero en s misma y de modo directo incapaz de alterar el curso de las pasiones. En la Etica se afirma que un afecto no puede
ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro afecto contrario y ms
fuerte que el que ha de ser reprimido (11). Significa esto acaso que las
pasiones son irreductibles, que la razn es impotente frente a ellas? Spinoza
considera por un lado, que la reforma del entendimiento, el desarrollo de la
racionalidad, constituye el fundamento de toda empresa de liberacin tica.
Por otro lado est la Proposicin ltimamente citada. La conciliacin de
ambos supuestos (la posibilidad de que la razn genera afectos moralmente
adecuados y ms fuertes que aquellos que la contraran) no est ntidamente
explicada en la Etica, o al menos as lo hace suponer la constatacin de los
desacuerdos entre los intrpretes de Spinoza. No pretendemos ofrecer una
solucin a esa discusin an abierta; tan slo sugiero que el problema tal
vez no tenga una solucin definitiva si se lo considera al margen de la mediacin poltica, pues slo en este ltimo mbito puede alterarse la trama
colectiva de las pasiones. Me limito, pues, a reafirmar la complicidad interna
entre la va de liberacin poltica y la especficamente moral.
EL ESTADO DE NATURALEZA
En un texto muy conocido afirma Spinoza: Quien viese claramente que
puede gozar de una vida o de una esencia mejor cometiendo crmenes que
atenindose a la virtud, sera un insensato si no los cometiese. Pues respecto a una naturaleza humana tan pervertida, los crmenes seran virtud (12). Es obvio que existen criterios morales objetivos para juzgar pervertida tal naturaleza humana. Pero el individuo, al no participar de
ellos, carece de motivos morales que le impidan hacer lo que l considera
(11) Etica, IV, Prop. VII (II, pg. 214; pg. 274).
(12) Carta XXXII, a Blyenbergh, Gebhardt, IV, pg. 152.
130
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
conveniente (hasta el extremo de que para l resultara moralmente bueno
o virtuoso el crimen). La nica limitacin a su conducta est en la ley del
Estado, pero no como una limitacin moral, sino por el riesgo que entraa
para su propia vida la transgresin de la ley. Traigo este texto a colacin
porque establece un fiel correlato en el plano moral de lo que significa en el
orden poltico el estado de naturaleza. Con la diferencia de que en este ltimo,
y segn el derecho natural, no existen tales criterios objetivos de bueno
o de malo. Pero vayamos por partes y hagamos ya aparecer a Hobbes.
Aunque no haya unanimidad total respecto al tema, entre los intrpretes
de Hobbes (13) prevalece actualmente la opinin de que el estado de naturaleza es una hiptesis terica que no alude, por tanto, a ninguna realidad
histrica concreta.
Se ha mostrado adems en el caso de Hobbes que la elaboracin de tal
hiptesis resulta de la aplicacin al estudio de la sociedad del mtodo de
descomposicin y composicin (14), mtodo aportado por Galileo a la ciencia mecanicista de la poca, y segn el cual es necesario descomponer toda
realidad en sus integrantes ms simples para, al reconstruirla posteriormente,
captar su lgica de composicin. Se logra de este modo la definicin gentica o causal, que explica la naturaleza de algo por su gnesis constitutiva.
As, Hobbes procede al principio aislando rigurosamente; as, separa
las voluntades individuales para poder emplearlas como unidades de calculo,
puramente abstractas, sin ninguna 'cualidad' especial. El problema de la
teora poltica consiste en explicar cmo puede surgir un vnculo de este
absoluto aislamiento (15). Ahora bien, en una sociedad histrica dada no
pueden descomponerse o aislarse empricamente las voluntades individuales.
Hay que efectuar una hiptesis sobre cmo seran esas voluntades aisladas,
anterior e independientemente de la vinculacin social. La voluntad presocial
es la voluntad del estado de naturaleza. El hombre en el imaginario estado
de naturaleza es el elemento descompuesto de la sociedad a partir del cual se
puede reconstruir tericamente la vinculacin social. Sin embargo, aunque
la descripcin del estado de naturaleza responda en lneas generales a ese
(13) Vase, por ejemplo, C. B. MACPHERSON: La teora poltica del individualismo posesivo, Barcelona, Fontanella, 1970, pgs. 28-37, y J. W. N. WATKINS: Qu
ha dicho verdaderamente Hobbes, Madrid, Doncel, 1972, captulo sobre Mtodo y
poltica, pgs. 79-97. Para el estado de la cuestin sobre las distintas interpretaciones de Hobbes, K. R. MINOGUE: Parts and Wholes: Twentieth century interpretation of Thomas Hobbes, en Anales de la Ctedra Francisco Surez, nm. 14, Granada, 1974, pgs. 75-108.
(14) WATKINS: obra y captulo citados.
(15) E. CASSIRER: Filosofa de la Ilustracin, Mxico, F. C. E., 1972, pg. 284.
131
JOS GARCA LEAL
status de hiptesis terica, aparecen en ocasiones ciertas ambigedades a este
respecto, que posteriormente comentaremos.
Mucho ms problemtica es la caracterizacin que conviene al hombre
del estado de naturaleza. Las opiniones sobre este tema siguen actualmente
tan enfrentadas que no cabe sino concluir que Hobbes lo trata de forma
ambigua. En concreto, no est nada claro si los atributos del hombre en el
estado de naturaleza son atributos permanentes, que responden a unas constantes humanas, o bien, son atributos especficos para una situacin particular.
Debo reconocer desde ahora que mi interpretacin personal la he reconstruido a poserori a partir de la problemtica de las leyes naturales y el
Derecho natural. Creo, en definitiva, que ah es donde se pone verdaderamente a prueba y donde adquiere su sentido definitivo la definicin
hobbesiana del hombre en el estado de naturaleza.
Para empezar, pienso que en el discurso de Hobbes estn en juego dos
conceptos que versan sobre realidades especficas, que operan implcitamente
como conceptos distintos y que, sin embargo, Hobbes no diferencia con suficiente nitidez, por lo que a veces tienden a superponerse. Los denominar
como el concepto de naturaleza humana y el concepto de hombre natural.
El concepto de naturaleza humana comprende las constantes y atributos
permanentes del hombre. El concepto de hombre natural se refiere al hombre
en la situacin del estado de naturaleza.
Se sigue discutiendo si en esta temtica Hobbes adopt un punto de vista
politco o cientfico. Creo que ambos. Pero Hobbes, guiado por una tendencia de la poca, pretenda englobar en una explicacin unitaria las distintas
facetas del hombre y de su comportamiento, tanto privado como colectivo.
El fondo ltimo de su argumentacin responde a las coordenadas del paradigma cientfico del mecanicismo, dominante en su tiempo. A eso se le aaden, a veces de forma solapada, consideraciones de valor especficamente
poltico. El mecanicismo biolgico de Hobbes, cuyo campo inmediato de
aplicacin sera la antropologa, sirve tambin de inspiracin para los mbitos de la moral y la teora poltica.
El concepto de naturaleza humana Hobbes lo define estrictamente desde
los supuestos del mecanicismo. De este modo, afirma que la esencia actual
del hombre es su conatus, consistente en el esfuerzo por mantenerse en la
existencia, de tal forma que el fin principal del hombre es su propia conservacin (16). Sin detenerme en el tema, sealo que aunque Hobbes y
(16) Leviatn, I, cap. XIII (pg. 95; pg. 223). Para Leviatn cito entre parntesis, primero la pgina correspondiente en la edicin inglesa, reimpresin de la
132
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
Spinoza coinciden en definir al hombre por el conatus, se introduce ya en la
propia definicin una diferencia entre ambos bastante significativa y que
tendr consecuencias decisivas en su posterior aplicacin (17).
El concepto de naturaleza humana, aqu slo delimitado, se explica exclusivamente desde el mecanicismo. Ahora bien, pienso que no ocurre igual
con el otro concepto aludido, el de hombre natural. Desde el mecanicismo
no se puede justificar por entero la definicin que Hobbes ofrece de dicho
concepto.
El hombre natural, decamos, es el que se encuentra en la situacin del
estado de naturaleza. Esta situacin describe el comportamiento hipottico
y los atributos que poseeran los hombres si no existiese un poder constituido al que temer. Si Hobbes hubiese sido plenamente coherente con su
mtodo de descomposicin, en tal situacin hipottica del estado de naturaleza hubiese aparecido la naturaleza humana (y no, como de hecho ocurre,
el hombre natural). Es decir, hubiesen aparecido unos hombres que seran la
encarnacin pura de la naturaleza humana, unos hombres a los que pudiesen
atribuirse todas las constantes y atributos permanentes del hombre, constantes que deberan explicarse desde los estrictos trminos de la ciencia mecanicista. En efecto, de no existir un poder constituido tampoco existira
en la ptica de Hobbes sociedad y, por tanto, a los hombres del estado
de naturaleza habra que despojarlos de todos los rasgos adquiridos por la
vida en sociedad. Nos encontraramos, pues, con sus constantes y atributos
permanentes.
Sin embargo, lo que aparece en la situacin hipottica es el hombre natural, un ser cuyo comportamiento es esencialmente agresivo, el hombre
que es un lobo para los otros hombres. Por redundancia, la situacin en
edicin de 1651, de Oxford, Clarendon Press, 1961; segundo, la edicin preparada
por Carlos Moya y A. Escohotado, Madrid, Editora Nacional, 1979. Las otras obras
polticas: Elementos de Derecho Natural y Poltico, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1979; Del ciudadano, Caracas, Instituto de Estudios Polticos, 1966.
(17) Coinciden en entender el conatus como autoafirmacin en la existencia de
acuerdo con la propia naturaleza. La diferencia surge en la consideracin de dicha
naturaleza. Para Hobbes se trata de la naturaleza biolgica, para Spinoza de la naturaleza esencial. En un primer plano, Spinoza concibe tambin el conatus segn
las coordenadas de la biologa mecanicista, pero sobreaadiendo una concepcin metafsica, que asume y supera la anterior, por la cual el conatus es participacin gradual en la potencia de Dios o la naturaleza. El resultado es que para Hobbes el
conalus se orienta a perseverar en la existencia biolgica bruta, sin ms especificacin, mientras que en Spinoza se orienta a mantenerse en el propio ser, en la propia
identidad personal: a ser uno mismo en todas sus posibilidades. Sobre esto, MATHERON: op. cit., pgs. 83-90.
133
JOS GARCA LEAL
la que se halla se caracteriza como un estado de guerra permanente. Ai perfilar tal agresividad, Hobbes no se atiene exclusivamente al concepto de naturaleza humana, no justifica la agresividad como una derivacin necesaria
del conatus. A partir de aqu adopt la conocida tesis de Macpherson:
cuando Hobbes atribuye la referida agresividad al hombre natural est introduciendo subrepticiamente factores de comportamiento observados empricamente en los hombres de su poca y acordes con la estructura social
entonces prevaleciente.
Segn Macpherson, el estado de naturaleza describe la condicin hipottica en la que los hombres, tal como son ahora, con sus naturalezas formadas por la vida en la sociedad civilizada, se hallaran necesariamente
si no hubiera un poder comn capaz de intimidarlos a todos (18). Dando
por buena la tesis, repetimos, primero: que Hobbes no ha sido enteramente
fiel a su ideal metodolgico de descomposicin, pues al aislar los elementos
integrantes de la sociedad (el hombre natural) estaba obligado a depurarlos
de los efectos posteriores que sobre ellos haya podido producir el vnculo
social (si no, no habra tal hombre natural, o sea, presocial); segundo: que
la descripcin del hombre natural no se limita a recoger las constantes naturales definidas por el mecanicismo (y de hacerlo as, habra obtenido un
resultado coherente, independientemente de que fuese o no satisfactorio),
sino que a dichas constantes se sobreaaden los efectos reflejos de la sociedad sobre los individuos.
La descripcin hobbesiana del hombre natural integra una serie de consideraciones que podran condensarse en tres puntos:
1. El hombre natural se caracteriza por el conatus de autoconservacin.
2. Existe un enfrentamiento positivo entre los diversos conatus de los
hombres.
3. El conaus se desarrolla existencialmente y de modo necesario como
voluntad de dominio y posesin.
Aceptamos el primero, ya que el conatus define a la naturaleza humana
en cualquier situacin posible. Pero subrayamos que aqu se introduce ya la
(18) La teora poltica..., cit. pg. 28. En alguna medida, Hobbes lo reconoce
as. Despus de afirmar la inexistencia generalizada del estado de naturaleza, se
pregunta por la forma de vida que habran de llevar unos hombres que viven ya
en sociedad, si no existiese un poder comn al que temer: Leviatn, I, cap. XIII
(pgina 97; pg. 226). Una de las ambigedades a que antes hacamos mencin, aparece en este mismo texto, ya que a pesar de reconocer que en lneas generales no ha
existido histricamente el estado de naturaleza, intenta relacionarlo con la situacin de ciertos lugares de la entonces mal conocida Amrica.
134
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
superposicin de conceptos que hemos sugerido, y que determina la ambigedad de esta temtica. Si aceptamos el segundo, necesariamente deberemos
dar por bueno el tercero. En efecto, si suponemos que, por obra del enfrentamiento mutuo, la autoconservacin de cada uno se ve amenazada por los
dems, es coherente la actitud de los individuos que intentan acumular dominio sobre los otros, aunque slo sea por asegurar la propia conservacin
o por mejorarla de modo efectivo. As lo expresa Hobbes: El aumento de
dominio sobre los hombres es necesario para la conservacin del hombre (19). Que esa voluntad de dominio fomente la agresividad, es algo que
todos sabemos. En definitiva, no se aumenta el dominio sino acumulando
en uno mismo un poder proporcional al poder del que se desposee a otros.
Y con diversas matizaciones, igual podra decirse en lo que respecta a la
posesin de bienes.
El problema sigue estando en el supuesto segundo: el enfrentamiento
mutuo. De dnde lo deduce Hobbes? En las lneas anteriores a la ltima
cita, apunta que basta la actitud agresiva de unos pocos para que se generalice colectivamente el enfrentamiento. Si esta aseveracin est referida
al comportamiento de los hombres en sociedad, en la medida en que se le
atribuye una extensin universal y un carcter necesario, sin los cuales no
tendra valor argumental para probar el desarrollo necesario del conatus
como voluntad de dominio, en esa medida, pienso, no est fundamentada.
Por un lado, cabe la posibilidad de aducir ejemplos histricos en los que
no se ha cumplido o de prever situaciones en las que no se cumpla. Por
otro, la generalizacin del enfrentamiento en el comportamiento social puede
ser atribuida a la dinmica que se desprende de la propia estructura social.
En cualquier caso, podemos seguir preguntndonos de dnde deduce Hobbes la agresividad de aquellos pocos y su paulatina extensin al resto de los
hombres.
La nica solucin coherente hubiese sido, para los efectos que l quera
probar, deducir la agresividad de las constantes biolgicas del hombre y, en
su caso, segn los principios de la ciencia mecanicista. La constatacin de
que Hobbes no logr esos resultados tericos, nos lleva a la consideracin
de que el supuesto de la agresividad y el enfrentamiento est inspirado en
algo distinto. La tesis de Macpherson pretende precisarlo. A pesar de su
complejidad argumental, se deja resumir brevemente: la agresividad atribuida por Hobbes al estado de naturaleza es tan slo una extrapolacin
de la agresividad constatable en la sociedad de su poca, de la agresividad
estructural del perodo inicial del capitalismo, basado precisara Marx
(19) Leviatn, I, cap. XIII (pg. 95; pg. 224).
135
JOS GARCA LEAL
en la concentracin originaria del capital. Se objeta a esta tesis que la agresividad no es exclusiva de esa especfica organizacin social. Pero a los
efectos de nuestra argumentacin, no es decisivo que la agresividad sea un
rasgo caracterstico de una sola o de varias organizaciones sociales localizables histricamente.
La conclusin final es bien conocida: el hombre natural, en la hiptesis
de la inexistencia de un poder comn al que temer, se encontrara en esa
situacin denominada estado de naturaleza, situacin caracterizada por la
guerra latente y permanente entre todos los individuos, que pone en peligro
la vida de todos.
Se ha afirmado que una comprensin adecuada de Hobbes exigira considerar como realidades separadas, aunque estrechamente conexionadas (20),
la condicin natural de la humanidad y el estado de naturaleza, aunque en
el texto de Hobbes no est explicitada con suficiente claridad tal separacin.
La condicin natural expresara las tendencias profundas y permanentes del
hombre. El estado de naturaleza mostrara hipotticamente la situacin que
se producira si se actualizasen libremente dichas tendencias al no existir
un poder constituido: dicha situacin sera el estado de guerra. Pero, en
cualquier caso, el estado civil no modificara los datos bsicos de la condicin humana; la condicin natural coexistira con la condicin civilizada.
Desde estos supuestos, Ruiz-Rico plantea una sugerente aproximacin entre
Hobbes y Freud.
Sin entrar en el ltimo punto, me parece muy acertada la consideracin
de que la condicin natural de la humanidad y el estado de naturaleza
son realidades separadas, analticamente distinguibles. De este modo se explica que la condicin natural en la que se expresan las tendencias permanentes del hombre sea extensiva a cualquier situacin civilizada. Sin
embargo, mi interpretacin difiere, en funcin de lo anteriormente dicho,
en que creo que la condicin natural coincide con lo que he llamado naturaleza humana y, por tanto, no deberan atribursele rasgos de agresividad. La agresividad es propia del hombre natural y ste no es separable
del estado de naturaleza: las tendencias liberadas del hombre natural (no
de la naturaleza humana) son las que dan lugar al estado de guerra.
Claro est que as efectu una reconstruccin del pensamiento de Hobbes, intentando delimitar claramente los conceptos de naturaleza humana
y de hombre natural, que en ocasiones se superponen y confunden en su
propio discurso. No se trata slo de que la lectura de ciertos textos aislados
(20) J. J. RUIZ-RICO: Sobre una lectura posible del captulo XIII de Leviatm>,
en Anales de la Ctedra Francisco Surez, nmero citado (pgs. 158-96), pg. 173.
136
LA TEORIA DEL CONTRATO SOCIAL
podra avalar la idea de que la agresividad es una constante del hombre,
sino de que Hobbes da por supuesta esta idea frecuentemente, en especial
cuando le sirve de justificacin del Estado-Leviatn. Por qu entonces
volver a Hobbes contra Hobbes? Porque pienso que sin la diferenciacin
que propongo no se entiende la importante problemtica del derecho y las
leyes naturales, y habra entonces que suponer una radical incoherencia de
Hobbes.
Por lo dems, es cierto que Hobbes estaba convencido de que la inexistencia de un Estado fuerte llevara inexorablemente a los hombres a la agresividad. El pesimismo de Hobbes en este punto no deja lugar a dudas. Lo
nico que apunto es que el concepto de naturaleza humana no supone la
agresividad como un componente necesario; aunque los hombres, tal como
son ahora, conformados por la historia, fuesen necesariamente agresivos al
margen del Estado. El no diferenciar con nitidez ambos planos introduce un
desajuste en el discurso de Hobbes. Haber indicado esto ltimo, ms all
de la argumentacin que esgrime, constituye el gran mrito de Macpherson.
En lo que respecta al tratamiento otorgado a este tema por Spinoza,
nos limitamos por ahora a unas observaciones generales, pues ser analizado con ms detenimiento al final del siguiente apartado. Lo que se comprueba en primer lugar es que Spinoza no define de forma explcita y acabada el estado de naturaleza. Est implcitamente considerado en el captulo XVI del Tratado eolgico-poltico y en el captulo II del Tratado
poltico. Pero de lo que all se trata fundamentalmente es del derecho natural. El estado de naturaleza aparece entre lneas como aquella situacin
hipottica en la que tan slo rige el derecho natural, siendo la definicin
de este ltimo lo que interesa expresamente a Spinoza.
Inmediatamente despus llama nuestra atencin que su descripcin (meramente alusiva, repito) es de tono moral. Lo ms decisivo que puede afirmarse del estado de naturaleza (aunque para mayor precisin habra que
referirse a aquella situacin en que rige exclusivamente el derecho natural)
es que en l los hombres no se comportan guiados por la razn, sino segn
su instinto; son, pues, amorales. Para Spinoza, en ltimo trmino, el estado de naturaleza sera el estadio premoral del hombre.
En dicho estado prima sobre cualquier otra cosa el egosmo pasional.
Spinoza en ningn momento habla de una agresividad positiva y conformadora esencial de la conducta; con lo cual no se excluye que el egosmo degenere en agresividad. Podemos, por tanto, suponer que el estado de naturaleza comporta (esto ltimo, en semejanza con Hobbes, aun cuando resulte
de la aplicacin de perspectivas diferentes) una situacin de guerra latente
de todos contra todos. Aunque Spinoza no subraya explcitamente este rasgo,
137
JOS GARCA LEAL
veremos que se deduce de su descripcin. Adems, l indica reiteradamente
que Ja finalidad consciente del contrato social es la seguridad y la paz,
justamente la negacin simtrica de la guerra latente y permanente.
LA LEY Y EL DERECHO NATURALES
Sin duda, en la concepcin del derecho natural es donde Spinoza resulta ms deudor de Hobbes. Siguiendo a ste, reduce el derecho natural
a la fuerza.
Vemoslo, en primer lugar, en Hobbes. Para ello hay que comenzar
por el concepto de ley natural, ya que el derecho natural est en relacin
con la ley natural, aunque ambos no se identifican.
Nadie discute la especial relevancia de la ley natural dentro del sistema
hobbesiano y, sin embargo, los distintos intrpretes no se ponen de acuerdo
en la determinacin de su status terico (21) y en concreto, sobre cul sea
su fundamentacin. La supuesta falacia naturalista cometida por Hobbes
a propsito de este tema, y el intento de absolverlo de ella, centran la discusin, al menos, y como era de suponer, en el mbito anglosajn. Todo
empieza por la constatacin de que Hobbes atribuye una propiedad moral
a la ley natural (22). Desde el momento en que se le suponen connotaciones
morales a la ley natural, est menos claro en qu sentido sta puede fundamentarse en la naturaleza.
En Leviatn se afirma que la ley de la naturaleza (lex naturalis) es un
precepto o regla general descubierta por la razn, por la cual se le prohibe
al hombre hacer aquello que resulte destructivo para su vida o que suprima
los medios para conservarla, as como omitir aquello que, en su opinin,
pueda mejor preservarla (23). En primer lugar, conviene precisar que
Hobbes concibe en este contexto a la razn en trminos de lo que hoy
llamaramos una razn instrumental; describe la realidad efectiva, no la
justifica. La ley natural est ya dada, y con ella, el fin al que deben orientarse los actos humanos, fin que no es otro sino la preservacin de la vida.
La razn descubre los medios ptimos para la consecucin del fin previsto,
la congruencia del fin y los medios. En consonancia con lo cual, Hobbes
(21) Algunas de las opiniones ms significativas al respecto estn recogidas en
la obra citada de WATKINS, especialmente en el captulo sobre Las leyes de la naturaleza (pgs. 98-119).
(22) Leviatn, I, cap. XV (pgs. 121-22; pgs. 293-54), y II, cap. XXVI (pgina 205; pg. 349).
(23) Ibd,, cap. XXIV (pg. 99; pg. 228).
138
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
aade que por recta razn, en el estado natural de los hombres, no entiendo, como muchos, una facultad infalible, sino el acto de razonar, es
decir, el razonamiento propio y verdadero de cada uno acerca de aquellas
acciones suyas que puedan traer consigo ventaja o daos para los otros
hombres (24).
La fundamentacin de esta ley en la propia naturaleza del hombre no
parece, en principio, dejar lugar a dudas. Preservar la propia vida es sencillamente el conatus que constituye la esencia actual del hombre. La dificultad surge, para algunos, por la consideracin de Hobbes de que la ley
natural es de origen divino (25). Aunque en el texto al que se refiere la
ltima nota se mantiene una correspondencia de contenido entre la ley natural y las leyes sagradas, hasta el punto de que Hobbes en ese captulo
se propone confirmar con la Escritura las conclusiones acerca de la ley
natural, a las que llegu anteriormente por el razonamiento, en Leviatn,
su obra ms representativa, Hobbes precisa que la interpretacin de las
leyes naturales en una repblica no depende de los libros de filosofa moral (26). Pero sobre todo, distingue con perfecta claridad la ley natural
y las leyes divinas positivas, aunque sin renunciar a la idea de que las leyes
naturales se llaman tambin morales, pues consisten en las virtudes morales como la justicia y la equidad (27).
Ms all de las sospechas que frecuentemente se apuntan sobre la sinceridad religiosa de Hobbes, no creo que su apelacin a Dios a propsito
de la ley natural, contradiga lo ms mnimo la fundamentacin de esta ley
en la propia naturaleza humana, hasta el punto de que la ley natural es
slo la explicitacin normativa de la tendencia constitutiva del conatus.
Este mismo punto en Spinoza no planteara en absoluto duda alguna, desde
el momento en que Spinoza identifica Dios y la Naturaleza, y declara su
total inmanencia al mundo. Pero incluso en la perspectiva de Hobbes, lo
nico que significa es que la ley natural tiene en Dios su causa eficiente
ltima, ya que Dios ha dado al hombre una naturaleza de la que se desprende directamente, sin ninguna mediacin, la exigencia de autoperpetuarse en la vida. La ley natural es la ley del conatus.
No comentaremos las diecinueve leyes en que se distribuye la ley na(24) Del ciudadano, I, cap. II, nota al pargrafo 1, pg. 74. En Leviatn, I, captulo XXIV (pg. 99; pg. 228), Hobbes precisa que en el estado natural cada hombre se gobierna por su propia razn.
(25) Del ciudadano. I, cap. IV, cuyo primer pargrafo se titula: Lex naturalis et moralis est lex divina (pg. 103).
(26) Leviatn, II, cap. XXVI (pg. 212; pg. 357).
(27) Ibd. (pg. 219; pg. 364).
139
JOS GARCA LEAL
tural, resumidas, segn el propio Hobbes, en la mxima de no hagas a
los dems lo que no quisieras que te hicieran a ti (28); ni subrayaremos
como obligan in foro interno, ni su vigencia eterna y universal. Pero destacamos, a propsito de lo dicho en el apartado anterior, que tal comprensin de la ley slo tiene sentido si se considera fundamentada en la naturaleza humana, y no en el hombre natural. La diferenciacin propuesta de
ambos conceptos empieza aqu a adquirir sentido.
Ahora bien, si la ley natural tiene valor moral, como venimos repitiendo, nos situamos ante una alternativa, o bien, en tanto ley propiamente
moral, no est fundamentada en la naturaleza, o Hobbes incurri en la falacia naturalista. Entre los que mantienen lo primero, la versin ms radical (29) corresponde a aquellos que separan netamente su teora mecanicista de la naturaleza humana y su doctrina tica. Esta ltima se hace derivar del tesmo de Hobbes, de tal forma que resulta una moral cuya obligatoriedad se basa en los preceptos de Dios, una moral testa y deontolgica, etc. En definitiva, la ley moral no sera reductible al conatus, a las
exigencias de la naturaleza humana.
Anteriormente se recogi la distincin hobbesiana entre ley natural y
leyes divinas positivas. En mi opinin, cuando se mantiene el referido punto
de vista, desaparece tal distincin, se anula la especificidad de la ley natural, al equipararla sin ms con las leyes divinas positivas. Que estas ltimas
se basen en los preceptos de Dios es tautolgico respecto a su propia definicin. Distinto es el caso de la ley natural, fundamentada en la naturaleza
del hombre, y cuyas implicaciones morales corresponden tan slo a una
moralidad natural.
Entonces, incurre Hobbes en la falacia naturalista? Macpherson piensa
que s (30), pues deduce del hecho el deber o la obligacin (del hecho el
derecho), y mantiene que ello es comprensible si tenemos en cuenta que
Hobbes no participaba de las categoras lgicas actuales. Sin entrar ea tan
compleja discusin, sobrecargada actualmente con muy diversas y matizadas
interpretaciones, sealo que comparto la opinin de Macpherson, por si
acaso as se reconocen algunos de los supuestos de este trabajo no suficientemente explicitados. Tal punto de vista parece confirmarlo la definicin
por parte de Hobbes de lo bueno y lo malo, en funcin del apetito o deseo
(es decir, el conatus cuando est orientado hacia un objeto particular): lo
que de cualquier modo es objeto del apetito o deseo de algn hombre es
(28) Ibd., I, cap. XVI (pg. 121; pg. 252).
(29) Vase WATKINS: op. cit., pgs. 102-19.
(30) Op. cit., pgs. 69-75.
140
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
lo que con respecto a s mismo l llama bueno; y al objeto de su odio y
aversin, malo (31). En resumen, aunque simplificando excesivamente,
la moralidad no aade una dimensin cualitativamente nueva a la determinacin natural.
Cmo entender, en caso contrario, el siguiente texto?: Los hombres
suelen dar el nombre de leyes (naturales) a estos dictados de la razn, pero
lo hacen impropiamente, pues no son sino conclusiones o teoremas relativos
a lo que conduce a su conservacin y defensa, mientras que propiamente
la ley es la palabra de aquel que tiene por derecho mando sobre otros. Sin
embargo, si consideramos los mismos teoremas tal como se nos entregan
en la palabra de Dios, que por derecho manda sobre toda cosa, entonces se
les llama leyes con propiedad (32). La clave ltima de este tema tal vez
est en el carcter instrumental de la razn, al que antes se ha hecho referencia, y que este mismo texto confirma. Las leyes naturales-morales que
la razn descubre no aaden una cualidad nueva a la determinacin natural,
pues la finalidad a la que tienden las leyes es rigurosamente idntica con
la determinacin natural por la que todo ser viviente tiende a permanecer
en la vida. Las leyes naturales se limitan a favorecer o reafirmar dicha
tendencia.
Slo desde las leyes naturales puede entenderse el sentido del derecho
natural. Para ello hay un texto clave: Es, por consiguiente, un precepto o
regla general de la razn, que todo hombre debiera esforz/xrse por la paz.
(31) Leviatn, I, cap. VI (pg. 41; pg. 159). Por lo que Hobbes aade a continuacin se infiere claramente que tales criterios pierden su vigencia formal ante
la ley del Estado, preponderante en el mbito de la sociedad civil (lo cual es independiente de que el contenido material de la accin inspirada por la ley civil coincida, o no, con el de aquella accin inspirada por los referidos criterios. A este
respecto, pienso que el dato decisivo consiste en que dichos criterios rigen en el estado de naturaleza, y, al gobernarse en l los individuos por su propia razn (vase,
anteriormente, nota 24), se desemboca en un relativismo individualista de lo bueno
y lo malo. La razn colectiva del Estado, expresada en la ley civil, tiene, pues, que
reorientar los criterios individualistas. Por consiguiente, como veremos, la ley civil
anula los criterios naturales con los que cada uno interpreta lo que para l es
bueno o malo.
Sobre el relativismo moral, hay un texto concluyente en Leviatn, I, cap. XV
(pgina 122; pgs. 253-54): Bueno y malo son nombres..., etc. Que este relativismo se funde en los diferentes criterios racionales de los individuos, se confirma en
Del ciudadano, II, cap. VI, pargrafo 9, pg. 131: Todas las controversias nacen
de las grandes diferencias que existen entre las opiniones de los hombres respecto
a lo mo y lo tuyo, lo justo y lo injusto, lo til y lo intil, el bien y el mal, lo
honesto y lo deshonesto y las cosas similares.
(32) Leviatn, I, cap. XV (pgs. 122-23; pg. 254).
141
JOS GARCA LEAL
en la medida en que espere obtenerla, y que cuando no pueda obtenerla,
pueda entonces buscar y usar toda la ayuda y las ventajas de la guerra, de
cuya regla la primera rama contiene la primera y fundamental ley de la
naturaleza, que es buscar la paz, y seguirla; la segunda, la suma del derecho natural, que es defendernos por todos los medios que podamos (33).
Por lo comentado en pginas anteriores, es importante destacar un aspecto relativo a la consideracin de que la primera ley de la naturaleza sea
la bsqueda de la paz: supone implcitamente que es posible armonizar
entre s los conatus de los diferentes individuos, pues la naturaleza no puede
prescribir como ley la bsqueda de la paz si eso se opone a la propia dinmica del conatus. Todo lo que planteamos en el apartado anterior cobra
aqu su ltimo sentido. Si la agresividad fuese un componente esencial de
la naturaleza humana (no del hombre natural), la problemtica de las leyes
naturales carecera radicalmente de sentido. Cuesta trabajo atribuir a Hobbes tamaa incoherencia.
Ahora bien, una vez aceptado que el estado de naturaleza consiste en
la guerra generalizada de todos contra todos comprobada, pues, la imposibilidad de la paz, entra en vigor la segunda ley natural, en la que se
condensa todo el derecho natural: el individuo debe defenderse con todos
los medios a su alcance. La argumentacin parece incuestionable. La ley
natural exige hacer todo aquello que convenga a la conservacin de la vida.
Si dadas las condiciones del estado de naturaleza la vida propia est
en peligro, es la misma naturaleza la que prescribe utilizar todos los medios posibles para preservarla.
Hobbes advierte que las leyes naturales no tienen cumplimiento en el
estado de naturaleza (34). No lo tienen precisamente porque una de ellas,
la segunda, se impone sobre las dems hasta anularlas a todas. Tal es, repetimos, el resultado necesario de las coordenadas vigentes en el estado de
naturaleza. As, pues, el derecho natural es contrario a la ley natural globalmente considerada? No por completo, en la medida en que el derecho
propicia el mismo objetivo que la ley: la preservacin de la vida. Sin embargo, es cierto que el derecho natural, por su ilimitacin, impide que en la
vida se desarrollen otras variantes ms acordes con la naturaleza del hombre. El derecho no se opone a la ley por lo que positivamente afirma (en
lo que afirma recoge parcialmente a esta ultima), pero s en lo que excluye
(la mayor parte del contenido de la ley natural, o sea, dieciocho de Jas
leyes en las que sta se distribuye). En definitiva, el derecho mantiene el
(33) Ibd., I, cap. XIV (pg. 100; pgs. 228-29).
(34) Ibd., II, cap. XXVI (pg. 205; pg. 349).
142
LA TEORA DEL COmUATO SOCIAL
objetivo de la ley, la preservacin de la vida, pero mediante actitudes o
comportamientos contrarios a la ley natural, y en esa medida, no acordes
con la naturaleza del hombre.
Se repite habitualmente que segn Hobbes el hombre es asocial por naturaleza. Convendra ms bien decir que el hombre es asocial en el estado
de naturaleza. Si es cierto que la ley natural se deriva directamente de la
naturaleza humana, la primera afirmacin no es del todo exacta. Bastara
recordar que la quinta ley natural prescribe que todo hombre se esfuerce
por acomodarse al resto de los hombres (35), ley que, por lo dems, no
es sino una especificacin de la primera. El cumplimiento de las leyes naturales no hace al hombre asocial, lo hace asocial el estado de naturaleza.
Aunque afirmar esto, lo reconozco, es una simple tautologa si se tiene en
consideracin que dicho estado es la hiptesis con que se describe el comportamiento del hombre en caso de que desapareciese el ordenamiento social. Una vez ms, pienso que la no coherencia total de Hobbes en esta
temtica tiene que ver con la introduccin en el estado de naturaleza del
supuesto referente al enfrentamiento positivo entre los conaius. Por qu
en el estado de naturaleza no habran de poder cumplirse las leyes naturales? No seran acaso los hombres de la sociedad inglesa del siglo xvn
por quedarnos slo ah los que estaban incapacitados al desaparecer
la coercin del poder constituido para cumplir las leyes naturales?
Como suponemos suficientemente conocida la definicin del derecho natural, nos detendremos menos en comentarla. En los Elementos de Derecho
natural y poltico (36) Hobbes seala ya la justificacin ltima del contenido del derecho natural: el derecho al fin (preservacin de la vida) implica
el derecho a los medios, pues en caso contrario sera vano el primero. El
enfrentamiento positivo entre los individuos atribuido al estado de naturaleza, determinar que la eleccin de los medios se incline hacia medios de
carcter agresivo. En cualquier caso, todos los medios, absolutamente todos,
son legtimos. El individuo juzga por s mismo (37) sobre los medios que
a l le son ms tiles.
El resultado es claro: en la condicin del estado de naturaleza el hombre tiene derecho a todo, incluso al cuerpo de los dems (38).
(35) Ib'xd., I, cap. XIV (pg. 116; pg. 247). Vase, ms adelante, nota 41.
(36) Sobre el Derecho natural: Elementos de Derecho..., I, cap. XIV, pargrafos 6-10 (pgs. 203-05); Del ciudadano, I, cap. I, pargrafos 7-12 (pgs. 68-70); Leviatn, I, cap. XVI (pgs. 99-100; pgs. 227-28).
(37) Esto est reconocido en las tres obras, en las pginas correspondientes citadas en la nota anterior.
(38) Leviatn (pg. 99; pg. 228).
143
JOS GARCA LEAL
Dos caractersticas acaban de definir el derecho natural. Primera, la
contraposicin de ley y derecho, hasta el extremo de ser incompatibles: la
ley es obligacin, el derecho libertad. Segunda, la equiparacin del derecho
con a fuerza y el poder: el derecho natural es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como l quiera (39).
La reduccin por Hobbes del derecho natural a fuerza o poder es el
rasgo ms significativo, y el que con toda razn se destaca habitualmente
como distintivo de la teora hobbesiana (40). Recordando tan slo aspectos
suficientemente analizados por otros autores, sealamos la carga crtica, la
intencin combativa que implica, respecto a la concepcin del derecho natural, aun dominante en la poca de Hobbes. Aunque como Hobbes reconoce, su crtica apunta en ltimo extremo a Aristteles (41) (est conte(39) Ibd.
(40) Vase, por citar slo un ejemplo reciente, S. GOYARD-FABRE: Le Droit et
la Loy dans la philosophie de Thomas Hobbes, Pars, Klincksieck, 1975, especialmente pgs. 62-73.
(41) Segn un texto clebre: Creo que poco puede decirse ms absurdo en el
tema de la filosofa natural, que lo actualmente llamado metafsica aristotlica, ni
cosa ms repugnante al gobierno que lo dicho por Aristteles en su Poltica, ni ms
ignorante que una gran parte de sus Eticas: Leviatn, IV, cap. XLVI (pg. 522;
pgina 705). Resulta un tpico, falso segn creo, designar como elemento ms diferenciador de la teora hobbesiana respecto a la aristotlica el que Hobbes no comparta la afirmacin de Aristteles de que el hombre es un ser social por naturaleza. En primer trmino, y segn lo anteriormente referido, no est claro que segn
Hobbes el hombre, independientemente del decisivo condicionamiento que sobre l
ejerce el enfrentamiento del estado natural, sea un ser asocial por naturaleza. Antes
bien, segn el curso de las leyes naturales desenvolvimiento de la vida acorde con
la naturaleza humana los hombres tienden a su mutuo acomodamiento. Pero adems, entre los reproches que Hobbes hace a Aristteles a propsito de su filosofa
poltica, en las pginas siguientes al texto citado, no aparece ninguna referencia
al supuesto de la sociabilidad natural del hombre. Y s, en cambio, otros puntos
crticos muy significativos: por ejemplo, respecto a que Aristteles mantenga que
todo gobierno excepto el popular es una tiranta; o que en una repblica bien ordenada son las leyes, y no los hombres, las que gobiernan.
Sin embargo, tampoco puede olvidarse que en Del ciudadano (I, cap. I, pargrafo 2, pg. 64), Hobbes se distancia de la afirmacin de los griegos, segn la
cual el hombre es un animal poltico. A ello contrapone que los hombres se juntan debido a circunstancias fortuitas, aunque matizando en la nota lo siguiente:
Cmo ira a negar que la naturaleza obliga a los hombres a buscar compaa
mutua? Pero las sociedades civiles no son meras compaas; son asociaciones cuya
realizacin exige promesas y pactos. Creo que esto ltimo aclara suficientemente
el tema: la tendencia natural a la compaa no obsta para que en el estado de naturaleza el hombre sea asocial (otro punto es que esto est supuesto en la misma definicin de estado de naturaleza). La distincin que establecimos entre naturaleza
144
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
nida principalmente en el captulo XLVI de Leviatn, titulado De las
tinieblas provenientes de una filosofa vana y de tradiciones fabuladas), el
objeto inmediato de su ataque es la concepcin religiosa del derecho natural y, en lneas ms generales, las doctrinas de la Iglesia de Roma
orientadas a otorgar primaca al poder espiritual sobre el poder poltico (en
el captulo siguiente: Del beneficio que deriva de tal tiniebla, y a quien
favorece).
En palabras de Carlos Moya, el derecho natural de los humanos no
se piensa ahora desde la idea de Dios, sino desde un postulado fundamental de la Fsica de Galileo: el principio de la conservacin de la materia
en cuanto ley universal que rige la naturaleza fsica del mundo. Lo que
fue representacin teocntrica de la Ley Eterna como fundamento y origen
inmutable del orden natural de los humanos deviene secularizada filosofa
civil, ciencia poltica fisicalista (42). Efectivamente, aqu estn dos de las
claves ms importantes para la inteleccin del derecho natural segn lo
define Hobbes: concepcin desacralizadora del derecho y su reduccin a
fuerza o poder, lo que supone concebirlo segn los trminos de la fsica
mecanicista.
En oposicin a aquellas doctrinas que consideran el derecho natural
como expresin inmediata de la naturaleza humana, y a sta como un fino
cristal en el que se traslucen los designios de Dios, Hobbes lo desprovee
de toda connotacin teolgica y moral. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen all (en el estado de naturaleza) lugar (43).
En este mismo sentido, hemos visto cmo la ley natural (que sta s, no
lo olvidemos, posee carcter moral) queda anulada en el estado de naturaleza. La ley y el derecho se excluyen.
La reduccin del derecho a fuerza se cumple de acuerdo con la perspectiva de la fsica mecanicista, que contempla el conatus como afirmacin
en la existencia biolgica, fuerza para sobrevivir o autoconservarse. En
esto el hombre cumple aquella tendencia, comn a todos los cuerpos, y resultante de las leyes fsicas del movimiento, segn la cual un cuerpo tiende a
mantenerse en su propio estado. Dicha tendencia, activa en los seres vivos, es
el conatus; y es sta, en definitiva, a la que queda reducido el derecho natural
humana y estado de naturaleza, permite atribuir a este ltimo ms que a la naturaleza humana la asociabilidad del hombre. Dicha asociabilidad es el correlato
necesario para afirmar que la sociedad civil se fundamenta en el artificio del
contrato.
(42) En Introduccin a la edicin citada de Leviatn, en Editora Nacional,
pgina 67.
(43) Leviatn, I, cap. XIII (pg. 98; pg. 226).
145
10
JOS GARCA LEAL
en la situacin del estado de naturaleza. Hoy tanto derecho natural como
fuerza activa se incluye en el conatus; este derecho es pura ley biolgica.
Por eso est tambin desprovisto de toda connotacin jurdico-positiva.
Queda, por ltimo, un aspecto fundamental. En el estado de naturaleza
el derecho natural, en s mismo ilimitado, se mantiene tan slo como una
potestad meramente formal. La guerra generalizada de todos contra todos
sume en la impotencia a cada uno de los individuos. El derecho natural
es impotente: Fuera de la sociedad civil, cada individuo tiene una libertad completa, pero no puede gozar de ella; fuera del estado, cada uno
tiene derecho sobre todo, pero no puede gozar de nada (44). El peligro
de muerte a que conduce la situacin de guerra se ve aumentado porque
es propio de la condicin humana que incluso el hombre ms dbil corporalmente tenga fuerza suficiente para matar el ms fuerte (45).
Resulta obvio que si el estado de naturaleza no fuese una hiptesis
terica, sino la situacin histrica correspondiente a los orgenes de la humanidad, Hobbes no sentira por l ninguna nostalgia. No es un paraso
perdido: describe hipotticamente la miserable condicin en la que el hombre se encontrara por obra de la pura naturaleza (46). La comparacin entre
las ventajas (posibles en.abstracto, imposibles en el orden real) del estado de
naturaleza y las de la sociedad civil, no deja lugar a dudas sobre la absoluta
conveniencia de esta ltima. La impotencia de cada uno y la guerra de
todos dan como resultado que en el estado natural prime, por encima de
cualquier otro y subordinndolo a l, un sentimiento: el miedo (47). Miedo
generalizado, trasfondo ltimo de todas las actitudes. Miedo ante la inminencia de la propia muerte, y miedo que lastra por entero la vida. Para
acabar este apartado en lo que a Hobbes se refiere, una pregunta final:
si el estado y el derecho naturales son tales como Hobbes los describe, se
sigue necesariamente de ah que la sociedad resultante del contrato slo
puede ser como l mismo la concibe? La respuesta afirmativa es la ms
frecuente. Sin embargo, partiendo de supuestos semejantes, Spinoza propondr otro modelo de sociedad.
Al final del apartado sobre el estado de naturaleza, sealbamos que
Spinoza tambin lo describe como una situacin de guerra. No tanto, apuntbamos, porque el hombre natural sea primariamente agresivo, sino porque
en dicho estado asume una actitud premoral: se deja guiar por los instintos
(44)
(45)
(46)
(47)
Del ciudadano, II, cap. X, pargrafo 1, pgs. 171 y 172.
Leviatn, I, cap. XIII (pg. 94; pg. 222).
lbd., I, cap. X i n (pg. 98; pg. 227). Subrayado mo.
Vase Del ciudadano, II, cap. X, pargrafo 1, pgs. 171-72.
146
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
al margen de la racionalidad (de ah el egosmo y los enfrentamientos que
de ste se derivan). En definitiva, para Spinoza la actitud premoral equivale
a la actitud prerracional.
La consideracin de la ley y el derecho naturales permite esclarecer
el sentido del estado de naturaleza.
Spinoza, ya desde el Breve tratado, diferencia netamente las leyes naturales y las leyes humanas. El factor de diferenciacin es muy revelador.
Las reglas que Dios ha establecido en la naturaleza y segn las cuales
todas las cosas nacen y permanecen llmeseles leyes si se quiere son
tales que nunca pueden ser transgredidas. Las leyes que pueden ser transgredidas son leyes humanas (48). Est claro que las primeras, en el atributo extensin, son las leyes fsico-naturales.
As resulta que el hombre se ve afectado por dos clases de leyes: aquellas cuya causa es la comunidad que tiene el hombre con Dios y son, pues,
necesarias; aquellas cuya causa es la comunidad que tiene el hombre con
los modos de la naturaleza y no son necesarias (49). La segunda clasificacin no slo repite la primera, sino que la explica. Las leyes naturales
responden a la comunidad del hombre con Dios (50), es decir, expresan el
orden esencial necesario que se deriva de Dios y del que el hombre participa. Las leyes humanas son disposiciones que afectan a las relaciones
fcticas entre los distintos modos o seres de la naturaleza.
A este respecto conviene tener presente la distincin que se hizo en el
comienzo del trabajo (51) entre el orden esencial de la naturaleza (al
(48) Breve tratado, II, cap. XXIV, pargrafos 4 y 5, pg. 84. Para esta obra,
cito la edicin preparada por R. CAILLOIS, M. FRANCS y R. MISRAHI:
Spinoza,
Oeuvres Completes, Pars, La Pliade, 1954.
(49) Ibid., pargrafos 7 y 8, pgs. 84-5.
(50) Tampoco deben confundirse las leyes naturales, reglas que Dios ha establecido en la naturaleza, y la ley divina eterna. Las leyes naturales son decretos
de Dios revelados por la luz natural (Pensamientos metafsicos, II, cap. XII, Gebhardt, I, pg. 276). El trmino decretos (decreta Dei) no es ciertamente muy adecuado, pero su sentido se aclara al tener en cuenta que tales decretos (o mejor,
reglas a las que puede llamarse, segn el Breve tratado) son revelados por la luz
natural, diferencindose en esto de la ley divina, que en la interpretacin convencional es revelada positivamente por Dios. Esta ley divina, que se resumen en
conocer y amar a Dios, es analizada por Spinoza en el captulo IV del Tratado teolgico-poltico. La lectura que all se ofrece da lugar a una versin inmanentista de dicha
ley, que la convierte en la ley humana especficamente moral, en un sentido semejante al que se ofrece en las primeras pginas del Tratado para la reforma del entendimiento.
(51) Vase nota 5 y texto correspondiente.
147
JOS GARCA LEAL
que corresponden las leyes naturales) y el orden comn de la naturaleza
(al que corresponden las leyes humanas).
La necesidad de las leyes naturales o, lo que es igual, el deterninismo del orden esencial de la naturaleza es incuestionablemente una tesis
central del sistema spinozista. Est enunciada expresamente en la Proposicin XXIX, primera parte, de la Etica, y subyace en la mayor parte de la
argumentacin de esta obra. Spinoza se opone frontalmente a aquellos que
conciben al hombre, dentro de la naturaleza, como un imperio dentro de
otro imperio, creen que el hombre tiene una absoluta potencia sobre
sus acciones y que slo es determinado por s mismo. Frente a esto,
Spinoza mantiene que la naturaleza es siempre la misma, y es siempre la
misma, en todas sus partes, su eficacia y potencia de obrar; es decir, son
siempre las mismas, en todas partes, las reglas y leyes naturales segn las
cuales ocurren las cosas y pasan de unas formas a otras; por tanto, uno y
el mismo debe ser tambin el camino para entender la naturaleza de las
cosas, cualesquiera que sean, a saber: por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza (52).
Ahora bien, si todos y cada uno de los acontecimientos, cualquier disposicin fctica de las cosas, todas las relaciones existenciales entre los
hombres, fuesen reductibles a la necesidad natural, sera absurdo plantear
una empresa tica o discutir sobre el orden poltico ms conveniente. En
cambio, Spinoza propone, en el Tratado para la reforma del entendimiento
(y a rengln seguido de constatar el orden eterno y las leyes determinadas
de la naturaleza), como cometido de la existencia moral adquirir una
naturaleza (humana) superior (53).
Lo que impide tal adquisicin es, sin duda, la existencia pasional entregada al orden comn de la naturaleza. Existencia condicionada por las
leyes humanas; orden incierto o aleatorio que no responde al orden esencial de la naturaleza.
En qu consiste la naturaleza (humana) superior? La respuesta negativa es fcil: no se trata de algo libremente proyectado por el hombre. La
respuesta positiva est enunciada en la misma pgina que acabamos de
citar: consiste en el conocimiento de la unin del espritu (mens) con la
naturaleza total (54). Sabemos por el resto de la obra de Spinoza que tal
(52) Etica, III, Prefacio (II, pgs. 137 y 138; pgs. 181 y 182).
(53) Tratado para la reforma del entendimiento, Gebhardt, II, pg. 8.
(54) Tambin se sealan los medios adecuados para obtener dicha naturaleza
(humana) superior: la comprensin verdadera de la naturaleza total y la formacin
de una sociedad tal que permita al mayor nmero posible (de hombres) alcanzar ese
fin con tanta facilidad y seguridad como sean posibles (Ibd., pgs. 8-9). Aqu tam-
148
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
conocimiento no conduce a una contemplacin pasiva, sino que es el conocimiento que acompaa ineludiblemente a toda accin moral (55). De la
concordia entre ambos ha de resultar la unin o identificacin activa por
parte del hombre con la naturaleza total.
Esa identificacin activa que excluye, por tanto, una actitud vaga o
etrea ante la naturaleza implica tambin para cada hombre un compromiso respecto a su propia esencia, pues en esta ltima se expresa la naturaleza total, de acuerdo con el orden esencial de la naturaleza. Que la
esencia de cada uno sea necesaria (o en otros trminos, responda a las
leyes naturales) no supone que lo sea su existencia, sus relaciones fcticas
con las cosas y con los otros hombres. Adecuar la segunda a la primera,
para desarrollarla en todas sus posibilidades, es lo que justifica los cometidos tico y poltico. De ah resulta la virtud, el aumento de la potencia
propia.
Spinoza deriva el deber del ser. Pero hay que entenderlo en sus justos
trminos. El deber no se deriva del ser fctico, de lo que efectivamente se
es en el plano de la existencia; en una palabra, no se deriva de los hechos.
Por el contrario, se deriva del ser esencial y habitualmente en contraposicin a los hechos (cuando estn sumidos en el orden comn de la naturaleza).
Creo que esta disquisicin sobre los fundamentos de la moral spinozista
era necesaria para entender el sentido de la ley natural y, en concreto, por
qu Spinoza no le atribuye a diferencia de Hobbes carcter moral alguno. La ley natural es absolutamente necesaria y, en tanto tal, es amoral.
Otra cuestin es que la actitud moral presuponga el conocimiento de esas
leyes, que las sepa derivadas de Dios o la naturaleza, y que a partir de
ah busque la unin con la naturaleza total, con el consiguiente compromiso
en el plano individual. No creo que las diferencias entre ambos autores en
este punto respondan a actitudes mentales muy distintas, sino a la mayor
bien puede observarse cmo Spinoza asocia la va especficamente moral del conocimiento y la va poltica, a lo que nos hemos referido en el apartado sobre Etica
y poltica en Spinoza.
(55) Tal relevancia del conocimiento para la vida moral est justificada por la
antropologa de Spinoza. Podra resumirse en lo siguiente: La esencia del hombre
es el deseo de comprender, en la medida en que la razn es ella misma una pasin (...) El fin del hombre como criatura racional es su conservacin a travs del
entendimiento, la conservacin del entendimiento y la conservacin de s mismo
como un ser coherente: ROBERT J. MCSHEA: The Political Philosophy of Spinoza,
Nueva York-Londres, Columbia University Press, 1968, pg. 50. No se trata de
que el deseo sea slo deseo de conocer, sino de que el conocimiento modela esencialmente todo deseo, cualquiera que sea el objeto particular sobre el que verse.
149
JOS GARCA LEAL
precisin y acabamiento de la filosofa spinozista. En Spinoza el mecanicismo cientfico est complementado con una reflexin metafsica, a partir
de la cual se elaboran los fundamentos de la moral. En Hobbes, la moralidad se concibe a partir de los supuestos del mecanicismo; por ello, en
las leyes naturales encuentra el germen de la moral.
La amoralidad de la ley natural le permite a Spinoza identificar a sta,
sin ms, con el derecho natural. Por derecho e institucin natural no entiendo otra cosa que las reglas de la naturaleza de cada individuo, segn
las cuales concebimos a cada uno determinado naturalmente a existir y a
obrar de cierto modo (...). Y como la ley suprema de la naturaleza es que
cada cosa trate de mantenerse en su estado en tanto que subsiste, y no
teniendo razn sino de s misma y no de otra cosa, se deduce que cada
individuo tiene un derecho soberano a esto, segn ya dije; es decir, a existir
y a obrar segn la determinacin de su naturaleza. No reconocemos aqu
diferencia alguna entre los hombres y los dems seres de la naturaleza, ni
entre los hombres dotados de razn ni aquellos a quienes falta la verdadera razn, ni entre los fatuos, los locos y los sensatos (56).
La ley natural, por su necesidad ciega, se prolonga en cada individuo
como derecho natural. Se extiende a todas aquellas acciones que tienen
por fin y fundamento el esfuerzo de autoconservacin. Mientras que el
deseo, como opcin tica, incluye la racionalidad, el derecho natural se
refiere al instinto biolgico de autoconservacin y a todos los apetitos que
de l se derivan; est pues al margen de cualquier exigencia de la razn, en
el sentido de que es anterior y se justifica independientemente de ella, es
prerracional.
Si el derecho natural no es en s mismo razonable, tampoco es generalizable: ningn individuo puede indicarle a otro qu es lo que le conviene
o no, cada uno decide acerca de lo bueno y lo malo nicamente respecto
de su utilidad (57). El derecho y la institucin natural, bajo los cuales
todos los hombres nacen y en su mayor parte viven, nada prohibe, sino lo
no deseable o lo que no es capaz de hacer. Este derecho no excluye ni
las luchas, ni los odios, ni la clera, ni los engaos, ni cualquier otra cosa
que sea sugerida por el apetito Nadie se asombre de ello! (58). Conse(56) Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 189; pgs. 275-76). Al comienzo
del captulo II del Tratado poltico se repiten, casi literalmente, los mismos trminos.
(57) Etica, IV, Prop. XXXVII, Escolio II (II, pg. 238; pgs. 304-05).
(58) Tratado poltico, cap. II, pargrafo 8 (III, pg. 279; pg. 149). Repeticin casi
literal del texto en el Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 190; pg. 277). El
correlato del derecho natural en el mbito de la moralidad es la actitud anteriormente aludida en el texto correspondiente a la nota 12.
150
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
cuentemente, el criterio de justo o injusto, vicioso o virtuoso, etc., est aqu
excluido.
El derecho natural es, pues, la negacin de cualquier otro derecho que
no sea el del instinto y la fuerza. Las formulaciones de Spinoza se repiten:
el derecho natural de cada uno se extiende hasta donde alcanza su poder;
el derecho natural se determina slo por el poder de cada uno; cada
uno tiene tanto derecho como poder posee (59). El derecho a hacer cualquier cosa coincide con la capacidad o fuerza para hacerlo.
La coincidencia con Hobbes es clara. Si no las premisas, la conclusin
a que ambos llegan es idntica: reduccin del derecho natural a fuerza.
Como tambin coinciden en que tal derecho, en la situacin del estado
de naturaleza, es impotente. Queda reducido a algo abstracto, formal, sin
ninguna incidencia real en la vida concreta de los individuos: el derecho
natural humano mientras est determinado por el poder de cada uno, y
compete a cada uno, es prcticamente inexistente; es ms terico que real,
pues ninguno est seguro de poder ejercerlo (60). Afirmacin inmediatamente precedida de esta otra: La libertad de un individuo en el estado
de naturaleza dura slo el tiempo que es capaz de impedir que otro le sojuzgue.
Esta inoperancia del derecho natural supone una situacin generalizada
de guerra, en la que la propia vida se encuentra amenazada. La contraposicin de los derechos ilimitados de cada uno hace que las relaciones interindividuales se caractericen por los enfrentamientos mutuos, por las agresiones recprocas (61).
En la determinacin de los motivos de la inoperancia del derecho y de
la guerra generalizada, hay una diferencia significativa entre Hobbes y Spinoza. Para Hobbes, veamos, todo radica en la agresividad del hombre
natural. Para Spinoza, todo est motivado porque el derecho no se utiliza
en la hipottica situacin del estado de naturaleza en consonancia con
la razn o, si se quiere, porque la prctica del derecho no discurre por los
(59) Respectivamente, Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pgs. 189 y 193;
pginas 275 y 280), y Tratado poltico, cap. II, pargrafo 8 (III, pg. 279; pg. 149).
(60) Tratado poltico, cap. II, pargrafo 15 (III, pg. 281; pg. 151). Comprese este
texto con otro de Del ciudadano, citado anteriormente en nota 44. Como se sabe,
este ltimo es uno de los libros que figuraban en la biblioteca de Spinoza.
(61) Aunque esto no es exclusivo del estado de naturaleza. Spinoza se refiere
a cierto ordenamiento poltico que no ha eliminado las causas de la guerra civil,
en el seno del cual la guerra es una continua amenaza, donde las leyes son frecuentemente violadas, y que no difiere mucho del estado de naturaleza. En l, cada
uno viviendo a su arbitrio, est en grave peligro de perder su vida: Tratado poltico,
captulo V, pargrafo 2 (III, pg. 295; pg. 172).
151
JOS GARCA LEAL
adecuados cauces morales. Y as, en la medida en que en el estado de naturaleza los hombres se guan por el ciego deseo en lugar de la razn, habr
que definir el poder o derecho natural de los humanos, no por la razn
sino por cierto apetito que determina sus actos y por el cual buscan los
medios de sobrevivir (62).
La irracionalidad hace que el derecho natural devenga egosmo pasional,
posterior agresividad, etc. Spinoza no analiza esta temtica en sus obras
polticas. No haca falta. La situacin a la que conduce tal ejercicio del
derecho natural podemos entenderla como una extrapolacin al plano poltico de esa situacin de servidumbre humana en el mbito moral (la hemos
nombrado, en otras ocasiones, como alienacin colectiva de las pasiones),
descrita en la Etica, y que tambin resulta del desarrollo del conatus al
margen de la racionalidad. Una vez ms: el conatus en el plano poltico
es el derecho natural. Se ha dicho que, segn Spinoza, el Estado de naturaleza es ms un Estado de esclavitud e impotencia que un Estado de
guerra. Esta ltima no es en el fondo ms que un aspecto de la impotencia,
al lado de la dependencia fisiolgica o del engao. Spinoza no le da el temible privilegio que Hobbes le acord (63). Es exacto. Por un lado, esta
impotencia es la ya referida del derecho natural. Por otro, es la que corresponde en el orden poltico a la impotencia moral. Y veamos (en el apartado primero) que la virtud consiste en el aumento de la propia potencia
de obrar.
Tambin podra afirmarse que en el estado de naturaleza el hombre
no es libre, pues el hombre es ms libre cuanto ms se gua por la razn (64). Esto nos remite a la identificacin de virtud-potencia-libertad;
sin duda, uno de los temas medulares y ms sugestivos de la Etica, pero que
desborda los lmites de este trabajo.
En este horizonte, y a partir de lo anterior, aparece el contrato social.
Para superar el continuo estado de guerra latente y, por tanto, para dar un
contenido real al derecho de naturaleza, es necesario instaurar un nuevo
orden de relaciones interhumanas; en una palabra, se impone la necesidad
de un pacto social.
El fin que se busca en el contrato no es otro que la paz y la seguridad
de la vida (65). La motivacin que a l conduce es el miedo y la esperanza:
miedo que surge de una vida incierta y amenazada, esperanza de paz y se(62)
mejante
(63)
(64)
(65)
Tratado poltico, cap. II, pargrafo 5 (III, pg. 277; pg. 146). Otro texto seen Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 190; pg. 276).
L. MUGNIER-POLLET: La philosophie politique..., cit, pg. 116.
Tratado poltico, cap. II, pargrafo 11 (III, pg. 280; pg. 150).
Ibd., cap. V, pargrafo 2 (III, pg. 295; pg. 172).
152
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
guridad. En sentido estricto, la razn no cumple aqu un papel activo o determinante (veamos en otro momento la incapacidad de la razn para
superar por s sola la alienacin colectiva de las pasiones). En el estado de
naturaleza no slo la vida no est guiada por la racionalidad, sino que, en
la medida en que los hombres estn entregados a un individualismo excluyente, sin ayuda recproca, la racionalidad no puede germinar en ese estado (66); por tanto, tampoco puede ser impulsora de su superacin. La motivacin del contrato se reduce, pues, a inters pasional.
EL CONTRATO SOCIAL
Actualmente es una opinin generalizada (y en este trabajo se da por
supuesta) que con la teora del contrato no se intenta explicar el origen
histrico de la sociedad civil o del Estado. Queda, pues, excluida la acusacin de que dicha teora es ftil, dado que la sociedad o el Estado han
existido desde siempre, o al menos, existan cuando Hobbes, Spinoza, o
cualquier otro, concibieron la idea del contrato.
Cassirer lo h explicado con claridad: Cuando Hobbes describe la transicin del estado natural al estado social, lo que importa no es el origen
emprico del estado. La cuestin que se debate no es la historia, sino la
validez del orden social y poltico. Lo nico que importa es el fundamento
legal del estado y no su fundamento histrico. La teora del contrato social
responde a esta cuestin del fundamento legal (67).
Al cuestionar la validez del orden poltico, se da por supuesto, valga la
redundancia, que tal orden es cuestionable. Es decir, que no responde a una
necesidad natural o religiosa, que no es algo inapelable que escape a la
decisin humana. Por tanto, el orden poltico es un artificio (68), es fruto
de una convencin. Esta convencin consiste en el acuerdo bsico de las
voluntades individuales por el que se adopta colectivamente un orden poltico. Todo esto implica, en resumen, que la sociedad tiene una fundamentacin contractual.
Ahora bien, parece que el contrato sera pura ficcin si quienes lo llevasen a cabo no fuesen personas libres o, en otras palabras, si el contrato no
fuese un acto voluntario. Supone el contrato como condicin de posibilidad
(66) Los hombres, sin mutua ayuda, viven miseramente y sin el necesario
cultivo de la razn: Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 191; pg. 278).
(67) E. CASSIRER: El mito del Estado, Mxico, F. C. E., 1972, pg. 206.
(68) Asi lo reconoce Hobbes de forma explcita; por ejemplo, en Leviatn, II,
captulo XVII (pg. 131; pg. 266).
153
JOS GARCA LEAL
la libertad de los contratantes? Limitndonos a Hobbes, as puede afirmarse
en lneas generales, aunque sin ocultar una relativa ambigedad.
El contrato en principio es un acto voluntario. Pero, como se sabe, Hobbes distingue entre repblica por institucin y repblica por adquisicin
(captulos XVIII y XX de Levian), manteniendo la legitimidad de ambas.
La voluntariedad del pacto es incuestionable en la primera: la convencin
que la establece es un ejercicio de libertad por parte de los individuos, aun
cuando lo que stos convengan sea una forma absolutista de gobierno (se
repite habitualmente que la teora de Hobbes comporta un contrato de servidumbre; sin embargo, al referir esto a una repblica por institucin, convendra matizar que el contrato, de servidumbre o no, es en todo caso voluntario).
La relativa ambigedad anteriormente apuntada, concierne a los supuestos de la repblica por adquisicin. Est claro que en sta el contrato
se realiza desde una posicin de desigualdad de fuerzas que coarta la libertad o voluntariedad de tal contrato. Pero es significativo que aun en
este caso Hobbes mantiene la exigencia formal del contrato, con la consiguiente aprobacin formal del orden poltico por parte de los individuos (69).
Se ha visto en la legitimacin de la repblica por adquisicin una prueba
ms del absolutismo de Hobbes. En definitiva, se dice, Hobbes minimiza la
importancia de la institucin de una repblica (consistente en un pacto plenamente voluntario y desde una posicin de igualdad), desde el momento
en que legitima por igual los modelos de repblica por adquisicin y por
institucin, de acuerdo con el razonamiento de que ambas estn predeterminadas por el miedo prevaleciente en el estado de naturaleza. Es posible,
adems, comparar este punto de vista con el correspondiente de Rousseau,
y subrayar las respectivas y relevantes no lo negamos diferencias. Aun
aceptando plenamente lo anterior, creo que tambin es destacable que una
repblica por adquisicin es, al menos, una repblica; supone formalmente
el contrato. O sea, Hobbes postula que las relaciones de fuerza ya consagradas se legitimen formalmente por la aprobacin de los individuos. Para
mantener tales relaciones o para cambiarlas? Eso es otro problema, el mismo
que se sigue planteando cuando se pregunta para qu? la libertad.
Creo que todo esto tiene que ver con que Hobbes era un pensador de
actitud semejante a Maquiavelo. No pretenda imponer desde fuera modelos
(69) Una repblica por adquisicin es aquella donde el poder soberano se adquiere mediante fuerza; y se adquiere mediante fuerza cuando hombres en singular
o reunidos muchos por pluralidad de votos, por miedo a la muerte o por vnculos,
autorizan todas las acciones del hombre o asamblea que tiene poder sobre sus vidas
y libertad: Leviatn, II, cap. XX (pg. 152; pg. 290).
154
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
a la sociedad. Parte del reconocimiento de la realidad poltica efectiva, y
seala objetivos posibles hacia los que sta puede aproximarse mediante
evolucin interna. Respecto a lo que estamos diciendo, tales objetivos se
concretan en que la sociedad sea una repblica, se fundamente en un pacto.
En el panorama de la teora poltica de los siglos xvii y xvin, se destaca
a veces a Hobbes como un defensor del totalitarismo poltico. Dado que
en este trabajo se mantendr que su modelo de sociedad resultante del
contrato posee ciertamente rasgos totalitarios, convena en este momento
precisar que dicho resultado se concilia en Hobbes con el supuesto de un
contrato libre. Y es que la fundamentacin contractual de la sociedad, incluso en Hobbes, conlleva una tesis central: el poder y el ordenamiento
polticos tienen como fuente nica de legitimacin el acuerdo de las voluntades humanas.
Entrando en un plano ms concreto, la finalidad histrica inmediata
que persegua Hobbes era la unificacin del poder. N. Bobbio, en un excelente trabajo, lo expresa as: Toms Hobbes es el gran terico, el ms
lcido y ms consecuente, el ms encarnizado, sutil y temerario terico
de la unidad del poder estatal. Toda su filosofa poltica tiene un nico
motivo polmico: la refutacin de las doctrinas tradicionales o innovadoras,
conservadoras o revolucionarias, inspiradas por Dios o por el demonio, que
impiden la formacin de esa unidad (70).
Ahora bien, la causa principal que obstaculiza la formacin de la unidad estatal es, segn Hobbes, la pretensin de la autoridad religiosa, representada por la Iglesia Universal de Roma o por las iglesias nacionales
reformadas, o incluso por las asociaciones cristianas menores, de ser titular
legtima de un poder superior al del Estado (71). La autoridad religiosa
no es el nico obstculo: el Parlamento, concebido como un poder separado
y distinto al del monarca (Hobbes fue testigo del enfrentamiento en su pas
de ambos poderes), es otra barrera alzada contra la unificacin del poder.
Pero si no el nico, s es el ms importante.
No se trataba tan slo de que para la Iglesia el poder poltico tuviese
un origen divino (por lo que se tenda, en aquella poca, a considerarlo
subsidiario del poder eclesistico), sino tambin de algo muy sutil y, al
mismo tiempo, ms decisivo. La Iglesia pretenda interpretar segn sus criterios, pronunciarse sobre la justicia o bondad y, en ltimo trmino, la
validez de las disposiciones del poder civil. Como veremos, Hobbes man(70) En Introduccin a la edicin de Del ciudadano que venimos citando, pgina 10.
(71) Ibd., pg. 11.
155
JOS GARCA LEAL
tiene que quien est capacitado para hacer la ley es el nico capacitado
para interpretarla.
Tras estas consideraciones generales, pasamos a analizar los trminos
del contrato tal como Hobbes los define. Conocemos la miserable situacin
del estado de naturaleza y su resultado ms notorio en la conciencia de
los hombres: el miedo ante el peligro prximo de la muerte. Pues bien, el
miedo es la motivacin dominante del contrato.
Se discute entre los intrpretes de Hobbes sobre en qu medida la decisin del contrato es un dictamen racional. A este respecto, me inclino hacia
una respuesta semejante a la anteriormente apuntada a propsito del mismo
punto en Spinoza. No hay duda de que la decisin del contrato es conforme
a la razn. Pero un tema distinto es que en el estado de naturaleza los
hombres sean capaces de decisiones conscientemente racionales. Cmo lo
seran si en tal estado se anula la ley natural, en la que se cifran las conveniencias racionales por las que debera regirse la vida humana? El contrato
es cuestin de puro clculo basado en el instinto, est motivado por el miedo.
Qu se contrata? La transferencia (72) voluntaria del derecho natural
por parte de todos y cada uno de los individuos. Supone, pues, el abandono
de ese derecho natural cuyo contenido conocemos: derecho a gobernarse
a si mismo en base a la fuerza y poder propios (73).
El nudo problemtico de la cuestin, sobre el que difieren las interpretaciones, consiste en determinar a quin se transfiere el derecho natural.
Hobbes afirma que a un hombre o a una asamblea de hombres; esta entidad, individual o colectiva, es el soberano. Ahora bien, puede entenderse
que la soberana radica en el cuerpo poltico en su conjunto, en todos los
integrantes de la comunidad en tanto tales (como, por ejemplo, plantear
claramente Rousseau). O, por el contrario, puede entenderse que la soberana es algo aislado, escindido de la comunidad, que pertenece al gobernante;
en este sentido, el soberano ser sin ms el gobernante, alguien que desde
fuera dada la escisin gobernar al pueblo o comunidad. En el primer
caso, la transferencia del derecho natural supondr ponerlo en comn o
hacerlo depender de la comunidad; en el segundo, supondr simplemente
abandonarlo en manos del soberano-gobernante.
La diferencia entre ambas interpretaciones es capital, absolutamente determinante de la lectura global que pueda hacerse de Hobbes. Segn la pri(72) Hobbes distingue entre renuncia y transferencia. Pero en los dos casos
se produce un abandono del propio derecho. Vase Leviatn, I, cap. XIV (pg. 101;
pginas 229-30).
(73) Elementos de Derecho..., II, cap. I; Del ciudadano, II, cap. V; Leviatn,
II, cap. XVII.
156
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
mera de ellas, aunque el soberano no se identifique fsicamente con el pueblo, es su portavoz o representante (careciendo, pues, de determinacin
propia), la soberana es inseparable del pueblo; la voluntad, la voz, los actos
del soberano sern los del pueblo...
Segn Hobbes, el contrato social es el medio por el que una multitud
de hombres individuales, aislados, deviene una persona. La esencia de la
repblica es una persona de cuyos actos una gran multitud (de hombres),
por pactos mutuos de unos con otros, se han hecho autores cada uno de
ellos (74).
Quiere esto decir que, en una repblica, la voluntad aunada de todos
los ciudadanos es la voluntad soberana? Esa persona artificial, como
precisar el propio Hobbes es un mero portavoz de dicha voluntad soberana, al que slo por participacin delegada de esta ltima convendr el
calificativo de soberano? As lo entiende la primera interpretacin referida,
justificndose con ello la radicacin de la soberana en el pueblo o comunidad.
En esta lnea interpretativa, por citar un ejemplo reciente, est S. Goyard-Fabre. Segn esta autora, Hobbes defiende una democracia originaria. Intentaremos seguir su argumentacin. Partiendo de la equiparacin
del representante poltico con el actor de la representacin teatral, que no
acta en nombre propio, sino representando el papel designado por el autor
del texto, afirma: El representante de la multitud, en razn de la voluntad
de todos los individuos singulares que han dado su consentimiento para
esta representacin, es slo un actor; y la multitud est constituida por
tantos autores como individuos lo hayan designado (75). A lo cual se une
lo siguiente: La representacin unitaria efectuada por la persona artificial
del Soberano resulta necesariamente, en razn del individualismo originario de la condicin humana, de la designacin plural operada por la multitud. De esta manera, la fuerza de los particulares se transforma en potencia
pblica y sus voluntades particulares en voluntad soberana (76). Para explicar cmo debe entenderse la voluntad soberana, aade: Cuando cada
uno, en la multitud, da su consentimiento para que una persona nica
persona civilis lo represente, la unin de las voluntades y de las fuerzas
prefigura la voluntad general segn El contrato social (77).
(74) Leviatn, II, cap. XVII (pg. 132; pg. 267).
(75) S. GOYARD-FABRE : Le Droit et la Loy..., cit., pg. 104.
(76) Ibd., pg. 108. Subrayado mo.
(77) Ibd., pg. 110. Aunque en una nota a este texto se precisa que Hobbes no
entiende exactamente la voluntad soberana como la voluntad general de Rousseau, sino como lo que este ltimo autor llama la voluntad de todos. Con lo cual,
157
JOS GARCA LEAL
En resumen, el soberano o representante poltico es mero actor o
portavoz, es una persona artificial de cuyos actos es autora la comunidad.
Dejamos para una ocasin posterior el problema de en qu sentido puede,
o no, entenderse la unificacin de las voluntades y fuerzas de los ciudadanos.
El tema de la coincidencia entre las voluntades del soberano y del pueblo es
ciertamente complejo y, pesar de su importancia, no est tratado en Hobbes
con suficiente nitidez. No es, pues, de extraar la diferencia de las interpretaciones.
El punto incuestionable es que, segn Hobbes, todo subdito es por esta
institucin autor de todas las acciones y juicios del soberano instituido (...). Por esta institucin de una repblica todo hombre particular es
autor de todo cuanto el soberano hace y, en consecuencia, quien se quejase
de injuria de su soberano se quejara de algo hecho por l mismo (78). Los
ciudadanos son autores de todo lo que el soberano hace. Sin embargo, esto
puede entenderse en dos sentidos distintos: el soberano es slo el ejecutor
de unos actos decididos por los ciudadanos; o bien, los ciudadanos deben
asumir como propios los actos que el soberano por s mismo realiza. En otras
palabras: el soberano es portavoz de la voluntad de los ciudadanos; o bien,
los ciudadanos deben interiorizar la voluntad del soberano. Goyard-Fabre
da a entender lo primero; personalmente, pienso que el segundo sentido es el
adecuado. No slo porque es el nico congruente con el desarrollo posterior
de la teora del contrato, en concreto, con la definicin de la ley civil, sino
tambin porque es el que conviene a los supuestos mismos del contrato.
La explicacin creo que se encuentra en lo siguiente: los ciudadanos
slo son autores directos de la institucin del soberano, tan solo participan
activamente en el proceso de constitucin del soberano. Por extensin, son
tambin autores de los actos del soberano, aunque de forma mediata y, en
cierto modo, pasiva. No se trata de que los ciudadanos determinen tales
actos, de que impongan al soberano decisiones o criterios de actuacin. Se
trata de que al instituir al soberano le atribuye la capacidad y el derecho
de actuar segn su propio criterio en lugar de ellos, hasta el punto de
que los ciudadanos se- comprometen a asumir como propios los actos del
soberano. La autora activa de los ciudadanos acaba en el mismo momento
opino, se desmiente que Hobbes prefigure la voluntad general de Rousseau. Pues
la distincin que Rousseau establece entre voluntad general y voluntad de todos es
tajante, y constituye una de las claves del sentido de su teora del contrato, hasta
el punto de que entre lo ms especfico y distintivo del contrato roussoniano est
el instaurar una voluntad general que no tiene por qu coincidir con la voluntad
de todos.
(78) Leviatn, II, cap. XVII (pg. 136; pgs. 271-72).
158
LA TEORA DEL CONTRATO SOCAL
en que el soberano est constituido. El soberano se identifica por su capacidad de actuar ms all de la decisin de los ciudadanos, a partir de donde
cesan las voluntades disgregadas de los subditos, suplantando a stos en la
toma de decisiones. Los subditos slo actan a travs de la persona interpuesta del soberano, y deben reconocerse en los actos de ste, aunque no
dimanen de sus voluntades individuales. Brevemente, los ciudadanos son
tales cuando interiorizan algo ajeno a ellos, es decir, la voluntad autnoma
del soberano. Pienso que as lo supone el propio Hobbes cuando afirma:
Estn obligados, cada hombre con cada hombre, a asumir (to Own) y ser
reputados autores de todo cuanto vaya a hacer quien ya es su soberano (79).
Repito que fuera de esta interpretacin son inexplicables el alcance y las
atribuciones de la ley civil. Positivamente, es coherente con la solucin que
ofrece Hobbes a un problema planteado al final de Leviatn. En el marco
de su polmica contra la autonoma del poder eclesistico, Hobbes plantea
que aun cuando no se puedan anular las creencias de un subdito en el plano
de la conciencia privada, s podran prohibirse las manifestaciones pblicas de tales creencias, e incluso forzar a los subditos a negar pblicamente
sus creencias. Lo cual debe ser aceptado por los subditos, en orden a lo
siguiente: Siempre que un subdito, como Naamn, est obligado a hacer
algo por obediencia a su soberano, y no lo hace llevado de su opinin sino
en obediencia a las leyes de su pas, esa accin no es suya, sino de su soberano, ni es l quien en este caso niega ante los hombres a Cristo, sino su
gobernante y la ley de su pas (80). La accin ciertamente no es suya
en la motivacin interna, pero debe asumirla en el plano poltico. Si se lee
el texto de la nota 72 a la luz de este ltimo, est claro que el subdito es
autor de esa accin concreta del soberano, pero autor de una accin que
no dimana efectivamente de l aunque la asuma como suya propia.
Decamos anteriormente que la interpretacin propuesta conviene a los
supuestos mismos del contrato. En efecto, todo radica en que el contrato
por el que los ciudadanos son autores del soberano, es un contrato realizado
de una vez y para siempre, sin que pueda reconsiderarse. Los pactos mutuos
de los individuos quedan anulados tras adquirir l (el soberano) la soberana (81). Aparte de que, como veremos, el soberano no participa en el
contrato, una vez efectuado ste, el soberano adquiere un poder incuestionable, desvinculndose del pacto que lo instituy. De ah que los pactos
queden anulados. De ah, tambin, que el poder del soberano, desde el mo(79) Ibd. (pg. 133; pg. 269). Subrayado mo.
(80) Ibd., III, cap. XLII (pg. 388; pg. 554). Subrayado mo.
(81) Ibd., II, cap. XVIII (pg. 134; pg. 270).
159
JOS GARCA LEAL
ment de su constitucin, no est condicionado a pacto alguno: La opinin
de que cualquier monarca recibe su poder por pacto, esto es, condicionalmente, procede de no comprender la sencilla verdad..., etc. (82).
Aun cuando Hobbes no lo hubiese reconocido explcitamente en el
penltimo texto citado, y en las lneas siguientes, no quedara lugar a dudas
respecto a que tal planteamiento implica que la soberana la pertenece al
soberano-gobernante, y no al pueblo, como pretende la interpretacin benvola de Hobbes. Los individuos contratantes abandonan la soberana
en manos del gobernante y, en esa misma medida, el derecho a actuar en
lugar de ellos. La transferencia del derecho natural punto en el que se
origin la discusin supone no ponerlo en comn, sino su abandono
en beneficio exclusivo del gobernante. Cuando Spinoza critique este aspecto
de la teora de Hobbes no podr acusrsele de haberlo malinterpretado.
En definitiva, el problema radica en que los individuos contratan que
el soberano acte por ellos sin restriccin alguna, le otorgan una autorizacin sin lmites (83) para que le suplante en sus decisiones. El que deban
reputarse autores de los actos del soberano agrava ms la cuestin, pues
supone la aceptacin interiorizada de todo cuanto haga el soberano. Todo
esto conlleva la escisin entre las coordenadas del orden civil y las motivaciones privadas de los individuos, que se perpetan como tales motivaciones
en el mbito de la repblica. La unificacin en el orden civil de las voluntades de los ciudadanos (unificacin supeditada al poder nico e ilimitado
del soberano, sin que resulte de una progresiva convergencia de todas las
voluntades a la que se hubiese comprometido moralmente cada individuo)
se enfrenta con la disgregacin de las actitudes en el mbito privado. Hobbes
da por supuesto este enfrentamiento y, por ello, plantea, por un lado, la
necesidad de que el soberano se arme con la espada, que su poder sea coercitivo; por otro, que en el mbito privado los individuos permanecern tan
dispersos como antes de efectuarse el contrato. Volveremos sobre estos dos
puntos.
En resumen, el contrato en la teora de Hobbes conduce a la separacin
de los ciudadanos y el gobierno. Instaura un poder escindido, excntrico
respecto a los ciudadanos. No es de extraar que una vez efectuado el contrato, Hobbes denomine frecuentemente a stos como subditos.
Aunque suponga una ligera desviacin del curso expositivo, tenemos
aqu que hacer frente a una posible objecin. En efecto, podra apuntarse
que la escisin sealada entre el soberano o gobernante y el resto de la
(82) Ibd. (pg. 135; pg. 270).
(83) Ibd., I, cap. XVI (pg. 126; pg. 258).
160
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
sociedad no es un factor necesario del contrato, que se produzca en toda
repblica, sino que es algo que conviene tan slo a las formas aristocrtica
y monrquica de gobierno. De ese modo, sera falso atribuir tal escisin
a la forma democrtica de gobierno pues la democracia se caracteriza
porque en ella el soberano es la asamblea de todo el pueblo y, por tanto,
tambin sera falso atribursela a la repblica en general. Por lo dems,
Hobbes admite la posibilidad de una repblica (instituida por contrato
y con la transferencia de derechos que ello supone) que se gobierne democrticamente.
En realidad, tal objecin no tiene sentido desde dentro de la teora de
Hobbes. Los ciudadanos en una repblica son siempre autores del soberano
y, mediatamente, de sus actos, cualquiera que sea la forma de gobierno
adoptada en la repblica. El pueblo rige en todo gobierno, pues incluso
en las monarquas manda el pueblo. En ellas es el pueblo quien manifiesta
su voluntad a travs de la voluntad de un solo individuo. En cambio, los
ciudadanos, es decir, los subditos, constituyen la multitud. En la democracia y la aristocracia, los ciudadanos son la multitud, y la asamblea es el
pueblo. En la monarqua, los subditos son la multitud y, aunque parezca
una paradoja, el rey es el pueblo (84). Anotemos, de paso, que ste es uno
de los textos preferidos por quienes ven en Hobbes a un defensor de la
democracia originaria. Lo nico que puede confundir en el texto citado
es la utilizacin de la palabra pueblo. El concepto de pueblo (en Del
ciudadano) coincide con el concepto de persona artificial (en Leviatn, donde el pensamiento de Hobbes presenta una formulacin ms acabada).
Frente a la invertebracin de las voluntades individuales, propia de la multitud, la persona artificial o el pueblo es la entidad que unifica en el
plano poltico todas las voluntades; se la denomina el soberano. Por lo dems, ah no se contradice ningn trmino de la interpretacin que he propuesto.
A pesar de todo, se podra seguir pensando que la escisin referida queda
anulada en la forma democrtica de gobierno. En mi opinin, Hobbes
admite en abstracto la posibilidad de un gobierno democrtico, pero de
modo convencional y ficticio. Vase el captulo VLT de Del ciudadano: ah
se precisa que en la democracia el poder soberano est en una asamblea
en la que pueden intervenir y votar todos los ciudadanos que lo deseen y,
por tanto, la democracia est vigente mientras permanece reunida la asamblea o se difiere para una fecha y lugar determinados. Esto podra entenderse como que los ciudadanos conservan por entero la soberana en la
(84) Del ciudadano, II, cap. XII, pargrafo 8, pgs. 197-98.
161
11
JOS GARCA LEAL
democracia y la abandonan tambin por entero en la aristocracia y la
monarqua. Ahora bien, considrese el siguiente texto de Leviatrv Si
pudisemos suponer que una gran multitud de hombres se plegara a la
observancia de la justicia y otras leyes de la naturaleza sin un poder comn
capaz de mantener a todos sus miembros en el temor, podramos del mismo
modo suponer que toda la humanidad hiciera lo mismo, y entonces ni habra gobierno civil ni necesidad de l, ni de repblica en absoluto, porque
habra paz sin sometimiento (85). Creo que Hobbes tena tanta confianza
en esto ltimo como en la posibilidad efectiva de aquella democracia idlica
y asamblearia, pues ambas cosas suponen en la naturaleza humana unas
disposiciones semejantes y muy contrarias, ciertamente, a las que el propio
Hobbes le atribua (aun cuando sea por la confusin frecuente de naturaleza humana con hombre natural).
Ms significativo an es que en el texto citado se reconoce que toda
repblica comporta necesariamente temor y sumisin. Es esto conciliable
con aquella democracia asamblearia? Posiblemente no; pero, en caso afirmativo, supondra que en la democracia se producira una escisin interna
en los ciudadanos, entre lo que en cada uno de ellos hubiera de soberano
miembro de la asamblea y lo que hubiera de subdito efecto del temor y la sumisin. En definitiva, exista escisin entre el soberano y la
sociedad. Y se entiende ms claramente al tener presente que el contrato
est orientado hacia la monarqua absoluta, forma de gobierno que, sin
ninguna duda, era la preferida de Hobbes. La repblica del contrato hobbesiano adquiere su expresin coherente en la monarqua absoluta, en la
cual la escisin referida es del todo incontestable.
Por el contrario, se persigue la reduccin de todas las voluntades a
una sola. Para ello, se exige de nuevo la sumisin. Tal reduccin no se
consigue aunando internamente las voluntades, sino sometindolas a una
sola voluntad (sometiendo todos los juicios a un solo juicio) (86). Tal voluntad nica no resume o expresa la voluntad de todos, sino que a todos
se impone. Dicha voluntad nica es obviamente la del soberano. Posee,
pues, sus mismos rasgos: distincin, separacin, excentricidad respecto a
los juicios y voluntades de los ciudadanos y, paralelamente, imperatividad
incontestable que reclama acatamiento y sumisin. De este modo, los ciudadanos enajenan sus propias voluntades en la del soberano. Resulta as
(85) Leviatn, II, cap. XVII (pgs. 129-30; pg. 265). Subrayados mos.
(86) Ibd. (pg. 131; pg. 267); Del ciudadano, II, cap. V, pargrafo 6, pg. 121.
En una formulacin semejante, la voluntad nica reemplaza la voluntad de todos:
Del ciudadano, II, cap. V, pargrafo 9, pg. 122.
162
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
coherente que el soberano pueda usar la fuerza y los medios de todos
(los ciudadanos), segn considere oportuno, para su paz y defensa comn (87).
Con una lgica implacable, Hobbes precisa que el soberano no participa en el contrato (88), no existe un pacto entre l y los subditos. De haberlo, supondra una transferencia mutua, se reconocera con ello una reciprocidad de derechos y deberes entre ambas partes contratantes y, en alguna
medida, su coparticipacin en el poder poltico. La negacin de este supuesto reafirma en la voluntad soberana los rasgos que le atribuamos en
el prrafo anterior. En efecto, la voluntad soberana puede desde fuera imponerse a los subditos porque stos, al devenir tales (o sea, al realizar un
contrato del que queda excluido el soberano), la sitan por encima de ellos.
Esto mismo hace que una vez constituido el gobierno de una repblica, los
subditos no puedan deshacerse de l, efectuar un nuevo contrato, a no ser
porque as lo quiera el propio gobernante (89); una vez instituido, no cabe
abolicin legtima del soberano. El contrato de Hobbes no autoriza forma
alguna de control del poder poltico por parte de los subditos (pues en caso
de existir tal control, segn Hobbes, se dividira el poder soberano).
Este es el punto esencial en el que se concentra el absolutismo del poder.
Se ha discutido hasta la saciedad sobre si la teora de Hobbes conduce, o
no, al totalitarismo poltico. Da la impresin de que en gran medida esta
polmica est condicionada por el distinto alcance que se otorga a la palabra totalitarismo. En cualquier caso, Hobbes no slo no prev mecanismo alguno a travs del cual los ciudadanos pudiesen controlar el poder
del gobernante con la posibilidad consiguiente de designar otro gobernante y rehacer el contrato, sino que positivamente excluye la existencia de
mecanismos semejantes. De esto puede decirse que es uno de los factores que
caracterizan el totalitarismo.
Hobbes mantiene expresamente que el poder soberano debe ser absoluto en todas las repblicas, y lo justifica con claridad: aunque en tal
poder ilimitado los hombres pueden ver muchas consecuencias desfavorables, su ausencia que es la guerra perpetua de cada hombre contra su
vecino tendra consecuencias mucho peores (90). Es decir, existe una ni(87) Leviatn, II, cap. XVII (pg. 132; pg. 267). Subrayado mo.
(88) Puesto que el derecho de representar a todos se confiere al que es instituido soberano slo por contrato de uno con otro, y no de l con ninguno de ellos,
no puede acontecer una violacin del pacto por parte del soberano: Leviatn,
II, cap. XVIII (pg. 134; pg. 270). Subrayado mo.
(89) Ibd. (pg. 133; pg. 269).
(90) Ibd., II, cap. XX (pg. 150; pg. 298).
163
JOS GARCA LEAL
ca alternativa, o estado de naturaleza o poder absoluto. La concepcin
pesimista de la naturaleza humana, y su inters por la unificacin total del
poder, permiten explicar la opcin de Hobbes. No es tan fcil negar el carcter totalitario de las soluciones que propone. Bastara con la consideracin a poseriori de la tremenda serie de derechos que se otorgan al soberano en el captulo XVIII de Leviatn, pero a nuestro juicio son an ms
relevantes a ese respecto los propios trminos del contrato: el abandono
sin paliativos del derecho natural, la fijacin exclusiva de la soberana en el
gobernante, la consiguiente excentricidad del poder respecto a los subditos.
Los derechos absolutos del gobernante vienen determinados necesariamente
por los trminos del contrato (9.1).
Al subdito no le queda ms opcin que la obediencia. Obediencia impuesta por un convenio del que se derivan dos consecuencias de gran relevancia: ante todo el individuo aislado, una vez que ha llegado a ser parte
de un Estado, no tiene ningn derecho (porque le falta el poder para ello)
de determinar por s mismo lo que es justo y lo que es injusto y, por tanto,
no tiene otro deber que el de someterse al soberano, porque slo ste tiene
el derecho, teniendo tambin por comn consenso el poder, de distinguir lo
justo de lo injusto; en segundo lugar, siendo el soberano por comn consenso el nico titular del derecho y del poder de determinar lo justo y lo injusto, no puede existir accin justa fuera de lo que el soberano mande,
ni accin injusta fuera de la que el soberano prohiba y, en consecuencia,
no existe otra ley, ni natural ni divina, a la que el soberano deba someterse,
y a la que el subdito pueda apelar para justificar el derecho de resistir a
la ley del soberano (92). Con esto, hemos entrado ya en el tema de la ley
civil.
Resulta incuestionable que dentro de la sociedad civil el individuo no
est capacitado para determinar lo justo y lo injusto (como as ocurra en
(91) Por ello, para negar el totalitarismo de Hobbes, habra que interpretar
los trminos del contrato en un sentido contrario al que aqu se ha expuesto. As
lo hace, por ejemplo, WATKINS (op. cit., pgs. 193-94): Una de las formas favoritas de Hobbes para caracterizar la soberana consiste en afirmar que el soberano
representa la personalidad de sus subditos. Dado su riguroso nominalismo, qu
quera indicar Hobbes con esto? La respuesta que surge inmediatamente es la siguiente: sus subditos le han dado, no sus personas, sino prendas de sus personas, a
saber, sus nombres. Y esto es en realidad lo que quera indicar Hobbes. Cada subdito autoriza a su soberano a representarle 'o a actuar en su nombre'. Sencillamente, esta interpretacin me parece tan ingeniosa como radicalmente incompatible
con los textos de Hobbes citados entre las notas 71-78 y con la lgica global de su
pensamiento.
(92) N. BOBBIO: Introduccin, cit., pgs. 24-25.
164
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
el estado de naturaleza), y que las leyes civiles, prescritas por el soberano,
son las nicas reglas del bien y del mal, de lo justo y lo injusto (93). Sin
embargo, cabe otra cuestin importante: existen algunos criterios objetivos en funcin de los cuales deba legislar el soberano? En caso de no existir, o sea, si el soberano legisla arbitrariamente, se habra dado un nuevo
paso, el que va del absolutismo del poder a la tirana.
Esto ltimo es lo que parecen suponer algunos autores (94). Acaso no
afirma Hobbes que ninguna ley puede ser injusta? (95). Es as, pero con
ello no se aade ningn dato nuevo a lo que ya sabamos, es decir, que el
soberano es el nico que puede hacer e interpretar las leyes: toda ley es
justa por el mismo hecho de que el soberano la imponga, pues as lo requiere el contrato por el que se instituye un soberano. Incluso podra decirse, con mayor rigor, que la ley no es justa ni injusta; es justo aquello
que dicta la ley. Los hacedores de las leyes civiles no slo son declarantes, sino tambin hacedores de justicia e injusticia de las acciones (96).
Slo por conveniencia lingstica podemos calificar de justo a aquello que
instaura y determina la justicia. Ahora bien, a continuacin del texto de la
penltima nota, Hobbes distingue entre la bondad y la justicia de la ley; toda
ley es justa, pero no necesariamente buena. Una buena ley es aquella que
es necesaria para el bien del pueblo y al mismo tiempo comprensible.
Hobbes pensaba que el ejercicio absoluto del poder por parte del soberano era lo ms conveniente para el pueblo, lo que le reportara mayores beneficios. Esta, y no otra, es su justificacin. Nada tiene que ver, en teora,
el soberano de Hobbes con la arbitrariedad del dspota, con el tirano. Lo
que se le puede reprochar a Hobbes es que otorgase al soberano la capacidad de decidir por s mismo cuando dicta las leyes sobre lo que efectivamente conviene al pueblo. Estamos otra vez ante el tema del control del
poder o, mejor, de la inexistencia de tal control en Hobbes.
(93) Leviatn, caps. XVI y XXIX, y Del ciudadano, cap. XII. Hobbes repite
continuamente que el atribuirse los individuos tal capacidad es uno de los factores
fundamentales por los que puede disolverse una repblica.
(94) Cuando, por ejemplo, se afirma: Al Estado totalitario de Hobbes quedar sujeto no slo el campo de la fe, sino tambin el de la ciencia, y en tanto que
Hobbes intenta con todas sus fuerzas alejar de sta la visin del mundo del idealismo como algo deleznable, dejando valer como nico mtodo de enseanza y de
instruccin el materialismo, se constituye en predecesor del Estado de opinin nica
que ha encontrado despus en el bolchevismo sus ltimas consecuencias en
F. V. HIPPEL: Historia de la filosofa poltica, tomo II, Madrid, Instituto de Estudios Polticos, 1962, pg. 58.
(95) Leviatn, II, cap. XXX (pg. 268; pg. 418).
(96) Ibd., III, cap. XLII (pg. 437; pg. 607). Subrayado mo.
165
JOS GARCA LEAL
Ahora bien, esto no implica que la ley sea arbitraria. Est claro que
la ley tiene como finalidad el bien del pueblo (o bien comn), un bien que
en muchos pasajes de Hobbes se concreta en la paz y la seguridad. Para
esta finalidad debe, adems, atenerse a unos principios objetivos, que son
las leyes naturales (aun cuando sea el soberano el nico que decide sobre
la adecuacin correcta de las leyes civiles a las leyes naturales). El soberano
est obligado por la ley de la naturaleza; lo nico que limita su poder
es la ley natural (97).
Ms an: en alguna medida, las leyes civiles deben basarse en las leyes
naturales y prolongarlas. En un texto sorprendente se expresa as Hobbes:
La ley natural y la ley civil se contienen una a la otra, y tienen igual extensin (...). La ley natural es una parte de la ley civil en todas las repblicas del mundo. De modo recproco, la ley civil es tambin una parte
de los dictados de la naturaleza (...). La ley civil y la ley natural no son
especies diferentes, sino partes distintas de la ley, donde la ley escrita se
denomina civil, mientras que la no escrita se denomina natural (98).
En torno a este texto pueden precisarse muchas cuestiones. En primer
lugar, convendra, respecto a la mutua inclusin parcial de una ley en otra,
diferenciar el plano de lo ideal (y no cabe duda de que Hobbes consideraba
como ideal ptimo la concordia entre ambas leyes) y el plano de la realidad
efectiva. Crea verdaderamente Hobbes que tal concordancia se daba de
hecho, o era probable que se diese, en todas las repblicas? En contraste
con el texto citado, en otro de Del ciudadano manifiesta Hobbes que l
tambin quisiera que los gobernantes se mantuviesen dentro de los lmites
prescritos por las leyes naturales (99). En todo caso, con independencia de
su optimismo o pesimismo sobre los resultados de hecho, el ideal perseguido
por Hobbes est claro.
Pero sigue llamando nuestra atencin que la concordancia de la ley civil
con la ley natural se deje al arbitrio exclusivo del gobernante. Hay una
aparente paradoja entre el convencionalismo de la justicia y este contenido
naturalista de la ley civil. El convencionalismo de la justicia es innegable,
desde el momento en que resulta de un contrato por el cual se otorga en
exclusiva al soberano el poder de legislar, de tal modo que la ley por l
dictada ser el criterio nico de justicia; en otras palabras: por convencin,
la ley del soberano instaura o es la justicia. Sin embargo, la ley civil
(97)
(pgina
(98)
(99)
Leviain, respectivamente, cap. XXX (pg. 258; pg. 407), y cap. XXII
173; pg. 313).
lbid., II, cap. XXVI (pgs. 205-06; pg. 349).
Del ciudadano, II, cap. VII, pargrafo 4, nota 1, pg. 144.
166
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
0a ley del soberano) debe acordarse a la ley natural. O sea, la ley civil,
desde el punto de vista de la convencin, es siempre justa; desde el punto
de vista de la naturaleza, puede ser buena o mala (100).
Puesto que no se obedece a las leyes en razn de la cosa misma, sino
de la voluntad de quien manda, la ley no es consejo, sino mandato, y se
define del modo siguiente: la ley es el mandato de aquella persona, hombre
o asamblea, cuya orden contiene en s la razn de la obediencia (101). El
convencionalismo de la justicia hace que la ley civil no se justifique por su
contenido, sino por su carcter formal de ley, por ser un imperativo de la
voluntad del soberano. Sin embargo, como venimos repitiendo, la voluntad
del soberano no es arbitraria, pues tiene como pauta obligatoria la ley natural. Por ello, las leyes que dicta pueden ser buenas o malas.
Hobbes pensaba y aqu podemos cifrar nuestro desacuerdo que la
dejacin total de responsabilidad en el soberano era el medio ms adecuado para que se cumpliesen las leyes naturales por la mayor parte de los
individuos. En otros trminos, las leyes civiles deban ser el cauce a travs
del cual se cumpliesen las leyes naturales. No creo que esta consideracin
fuese la nica que inspir su concepcin del Estado, pero s que la tuvo
presente, junto a otras anteriormente sealadas. Su pesimismo antropolgico le haca pensar, por un lado, que las leyes de la naturaleza son por
s mismas contrarias a nuestras pasiones naturales (102); por otro, que
los criterios morales son siempre relativos; los hombres difieren respecto
a ellos y, adems, son inconstantes en su aprobacin (103). Desde aqu se
explica que Hobbes confiase ms en la obediencia pasiva al soberano que
en las decisiones propias de los individuos, no ya slo en vista a alcanzar
una sociedad ordenada y pacfica, sino incluso en vista al cumplimiento
de las leyes naturales. De este modo se explica aquella aparente paradoja
anteriormente aludida.
En el marco de estos supuestos, la imposicin por el soberano de la
ley civil no tiene por qu conducir a la opresin de los subditos. Antes bien,
la ley les abre la posibilidad de ser libres, aun cuando se trate de una forma
muy especfica de libertad.
(100) Buena o mala, segn concuerde, o no, con la ley natural. Tal criterio de
bondad de la ley coincide materialmente con el expresado en nota 95. Segn ste,
una ley buena es aquella necesaria para el bien del pueblo; pero al bien del pueblo, en tanto bien comn concretado en la seguridad y la paz, es a lo que tambin
apuntan las leyes naturales que, no olvidemos, tienen un carcter moral.
(101) Del ciudadano, II, cap. XIV, pargrafo 1, pg. 218. Subrayado mo.
(102) Leviatn, II, cap. XVII (pg. 128; pg. 263).
(103) Ibid., I, cap. XV (pg. 122; pgs. 253-54).
167
JOS GARCA LEAL
Hobbes define as al hombre libre: es quien en aquellas cosas que
por su fuerza o ingenio es capaz de hacer no se ve obstaculizado para realizar su voluntad (104). Sin entrar siquiera mnimamente en su concepcin
de la libertad, por la definicin citada se ve que Hobbes la identifica con
la ausencia de obstculos exteriores. Ms que en trminos positivos, se
define en trminos negativos: libertad es inexistencia de impedimentos externos, que contraren lo que cada uno por su propia naturaleza puede hacer.
Pues bien, resulta claro que en este sentido el hombre es ms libre en
el estado civil que en el estado natural, ya que en este ltimo los impedimentos extemos fruto de la agresin generalizada se multiplican sin
lmite. Es cierto que la ley civil anula la libertad que otorga el derecho natural (105), pero ya vimos en su momento que tal libertad era mera posibilidad abstracta, sin contenidos reales. El captulo XXI de Leviatn dedicado a la libertad de los subditos, plantea que sta es compatible con
el poder absoluto del soberano y con el miedo que tal poder provoca. Son
compatibles porque tiene una raz comn: en el acto de nuestra sumisin
consiste tanto nuestra obligacin como nuestra libertad (106).
La coherencia de Hobbes en ese tema es indudable. Su concepcin negativa de la libertad, que le lleva a entender la libertad en el sentido
adecuado, como libertad corporal, esto es, como libertad de las cadenas
y de la prisin (107), es la concepcin subyacente a toda la argumentacin del referido captulo. Veamos que, por el contrato, los individuos
convienen una servidumbre voluntaria. El soberano les devuelve una libertad que consiste bsicamente en proteccin, seguridad, anulacin de las
incidencias externas que obstaculizan la vida de cada uno de ellos. La libertad queda restringida al mbito de la vida privada. La libertad de un
subdito yace por eso slo en aquellas cosas que al regular sus acciones el
soberano ha omitido. Como acontece con la libertad de comprar y vender,
y con la de contratar, elegir el propio domicilio, la propia dieta, la propia
lnea de vida, instruir a sus hijos como considere oportuno y cosas semejantes (108). La libertad es proporcional a la mayor o menor extensin
de las leyes; se es ms libre cuanto mayor es el silencio de la ley sobre lo
concerniente a la vida privada. Aunque incluso la conveniencia de una
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
Ibd., II, cap. XXI (pg. 161; pg. 300).
Ibd., II, cap. XXVI (pg. 222; pg. 368).
Ibd., II, cap. XXI (pg. 166; pgs. 305).
Ibd. (pg. 163; pg. 302).
Ibd.
168
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
mayor o menor extensin de la ley queda al arbitrio exclusivo del soberano (109).
Es obvio que la concepcin hobbesiana de la libertad est decisivamente condicionada por el paradigma mecanicista del siglo XVII. No obstante,
en su aplicacin a la teora del Estado, adquiere una resonancia nueva que
la aproxima bastante al modelo liberal del laisser-faire, laisser-passer.
Hobbes propugna un fuerte intervencionismo del estado en lo relativo al
ordenamiento poltico. Es ah donde reduce al mnimo la libertad de los
subditos. Pero esa no-libertad tiene como contrapartida la liberacin del
mbito privado, en la que se incluye la posibilidad de participar en el juego
sin trabas del mercado: libertad de comprar, vender y contratar. Podr
juzgarse que la intencin expresa de Hobbes no apuntaba hacia ello. Sobre
cuestiones de intencin siempre es difcil pronunciarse. Pero, en cualquier
caso, la alianza entre absolutismo poltico y liberalismo econmico (o, al
menos, la tendencia a imponerlo) ni es algo infrecuente, ni era algo muy
lejano de la realidad histrica de los siglos XVII y xvin.
Volviendo a la lnea central de nuestra exposicin, estbamos en que
la ley civil inaugura un nuevo espacio de libertad. El sometimiento a la
ley civil, incluso en la posibilidad de que fuese una mala ley desde el
punto de vista natural, siempre har a los individuos ms Ubres pensaba
Hobbes que si stos se comportan guiados por sus pasiones o segn sus
inciertos y tornadizos criterios morales. En este punto tambin se corrobora lo que ya se afirm en alguna ocasin sobre la conveniencia racional
del orden civil.
De ser as, la ley civil en alguna medida compromete moralmente a
los ciudadanos? Hobbes era suficientemente escptico sobre la actitud moral
de los hombres, hasta el punto de no darle demasiada importancia a esta
cuestin. De hecho, no piensa la obligacin poltica en trminos morales,
sino en trminos de inters. La obligacin de los subditos para con el
soberano se sobreentiende que dura tanto como el poder mediante el cual
es capaz de protegerlos (110). Ms an, mientras se mantiene la obligacin, sta slo se respeta por miedo al poder coercitivo del soberano. Por
inters y miedo al peligro prximo de muerte los individuos acceden al
contrato; y por inters y miedo al poder soberano cumplen lo pactado.
Hobbes repite continuamente que los pactos sin la espada no son sino palabras. Macpherson, partiendo del reconocimiento de que para Hobbes la
(109) Ibd. (pg. 169; pg. 308). Sin embargo, el ideal es hacer el cuerpo
mismo de la ley tan corto como pueda ser: Ibd., II, cap. XXX (pg. 269; pg. 419).
(110) Ibd. (pg. 170; pg. 309).
169
JOS GARCA LEAL
obligacin moral se basa en el inters egosta, opina que la obligacin poltica es tambin obligacin moral: aceptando que la obligacin de Hobbes
se deriva slo del inters egosta, de ello no se sigue que no pueda calificarse de obligacin moral. Pues, segn la concepcin de Hobbes, el inters
de cada uno contiene su propia contradiccin: el inters egosta a corto
plazo entra en conflicto con el inters egosta a largo plazo. De ah que la
obligacin derivada del inters egosta a largo plazo pueda estar en conflicto, en principio, con el inters egosta a corto plazo (111). No obstante, cabe contraargir que el conflicto entre ambos intereses no se decide a
travs de una opcin moral asumida como tal, sino por la preponderancia del inters a largo plazo, determinada por el miedo a la espada,
miedo al castigo por la transgresin de la ley a que podra conducir el
inters inmediato. En resumen, Hobbes fundamenta la obligacin poltica
en motivos de inters biolgico y de miedo, y no en criterios morales (ni
siquiera en esos criterios morales naturalistas que se derivan del inters),
pues pensaba que aqullos bastaban para explicar la obligacin poltica y,
adems, eran los que regiran efectivamente en la sociedad (112).
Acabamos esta exposicin de la teora del contrato en Hobbes, y a
efectos de compararla ahora con la correspondiente de Spinoza, apuntamos
que, en nuestra opinin, el punto clave consiste en que la transferencia del
derecho natural, segn Hobbes, supone su abandono en manos de un soberano excntrico a la propia comunidad, tal como hemos venido repitiendo.
Veamos la teora del contrato en Spinoza.
En qu consiste el contrato? Segn el captulo XVI del Tratado teolgico-poltico: Los hombres, a fin de vivir en seguridad y del mejor modo
posible, han debido entenderse para conseguir que el derecho que por naturaleza cada individuo tena sobre todas las cosas se hiciese colectivo (fuese puesto en comn), y ya no se determinase segn la fuerza y el apetito
individuales, sino mediante la potencia y la voluntad de todos juntos (113).
Brevemente: el derecho natural de cada individuo deja de ser ilimitado, y
est regulado segn los intereses de la comunidad.
Clusulas que incluye. Siguiendo con el Tratado teolgico-poltico:
1.a No hacer a los dems lo que no se quiera para s; para ello habr
que frenar en ciertos casos el apetito propio, bajo la ptica general de que
(111) Op. cit., pg. 254.
(112) Si el inters llegase a convertirse en una actitud moral, perderan vigencia el miedo y la espada. Pero recurdese el texto de la nota 85.
(113) Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (II, pgs. 191; 278). Subrayado mo. Recurdese la diferencia entre vis y potentia sealada en texto de nota 7.
170
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
el derecho de los otros es tan defendible como el de uno mismo. Se trata
en realidad de la obligacin inmediata que el contrato supone.
2.a Dirigirse en todo por los solos dictmenes de la razn (114). Sin
embargo, dado que los hombres no son en s mismos razonables cmo
obedecer los dictmenes de la razn? No creemos haber forzado el texto
de Spinoza cuando indicbamos anteriormente que el estado de naturaleza
es prerracional, tampoco pensamos que esto suponga una contradiccin
respecto a la clusula segunda. La respuesta est en que al ponerse en
comn los derechos de cada uno, es decir, al ensamblar comunitariamente
las potencias individuales, se ha actuado conforme a la razn. La ciudad
lleva en s el germen de la razn, aun cuando en ella la racionalidad no
sea conscientemente asumida (y no lo es en la medida en que an no se la
vive como tal, en que el vnculo social no se asienta en la conciencia racional de sus miembros, sino en el inters egostamente compartido). Dirigirse por los dictmenes de la razn significa pues actuar de acuerdo con
las leyes de la comunidad y con lo que de razonable hay en ella. La conducta
del hombre social es materialmente razonable, aun cuando no lo sea el motivo interno de su accin.
3.a La transferencia del derecho natural (o del poder) de cada uno a
la sociedad (115). El contrato supone para cada individuo la prdida de
su derecho natural? La sombra de Hobbes est aqu presente. No obstante,
la clebre carta L, a J. Jelles, se incia as: Me preguntis cul es la diferencia existente entre Hobbes y yo en lo que concierne a la poltica: tal
diferencia consiste en que yo mantengo siempre el derecho natural, y en una
ciudad cualquiera no concedo derecho alguno al soberano sobre los subditos ms que en la medida en que por su potencia los supera, del mismo
modo que ocurre en el estado de naturaleza (116). Es decir, de alguna
forma el derecho natural se prolonga en la ciudad; la sociedad civil es una
continuacin de la sociedad natural. Cmo entender pues la clusula
tercera?
Antes de buscar la respuesta, conviene recordar que en la Etica se mantiene esta misma clusula: es necesario que los hombres cedan su derecho
natural (ut jure suo naturali cedant) (117). A. Matheron, en un ingenioso
anlisis, se pregunta si no ser la fuerza del Estado ya constituido lo que
nos impone como obligacin la transferencia del derecho natural (118).
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
Ibid.
Ibd. (III, pg. 193; pg. 280).
Gebhardt, IV, pgs. 238-39.
Etica, IV, Prop. XXXVII, Escolio II (II, pg. 238; pg. 304).
Individu et communaut..., cit., pg. 317.
171
JOS GARCA LEAL
As, la cesin del derecho no sera voluntaria, sino forzada. Est claro que
eso ocurre en aquellos regmenes tirnicos que slo imponen relaciones de
violencia y sumisin a sus miembros. Pero cuando Spinoza seala esta
clusula est pensando, como se muestra en las lneas siguientes, en la sociedad democrtica. Por tanto, la transferencia del derecho natural es una
condicin libremente aceptada y necesaria para establecer cualquier clase
de sociedad. El problema sigue siendo cmo conciliar la cesin del derecho
y su conservacin en la sociedad.
Puede pensarse que la evolucin de Spinoza le lleva en el Tratado poltico a acentuar la conservacin en la sociedad del derecho natural y, proporcionalmente, a negar la necesidad de su cesin. Respecto a lo ltimo,
es cierto, como veremos despus, que el punto de vista del Tratado poltico
es ms matizado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ya en el Tratado
teolgico-poltico se afirma que la transferencia del poder propio, por la que
se forma una sociedad, puede mantenerse sin repugnancia alguna del derecho natural; la transferencia del derecho natural es en muchos aspectos
meramente terica: ningn individuo, en efecto, puede nunca transferir su
potencia, y, por tanto, su derecho a otro, de tal forma que deje de ser
hombre. Y en otra ocasin se dice: ...para que (cada hombre en sociedad) conserve ptimamente su derecho natural de existir y actuar, sin
daarse a s mismo ni a los otros (119).
La clave de todo esto est en que el derecho natural o poder se
transfiere a la sociedad, y no a una persona que llegar a ser el prncipe
o gobernante. Aqu se introduce la importante diferenciacin respecto a
Hobbes. El derecho que el individuo natural, en tanto tal individuo, cede, lo
conserva en tanto miembro de la sociedad que es su depositara, es decir,
lo conserva en tanto ciudadano. De ah que la transferencia en cierto aspecto sea slo terica, pues el derecho que se cede se recupera socialmente
legitimado, si no en su totalidad, s al menos en lo que tiene de compatible
con el derecho de los restantes ciudadanos; o, como tambin dice Spinoza,
cada hombre conserva ptimamente su derecho natural. ptimamente, o sea,
en un grado de realizacin efectiva mayor del que poda alcanzarse en el
estado de naturaleza. En otros trminos: la clusula tercera es el supuesto
que posibilita la clusula primera.
No hay pues contradiccin en los trminos del Tratado teolgico-poltico.
Pensamos adems que ofrece una formulacin del contrato que en lo esen(119) Tratado teolgico-poltico, respectivamente, cap. XVI (III, pg. 193; pg. 298);
captulo XVII (III, pg. 201; pg. 291); cap. XX (III, pg. 241; pg. 346). Subrayado mo.
172
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
cial se mantiene en las otras obras de Spinoza. La Etica (120) no introduce
variaciones sustanciales; aunque no acenta ya los rasgos externos del contrato: la cesin del derecho natural conlleva el que los individuos se
presten recprocas garantas (se invtcetn securos reddant) de que no harn
nada que pueda dar lugar a un dao ajeno. A este respecto, debe sealarse que lo menos significativo del contrato es siempre el acto formal y
protocolario de su formulacin (aun en la mera hiptesis de que tal acto
hubiese sido en algn caso necesario). Un contrato social es el compromiso
que cada individuo contrae con la sociedad, continuamente actualizado por
la vida en sociedad. De todas formas, el tono diferente de la Etica se debe
a que sta se sita en el plano moral al que venimos considerando correlativo del plano poltico, llegando a la necesidad del compromiso social
desde las exigencias de la vida pasional, y no tanto desde la situacin poltica de guerra latente: el referido corolario afirma expresamente que el
compromiso es posible por las exigencias pasionales descritas en la Proposicin XXXIX de la Parte III. La clara insercin del contrato social
en la vida moral, efectuada en la Etica, justifica tambin la indicacin de
que la sociedad implica un consenso comn, aspecto menos subrayado en
el Tratado teolgico-poltico.
Donde puede verse ms que una evolucin neta, una mayor precisin
de conceptos, es en el Tratado poltico. Segn esta obra, los hombres no
nacen miembros de la sociedad (121). As pues, la sociedad es un constructo
humano, y el problema sigue siendo sobre qu bases se edifica. La realidad
primera en el orden de la gnesis es el derecho natural de cada individuo;
y segn una constante de Spinoza, tal derecho es coextensivo a la capacidad
o potencia de cada uno. Ahora bien, aqu surgen dos consideraciones, la
primera de ellas nueva e importante:
a) La comprensin de la potencia de todos los seres naturales como
participacin en diversos grados de la potencia de Dios: no siendo la potencia gracias a la cual las distintas realidades naturales existen y actan
ms que la potencia misma de Dios, es fcil comprender en qu consiste
el derecho natural (122). Esta fundamentacin ontolgica del derecho natural tendr relevantes consecuencias. Una de ellas: que es imposible re(120) Etica, IV, Prop. XXXVII, corolario II.
(121) Tratado poltico, cap. V, pargrafo 2 (III, pg. 295; pg. 172). Aunque como
veremos, el hombre necesita organizarse en sociedad*. En esto sentido, Spinoza puede aceptar incluso que el hombre es un animal social: no porque la sociabilidad
le sea connatural, sino porque para dar cauce a su potencia individual necesita de
la organizacin social.
(122) lbid., cap. II, pargrafo 3 (III, pg. 276; pg. 146).
173
JOS GARCA LEAL
nunciar a aquello que nos hace genuinamente partcipes de la potencia de
Dios o la Naturaleza.
b) Segn referamos anteriormente, el derecho natural, mientras se determina por la potencia individual de cada uno, es ms terico que real (123).
La razn inmediata, fctica, es que los derechos (y las fuerzas) enfrentados de
cada uno, mutuamente se coartan, y en la realidad quedan casi por completo anulados. La razn profunda, aunque no est suficientemente expresa en el texto, es que las potencias caracterizadas por ser participacin de
la potencia nica de Dios, slo tienen realizacin autntica si establecen
entre ellas relaciones de complementariedad.
En funcin de esas consideraciones puede afirmarse con mayor contundencia que el derecho natural no cesa en el estado civil (124); y en rigor
ni siquiera es necesario postular la transferencia terica del derecho natural (a que se aluda en el Tratado teolgico-poltico): ste, en su dimensin
esencial-posible es irrenunciable, en su dimensin fctica est prcticamente anulado. La necesidad de un orden social (aunque siga manteniendo la
finalidad prxima de evitar el miedo y la inseguridad a que estn abocados
los hombres) se impone como una solucin natural (125). La sociedad civil
es la prolongacin necesaria del derecho natural, mejor an, la nica posibilidad de que ste se realice efectivamente.
Al no existir transferencia de los derechos naturales, la idea de contrato
queda en parte devaluada; de hecho, la propia palabra slo ocasionalmente aparece en el Tratado poltico. Se mantiene el compromiso de acatar
la legislacin comunitaria (que aun en la Etica era de algn modo lo correspondiente al contrato), pero lo decisivo es que tal compromiso no es el
hecho fundacional de la comunidad, sino algo derivado de sta. En efecto,
la sociedad se alcanza, no por la renuncia al derecho natural, sino porque
los individuos aunan sus fuerzas o derechos, siendo as partcipes de una
fuerza o derecho mayor del que gozaban en el estado de naturaleza; o tal
vez habra que decir que esa unin da un contenido real a sus derechos
potenciales. Surge as el derecho comn (iura communia) (126). Aunque
por una va distinta, se llega a los mismos resultados que se conseguan
a travs del contrato (por eso decamos que no hay una diferencia cualitativa entre las diversas formulaciones de Spinoza; slo que ahora la sociedad responde en mayor medida a una necesidad natural).
(123)
(124)
(125)
(126)
Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,
cap.
cap.
cap.
cap.
II, pargrafo 15 (III, pg. 281; pg. 251).
III, pargrafo 3 (III, pg. 285; pg. 157).
III, pargrafo 6 (III, pg. 286; pg. 159).
II, pargrafo 15 (III, pg. 281; pg. 251).
174
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
A partir de la existencia del derecho comn, los individuos se comprometen a seguir los dictmenes que de l se derivan, pudiendo ser forzado a ello cualquiera que se resistiese. Subrayamos que el derecho comn
no debe ser entendido como un conjunto de leyes impuestas desde fuera a
los individuos: si lo que se auna es la fuerza o el derecho (segn la coherencia de la identificacin de fuerza y derecho naturales), el derecho comn
resultante es tambin una fuerza comn.
La suma de las fuerzas constituye la sociedad. Desde esta perspectiva
puede comprenderse que los hombres en sociedad se conducen como una
sola alma (una veluti mente) (127), forman una personalidad comn. Si la
potencia de todos los individuos es participacin de la de Dios o la Naturaleza, la unin comunitaria supone el primer nivel posible de composicin
interhumana acorde con los designios naturales.
El derecho (comn), definido por la potencia de la multitud, se llama
habitualmente poder poltico (Imperium) (128). En la traduccin de La
Pliade-Gallimard se hace la siguiente precisin: En el Tratado poltico,
imperium, aun conservando su sentido general de autoridad, ejercida entre
personas por los cuerpos gobernantes, manifiesta una tendencia creciente
a especializarse: representa el poder poltico, antes o despus de su delegacin en una persona reinante (...). Para el autor del Tratado poltico,
se trata de una sola realidad, considerada bajo sus aspectos de poblacin
que desea organizarse, de potencia soberana, de Estado, o de forma caracterstica de organizacin del Estado (129). Tal vez en el conjunto de
este tema Spinoza no ofrezca una precisin acabada, pero s establece con
claridad que el poder poltico tiene su arraigo original en la comunidad.
El punto decisivo consiste en que, para Spinoza, la sociedad supone
una vinculacin interna de las fuerzas y voluntades de todos; supone el conducirse como una sola alma, adoptar cierta personalidad comn. En este
sentido, la sociedad civil es una autntica comunidad. Una comunidad en
la que aumenta el poder y la fuerza de todos los individuos respecto al que
tenan en el estado de naturaleza, ya que en ste el enfrentamiento mutuo
de las fuerzas de los individuos conduca a debilitar (si no, a anular) la
fuerza de cada uno de ellos. En el estado civil, la armonizacin interna
de las fuerzas individuales posibilitan una fuerza comn, un mayor poder.
Dado que en su origen el derecho es fuerza, el derecho comn se basa
(127) lbd., cap. II, pargrafo 16 (III, pg. 281; pag. 152), y pargrafo 21
(III, pg. 283; pg. 154), respectivamente. La misma expresin se repite a lo largo
de toda la obra.
(128) lbd., cap. II, pargrafo 17 (III, pg. 282; pg. 152).
(129) Edicin citada, pg. 1491.
175
JOS GARCA LEAL
en la fuerza comn; as se expresa claramente en el captulo II del Tratado
poltico. Una vez establecido esto, es perfectamente coherente la identificacin del poder poltico (Imperium) y el derecho comn, pues el poder poltico no es sino la expresin de la potencia comn adquirida por el aunamiento de las fuerzas, con el consiguiente derecho que de este modo se
engendra.
Pues bien, el Imperium es lo que habitualmente se denomina como la
soberana. Y est claro que la soberana reside en la comunidad, pues coincide con el derecho comn. No hace falta insistir en la diferencia entre
Hobbes y Spinoza que esto supone. Viene siendo un punto central en la
argumentacin de este trabajo que sus diferentes concepciones de los trminos del contrato condicionan por entero las respectivas formas de entender el alcance y significacin del poder poltico. Parece que hemos llegado
a una conclusin: en Spinoza, la soberana pertenece a la comunidad.
Sin embargo, hablbamos en un prrafo anterior de que Spinoza no ofrece una previsin acabada en el desarrollo de esta temtica. En efecto, pienso
que sin negar nunca la pertenencia comunitaria de la soberana, el tema se
complica al plantear la cuestin de quin ejerce el gobierno y cules son
los derechos del gobernante.
A continuacin de la ltima cita se afirma que la democracia es el rgimen en el que el poder poltico lo posee la asamblea que rene a todo el
pueblo. La aristocracia y la monarqua consisten en la atribucin del poder
a un grupo de hombres selectos, o a uno solo, designados para ello por la
comunidad segn el consenso general. En cualquiera de estas tres formas
de gobierno el poder del gobernante es un poder absoluto. El captulo XVI
del Tratado teolgico-poltico caracteriza este absolutismo del poder, en el
sentido de que el sumo poder poltico (Imperium) no est obligado por
ninguna ley, y todos deben obedecerlo en todo (130), y precisa que en esto
deben convenir todos cuando han transferido todo su poder de defenderse,
esto es, todo su derecho a la sociedad misma. Si hubiesen querido reservar
algo para s, debieran haber tomado precauciones con las cuales pudiesen
defenderse del todo; no habindolo hecho, y no pudiendo hacerlo sin la
divisin del poder poltico (imperii) y, por consiguiente, sin su destruccin,
se han sometido por esto mismo a la voluntad del sumo poder absoluto,
pues lo han hecho absolutamente.
Es importante observar que en este texto el poder poltico es el de la
sociedad en su conjunto. As se reconoce explcitamente en las lneas que
le preceden: La sociedad rene ella sola todo el derecho, esto es, el sumo
(130) Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 193; pg. 281).
176
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
poder poltico (131). Aunque la utilizacin del trmino Imperium para
significar el poder comunitario no es siempre tan precisa en el Tratado
teolgico-poltico (en alguna ocasin si bien, rara podra confundirse
con el significado que habitualmente se atribuye hoy da al trmino Estado)
como en el Tratado poltico, si es se el sentido que tiene en el texto citado.
Es cierto, por lo dems, que el poder poltico es absoluto. No es divisible; sus decisiones no pueden ser cuestionadas por los individuos, ni interpretadas por stos segn su particular conveniencia. Spinoza reafirma esta
idea en el propio Tratado poltico (especialmente en el captulo III). Y, en
lneas generales, uno de los objetivos fundamentales del Tratado teolgicopoltico consiste en la defensa de la legitimidad exclusiva del poder poltico,
por encima de las interferencias posibles del poder eclesistico (como tambin veamos en Hobbes). La razn del absolutismo del poder es el carcter
pasional, al margen de los criterios morales, de la conducta habitual de los
hombres, conducta que se perpeta incluso en el mbito civil (de aqu mi
interpretacin sobre el contenido racional que conviene a la ciudad).
Segn el texto anterior, el absolutismo del poder no entra en contradiccin con la tesis defendida de que la soberana radica en la comunidad. Se
trata tan slo de precisar que el derecho comn y el poder poltico (o soberana) asociado al derecho, obligan a todos y en todos los dictmenes
que de ellos dimanen. Los individuos se han comprometido a seguirlos y, en
esa medida, la sociedad est legitimada para procurar coercitivamente que
no se transgredan. Ahora bien, dicho texto se refiere a la forma democrtica de gobierno, en la que la propia comunidad se autogobierna. El problema sobre los derechos absolutos del gobernante sigue pendiente en el caso
de que quien ejerza el gobierno sea una minora (aristocracia) o una sola
persona (monarqua). No ser aqu donde Spinoza est prximo a Hobbes?
Hemos apuntado anteriormente que en la aristocracia y la monarqua
los gobernantes estn designados por la comunidad segn el consenso general. Sin embargo, el problema no est tanto en que la designacin sea
consensuada (esto tambin lo aceptara Hobbes para la repblica por institucin), sino en lo que conlleva tal designacin; ms en particular, lo problemtico es si la designacin de un gobierno monrquico o aristocrtico
supone traspasar la soberana al gobernante.
El derecho comn, segn Spinoza, lo tiene (tenet) de modo absoluto
(131) La identificacin del sumo poder poltico y el derecho comn est tambin reconocida en el Tratado poltico, cap. III, pargrafo 2 (III, pgs. 278-79; pginas
156-57): El sumo poder no es sino el propio derecho natural determinado por el
poder, no ya de cada hombre, sino de la multitud, que se conduce como una sola
alma.
177
12
JOS GARCA LEAL
aquella persona que ha sido designada por consentimiento general para
cuidar de la cosa pblica (132), ya sea tal persona la asamblea democrtica, un grupo de hombre, o un solo individuo. Esta expresin de tener
el derecho comn se repite a lo largo de los dos Tratados. Como siempre,
tener el derecho equivale a tener el poder. Ms an, Spinoza precisa en
alguna ocasin que en la aristocracia (y, podemos suponerlo, en la monarqua) el ejercicio del poder, una vez asignado al gobernante, no retorna
ya al pueblo (133). De este modo, todo lo concerniente al bien pblico est
dirigido en exclusiva por quien tiene efectivamente el poder (134). De ah
tambin el absolutismo del poder. Ahora bien, hasta aqu slo sabemos
que el gobernante tiene o detenta el poder, pues en sus manos est el derecho comn. Por qu lo tiene? Porque la comunidad se lo concede, transfiere o confiere: stas son las tres expresiones (135) que utiliza Spinoza,
aunque casi siempre repite la de transferir.
De acuerdo con lo anteriormente comentado, el derecho comn la soberana radica originariamente en la comunidad. Sin embargo, ahora se
plantea la transferencia del derecho y, por tanto, de la soberana. Si Spinoza
reprochaba a Hobbes que los individuos, para entrar en sociedad, debiesen
renunciar a su derecho natural, cmo entender la transferencia del derecho
comn, que no es sino la unin de los derechos naturales de los individuos?
No propone Spinoza, en el fondo, lo mismo que Hobbes? La solucin adecuada hubiese sido establecer con claridad una delegacin del derecho comn (ms que una transferencia) que no supusiese la renuncia a tal derecho,
ni su cesin irreversible al gobernante. Pero este punto no tiene en Spinoza
un tratamiento suficientemente acabado.
En efecto, segn el Tratado teolgico-poltico, la democracia se caracteriza porque en ella nadie transfiere a otro su derecho natural, y de ah
que sea la forma de gobierno ms natural, pues en ella es en la que mejor
se realiza la libertad que la naturaleza nos concede (136); en la democracia
el poder poltico lo tiene colegiadamente toda la sociedad, de tal forma
que cada uno se obedece a s mismo, y no a su semejante (137). La democracia se diferencia en estos rasgos de las otras formas de gobierno, en
(132) Tratado poltico, cap. II, pargrafo 17 (III, pg. 282; pg. 152).
(133) lbd., cap. VIII, pargrafo 4 (III, pg. 325; pg. 214).
(134) lbd., cap. IV, pargrafo 2 (III, pg. 292; pgs. 166-67).
(135) Por ejemplo, en Tratado poltico, cap. III, pargrafo 3 (III, pg. 285; pgina 157), cap. IV, pargrafo 6 (III, pg. 294; pg. 169), cap. IV, pargrafo 4 (III, pgina 298; pg. 176).
(136) Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 195; pg. 283).
(137) lbd., cap. V (III, pg. 74; pg. 124).
178
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
las que s se produce la transferencia del derecho comn, tal como se reconoce en las lneas siguientes a la penltima cita y se confirma en el anlisis
detallado de la aristocracia y la monarqua que ofrece el Tratado poltico.
Spinoza distingue tericamente entre la gnesis del derecho comn y el
ejercicio del poder, o sea, el cuidado (cura) de los asuntos pblicos al que
se alude en el texto de la nota 132; pero de la transferencia del derecho
comn resulta que ste se lo apropia el gobernante, aquel que ejerce el
poder. Al establecer la sociedad tambin se pactaba la transferencia del
derecho natural, pero tal transferencia recaa en la comunidad en su conjunto; de ese modo no se renunciaba al derecho natural, sino que se aunaban los derechos de todos. Pero no ocurre igual cuando se transfiere el derecho comn al gobernante: en esta ocasin el derecho recae sobre una entidad
ajena a quienes los transfieren; por ello, no es posible recuperar comunitariamente lo que se ha transferido (como sucede en el pacto por el que se
instituye la sociedad). Cuando el pueblo en conjunto no es responsable del
gobierno, se produce con ello una cierta separacin entre el gobernante y la
comunidad. Sin embargo, justo es tambin reconocerlo, dicha separacin
no alcanza aquella excentricidad del gobernante respecto a sus subditos que
atribuamos a Hobbes.
La razn es sencilla: Spinoza plantea siempre la necesidad de un control ciudadano del poder poltico. Afirma que quienes creen que un solo
hombre puede encarnar el derecho soberano de la sociedad estn en un grave error (138). Es por lo mismo necesario que en rgimen monrquico se
establezca una asamblea de consejeros del rey (descrita en el captulo VII
del Tratado poltico), consejeros elegidos entre los ciudadanos. As, pues,
se mantiene una especie de control democrtico, incluso en aquellas formas
de gobierno distintas de la democracia. Bastara para probar esa aseveracin la consideracin de un solo tema, el del derecho de sucesin. Aun
reconociendo como ya hiciera Hobbes que la designacin del monarca
debera ser, en lo posible, valedera a perpetuidad, lo cual supone el derecho
a que le sucedan sus descendientes naturales, precisa que el monarca no
puede designar arbitrariamente a su sucesor, y acaba concluyendo que nadie sucede legtimamente al rey si no es por la voluntad del pueblo (139).
Traigo este ltimo texto a colacin, no slo porque apunta un elemento de
control democrtico del poder, sino tambin porque supone una cierta matizacin de aquella transferencia irreversible del derecho comn anteriormente sealado.
(138) Tratado poltico, cap. VI, pargrafo 5 (III, pg. 298; pg. 177).
(139) Ibd., cap. VII, pargrafo 25 (III, pg. 319; pg. 204).
179
JOS GARCA LEAL
Podran presentarse otros textos que abundan en tal matizacin. Por
ejemplo, en uno se alude de forma muy significativa a que el poder del
rey quede determinado exclusivamente por el poder de la multitud (140).
Pero, en todo caso, con dichos textos podra matizarse, nunca contrariarse,
el principio de la transferencia del derecho. La actitud de Spinoza en este
problema responde a un punto de vista que podemos calificar de realista.
Por un lado, no pretenda prescribir desde fuera modelos ideales a la realidad histrica efectiva, sino analizar sus mecanismos y prever sus posibles
desarrollos, sealando las opciones preferibles (a este respecto, ya hemos
hecho constar su preferencia por la democracia). Por otro lado, Spinoza
nos ha enseado en el Tratado teolgico-poltico que los regmenes polticos
estn en estrecha concordancia con la actitud moral de los hombres, con la
forma de religiosidad que adoptan, con el sistema econmico prevaleciente,
etctera. En pocas palabras, el ordenamiento poltico de un pueblo responde
necesariamente a la realidad global de tal pueblo. El mejor rgimen poltico
es el que mejor procura la seguridad y la paz, es decir, la concordia mutua,
pero tal concordia es gestionada por el gobierno en base a la actitud moral
en sentido amplio que comparten los ciudadanos.
La transferencia del derecho comn es, por as decirlo, un mal menor
que ciertas circunstancias histricas imponen. Nunca la multitud entera
transferira su derecho a una minora o a un solo hombre, si pudiera llegar
a un acuerdo por s misma e impedir que las discusiones inevitables en toda
gran colectividad, degenerasen en tumultos (141).
Pienso, adems, que en el discurso de Spinoza (al contrario que en Hobbes) se suponen implcitamente dos contratos: el que instaura la comunidad
y el que establece la forma de gobierno. Por el primero, se atinan las fuerzas, se adquiere un derecho comn, se establecen, en definitiva, vnculos
comunitarios. La pervivencia de este contrato, independientemente de la forma de gobierno elegida, hace que toda sociedad, si es justa, sea en su esencia
ltima democrtica. La democracia, antes que forma especfica de gobierno,
es el substrato ltimo de toda sociedad libre, justa y, en ltimo trmino,
acorde con la razn. El segundo contrato determina la particular forma de
gobierno a que se acoge histricamente la tendencia democrtica, modelndola de acuerdo con las posibilidades efectivas. La democracia juega un
papel complejo en el sistema espinosista: define la esencia del poder soberano
y es, pues, el fundamento de toda organizacin poltica; es uno de los tres
tipos de Estado y, tambin, el rgimen modelo que cada forma determinada
(140) ibid., cap. VII, pargrafo 31 (III, pg. 323; pg. 210).
(141) Ibd., cap. VII, pargrafo 5 (III, pg. 309; pg. 192).
180
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
debe esforzarse en imitar a fin de que el conjunto del Estado funcione del
mejor modo posible (142).
El segundo contrato est en gran parte reconocido por Spinoza, cuando
apunta que la transferencia del derecho comn se realiza por contrato o
leyes (143). Tal dualidad tiene que ver con la relativa devaluacin de la
idea de contrato que ya sealamos respecto al Tratado poltico. Sin embargo,
con el formalismo del contrato, o sin l, el resultado es semejante. Para
acabar este tema, repito una vez ms mi opinin de que la transferencia
del derecho, en orden a instituir una forma especfica de gobierno, no est
tratada con total coherencia por parte de Spinoza. Si al establecer la sociedad
no se renuncia al derecho natural, no se ven razones suficientes para renunciar y eso es lo que parece implicar la idea de transferencia irreversible
al derecho comn cuando se designa al gobierno. El posibilismo histrico
(aun cuando est perfectamente fundamentado) no tendra por qu obstaculizar la coherencia de los principios, aun cuando sirva para comprender la
actitud de Spinoza.
No nos detendremos mucho en el tema de la ley civil, pues aqu s estn
las cosas bastante claras. La idea central es la siguiente: dado que la sociedad instaura un sentimiento comn entre sus miembros, la voluntad de la
sociedad (Civitas) debe ser tomada por la voluntad de todos, y los actos
declarados justos y buenos por la sociedad lo son tambin por cada uno de
los sujetos (144). A su vez, al detentador del poder poltico de la sociedad
(la propia comunidad, un grupo de hombres o una sola persona) es a quien
corresponde decidir (por la transferencia del derecho en el gobierno no democrtico) sobre lo justo y lo bueno, sobre lo que deben hacer o no los
subditos, tanto aisladamente como en conjunto. El poder soberano es el
nico que tiene el derecho de dictar las leyes y, si se presenta alguna duda,
de interpretarlas (145). Se establece, de este modo, el convencionalismo de
la ley civil.
La ley civil obliga incondicionalmente, de acuerdo con el absolutismo
del poder poltico ya referido. El ciudadano se ha comprometido a obedecer absolutamente en todo (146), hasta el punto de verse obligado en
alguna ocasin por obediencia al poder constituido a realizar algn
acto que repugne a la razn, pues el inconveniente que ello supondra quedara largamente compensado por el bien que se deriva del estado ci(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
L. MUCNIER-POLLET: La philosophie politique..., cit., pg. 149.
Tratado poltico, cap. IV, pargrafo 6 (III, pg. 294; pg. 169).
Ibd., cap. III, pargrafo 5 (III, pg. 286; pg. 158).
Ibd., cap. IV, pargrafo 1 (III, pg. 292; pg. 166).
Tratado teolgico-poltico, cap. XVI (III, pg. 195; pg. 283).
181
JOS GARCA LEAL
vil (147). Ahora bien, si en Hobbes descartamos la arbitrariedad del poder
civil, con mayor nfasis hay que descartarla en lo que concierne a Spinoza.
El poder civil cae en falta cuando obra en contra de los dictados de la
razn (148); de este modo es culpable, adems, ante s mismo, pues sienta
las bases de su propia destruccin. Al conculcar los dictados de la razn,
conculca el derecho natural (149) y entra as en conflicto frontal con la razn
de existir de la sociedad, que no es otra sino abrir la posibilidad de una realizacin efectiva del derecho natural. Esta argumentacin, subyacente al
discurso de Spinoza, apunta una vez ms a la idea de que el derecho natural
en la lgica ltima de su pensamiento habra de ser irrenunciable, aun
en los casos de gobierno no democrtico.
Por lo dems Spinoza no otorga un valor especficamente moral a la ley
civil. Se libra as de las ambigedades de Hobbes a este respecto. Y es que
Spinoza vea muy claramente la complementariedad de la va poltica y la
va especficamente moral, que justamente son complementarias porque no
se confunden.
Esto nos lleva a una breve comparacin de Spinoza y Rousseau. Se ha
observado que el Contrato social tiene su precedente y es deudor del Tratado
poltico. Es cierto que en ambos pensadores se establece la radicacin y
pertenencia del poder a la comunidad (con las precisiones que hemos apuntado en el caso de Spinoza), que coinciden en considerar la comunidad como
una personalidad comn, sustentadora ltima del poder y del derecho.
Pero esto no debe impedirnos constatar sus diferencias, centradas fundamentalmente en las concepciones respectivas de la gnesis y el carcter
de tal personalidad comn. Hablaremos en las prximas pginas de cmo
concibe Spinoza dicha personalidad, de lo que ella comporta. Pero la misma
gnesis de la comunidad supone ya un factor de diferenciacin.
En Spinoza, la sociedad resulta de la suma de las fuerzas y derechos
naturales de los individuos; en Rousseau, de la alienacin del instinto y el
derecho naturales. Una alienacin que, segn Rousseau, es alienacin interna, del individuo ante s mismo. El individuo renuncia a su libertad natural y a su personalidad instintiva; adopta una personalidad comunitaria
que es, en definitiva, una personalidad moral (este es el verdadero compromiso del contrato). Anunciando en alguna medida a Kant, aunque sin desarrollar el tema suficientemente, Rousseau supone que anular la voluntad
individual al subsumirla en la voluntad general (hasta el punto de que todas
(147) Tratado poltico, cap. III, pargrafo 5 (III, pg. 286; pg. 159).
(148) Ibd., cap. IV, pargrafo 4 (III, pg. 293; pgs. 167-68).
(149) Ibd., cap. IV, pargrafo 5 (III, pg. 294; pg. 169).
182
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
las voluntades no son sino expresin inmediata de esta ltima) es una actitud
propiamente moral. La voluntad de cada uno, cancelada en su individualidad, queda supeditada a la norma general, tal como dimana de la propia
comunidad. Por el contrato, el yo individual deviene un yo comunitario,
plenamente reconciliado e identificado con los dems, y eso es justamente
lo que constituye la sociedad. Con toda razn, Rousseau puede afirmar que
la sociedad es un cuerpo moral. Por ello, repetimos, el contrato supone el
compromiso moral de una reconversin interna de los individuos (alienacin
del yo natural ante el yo moral o comunitario), por la que se renuncia
definitivamente al instinto natural y a sus exigencias individualistas.
Spinoza, como decamos, diferencia la ley civil de la ley especficamente
moral. El hecho de entrar en sociedad no transforma por s mismo al hombre en un ser moral. Los hombres en sociedad no pierden su naturaleza
humana (ni renuncian al derecho natural), para tomar otra diferente, ya
que ironiza Spinoza la sociedad no goza del derecho de hacer que los
hombres vuelen (150). El individuo (que no aliena, sino auna su fuerza
natural) no es un sujeto de obligaciones morales por el simple hecho de
organizarse en sociedad; ni la sociedad constituye en sentido estricto un
cuerpo moral, ni se cancela necesariamente, segn determinaciones morales,
la diferencia entre la voluntad particular y la voluntad general. Ello se debe,
como veremos, a que el orden de la ciudad no es por s mismo el orden
de la razn.
Qu significa exactamente conducirse como una sola alma? Cmo
debe entenderse la personalidad comn? Antes de nada, recordemos que
los motivos conducentes a la sociedad son, incluso en el Tratado poltico,
de carcter pasional. El objetivo que se persigue es, negativamente, la eliminacin del miedo ante una situacin en la que predominan el enfrentamento de los intereses; positivamente, se busca y espera del vnculo social
la seguridad y la paz (el miedo y la esperanza son pasiones). Como dice
Spinoza, la paz no es una simple ausencia de guerra, sino una virtud de la
que surge la fortaleza de nimo (151). La paz es la concordia mutua. Hablar de concordia significa referirse a una vida humana definida, no por
la circulacin de la sangre y las otras funciones del reino animal, sino sobre
todo por la razn, verdadera vida del espritu (152). Sin embargo, lo que
pretendemos mostrar es que la sociedad est en conformidad con la razn,
responde a las exigencias de la racionalidad, prepara la vida plena de la
(150) Ibd.. cap. IV, pargrafo 4 (III, pg. 293; pg. 168).
(151) Ibd., cap. V, pargrafo 4 (III, pg. 296; pg. 172).
(152) Ibd., cap. V., pargrafo 5 (III, pg. 296; pg. 173).
183
JOS GARCA LEAL
razn, pero no es la encarnacin completa de ella: ni la agota, ni es en todo
fiel a sus dictmenes. Por tanto, la concordia, aunque es conforme a la razn y, en cuanto tal, prepara su definitivo cumplimiento, se asienta fundamentalmente en los sentimientos.
El Tratado teolgico-poltico propone que el fin de la sociedad autntica es la libertad (153). El Tratado poltico no lo contradice, pero fundamenta mejor esa finalidad. Dentro de la consideracin general de que slo
el estado social posibilita la prctica efectiva del derecho natural (que so
se transfiere), es inteligible que el fin perseguido por la sociedad en su conjunto no difiera del que persigue (infructuosamente) todo individuo en el
estado natural (154). Ahora bien, el hombre natural, si es en alguna medida
razonable (y no lo puede ser en sentido pleno, ya que su actividad no
est internamente conformada por la razn; pero s puede coincidir externamente con ella, al menos no transgrediendo sus lmites), tendr la potestad
de existir y actuar de acuerdo con el orden esencial de la naturaleza: en eso
consiste la libertad (155). El hombre es ms libre cuanto ms se conforma
a la razn, aunque ello suponga la determinacin necesaria de su conducta (156). La explicacin es sencilla: ninguna enseanza de la razn puede
contradecir la realidad natural (157).
El derecho natural, si est bien orientado (aunque como tal derecho sea
ilimitado y no puedan imponrsele directrices externas), nos impele a actuar
segn la naturaleza propia, y en el marco de la comn naturaleza humana.
En esa medida somos libres, y en esa medida se establece la paz que es
positiva concordia, cooperacin mutua desde la libertad de cada uno. La
persecucin efectiva del derecho natural a travs de la sociedad, fuerza a
sta a darse como fin unitario la libertad. La consecuencia de la argumentacin anterior nos indica que la libertad slo es posible si, en alguna medida, se inscribe en el orden de la razn. Respecto a esto ltimo, mantenemos la precisin anterior, que despus justificaremos desde otro ngulo:
el orden de la ciudad y el de la razn no se identifican.
Lo prueba el hecho de que en la ciudad es necesario mantener leyes
coercitivas.
El siguiente texto de Spinoza me parece decisivo: Si los hombres hubiesen sido dispuestos por la naturaleza de modo que sus deseos se dirigiesen siempre por la razn, la sociedad no tendra necesidad de leyes; bastara
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
Tratado teolgico-poltico, cap. XX (III, pg. 241; pg. 343).
Tratado poltico, cap. III, pargrafo 6 (III, pg. 286; pg. 159).
Ibd., cap. II, pargrafo 7 (III, pgs. 278-79; pg. 148).
Ibd., cap. II, pargrafo 11 (III, pg. 289; pg. 150).
Ibd., cap. III, pargrafo 6 (III, pg. 286; pgs. 159-60).
184
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
mostrar a los hombres los verdaderos preceptos de la moral para que hiciesen espontneamente, sin violencia ni esfuerzo, todo lo que les fuese verdaderamente til (158).
De hecho, el alma, en la medida que se gua por la razn, no depende
del poder soberano, sino de s misma (159). Los dictmenes de la razn
constituyen la ley suprema por la que el hombre puede orientarse. Su vigencia total hara innecesarias las leyes polticas. Pero la ciudad no realiza
por s sola las exigencias de la razn: ni sus leyes coinciden internamente
con las de sta, aunque las respeten en su lmite externo, ni anula en su
propio seno las motivaciones pasionales. No es slo que el hombre en el
estado social siga aferrado a su personal inters (160), lo cual en nada es
contrario a la razn, sino que contina actuando por miedo y esperanza (161), aun cuando en una sociedad libre la esperanza primara sobre el
miedo.
En los momentos constitutivos de la sociedad, segn el Tratado poltico,
la integracin de cierta personalidad comn el conducirse como una sola
alma es anterior y fundante de las leyes positivas. Por tanto, la cooperacin mutua, alguna reciprocidad positiva de afectos, es previa al derecho
coercitivo. Slo en ello puede asentarse la concordia y la libertad. Sin
embargo, la necesidad de una disciplina colectiva, que en s misma legitima
su imposicin por la fuerza a los miembros insolidarios, es tambin una
prueba de que el vnculo comunitario no asegura con toda garanta la reciprocidad positiva de afectos.
De todo esto se deriva que la personalidad comn significa conformidad
de los afectos (o concordia), sentimiento unnime. Compartir el miedo y,
en mayor medida, la esperanza, genera un sentir comn. Los hombres, como hemos dicho, se guan por los afectos ms que por la razn, de donde
se sigue que la multitud no acta segn la razn, sino segn un sentimiento unnime en el que naturalmente concuerda, y conducindose como una
sola alma (162). Pensamos que este texto no autoriza a concluir que el
alma nica de la sociedad se basa en el sentimiento y no en la razn, aun
cuando sta est all incoada, y aun cuando la ciudad sea una mediacin
necesaria que en s misma predispone a la plenitud de la razn. Segn unas
formulaciones de Deleuze: La ciudad no es en modo alguno una asociacin razonable (...) Sin embargo, entre la ciudad y el ideal de la razn
existe una gran semejanza (...). La 'buena' ciudad, tanto ocupa el lugar de la
(158) Tratado teolgico-poltico, cap. V (III, pg. 73; pg. 124). Subrayado mo.
(159) Tratado poltico, cap. III, pargrafo 10 (III, pg. 288; pg. 161).
(160) Ibd., cap. III, pargrafo 3 (III, pg. 285; pg. 158).
185
JOS GARCA LEAL
razn para aquellos que no la tienen, como prepara, prefigura e imita a su
manera la obra de la razn (...) es el medio mejor en el que el hombre puede
llegar a ser razonable, y tambin el medio mejor en el que el hombre razonable puede vivir (163).
Sobre lo ltimo no queda resquicio alguno de duda. La definicin del
hombre libre de las ltimas proposiciones de la Parte IV culmina afirmando: El hombre que se gua por la razn es ms libre en el Estado (164).
La libertad no se identifica con el orden de la ciudad, pero es en sta donde
ptimamente se realiza.
Para concluir este apartado, y relacionarlo con el anterior, repetimos
una vez ms que la diferente concepcin del contrato en Hobbes y Spinoza
gira en torno a lo que supone la transferencia del derecho natural: en Hobbes se contrata la renuncia al derecho natural y su abandono en manos del
soberano-gobernante; en Spinoza, por el contrario, no se renuncia para
instituir la sociedad al derecho natural, sino que se aunan las fuerzas
(161) Ibd., cap. V, pargrafo 6 (III, pg. 296; pg. 173).
(162) Ibd., cap. VI, pargrafo 1 (III, pg. 297; pg. 175).
(163)
G. DELEUZE: Spinoza et le problme..., cit., pgs. 244-47. VIDAL PEA
(El materialismo de Spinoza, Madrid, Revista de Occidente, 1974, pg. 163), afirma:
[la ciudad] es, a la vez, lugar de 'pensamiento' y 'esquema impersonal en el
seno de los modos del Pensamiento: cumplira con ella Spinoza el reconocimiento
de la subjetividad, unido a su tendencia a la consideracin 'objetivadora' de cualquier realidad, incluida la subjetividad misma. Es el Estado como lugar del pensamiento, en definitiva, lo que Spinoza aborda aqu) ms o menos oscuramente; y, en
este sentido, designamos este fragmentario y oscuro aspecto del pensamiento de
Spinoza (al que nuestra reconstruccin intenta dotar de una cierta coherencia) como
la temtica misma del Espritu Objetivo.
Lo que me diferencia de esta interpretacin, que no descarto globalmente, es la
consideracin de la ciudad como esquema impersonal en el seno de los modos
del pensamiento. luzgo que en ella se atribuye a la ciudad, por s misma, una racionalidad plena que segn lo entiendo slo prefigura de forma abstracta. El esquema impersonal slo puede ser el Entendimiento infinito.
Sin embargo, lo que s est claro es la conveniencia de la ciudad como mbito
que posibilita la racionalidad. Recientemente, Javier Pea ha insistido tambin en
esta idea: Es necesario apelar a la poltica, porque el proyecto filosfico al
menos en cuanto se propone a la generalidad de los hombres precisa de factores
estructurales que creen las condiciones necesarias para su iniciacin, cuando menos.
El proceso de racionalizacin o liberacin del individuo (que es una y la misma
cosa) exigir, segn nuestra hiptesis, una estructura poltica que lo posibilite y lo
impulse: Espinosa: proyecto filosfico y mediacin poltica, en El Basilisco, nmero 1. 1978, pg. 83. En el mismo sentido: M. GARCA MARTNEZ: Spinoza y el
Estado, en Revista de Occidente, nms. 22-23, 1977, pgs. 68-71.
(164) Etica, IV, Prop. LXXIII (II, pg. 264; pg. 336).
186
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
y derechos de los individuos. Como consecuencia de ello, en Hobbes la
soberana se la apropia el gobernante; en Spinoza la soberana pertenece
originariamente a la comunidad (165).
El conflicto en el estado de naturaleza entre el derecho y las leyes naturales, a las que Hobbes atribuye un carcter moral, justifica en su discurso
la renuncia al derecho natural. La coincidencia, segn Spinoza, de derecho
y leyes naturales, desprovistas de toda connotacin moral (pues no pueden
ser transgredidas), y paralelamente la fundamentacin ontolgica del derecho natural, segn la cual el derecho corresponde al grado de potencia
en el que los individuos participan de la potencia de Dios, hacen que el
derecho natural sea irrenunciable. Es cierto que Spinoza coincide con Hobbes en un punto decisivo: el derecho natural es fuerza o poder (166). Pero
la fundamentacin y la calificacin de esa fuerza son distintas en ambos.
EL MODELO DE SOCIEDAD
Hemos visto con Spinoza el surgimiento en la sociedad de una sola
alma. Hobbes tambin se refiere al alma de la repblica, pero para precisar que el soberano es respecto a los miembros de la repblica como el alma
respecto al cuerpo, es decir, en el soberano o en el alma radica la
(165) Siguiendo al propio Spinoza, su diferencia con Hobbes la centran habitualmento los intrpretes de ambos en el tema de la cesin del derecho natural.
Vimos al comienzo del trabajo que este era el punto de vista de J. W. Gough
(aunque, en mi opinin, sin valorar suficientemente las implicaciones de tal diferencia), quien tambin deriva de aqu la defensa por Spinoza de un estado democrtico
(op. cit., pg. 114). El paso intermedio pienso que consiste en la radicacin de la
soberana en la comunidad.
(166)
CARLA GALLICET CALVETTI, en su obra Spinoza, lettore del Machiavelti,
Miln, Pubblicazioni della Universit Cattolica, 1972, tiende a diluir las semejanzas
entre Hobbes y Spinoza, estableciendo una aproximacin ms directa entre este ltimo y Maquiavelo. Seala acertadamente la diferencia de los supuestos metafsicos
de Hobbes y Spinoza, de los que se deduce, entre otros puntos, una muy relevante
distincin en la concepcin de la racionalidad, como clculo utilitario en el primero,
y como vehculo para la superacin de las pasiones y posibilidad del itinerario moral
en el segundo (pg. 47). En este punto estoy plenamente de acuerdo, y ha sido comentado en otro momento del presente trabajo. En lo que ahora nos interesa ms
directamente, C. Gallicet subraya el modo diferente en el que ambos entienden el
derecho natural y, por otro lado, que la descripcin spinozista de la condicin natural del hombre est ms prxima a Maquiavelo que a Hobbes (pg. 48). No obstante, y sin entrar en la ltima cuestin, no creo que pueda negarse la deuda fun-
187
JOS GARCA LEAL
voluntad (167). En el mismo sentido, el soberano es el alma porque l convierte una multitud de individuos en una entidad unitaria, una multitud de
hombres en una persona. Sin embargo, en mi opinin, lo que de aqu se
deduce es que el soberano-gobernante es el nico vnculo de unin entre
los miembros de la sociedad.
A este respecto hay un texto decisivo: Una multitud de hombres se
convierte en una persona cuando ellos estn representados por un hombre
o una persona, siempre que se haya hecho con el consentimiento de cada
uno en particular de los integrantes de aquella multitud. Pues es la unidad
del representante, no la unidad de los representados, lo que hace la persona una, y el representante es quien sustenta la persona, y una sola persona.
La unidad en multitud no puede entenderse de otro modo (168).
Aqu se afirma que la unidad de la sociedad se constituye slo por la
unidad del representante que los gobierna y no por la vinculacin interna
de os ciudadanos (la unidad de la persona comn se consigue por la unidad
del representante, no por la unidad de los representados). As, al menos, lo
entiendo. Aunque claro est, para ello doy por supuesta la interpretacin
del contrato anteriormente ofrecida. Si de la sociedad emergiese una voluntad soberana, con la que de algn modo se identificasen los individuos,
ya no podra decirse que lo nico que los une es la unidad del representante.
La multitud, tal como la concibe Hobbes, est compuesta por individuos
que tienen voluntades distintas y desacordes. Lo que se plantea ahora es
si esa multitud pervive en la repblica. Pues bien, pienso que tal es el supuesto subyacente a la argumentacin de Hobbes. Cuando decimos de una
multitud de hombres, grande o pequea, que acta sin el permiso de este
individuo o asamblea, es un pueblo subdito el que acta, a saber, muchos
ciudadanos particulares simultneamente. Su accin no procede de una
voluntad nica, sino de las voluntades de varios hombres que no son el
Estado, sino ciudadanos y subditos (169). La multitud desmembrada est
integrada por ciudadanos y subditos.
Se replantea con frecuencia la vieja cuestin de si en Hobbes se da un
pactum subjecionis o un pactum societatis, o bien ambos a la vez. A la luz
de todo lo dicho, concluyo que tan slo se da el primero. Ms que una
comunidad, lo que los individuos contratan es un gobierno. O si se prefiere,
damental que Spinoza contrajo con Hobbes al definir el derecho natural en trminos de fuerza, aun cuando esto se inscriba en perspectivas diferentes.
(167) Leviatn, II, cap. XXI (pg. 170; pg. 309); Del ciudadano, II, cap. VI,
pargrafo 19, pg. 138.
(168) Leviatn, I, cap. XVI (pg. 126; pg. 258).
(169) Del ciudadano, II, cap. VI, pargrafo 1, nota, pg. 126.
188
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
contratan una sociedad cuyo nico vnculo interno es el sometimiento de
todos los individuos al poder de Leviatn. Dominacin y sometimiento,
he aqu las dos nicas fuerzas que transforman lo que por su naturaleza se
halla separado polticamente en un cuerpo nico y mantienen su existencia.
Para Hobbes el contrato social no puede ser, por tanto, sino un puro contrato de sumisin (170). La sociedad resultante del contrato es una sociedad atomizada, insolidaria, integrada por individuos aislados que aceptan
el sometimiento poltico a cambio de la posibilidad de perseguir sus intereses privados. No tienen voluntad propia en el orden poltico, pero de ese
modo liberan su voluntad en el orden de la competencia econmica. Comparto en esto el punto de vista de Macpherson: El modelo de sociedad de
Hobbes, que desarroll antes de introducir el estado de naturaleza hipottico, era en s mismo casi tan fragmentado como su estado de naturaleza.
Su modelo de sociedad contena una lucha competitiva incesante similar de
todos por el poder sobre los dems, aunque en el interior de una estructura
de ley y orden (171). Muy otro es el modelo de sociedad de Spinoza.
Hemos visto cmo en l el fin de la sociedad autntica es la libertad. Una
libertad de contenido poltico, pero tambin de alcance tico.
El valor de la libertad es que permite generar una concordia en la que
se armonicen internamente las pasiones de todos. El alma comn es sentimiento unnime. Y ste es condicin de posibilidad para el desarrollo
pleno y compartido de la racionalidad. Comentamos anteriormente que la
inclusin de lo poltico en la actividad total humana supone una doble y
complementaria valoracin de la sociedad: es mediadora necesaria para el
orden de la razn, e insuficiente respecto a l.
La Etica reproduce, a otro nivel, esta misma argumentacin. La seguiremos ahora, aun a riesgo de repetir ciertos aspectos. La alienacin generalizada de las pasiones descrita en la Parte III (correlato de la situacin del
estado natural, en la que nadie puede hacer efectivos su propia potencia
y su derecho) entra en conflicto con las directrices de la razn cuando sta,
aun de forma abstracta, comienza a germinar en cada hombre. Las primeras
proposiciones de la Parte IV dan cuenta de la batalla de la razn, para
moderar las pasiones. Pero por s sola, por su carcter abstracto, y enfrentada a un contexto social hostil, la razn de cada individuo es impotente.
El hombre est desbordado por la potencia de las causas exteriores (Proposiciones II-VI), que lo orientan en una direccin alienante. Sus afectos inadecuados slo pueden ser vencidos por la accin de otro afecto contrario y
(170) E. CASSIRER: Filosofa de la Ilustracin, cit., pg. 284.
(171) Op. cit., pg. 31.
189
JOS GARCA LEAL
ms fuerte (Proposicin VII). Pero este afecto no puede brotar inmediatamente de una idea del alma, sino que requiere la accin de una causa corprea
que nos modifique favorablemente.
La alienacin de las pasiones nos ha entregado a la pasividad, supeditndonos a los objetos exteriores (la fuerza o consistencia de una pasin viene
siempre determinada por el efecto de los cuerpos exteriores). Una idea adecuada es siempre activa, afirmacin del alma. Sin embargo, a causa de ese
estado generalizado de pasividad, la propia idea adecuada slo se impone
cuando lo exterior dominante, a lo que estamos volcados, nos altera en sentido positivo, y la idea es expresin de ello. En definitiva, todo se juega
an a nivel de las pasiones: dado que stas implican una recproca accin
interhumana, el ordenamiento social cumple la funcin decisiva. Ser necesario un sentimiento comn que pueda vencer el sentimiento pasional
individual. De ah la necesidad de un nuevo orden poltico, de una ciudad
mejor.
Habr pues que esperar el triunfo de la razn a travs de una conveniente disposicin colectiva de las pasiones. Habr que procurar el predominio de unas pasiones sobre otras, pues no todas son igualmente tiles a
las exigencias de la razn. El anlisis de todo esto acaba en la Proposicin XVIII; en su escolio se afirma: Con estas pocas proposiciones he
explicado las causas de la impotencia e inconstancia humanas, y por qu
los hombres no observan los preceptos de la razn. Me queda ahora por
mostrar qu es lo que la razn nos prescribe, qu afectos concuerdan con
las reglas de la razn humana y cules, en cambio, son contrarios a ellas.
Y algunas lneas despus: Nada es ms til al hombre que el hombre;
quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para la
conservacin de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de suerte
que las almas de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como
un solo cuerpo, esforzndose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar
su ser, y buscando todos a una la comn utilidad (172). Es fcil identificar
en estas palabras la descripcin de la sociedad democrtica.
La Proposicin XXXVII sita el pensamiento poltico en el interior del
sistema spinozista. Pero antes de determinar el significado de la ciudad, se
justifica la concordia y la unidad de los hombres desde la racionalidad
implcita en el conaus. La virtud, el actuar segn las leyes de la propia
naturaleza, se revela como compenetracin de las potencias individuales,
desde el momento en que los hombres actan bajo la gua de la razn.
Y conviene recordar que en nosotros, actuar absolutamente segn la vir(172) Etica, IV, Prop. XVIII, (Escolio (II, pgs. 222-23; pgs. 283 y 285).
190
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
tud no es otra cosa que obrar, vivir o conservar su ser (estas tres cosas
significan lo mismo) bajo la gua de la razn; poniendo como fundamento
la bsqueda de la propia utilidad (173).
No insistiremos en algo anteriormente apuntado: la racionalidad inmanente al conatus. Baste la consideracin de que en Dios coinciden necesariamente su potencia y su racionalidad. El conatus, participacin de la potencia divina, lo es en la misma medida de su racionalidad. Sin embargo,
puede parecer que la Proposicin XXVI introduce un nuevo factor que,
al valorar exclusivamente la orientacin racional del conatus, vara notablemente la concepcin que de l nos hemos formado. Hasta ahora, se haba
definido al conatus como un esfuerzo de la totalidad del individuo por afirmarse activamente en su propio ser. La Proposicin XXVI dice: Todo esfuerzo que realizamos segn la razn no es otra cosa que conocimiento, y
el alma, en la medida en que usa la razn, no juzga til nada ms que lo
que la lleva al conocimiento (174). As, el conatus sera nicamente esfuerzo por conocer, esfuerzo del alma, y no ya del conjunto del individuo.
Ni esto ltimo es cierto, ni pensamos que haya variacin alguna en la
comprensin del conatus: lo que plantea en sntesis esa proposicin es que
el conatus est bloqueado por el conocimiento imaginativo (reificador del
bien, etc.), al haber sumido al hombre en la pasividad por la que se supedita a los objetos externos. Slo la razn (que no es sino nuestra alma,
en cuanto que conoce con claridad y distincin) (175) puede dar autenticidad existencial al conatus, porque slo la idea adecuada que es afirmacin del alma hace activo al hombre en la integridad de su naturaleza,
cuerpo y alma. El esfuerzo por conocer no es una finalidad extrnseca al
deseo de ser uno mismo, sino que coincide internamente con l, o sea, con
el esfuerzo por ser y actuar segn se deriva de la propia naturaleza. En
otras palabras: guiarse por la razn es la expresin genuina de la virtud,
pues slo las ideas adecuadas posibilitan la actualizacin positiva del conatus.
El acentuar la racionalidad del conatus sirve ahora para mostrar que es
su misma exigencia racional la que implica la complementariedad de los
distintos conatus, la que lleva a la unin entre los hombres. Nada es ms
til al hombre que el hombre, se dice en un escolio antes citado. Esto se
debe a que nos es ms til o mejor aquello que ms concuerda con nuestra
naturaleza, pues en tanto tal nos reforzar en el ser propio. Pero la Propo(173) Ibd., IV, Prop. XXIV (II, pg. 226; pg. 289).
(174) Ibd., TV, Prop. XXIV (II, pg. 227; pg. 290).
(175) Ibd., Demostracin.
191
JOS GARCA LEAL
sicin XXXV, precisa: Los hombres slo concuerdan siempre necesariamente en naturaleza en la medida en que viven bajo la gua de la razn (176). En efecto, la razn une, ya que ensea a los hombres el lugar
y la funcin que Dios o la Naturaleza les asigna, su carcter de partes integrantes de un orden natural comn (177). De esa forma, al guiarse por la
razn en la bsqueda de su propia utilidad en lo que consiste la virtud
buscan la utilidad de todos: Cuanto ms busca cada hombre su propia
utilidad, tanto ms tiles son los hombres mutuamente (178). La bsqueda
de la utilidad comn hace a los hombres sociales. En este momento es
cuando se plantea (Proposicin XXXVII) el significado de la ciudad.
La Etica aporta una nueva luz sobre el problema de la racionalidad de
la ciudad. Expone argumentos semejantes, pero a otro nivel. En el apartado
anterior nos situbamos en el orden fenomenolgico-poltico; ahora, en el
orden tico. Podemos resumir el tema en los siguientes puntos:
1. Los hombres que acceden a la ciudad no lo hacen guiados por la
razn (de ser as, cada uno detentara su derecho natural sin dao alguno
para los dems, y no tendra que cederlo en el contrato) (179); lo que la
Etica aclara mejor es que tal incapacidad humana de guiarse por la razn se
debe, en el plano moral, al estado de alienacin generalizada de las pasiones y a la impotencia de la razn abstracta para superar por s sola dicho
estado.
2. La ciudad responde a una exigencia racional de comunin interhumana, inscrita en la naturaleza interna del conatus.
3. Al establecer la sociedad, aunque los hombres no sean guiados por
la razn y, por tanto, de modo inconsciente, estn actuando conforme a los
imperativos de la razn. Esto lo sabemos desde el saber absoluto que la
Etica representa.
4. La ciudad es el instrumento de la razn para que los hombres tomen
plena conciencia de ella. Y es un momento necesario para el advenimiento
consciente de la racionalidad, porque en la ciudad se inician los buenos
(176) Ibd., IV, Prop. XXXV (II, pg- 232; pg. 297).
(177) Como es sabido, Spinoza hace suya la tendencia estructuralista a considerar que los elementos estn determinados por la estructura del todo. Por ejemplo, ERROL E. HARRIS: Salvation from Despair, The Hague, Martinus Nijhoff, 1973,
pginas 129-30, ha sealado como en Spinoza los acontecimientos se determinan
siempre segn una relacin ordenada, necesaria; cada uno de ellos es definido por
el conjunto de los dems. El principio dominante es, pues, el de la estructura total.
VIDAL PEA: Materialismo de Spinoza. cit., pgs. 126 y sigs., presenta a una nueva
luz este mismo aspecto.
(178) Etica, IV, Prop. XXV, Corolario II (II, pg. 232; pg. 297).
(179) Ibd., IV, Prop. XXXVII, Escolio II (II, pg. 237; pg. 303).
192
LA TEORA DEL CONTRATO SOCIAL
afectos (recordemos, en lo concerniente a la superacin de la alienacin pasional, que un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por otro
afecto Proposicin VII). Hay pasiones buenas, en la medida que son
favorables a la razn (180), y pasiones que decididamente la obstaculizan.
El resto de la parte IV analiza la primera clase de pasiones, generadas por
la concordia y la paz reinantes en la ciudad. El Tratado poltico adverta ya
que la piedad, la tranquilidad de nimo y la bondad, recomendados por la
razn, no pueden ejercerse ms que en el seno del Estado (181).
5. Pero la ciudad no es suficiente porque no es comunidad de hombres
razonables, porque no es una comunidad racionalmente deseada, ni se da
como fin prioritario el actuar segn la razn. En una palabra, porque no
cumple lo observado en la Proposicin XXVI: el nico criterio de utilidad
comunitaria no es an aquello que lleva al conocimiento verdadero.
Queda pues por realizar la forma suprema de libertad y beatitud: la comunidad de hombres razonables. En ella, y en la medida que nace de la
razn, el deseo no puede tener exceso (182), el conatus encuentra su ptima
realizacin. En ella no se da concepto alguno del bien y del mal, pues todo
es expresin adecuada de la naturaleza; los hombres son perfectamente libres, pues es libre quien se gua slo por la razn (183).
Parafraseando a Hegel, tal vez podra decirse que la diferencia entre la
ciudad y la comunidad razonable o mejor, comunidad reflexiva spinozista estriba en que a la primera le corresponde, cuando es justa y democrtica, cierto momento en s de la racionalidad, aun abstracta, y no realizada en la conciencia de sus miembros; la segunda constituye el para s de
la racionalidad. La segunda slo es posible desde la primera, y sta supone
en alguna medida a aqulla. Sin embargo, preferimos no prolongar excesivamente esta imagen. Basta subrayar que la existencia poltica y la existencia
racional se realizan juntas. La utilidad de la ciudad, mediatamente, radica en
las posibilidades racionales que abre.
(180) Vase Etica, IV, Prop. XLIV, Escolio (II, pg. 250; pg. 319): Quienes
estn sujetos a esos afectos pueden ser conducidos con mucha mayor facilidad que
los otros para que, a fin de cuentas, vivan bajo la va de la razn, esto es, sean
libres y disfruten de una vida feliz.
(181) Tratado poltico, cap. II, pargrafo 21 (III, pg. 283; pg. 154).
(182) Etica, IV, Prop. LXI (II, pg. 256; pg. 326).
(183) Ibd., IV, Prop. LXVIII y Demostracin (II, pg- 261; pg. 332).
193
13
También podría gustarte
- Cosa DecididaDocumento8 páginasCosa DecididaJimy Salas TarazonaAún no hay calificaciones
- Pagare PDFDocumento5 páginasPagare PDFNicolas Miguel Orozco EscorciaAún no hay calificaciones
- Ascaso J. Memorias (1936-1938)Documento297 páginasAscaso J. Memorias (1936-1938)Fanny Arambilet100% (1)
- Importancia de La Produccion Más Limpia en La IndustriaDocumento17 páginasImportancia de La Produccion Más Limpia en La IndustriaAlejandro GiraldoAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualLady Mirella pumaylli100% (3)
- Callinicos Un Manifiesto Anticapitalista PDFDocumento176 páginasCallinicos Un Manifiesto Anticapitalista PDFFanny ArambiletAún no hay calificaciones
- PDFDocumento362 páginasPDFDiego Betancourt HidalgoAún no hay calificaciones
- Memorial Dia para La Vista - Tere Acosta.Documento5 páginasMemorial Dia para La Vista - Tere Acosta.Adolfo Cruz83% (6)
- 4 18823282585240057 PDFDocumento14 páginas4 18823282585240057 PDFFanny Arambilet0% (1)
- Luis Pancorbo - El Banquete Humano. Una Historia Cultural Del Canibalismo PDFDocumento25 páginasLuis Pancorbo - El Banquete Humano. Una Historia Cultural Del Canibalismo PDFFanny ArambiletAún no hay calificaciones
- ActasCIBSI TIBETS2015Documento315 páginasActasCIBSI TIBETS2015Fanny ArambiletAún no hay calificaciones
- Semana 36 DPCC - 2° AñoDocumento4 páginasSemana 36 DPCC - 2° AñoguadalupeAún no hay calificaciones
- MODULODocumento7 páginasMODULORita RodriguezAún no hay calificaciones
- Contrato de Licencia de Uso MarcaDocumento10 páginasContrato de Licencia de Uso MarcaJuan ValderramaAún no hay calificaciones
- Historia Del Derecho Laboral en ColombiaDocumento24 páginasHistoria Del Derecho Laboral en ColombiaJhoan VelasquezAún no hay calificaciones
- Dossier JIA2009Documento44 páginasDossier JIA2009OrJIA100% (2)
- Amnistia e Indulto Derecho EcuadorDocumento1 páginaAmnistia e Indulto Derecho Ecuadorclaudia salazarAún no hay calificaciones
- A 2 SvaDocumento28 páginasA 2 SvaPepe EchevarriaAún no hay calificaciones
- Poder Especial CHECHEDocumento2 páginasPoder Especial CHECHEYolibethAún no hay calificaciones
- Causas de La Guerra de Ucrania y Rusia y Covid-19Documento1 páginaCausas de La Guerra de Ucrania y Rusia y Covid-19NIL EDWIN ALDAHIR MARURI HUILLCAAún no hay calificaciones
- Giuseppe MazziniDocumento6 páginasGiuseppe MazziniEdixon SalaveAún no hay calificaciones
- Tesis para Obtener El Grado de MagisterDocumento143 páginasTesis para Obtener El Grado de MagisterjulioAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe para Coordinador Distrital para Lima, Distrito o CCPPDocumento9 páginasModelo de Informe para Coordinador Distrital para Lima, Distrito o CCPPClaudia Pariona VargasAún no hay calificaciones
- RESOLUCION de SobreisimientoDocumento7 páginasRESOLUCION de SobreisimientoSylvia JamesAún no hay calificaciones
- PermarDocumento159 páginasPermarArnold100% (4)
- Mecanismo de Seguimiento A Los Reportes Extemporáneos de Anexos PSDocumento3 páginasMecanismo de Seguimiento A Los Reportes Extemporáneos de Anexos PSPako HerreraAún no hay calificaciones
- CapitalismoDocumento10 páginasCapitalismotania.chumaa14Aún no hay calificaciones
- RESOLUCIONDocumento9 páginasRESOLUCIONHomero RoblesAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho MarítimoDocumento3 páginasApuntes Derecho MarítimoPedro MasAún no hay calificaciones
- Árbol de ProblemasDocumento2 páginasÁrbol de ProblemasIngrid Hidalgo RendonAún no hay calificaciones
- Acta de FundaciónDocumento6 páginasActa de FundaciónThalía CadenasAún no hay calificaciones
- FalloSec2aCEdo 2019 04842 01 MergedDocumento77 páginasFalloSec2aCEdo 2019 04842 01 MergedCentro Jurídico de Derechos Humanos50% (2)
- Decreto de Urgencia #105-2001Documento4 páginasDecreto de Urgencia #105-2001FRANCISCO MEZA TTICAAún no hay calificaciones
- Teoria Del Delito - Tomo I - Costa Rica PDFDocumento278 páginasTeoria Del Delito - Tomo I - Costa Rica PDFricarpin100% (3)
- Evaluacion Unidad 1Documento9 páginasEvaluacion Unidad 1Paola Ardila BuriticaAún no hay calificaciones