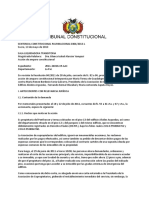Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
JFS España Monarquia Nacion Studia Historica 1994
JFS España Monarquia Nacion Studia Historica 1994
Cargado por
javierfsebTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
JFS España Monarquia Nacion Studia Historica 1994
JFS España Monarquia Nacion Studia Historica 1994
Cargado por
javierfsebCopyright:
Formatos disponibles
STUDIA HISTORICA-HISTORIA CONTEMPORNEA, Vol. XII (1994) pp.
45-74
Espaa, monarqua y nacin. Cuatro concepciones
de la comunidad poltica espaola entre el Antiguo
Rgimen y la Revolucin liberal
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
Universidad del Pas Vasco
RESUMEN.-De la tradicional monarqua compuesta de los Austrias a la
nacin espaola tal cual la define -de modo revolucionario- la Constitucin
de 1812, pasando por la monarqua nacional borbnica y la nacin romntica
de principios del XIX, la manera de concebir la comunidad de los espaoles
por parte de las lites cambi radicalmente entre la baja Edad moderna y los
primeros compases de la Edad contempornea. Pero, por debajo de esos cuatro
tipos ideales, cuyas lneas maestras se esbozan en este trabajo, la arraigada cultura poltica -catlica y particularista- de las Espaas, actuando como lmite y
horizonte hermenutico, dificulta extraordinariamente la plena aceptacin de
una nueva Espaa polticamente unitaria (integrada ya por subditos -versin
absolutista ilustrada-, ya por ciudadanos -versin liberal-).
ABSTRACT.-From the traditional monarqua compuesta of the Hapsburgs to the nacin espaola as defined-in a revolutionary way-by the Constitution of 1812, including the Bourbon national monarchy and the romantic
nation at the beginning of th 19th century, the way the lite conceived of the
community of Spaniards changed radically between the early modern age and
the beginnings of the contemporary age. However, underneath those four ideal
types, which are outlined in this work, the deeply rooted political culture-Catholic and particularist-of the different Spains, which acts as a limit and a
hermeneutic horizon, makes it very difficult to accept a new politically unitary
Spain (whether it is made up of subjects -enlightened despot versin-, or by
citizens-liberal versin).
Que a lo largo del XVIII se produce en determinados sectores de la poblacin espaola un fortalecimiento sustancial de la conciencia nacional unitaria es un hecho conocido, sobre el que hace tiempo llamaron la atencin J. Sarrailh, A. Domnguez Ortiz, P.
Vilar o J. A. Maravall, entre otros. Tal proceso resultara grosso modo coherente con la
floracin de ideas y sentimientos patriticos que tiene lugar en otros espacios polticos
de nuestro entorno europeo (aunque sin duda podran sealarse marcadas diferencias entre los distintos patriotismos correspondientes a las variopintas situaciones polticoinsti-
46
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
tucionales del continente1). Por lo que a Espaa concierne el impulso nacionalizador se
vio favorecido por el cambio dinstico de comienzos de la centuria; al abrigo de una
estatalidad en alza comienza a manifestarse un nuevo sentimiento de nacionalidad compartida cuyas expresiones polticas van a incrementarse con el transcurso del siglo, siendo particularmente numerosas y significativas durante su ltimo tercio. Pero, por mucho
que desde el poder monrquico y sus aledaos se alentase el nuevo imaginario colectivo,
parece indudable que el fenmeno, que tiene profundas races histricas, desborda ampliamente los crculos cortesanos y se deja notar de un modo u otro en muchas de las
obras intelectuales ms eminentes del setecientos. La huella de ese espaolismo no por
incipiente menos vigoroso es bien perceptible en todas las disciplinas humansticas, de
la historia a la economa y de la literatura al derecho . Fuera del mbito poltico e intelectual se advierten asimismo sus ecos en muy diferentes actividades, sectores sociales y
niveles socio-culturales. En conjunto, todo parece indicar que, entre las varias marcas o
crculos de identificacin/pertenencia que podan resultar significativos para los espaoles de la poca, el vnculo personal con la nacin espaola adquiri un relieve inusitado:
para algunos llegara a constituir el ms poderoso ncleo simblico de lealtad poltica.
Adems de catlico y europeo, adems de varn o mujer, de bilbano o gaditano, de
asturiano, aragons? cataln o castellano; adems de pertenecer a tal o cual familia, a tal
o cual clase (noble, clrigo o no privilegiado; hidalgo, campesino o artesano; pobre o
rico), el espaol era tambin espaol. Y ser espaol empez a significar polticamente
algo ms que la mera constatacin de haber nacido dentro de los lmites geogrficos de
esa Espaa ms pequea que el Imperio, ms grande que Castilla que segn un fragmento muy citado de Domnguez Ortiz constituye la ms excelsa de las creaciones de
y
nuestro siglo XVIII : las implicaciones polticas de tal hecho pronto irn ms all de las
estrictas obligaciones pasivas que llevaba aparejada la condicin de subdito del rey de
Espaa. Ahora bien la expresin ser espaol tena el mismo significado poltico para
todos? Creemos que no. Y ese ser precisamente nuestro tema.
As pues, si la constatacin del florecimiento dieciochesco de un cierto nacionalismo espaol no puede a estas alturas sorprender a nadie, lo cierto es que sigue tratndose de un asunto todava muy poco conocido. Por de pronto una afirmacin tan general
corre el riesgo de cubrir bajo un manto de aparente uniformidad una serie de fenmenos
que distan mucho de ser idnticos o asimilables. Del elemental, mostrenco e insustancial
majismo patricio-plebeyo, con toda su carga de casticismo y xenofobia, al exigente patriotismo cvico de inspiracin clsica -que no renuncia a un aliento cosmopolita, incluso francamente afrancesado- de algunos de nuestros ms insignes ilustrados va un abis1. J. H. Shennan, The Rise of Patriotism in 18th-Century Europe, History of European
Ideas, vol. 13, n 6, 1991, pp. 689-710.
2. Repasbamos recientemente en otro lugar algunas manifestaciones de este proceso en diversas reas de la vida cultural espaola del setecientos: L'ide d'Espagne au XVIIIe sicle: l'avnement de la nation, comunicacin leda en abril de 1994 en Dijon en el transcurso del X Colloque de l'Association Francaise des Historiens des Idees Politiques (Rpublique et Nation: les
lments d'un dbat, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1995, pp. 315350). El presente trabajo constituye una versin revisada de la segunda parte de ese texto (que, por
dirigirse a un auditorio poco familiarizado con la historia de Espaa, inclua explicaciones y circunloquios que aqu pueden obviarse).
3. La sociedad espaola en el siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 40-41.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
47
mo. De la rigurosa erudicin y el espaolismo crtico de Mayns -plenamente compatible con su valencianismo, como mostr A. Mestre- a la siempre recelosa mirada de Feijoo hacia cualquier forma de apego excesivo a la propia nacin (peor an si ese amor
ciego se dirige hacia la patria chica); de la sensibilidad nacionalista intelectualmente herida de Forner al folclorismo patriotero de Zamcola -pasando por el complejo espaolismo de un Capmany, un Martnez Marina o un Jovellanos, o las aproximaciones literarias a la cuestin de Cadalso, Melndez Valds o Quintana- son muchos los matices que
se advierten desde el primer vistazo entre algunas de las ms ilustres cabezas del setecientos.
Qu ideas circularon entre las lites del XVIII y principios del XIX acerca de la
nacin espaola? cul fue la extensin, la intensidad y las manifestaciones de tales sentimientos patriticos y pre-nacionalistas entre las capas subalternas? qu grupos o sectores sociales abanderan las distintas ideologas nacionalitarias y cules fueron sus vas
y medios de difusin? cmo se relacionan esas concepciones diversas de la nacin con
otras actitudes culturales o ideolgicas, tales como las que se polarizan en torno a los
ejes populismo/elitismo, casticismo/europesmo, ilustracin/contra-ilustracin, utopa/reforma, etc.? qu modalidades cabe distinguir entre los espaoles, desde el punto de vista de su conciencia de tales, atendiendo a los distintos factores de diferenciacin presentes en la sociedad (estamental, territorial, lingstico, econmico, socio-profesional,
cultural, medio rural/urbano)? pueden sealarse fases o ritmos evolutivos a lo largo del
setecientos en este proceso nacionalizador? en qu medida son disfuncionales o complementarios los patriotismos provinciales o locales con ese sentimiento nacional espaol? Las preguntas se agolpan mientras nuestra capacidad para darles respuestas, siquiera provisionales, es hoy por hoy francamente insuficiente. Unas y otras forman parte de
un tema ms general y de mayor amplitud cronolgica, que cuenta por ahora con un
volumen exiguo de literatura acadmica y abarca en realidad toda la historia moderna y
contempornea de Espaa; por seguir con el juego de las preguntas quiz cabra reducir
el problema a un solo interrogante esencial: cmo y hasta qu punto los espaoles llegaron a serlo?
Nuestro propsito en este trabajo se limita a ensayar una respuesta a la primera de
las cuestiones planteadas en el prrafo anterior (si bien ocasionalmente no dejarn de
hacerse observaciones que tal vez resulten pertinentes para abordar otros aspectos de la
amplia problemtica apuntada4). Con este fin recurriremos al ms clsico de los instrumentos metodolgicos weberianos: el tipo ideal. Convencidos de que es preciso ante todo reducir la complejidad histrica del fenmeno para hacerlo inteligible, ofreceremos
un breve repertorio de concepciones idealtpicas que, as lo esperamos, pudiera ser til
4. Somos conscientes de que, por razones de especialidad acadmica, nuestra perspectiva
atiende casi exclusivamente al componente ideolgico e histrico-poltico y, en consecuencia, pasa por alto otros muchos aspectos sin duda relevantes de la cuestin que un anlisis exhaustivo en
modo alguno debiera desatender. Es evidente que el estudio de un asunto complejo como la larga
formacin y maduracin de la nacin poltica espaola -tanto en su vertiente institucional (construccin del Estado) como en el plano simblico (sociognesis de la idea y el sentimiento de la
nacin)- requerir todava mltiples esfuerzos historiogrficos combinados (desde la historia de
las ideas a la historia social y cultural, pasando por la historia poltica y de las instituciones); sin
olvidar, por supuesto, las aportaciones convergentes de otros cientficos sociales: socilogos, economistas y politlogos.
48
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
a la hora de sistematizar la pluralidad de formulaciones polticas que se hacen patentes
en la ltima etapa del Antiguo Rgimen.
Antes de entrar en materia parece oportuno hacer todava un par de salvedades. Primera: lo que aqu se pretende es dibujar en sus grandes trazos el perfil, voluntariamente
estilizado, de cuatro maneras de entender la comunidad nacional, correspondientes a
otras tantas subculturas polticas (no se trata por tanto de concepciones propiamente jurdico-pblicas de la nacin, sino ms bien de autorrepresentaciones colectivas). Segunda: naturalmente, las visiones realmente existentes no se ajustan nunca estrictamente a
ninguno de los tipos puros propuestos en nuestro inventario, un esquema racionalizado, aproximativo e hipottico que no tiene otra pretensin que ofrecer una cuadrcula
conceptual sobre cuyas coordenadas situar luego las ideas de cada autor y de cada obra
(tambin, eventualmente, establecer contrastes, parentescos, disparidades y conexiones
entre esos ejemplos histricos concretos).
Cindonos pues a este marco terico, pensamos que las mltiples versiones que de
la comunidad poltica espaola circularon entre los espaoles de la baja Edad moderna y
la alta Edad contempornea pudieran reducirse en el lmite a estos cuatro tipos: a) concepcin prenacional austracista; b) concepcin ilustrada borbnica; c) concepcin del
primer liberalismo; y d) concepcin romntica antiliberal. Entre las cuatro se da una
cierta secuencialidad, que en absoluto excluye solapamientos, concepciones mixtas y posiciones intermedias. Conviene, en fin, tener presente que la atmsfera ideolgica comn
en la que estn inmersos los cuatro tipos -monarqua corporativa, nacin dinstica, nacin de ciudadanos, nacin romntica- no es otra que la visin catlica del mundo que
caracteriza a la monarqua de Espaa desde su origen6.
Examinaremos sucesivamente cada uno de los cuatro modelos.
1.
CONCEPCIN TRADICIONAL AUSTRACISTA DE LA MONARQUA DE ESPAA
La primera idea responde a una visin de la de comunidad espaola como un mosaico de cuerpos, reinos y provincias en el seno de una monarqua tradicional. Visin plenamente congruente con una sociedad corporativa, donde no existe contradiccin alguna
entre unidad y pluralidad de las partes, o al menos esta disyuntiva no se plantea en trminos de absorcin por el centro de los poderes de la periferia; la unidad slo se concibe, a la manera de la res publica medieval, orgnica y jerrquicamente trabada (corpus
mysticum): unidad meramente simblica en torno a un monarca que no tiene necesidad
alguna de apelar a la nacin para legitimar su poder; perfectamente compatible con la
5. Partimos del supuesto de que carece de sentido intentar una definicin objetiva de la nacin (ni de la nacin espaola ni de ninguna otra) y, consiguientemente, en lugar de esforzarnos en
atrapar un concepto intemporal lo que ofrecemos son cuatro versiones diferentes de una categora
rigurosamente histrica (P. Vilar, Nation, en La nouvelle histoire, J. Le Goff et al., Pars, Retz,
1978, p. 438).
6. Un excelente panorama de las limitaciones de esa cultura poltica -o ms bien Weltanschauung- esencialmente religiosa a la hora de aceptar el secularizado mundo moderno (y, en especial, el nuevo orden internacional surgido de Westfalia) en J. Viejo Yharrassarry, El sueo de
Nabucodonosor. Religin y poltica en la Monarqua catlica a mediados del siglo XVII, Revista
de Estudios Polticos, n 84, 1994, pp. 145-163.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
49
diversidad de estamentos, derechos y privilegios territoriales del regnum (o ms bien de
los regna), as como con la pervivencia de poderes concurrentes e instituciones limitadoras del poder real (aunque ciertamente la conciliacin de esa visin organolgica unitaria
del cuerpo poltico de la monarqua con la multiplicidad de cuerpos comunitarios menores no deje de plantear algunos problemas tericos). La funcin esencial del monarca es
asegurar la iustitia, esto es el reconocimiento y la garanta de las desigualdades tradicionales. Ahora bien, el mantenimiento de los delicados equilibrios del sistema hace muy
difcil que, en circunstancias normales, el rey pueda emprender con xito innovaciones
o intervenciones poltico-administrativas de carcter centralizador, puesto que la ciencia
del gobierno se identifica con la jurisprudencia y el poder, simplemente, con la iurisdictio (es obvio que, si ni siquiera el monarca est legitimado para la actuacin propiamente poltica, la dimensin polticamente activa de una nacin igualitaria de ciudadanos
resulta para los seguidores de esta concepcin sencillamente inconcebible).
Es ste, en suma, el modelo ms congruente con una sociedad de rdenes donde el
mbito de adscripcin ms relevante sigue siendo el estamento y no el territorio de origen. Desde el punto de vista territorial, de entre la pluralidad de naciones a las que el
individuo pertenece, la vieja nacin-provincia/reino es tanto o ms significativa que la
nacin-monarqua, aunque por el momento como se acaba de apuntar, ninguna de ellas
constituye el criterio identitario fundamental, y la vocacin centrpeta de los particularismos no pone ordinariamente en cuestin la unidad de la monarqua8.
Huelga decir que esta concepcin poltica libertaria proporciona el adecuado dosel
ideolgico bajo el que se cobijan los poderes intermedios, nobiliarios y eclesisticos, que
controlan de cerca los diversos territorios. En sus distintas variantes, este modelo preestatal, respaldado ideolgicamente por doctrinas antiabsolutistas de origen medieval y desarrollo moderno -sobre todo por esa modalidad de pactismo actualizada por los
tratadistas jesutas de la escuela de Salamanca y otros monarcmacos catlicos de la
Contrarreforma-, es grato especialmente a los sectores ms conservadores de los rdenes
privilegiados, encontrando tambin amplio eco entre los vencidos de la guerra de Sucesin. Tal aparejo conceptual, compartido por determinados miembros de las lites residentes en territorios aforados o con un pasado foral reciente (mxime si se tiene en
cuenta la tradicin institucional pluralista que histricamente caracteriz a la confederacin catalano-aragonesa), impregna asimismo a amplios sectores de la magistratura hasta
el punto de que podra considerarse la tendencia dominante en la cultura jurdica hispana
del XVIII.
7. A. M. Hespanha, Vsperas del Leviatn. Instituciones y poder poltico (Portugal, siglo
XVII), Madrid, Taurus, 1989.
8. J. Juaristi, Vestigios de Babel. Para una arqueologa de los nacionalismos espaoles, Madrid, Siglo XXI, 1992, pp. 5-6. La identificacin provincialista tendra especial vigor en casos como el de Guipzcoa y Vizcaya, donde la hidalgua colectiva y las correspondientes exenciones
pudieran haber reforzado, por superposicin, los criterios de distincin/singularizacin estamental
y territorial frente a los otros hidalgos espaoles (conviene no obstante aadir que, en esos mismos
casos, la acendrada lealtad a la Monarqua que constituye precisamente uno de los supuestos del
modelo foral, el alineamiento de estos territorios en el bando borbnico durante la guerra de Sucesin y, sobre todo, un imaginario tubalista basado en el postulado de la ancestral espaolidad de
los vascongados, presumiblemente contribuiran a contrapesar cualquier hipottica inclinacin
centrfuga).
50
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
Son muchos los personajes dieciochescos que en diversos grados y con muy distintos matices podramos alinear en la estela de este imaginario colectivo, bajo cuyas banderas militan ciertamente muchos hombres chapados a la antigua, apegados a los valores culturales del barroco, pero tambin algunos novatores, polticos e intelectuales de
intachable ejecutoria ilustrada. Clrigos como el guipuzcoano Larramendi, jurisconsultos como los vizcanos Fontecha Salazar o Aranguren Sobrado, economistas-togados como el cataln Roma y Rossell (la personalidad del tambin barcelons Dou y Bassols es
ms compleja y probablemente sea ms adecuado situarle en una lnea prxima al segundo de nuestros tipos ideales), valencianos como Mayns, aragoneses como Arteta de
Monteseguro; incluso algunos exiliados, antiguos partidarios del Archiduque, como el
conde Amor de Soria, por entresacar algunos nombres significativos, seran desde sus
diversas sensibilidades y posiciones culturales parcialmente tributarios de esta representacin poltica colectiva de la Monarqua. Segn todos los indicios este ideosistema de
legitimacin del poder, esencialmente conservador (en el sentido etimolgico del trmino), fue compartido por los numerosos admiradores de la constitucin aragonesa, ejerciendo asimismo su poderoso influjo en las filas, preferentemente aristocrticas y militares, del llamado partido aragons de Aranda. El modelo, congruente con el paradigma
jurisdiccionalista-corporativo del poder y la estructura polisinodal de gobierno (sistema
de Consejos), sale a la luz en muchas ocasiones a lo largo del XVIII -de manera destacada en el famoso Memorial de greuges presentado ante las Cortes de 1760-, llega vivo
al XIX9 y, al parecer, sigue contando retrospectivamente con ciertas simpatas entre los
historiadores de este final del novecientos10.
Para los sostenedores de esta visin particularista caracterstica de nuestro Antiguo
Rgimen el subdito espaol, ms que ser natural de Espaa (expresin utilizada preferentemente con relacin al extranjero), era natural de una de las Espaas, siendo la inquebrantable fidelidad a la Iglesia romana y la lealtad al monarca comn los dos nexos
de unin fundamentales entre todos los espaoles. La Monarqua se concibe as como
una suerte de nacin de naciones, una nacin poltica11 compuesta de varias naciones
9. Incluso en momentos de pleno apogeo del sentimiento unitario de nacin, no faltar quien
insista en que se permita a las provincias el gobernarse por el cdigo particular de cada una.
Puesto que cada una tiene su lengua aparte, su genio, sus usos y (...) sus leyes, conviene no
aplicarle las normas que no han nacido en su mismo seno, reservando asimismo los cargos (togas, alcaldas y dems dignidades y empleos, as seculares como eclesisticos) a los naturales de
cada provincia, y no a los nacidos en otro clima y bajo diferentes principios de educacin (Respuesta del clrigo Jos Rius a la Comisin de Cortes, Balaguer, 4-VM-1809, reproducido por M.
Artola, Los orgenes de la Espaa contempornea, Madrid, IEP, 1959, II, p. 434).
10. E. Lluch, La Espaa vencida del siglo XVIII. Cameralismo, Corona de Aragn y Partido
Aragons o Militar, Sistema, n 124, enero 1995, pp. 13-41. Considera este autor, en una lnea
que ha venido desarrollando en varios trabajos publicados con anterioridad, que la pretensin de
ciertos sectores de la Espaa de la poca de llegar a una monarqua pactada por estamentos y por
territorios en vez de una monarqua absolutista tena a la sazn en la Austria de los Habsburgo un
buen modelo en el que inspirarse (art. cit., p. 15).
11. A diferencia de las expresiones nacin de naciones y nacin natural, que no hemos
encontrado en la literatura de la poca, el sintagma nacin poltica, referido a Espaa y a los
dems Estados-nacin europeos, se encuentra ya documentado en Nicols Antonio (Defensa de la
Historia de Espaa contra el padre Higuera, manuscrito editado por Mayns bajo el ttulo Censura de historias fabulosas, Valencia, 1742). En la primera expresin, que ha popularizado el profe-
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
51
naturales o naciones provinciales, no necesariamente enfrentadas, pero cuya armona
espontnea tampoco cabe dar por descontada: recordemos que la historia particular de
los Reynos de la Monarqua se cultiv profusamente durante el siglo XVII y que seguan siendo frecuentes las rivalidades y polmicas sobre las glorias y los mritos atribuibles a los naturales de unas u otras provincias, as como las disputas literarias acerca
de cual de ellas poda legtimamente aspirar a la suprema excelencia.
Quisiramos subrayar de nuevo que para este imaginario colectivo el vnculo entre
los espaoles -colectivo que se concibe todava como un compuesto abigarrado de familias, comunidades y cuerpos socio-polticos; en modo alguno como un conjunto de individuos- reside casi exclusivamente en la f catlica compartida y en la lealtad al soberano. Ahora bien, el primer factor, que tan decisivo ha sido a la hora de proporcionar una
base jurdica y doctrinal universalista sobre la que sustentar la construccin imperial (recurdese que catlico equivale a universal), resulta claramente disfuncional para la construccin de la nacin espaola. Tal imaginario poltico, de raz medieval, reconoce incluso el
primado de la Santa Sede sobre los poderes temporales y, llegado el caso, no duda en subordinar la poltica a la religin. Difcilmente puede concebirse, por tanto, una ideologa ms
contraproducente para el arraigo y la consolidacin de los valores nacional-estatales .
El entusiasmo que la monarqua austracista de agregacin parece despertar en algunos medios autonomistas de hoy hay que atribuirlo sin duda a la presuncin de que tal
modelo era ms respetuoso que el borbnico con supuestos sentimientos de identidad
colectiva subestatal por parte de las poblaciones de los viejos reinos y demarcaciones.
Creemos sin embargo que tal planteamiento presentista es poco riguroso; desde una
perspectiva histrica comparada, parece ms razonable interpretar la larga permanencia
de ese imaginario paleo-federativo en la pennsula sobre el contexto general de las fuertes resistencias que fueron capaces de articular los poderes tradicionales -especialmente
robustos en Espaa por razones histricas bien conocidas- frente a las tendencias unificadoras impulsadas por las modernas monarquas europeas. En este sentido, si bien es
cierto que la diversidad natural de los reinos -diversidad que tampoco conviene exagerar: es bastante menos marcada que la de, por ejemplo, la Monarqua francesa-, se va
superando muy lentamente, gracias al desarrollo de rutas y comunicaciones, en un prosor C. Seco Serrano, no habra contradiccin alguna, puesto que las naciones eran perfectamente
superponibles en el sentido vago y nada excluyente que esta voz tena entonces usualmente: Blanco White escribi, por ejemplo, que la nacin [espaola] se puede decir agregada de muchas,
segn la progresiva accesin de los reinos que la componen (El Espaol, 30-IV-1810, p. 7). Pedro Valenzuela a mediados del XVII llamaba a los habitantes de estos viejos reinos naciones
provinciales (R. Garca Crcel, La leyenda negra. Historia y opinin, Madrid, Alianza, 1992, p. 93).
En cuanto a la expresin nacin natural, sera con toda probabilidad leda como un pleonasmo.
12. Mientras en otras monarquas occidentales, en sintona con las pautas secularizadoras del
moderno pensamiento poltico, el rey tienden a afirmar la total independencia del cuerpo poltico
respecto de la Iglesia (llegando incluso a reivindicar con xito la soberana en la esfera religiosa
dentro de su reino), en Espaa el poder civil se mantiene en una posicin de clara subordinacin
respecto de la esfera y los valores teolgicos. No en vano, sealando la notoria contrariedad
entre las respectivas tradiciones espaola y francesa desde el punto de vista del derecho pblico,
F. Ramos del Manzano pudo afirmar tajantemente que en las Coronas de Espaa, desde el sexto
Concilio de Toledo (...) [se ha] preferido siempre la conservacin de la religin a la de las provincias y Estados (Respuesta de Espaa al Tratado de Francia sobre las pretensiones de la Reyna
Christianissima, c. 1667, fol. 124, cit. por J. Viejo, art. cit., p. 157).
52
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
ceso que va sentando las bases de la aparicin de un sentimiento protonacional espaol13, es evidente que la extraordinaria pujanza de esta peculiar mentalidad poltica -ms
exacto sera decir anti-poltica- en la Monarqua catlica lograr entorpecer y retardar el
proceso de convergencia: bien lo deja ver el estrepitoso fracaso de los intentos de Olivares por acelerarlo.
Uno de los textos ms interesantes y representativos de la mentalidad que venimos
glosando es el Juicio interior y secreto de la Monarqua para m solo, escrito por el
obispo Juan de Palafox y Mendoza, que fue durante un tiempo virrey de Nueva Espaa.
Este documento, que constituye una suerte de rplica a los proyectos de Olivares, vio la
luz por primera vez en Madrid en 1665, siendo reeditado -significativamente- dos veces
en la segunda mitad del XVIII14. La imagen palafoxiana de la Monarqua es sumamente
interesante para nuestro objeto, pues recoge algunos de los rasgos fundamentales de la
concepcin prenacional (y, en rigor, tambin preestatal) que aqu se intenta exponer15.
Palafox considera a las naciones entidades naturales creadas por el mismo Dios. Espaa
no sera en principio una excepcin: lejos de ser una creacin artificial de los Reyes
Catlicos, la nacin espaola existira ya antes de producirse la agregacin de Coronas que dio paso a la Monarqua. Ahora bien, podra decirse que Espaa es ms una
Monarqua que una nacin, en la medida que su unidad reposa ante todo sobre el nexo
poltico de la corona y no tanto en su (problemtica) homogeneidad interna: compuesta
de varias entidades nacionales menores -caracterizada cada una por su propia geografa
y clima diferenciado- la monarqua de Espaa debe adaptarse, si quiere preservar su
fuerza y su unidad, a esa natural estructura compuesta. El gobierno, aceptando esa diversidad de naciones-reinos, no ha de empearse en dar a todas sus partes leyes iguales; eso
sera un acto de soberbia, un autntico desafo a Dios, que desde el principio de los tiempos ha querido que cada reino parcial se gobernase de diferente manera. El intento de
Olivares habra sido intentar que estas Naciones que entre s son tan diversas, se hicieran unas en la forma de gobierno, leyes y obediencia. Palafox no le niega al valido de
Felipe IV muy buena intencin, puesto que lo que deseaba era excluir la diversidad
que suele ser madre de las discordias,
Pero -aade el obispo- as como era posible siendo Creador, era imposible siendo gobernador lo que intentaba, pues slo Dios puede crear a los Reinos con unas inclinaciones,
pero una vez creados con diversas, necesario es que sean diversas las leyes y forma de su
gobierno. De donde resulta que queriendo a Aragn gobernarlo con las leyes de Castilla, o
a Castilla con las de Aragn, o a Catalua con las de Valencia o a Valencia con los usajes
13. La ampliacin de los espacios polticos se opera generalmente en toda Europa, al menos en
sus primeras etapas, bajo formas de federacin/yuxtaposicin (J. A. Maravall, Estado moderno y
mentalidad social, Madrid, Revista de Occidente, 1972,1, pp. 104 ss. y 457 ss.).
14. Apareci primero (con el ttulo Juicio poltico de los daos y reparos de cualquier Monarqua) en el tomo X de las Obras completas de Palafox (Madrid, 1762) y luego en el Semanario
Erudito, tomo VI, pp. 45-63 (1787). Reproducido en Apndice por J. Ma Jover en Sobre los conceptos de Monarqua y nacin en el pensamiento poltico espaol del XVII, en Cuadernos de
Historia de Espaa, XIII, 1950, pp. 138-150, por donde citamos.
15. Vanse ltimamente a propsito de la cuestin de las diversas lealtades de grupo con un
referente comunitario territorial/corporativo, en un medio basado en el privilegio, las breves reflexiones de X. Torres i Sans, Nacions sense nacionalisme: Patria i patriotisme a l'Europa de l'Antic Rgim, Recerques, n 28, 1994, pp. 83-89, donde su autor anuncia un trabajo de ms envergadura.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
53
y constituciones de Catalua, o a todos con unas, es lo mismo que trocar los bocados y los
frenos a los caballos y reducirlos a uno solo, con que estos se empinan, aqullos corcovean, los otros disparan y todo se aventura. Y pues Dios, siendo Creador que pudo crear
las tierras de una misma manera, las cre diferentes, y en toda Vizcaya no se hallar apenas una naranja, ni en toda Valencia una castaa, no habiendo en Valencia otra cosa que
naranjas ni en Vizcaya que castaas, porque quiso necesitar unas tierras a otras para hacer
ms sociable esta nuestra naturaleza o para otros fines, necesario es tambin que las leyes
sigan como el vestido la forma del cuerpo y se diferencien en cada Reino y Nacin .
El argumento del clrigo navarro -que no carece de antecedentes tericos y recuerda
tambin formalmente a la insociable sociabilidad kantiana 17 - es ciertamente paradjico y refleja bien la dialctica unidad/pluralidad en la constitucin tradicional: la disparidad jurdica e institucional es a la vez un designio divino y una precondicin de la concordia poltica18, de modo que tratar de limar o abolir las diferencias equivale a trastocar
ese orden providencialmente policntrico y, lejos de favorecer la unin, hunde a la monarqua en la discordia.
Si bien algunos aspectos del alegato palafoxiano se asemejan a primera vista a las
tesis climticas de Montesquieu, el estatuto teolgico-naturalista que se concede a la
poltica da la medida del arcasmo de un pensamiento que, en una lnea decididamente
premoderna, en ningn momento considera a las instituciones como un artefacto humano. Partiendo de una mentalidad como esta es decididamente imposible cualquier concepcin profana de la nacin y del Estado.
2.
CONCEPCIN MONRQUICO-ILUSTRADA DE LA NACIN ESPAOLA
El segundo tipo, que se desarrolla con especial fuerza durante el reinado de Carlos
III, es contrario en varios puntos esenciales al que acabamos de examinar. Desde los
presupuestos clsicamente reformistas la nacin es concebida como un cuerpo social
16. Palafox, art. cit. de Jover, pp. 145-146. El planteamiento de Palafox es anlogo al que en el
rea germnica haca del derecho territorial o ley del pas (Landrecht), gestado en la baja Edad
media y de origen igualmente divino, un instrumento formidable en manos de los estamentos provinciales (Landstande) para resistir a la soberana del prncipe a lo largo de la Edad moderna (O.
Brunner, Land und Herrshaft, Viena, 1939; traduccin italiana: Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale, Miln, 1983; R. J. W.
Evans, La Monarqua de los Habsburgos (1550-1700), Barcelona, Labor, 1989, pp. 151-152).
17. Los principales autores espaoles de la Segunda escolstica (tambin Grocio y Altusio) venan insistiendo en el mismo sentido: la voluntad de Dios ha querido que los grupos humanos sean
distintos y no puedan autoabastecerse precisamente con objeto de favorecer la aproximacin mutua entre las naciones. Kant, por su parte, supone que la naturaleza/providencia, obrando con astucia a travs de esa suerte de ungesellige Geselligkeit, propicia finalmente la armona entre los
hombres (La paz perpetua, 1795, suplemento primero).
18. Desde otro punto de vista los defensores del absolutismo ilustrado utilizarn razonamientos
afines. Cuando el vizcano Ibez de la Rentera discurra sobre las excelencias del rgimen monrquico recurrir a un argumento similar: la diversidad de intereses particulares entre las provincias
hace necesaria la monarqua (J. Fernndez Sebastin, La Ilustracin poltica. Las Reflexiones sobre las formas de gobierno de Jos A. Ibez de la Rentera y otros discursos conexos, 17671790, Bilbao, Universidad del Pas Vasco, 1994, p. 166).
54
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
ms o menos pasivo y homogneo bajo la autoridad del monarca ilustrado, que debe
procurar por todos los medios su bienestar, as como la cohesin entre los elementos
integrantes del Estado. La Corona estara en consecuencia legitimada para adoptar un
papel mucho ms activo, llegando incluso a intervenir y a tomar decisiones de gobierno
en asuntos que eventualmente pudieran colisionar con derechos adquiridos e intereses
privados. Los Burriel, Gndara, Olavide, Campomanes, Floridablanca, Forner, Cadalso,
Llrente, Ibez de la Rentera, Foronda, Arroyal, Cabarrs, etc. se sitan de un modo u
otro en esta lnea que, no sin contradicciones, tiende a acentuar la uniformidad y centralizacin en aras de una racionalidad tpicamente dieciochesca.
As, los abanderados del regalismo -comenzando por el propio rey- tratarn de lograr que la Iglesia espaola, sin romper los vnculos con Roma, sea ms espaola, es
decir ms sujeta a la autoridad regia (y, en este sentido, tales propsitos -adems de sus
posibles efectos beneficiosos en otros campos, particularmente el educativo- fortaleceran simultneamente el poder del monarca y el sentimiento poltico de nacionalidad). Si
antes aludamos a los grandes, a los colegiales mayores, al partido aragons y, en fin, a
los defensores del gobierno judicial de los Consejos como exponentes ms cualificados de las concepciones austracistas, habra que sealar ahora a manteistas y golillas,
secretarios de Estado y altos funcionarios de modesta cuna que, al tiempo que afirman la
primaca del ejecutivo, sostienen con especial energa esa visin centralizada de la monarqua burocrtica, paternalista y benvola.
Aunque en muchos casos la legitimacin del poder monrquico siga apelando en ltimo trmino al derecho divino, el bienestar y la utilidad comn -salus populi, salus rei
publica?, utilit publique- van a encontrar un lugar creciente en dicha legitimacin: a la
manera de la fisiocracia francesa o del cameralismo prusiano, la identidad entre el inters de la dinasta reinante y los intereses de la nacin llegar a constituirse en tpico de
este sector de la publicstica poltica. Guardando estrecha relacin con tales argumentos,
que enfatizan la capacidad interventora del monarca como gran ecnomo y conceden
a la administracin un papel activo, algunos textos y artculos de prensa de los setenta y
los ochenta asumen ya un contractualismo moderno, de inspiracin ms hobbesiana que
lockeana: los subditos, unidos bajo la autoridad absoluta, protectora y benfica del monarca, le han cedido una parte de sus derechos para mejor garantizar los restantes y gozar as de una seguridad que no tendran en el estado de naturaleza. La nacin se equipara con el cuerpo social, la persona ficta que subyace al soberano que simblicamente
la representa: as, Forner alude a la nacin considerada como una sociedad civil independiente de imperio o dominacin extranjera19. Ya no estaramos por tanto ante un
agregado jerrquico de comunidades, cuerpos y vasallos jurdicamente desiguales, sino
ante un conjunto de sujetos vinculados verticalmente al monarca en tanto que subditos
pero, por otra parte, horizontalmente enlazados entre s como compatriotas, socios o ciudadanos espaoles.
Aparece as, antes de la revolucin liberal, un verdadero patriotismo de nacin-Estado. Cuando en el XVIII los reformistas hablan de la patria, referencias histricas aparte,
lo que tratan de subrayar es la forc des liens unissant les sujets entre eux et tous au
19. J. P. Forner, Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la Historia de Espaa, ed. de F.
Lpez, Barcelona, Labor, 1973, p. 67.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
55
roi. El bien de la patria y la gloria del rey se identifican, puesto que el soberano
representa a la patria que le confi su majestad y soberana20. Desde este punto de
vista la monarqua absoluta, patrimonial y dinstica, en la medida que procede a una
racionalizacin del territorio y las estructuras administrativas, puede calificarse de Estado prenacional21. La virtud cvica por excelencia, el amor a la patria, con todas las resonancias clsicas que esta expresin suscita, ya no es para estos sectores el simple enraizamiento en una tierra: implica el esfuerzo utilitario y la cooperacin en pro del
bienestar material y la prosperidad comn de Espaa22. Por lo dems, bajo un rgimen
desptico no puede propiamente hablarse de patria, puesto que no existe seguridad jurdica ni participacin alguna en las tareas orientadas a la felicidad pblica. Desde esta
perspectiva el celo y la afeccin por la patria pequea -repblica, villa o ciudad- puede
compaginarse sin mayores problemas con la preocupacin por los asuntos de la patria
grande23.
En el primer tercio de la centuria esta conciliacin segua siendo problemtica: Feijoo en un pasaje bien conocido, despus de reconocer que por patria tanto puede entenderse la patria general o comn como la pequea patria particular, ciudad, distrito o
provincia, critica con especial dureza la pasin nacional si sta tiene por objeto el
propio y particular territorio. En el mismo texto el benedictino aventura una definicin
de patria (en su acepcin relativa al todo de la repblica) en perfecta sintona con el
concepto poltico del moderno Estado-nacin: aquel cuerpo de estado donde, debajo de
un gobierno civil, estamos unidos con la coyunda de unas mismas leyes . A finales de
siglo Esteban Terreros define asimismo a la nacin en trminos puramente poltico-administrativos: nombre colectivo de algn pueblo grande, reino o Estado sujeto a un
mismo prncipe o gobierno25, definicin ciertamente afn a la que encontramos en la
20. M. de Aguirre, Cartas y Discursos del Militar Ingenuo al Correo de los ciegos de Madrid, edic. de A. Elorza, San Sebastin, Patronato J. Ma Cuadrado, 1973, p. 208, n. La patria, en
una lnea que viene de la Glorious Revolution y que tiene su locus classicus en la obra de Bolingbroke The Idea ofa Patriot King (1739), designe le lieu symbolique o se rencontrent les intrts
du prince et ceux du peuple (M. Delon, Nation, en Nouvelle histoire des idees politiques, P.
Ory, dir., Pars, Hachette, 1987, p. 129).
21. P. Allies, L'invention du territoire, Presses Universitaires de Grenoble, 1980. Recurdese la
cesura con las estructuras territoriales del pasado que plantean en Francia los fisicratas y que,
como puede verse en la clebre Mmoire sur les municipalits de Turgot -1775-, anticipa claramente algunas medidas revolucionarias.
22. En algn caso parece establecerse una diferencia de significacin entre amor a la patria
(apego a la tierra natal) y patriotismo (virtud cvica) (P. Alvarez de Miranda, Palabras e ideas: el
lxico de la Ilustracin temprana en Espaa (1680-1760), Madrid, RAE, 1992, p. 242).
23. Si, como mostr J. A. Maravall, los sentimientos polticos protonacionales inspirados por
esta nueva forma de comunidad poltica tuvieron desde comienzos de la Edad moderna una base
urbana (Las comunidades de Castilla. Una primera revolucin moderna, Madrid, Revista de Occidente, 1963, pp. 24-75), un autor ilustrado como Rentera, tal vez sobre los pasos de Argenson,
sugerir una convergencia tctica entre la monarqua absoluta y una forma atenuada de democracia municipal capaz de dar adecuada rplica a la prepotencia aristocrtica (Fernndez Sebastin,
La Ilustracin poltica, pp. 93-102).
24. B. J. Feijoo, Teatro crtico universal, t. III, disc. X, edic. de G. Stiffoni, Madrid, Castalia,
1986, p. 251. Vanse tambin las observaciones de Stiffoni en su introduccin, pp. 43-45.
25. E. Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, Madrid, Vda. de Ibarra, 1786-1793.
56
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
Encyclopdie de Diderot y D' Alembert -une quantit considerable de peuple qui habite
une certaine tendue de pays, renferm dans de certaines limites, qui obit au mme gouvernement- y que, en su generalidad, sin duda sera suscrita por la mayora de los ilustrados espaoles26.
La vieja voz nacin haba perdido, pues, para este sector buena parte de las connotaciones naturalistas y lingstico-tnicas que arrastraba desde antiguo, adoptando por el
contrario un contenido decididamente poltico, que haca corresponder una poblacin
con un territorio (ambos de cierta importancia cuantitativa) y un soberano (eventualmente, tambin unas leyes comunes). En el lmite este razonamiento poda llegar a concebir
la nacin y la patria como colectivos adscriptivos, abiertos a la eleccin y a la conveniencia de los sujetos (ubi bene, ibi patria) .
En el juego de interrelaciones que se establece entre las distintas voces pertenecientes a este campo semntico, la nacin puede entenderse como una instancia de liaison
entre la patria y el Estado . La nacin vendra a caldear un tanto la fra nocin jurdicopoltica de Estado con algunos matices afectivos propios de la voz patria, necesidad tanto ms sentida cuanto que la vindicacin de Espaa y la apologa de su cultura frente a
las diatribas y reproches de publicistas extranjeros constituye una de las ocupaciones
predilectas de un sector de las lites intelectuales (ya desde el segundo tercio del siglo,
pero muy especialmente durante la dcada de 178029).
Pero si la vertiente lrica y sentimental de la nacin aproxima este concepto al de
patria y su vertiente ms abstracta est muy cerca del concepto de Estado, su concepcin
emprica (que acabamos de ver insinuarse en las definiciones de la Encyclopdie o en el
Diccionario de Terreros) tender a hacer coincidir los conceptos de pueblo y nacin. La
nacin as considerada no sera otra cosa que el pueblo que corresponde a un Estado,
producindose as una estricta superposicin del cuerpo poltico (nacin) con el cuerpo
social (pueblo). Tambin Manuel de Aguirre define, un poco tautolgicamente, a la nacin como el conjunto de las poblaciones y gentes que la habitan30, pero no deja de
utilizar otras expresiones -sociedad, comunidad, patria, pueblo- para referirse al sujeto
colectivo que debe ejercer la accin poltica, partiendo de un pacto social de claras connotaciones roussonianas31.
El impulso nacionalizador se advierte en todos los mbitos. En la segunda mitad del
siglo se multiplican los llamamientos unitaristas. Mientras Burriel urge la necesidad de
26. Descripcin, por cierto, anloga a la escueta definicin que se dar aos despus de la nacin espaola en el art. 1 de la Constitucin de Cdiz (cf. infra, n. 36).
27. Segn Valentn de Foronda el hombre tiene derecho a elegir la patria que le convenga;
luego puede dejar una y tomar otra (Apuntes ligeros sobre la nueva Constitucin, Filadelfia, Palmer, 1809, 7, apudJ. M. Barrenechea, Valentn de Foronda, reformador y economista ilustrado,
Vitoria, Diputacin Foral de lava, 1984, p. 78).
28. J.-Y. Guiomar, La Nation entre l'histoire et la raison, Pars, ditions La Dcouverte, 1990,
cap. I, pp. 13-21 y 196. En parecido sentido, P. Vilar, Estado, nacin y patria en las conciencias
espaolas: historia y actualidad, en Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la
historia de Espaa, Barcelona, Crtica, 1982, p. 262.
29. A. Mestre, La imagen de Espaa en el siglo XVIII: apologistas, crticos y detractores,
Arbor, CXV, n 449, 1983, pp. 49-73.
30. Cartas y Discursos, p. 121.
31. A. Elorza, Introduccin a las Cartas y Discursos, p. 45.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
57
constituir un Cuerpo de Nacin estable y firme sobre la base de la unidad de religin,
de lengua, de moneda, de costumbres y de gobierno (1758), Forner aboga por completar el designio de Alfonso el Sabio de hacer una verdadera nacin de lo que antes no
era ms que un agregado confuso de pueblos y jurisdicciones desenlazados (c. 1788).
Ahora bien si, como se ha sugerido ms arriba, est en la lgica de las cosas que en los
reinos orientales que haban perdido sus fueros al final de la guerra de Sucesin los nostlgicos del austracismo encontraran el terreno abonado, resulta de todo punto evidente que no
pocos catalanes, aragoneses o valencianos pertenecientes a las clases medias, as como otros
personajes de procedencia perifrica, figuran entre los abanderados de estas posiciones
clsicas del absolutismo ilustrado. Vascos como Rentera, catalanes como Dou y Bassols, gallegos como Feijoo, se pronuncian claramente, aduciendo diversas razones de orden prctico, en favor de situar al castellano como lengua vehicular exclusiva en la enseanza y en la administracin, con miras a derribar poco a poco las barreras lingsticas
y hacer de esta lengua kointica, ya por entonces mayoritaria, la lengua nacional dominante en toda Espaa. Al mismo tiempo los intelectuales se interesan cada vez ms por
la economa, la literatura, el arte o la historia nacionales, as como por el derecho patrio , e incluso se inician las especulaciones en torno al carcter nacional (Cadalso).
Mientras esto sucede en el mbito de las representaciones simblicas, en el terreno
de los hechos las poblaciones que conviven dentro de los lmites peninsulares e insulares
de la Monarqua aparecen ligadas por una red crecientemente tupida de relaciones e intereses econmicos, polticos y culturales. El impulso al sistema de Correos y Postas que quedar sujeto al control de la administracin- y el desarrollo de las comunicaciones
y transportes que, con todas sus deficiencias, multiplica los contactos, permiten un cierto
crecimiento del intercambio de mercancas y de flujos informativos entre todos los puntos de Espaa. La conexin entre las sociedades econmicas, el auge del periodismo y
de los nuevos centros de sociabilidad (academias, tertulias, cafs), al propiciar el comercio de ideas contribuyen indirectamente tambin al fortalecimiento de la conciencia
nacional. Especialmente durante el reinado de Carlos III los ncleos provinciales ilustrados mantienen estrechos lazos entre s y con los medios reformistas de la Corte, contactos que, a travs de la lectura, los viajes y la correspondencia, redundan asimismo en una
mayor cohesin de la Repblica de los literatos.
Paralelamente, el inters creciente por los asuntos pblicos despierta en algunos ambientes el ansia de discusin y participacin. Este nuevo clima ideolgico, perfectamente
compatible con el fervor monrquico, se pone asimismo de manifiesto en un lxico cada
vez ms republicano: grandes palabras acerca de la necesidad de estimular la ciudadana y el patriotismo resuenan en los diversos foros de la sociabilidad ilustrada con ms
de dos dcadas de antelacin al estallido de la revolucin en Francia. La nacin, empresa
colectiva que beneficia al conjunto de los asociados , est muy dignamente representada
32. La preferencia por este adjetivo (normalmente no se encuentra la expresin derecho nacional) probablemente tenga su razn de ser en la evidencia de que, al no existir apenas cdigos o
cuerpos legales verdaderamente nacionales, resulta ms viable utilizar los derivados del trmino
patria (que, como vimos hablando de Feijoo, puede entenderse en las dos acepciones: estatal y
local), o bien simplemente el gentilicio espaol.
33. Un socio de la RSBAP escribe en 1767 que las Naciones o estados son cuerpos polticos
de sociedades de hombres cuya unin se dirige a su utilidad y poder, dotadas por tanto de intereses comunes (Fernndez Sebastin, La Ilustracin poltica, p. 43 n., 270-271; vase tambin p. 165).
58
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
en las monarquas por la persona del prncipe (primer socio, primer magistrado, primer
administrador del pblico). Sin embargo comienzan a oirse voces que, especialmente
despus de los acontecimientos franceses, sostienen que esta representacin nacional puede
ser asimismo confiada a un Cuerpo o Asamblea de personas encargado de dar leyes a la
sociedad. Es as como se va abriendo paso una idea bien diferente, polticamente mucho
ms activa, de la nacin34. Los ms osados no tardarn en plantear la supresin de privilegios y la igualdad de todos ante la ley, objetivos que suponen ya sin ambages el desmantelamiento del Antiguo Rgimen. Casi imperceptiblemente se ha ido pasando -en el
mundo de las ideas, se entiende- de una nacin de subditos a otra de ciudadanos.
3.
LA IDEA DE NACIN SOBERANA DEL PRIMER LIBERALISMO
Entramos de este modo en nuestro tercer tipo-ideal de nacin, un modelo bien conocido que tiene como nota fundamental la atribucin a la misma de la titularidad de la
soberana, proporcionando as un nuevo modelo de legitimacin del poder, alternativo a
la legitimidad dinstica (tanto en su vieja versin teolgica como en la contractual). Esa
idea novedosa, tomada en serio, no poda dejar de tener consecuencias disruptivas en
todo el ordenamiento poltico y, en efecto, las tuvo no tardando mucho. La nacin, sujeto poltico ideal compuesto de individuos libres, iguales e independientes, lejos de ser el
patrimonio de monarca alguno, pretende gobernarse a s misma. A tal fin la nacin expresa, a travs de sus representantes -que son quienes realmente ejercen esa soberana-,
una suerte de voluntad general que, actuando primero como poder constituyente y luego
como poder constituido, garantiza los derechos de los ciudadanos que la integran. Bastar recordar los primeros acontecimientos revolucionarios y evocar las definiciones cannicas del abate Sieys para ahorrarnos entrar en muchos detalles. La concepcin sieyesiana de la nacin es bastante similar -con algunas salvedades importantes35- a la que
propugnan los liberales espaoles ms caracterizados de las Cortes de Cdiz. Los doceaistas subrayan la necesidad de poner fin a los privilegios y entienden la nacin como un
cuerpo de asociados sujetos a las mismas leyes y representados en una asamblea legislativa que encarna la soberana. La definicin de Nacin espaola que leemos en la Constitucin de 1812 y la facilidad que otorga el mismo texto para el acceso de los extranjeros a la nacionalidad y a la ciudadana espaolas, son buena prueba de que la revolucin
liberal en Espaa se asienta sobre una concepcin poltica, en absoluto cultural o esencialista, de la comunidad nacional36.
34. Manuel de Aguirre define en 1786 la sociedad o patria (palabras que suele utilizar con un
valor semntico muy prximo al de nacin) como el conjunto de individuos que forma el cuerpo
moral con poder o facultad de decidir sobre gran nmero de competencias (Cartas y Discursos,
p. 190).
35. Las diferencias tienen que ver sobre todo con tres cuestiones: 1) el acusado historicismo del
primer liberalismo espaol, ausente totalmente como es sabido en las ideas polticas de Sieys; 2)
la ausencia en nuestro caso de una identificacin clara y excluyente de la nacin con el tercer
estado; y 3) el tajante confesionalismo catlico de la nacin espaola, consagrado en la Constitucin de 1812 (art. 12).
36. El ttulo I de este texto constitucional se ocupa De la Nacin espaola (cap. I) y De los
Espaoles (cap. II). La primera es definida como la reunin de todos los Espaoles de ambos
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
59
El diputado Espiga, explicando el artculo primero de la Carta Magna precisar que
la nacin no debe entenderse como una reunin de territorios (...) sino de voluntades,
porque sta es la que manifiesta aquella voluntad general que puede formar la Constitucin del Estado37. Las intervenciones de varios diputados, como not el profesor Vrela
Suanzes, coinciden sustancialmente con las definiciones sieyesianas de nacin38.
Esta atribucin de la soberana a la nacin suscit dudas y resistencias considerables
desde diversos frentes, tanto en el plano poltico como doctrinal. Entre quienes se oponan estaban algunos conspicuos ilustrados. Jovellanos, en uno de sus textos ms conocidos, plantea una discusin en torno al reparto de poderes entre el rey y la nacin que
termina en una sutil distincin conceptual entre soberana y supremaca. El asturiano
refleja en sus especulaciones polticas la perplejidad terica, las vacilaciones e inevitables contradicciones propias de un tiempo de aguda crisis y transicin entre sistemas. Un
tiempo en el que en nombre de cierta constitucin histrica de la nacin -no enteramente
prescriptiva puesto que, segn el mismo Jovellanos, cabra introducir considerables mejoras 39 - se cuestiona la plena soberana de esa misma comunidad. En cualquier caso, si
para encauzar y limitar la soberana nacional se acude precisamente a la constitucin
nacional, es evidente que el adjetivo se est utilizando de manera anfibolgica.
Desde el punto de vista de la administracin territorial los Toreno, Flrez Estrada,
Muoz Torrero, Espiga y otros -contra la opinin de los diputados tradicionalistas- subrayan la necesidad de afianzar la unidad, superando la vieja divisin en reinos y provincias tan contraria a los sentimientos de todo patriota sensato y tan perjudicial a los
intereses de la nacin40. El jurisconsulto alavs C. de Egaa sostendr que antes de la
Constitucin la Nacin estaba enteramente separada, desunida y dividida. Cada Provincia tena sus leyes y fueros particulares, su gobierno y administracin peculiar. Unos
hemisferios (incluye por tanto a los espaoles de la Amrica hispana, lo que naturalmente no
dejara de plantear problemas si se tratase de sealar rasgos de una identidad colectiva exclusiva
de los espaoles de la metrpoli) (art. 1). La soberana reside esencialmente en la Nacin
(art. 3), que no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona (art. 2) y que est
obligada a proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los dems derechos legtimos de todos los individuos que la componen (art. 4). Son espaoles, adems de los
nacidos y avecindados en los dominios de las Espaas (nueva alusin a la Espaa colonial), los
extranjeros naturalizados o, simplemente, los que lleven diez aos avecindados en cualquier pueblo de la Monarqua (art. 5). De la ciudadana se trata en el captulo IV (vanse especialmente los
artculos 18 y 19).
Para una revisin sistemtica de las principales concepciones jurdico-polticas de la nacin
presentes en las Cortes de Cdiz vase J. Vrela Suanzes-Carpegna, La teora del Estado en los
orgenes del constitucionalismo hispnico, Madrid, CEC, 1983, cap. IV y V, pp. 175-274.
37. Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, tomo VIII, p. 20.
38. Hay varias intervenciones de diputados como Alcocer, Villanueva, etc. que podramos aqu
traer a colacin. Quiz la definicin ms redonda sea la de Juan Nicasio Gallego: Una nacin...
Es una asociacin de hombres libres que han convenido voluntariamente en componer un cuerpo
moral, el cual ha de regirse por leyes que sean el resultado de la voluntad de los individuos que lo
forman, y cuyo nico objeto es el bien y la utilidad de toda la sociedad (Diario de las Cortes, t.
VIII, p. 68, apud Vrela Suanzes-Carpegna, ob. cit., p. 248).
39. J. Vrela, Jovellanos, Madrid, Alianza, 1988, pp. 227 ss. y F. Baras Escola, Poltica e Historia en la Espaa del siglo XVIII: las concepciones historiogrficas de Jovellanos, Boletn de la
RAH, CXCI, 1994, pp. 368 ss.
40. AHN, Junta Central, leg. 70-A, n 18.
60
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
ciudadanos gozaban de derechos y privilegios que otros no conocan (...). No haba entre
nosotros una verdadera asociacin poltica. Por fortuna con la Constitucin todo ha
mudado. Ya no subsisten los fueros y leyes particulares de las Provincias: para todas es
uno mismo el gobierno y uniforme la administracin. Los deberes y derechos del Ciudadano Espaol son iguales en todas partes. No hay ms distincin de clases ni personas
privilegiadas. Todos estn sujetos a la misma ley, y todos llevan igualmente las cargas
del Estado. Todos pertenecemos a una familia y componemos una sola sociedad. La mquina del Estado rueda ya sobre ejes propios para la buena y legtima direccin del movimiento poltico. Los Espaoles, constituidos imperfectsimamente en el antiguo
rgimen, y reducidos de algunos siglos a esta parte a cultivar, manufacturar, traficar y
combatir en provecho y gloria de uno solo, formamos ya un verdadero cuerpo poltico,
y somos realmente una Nacin libre, independiente y soberana41.
Las bases de esta nueva ideologa nacional estaban echadas, como se ha visto, desde
las ltimas dcadas del setecientos, cuando publicistas como Aguirre, Arroyal, Cabarrs
o Foronda conciben ya la nacin en trminos de una asociacin voluntaria de individuos.
Antes incluso de la Revolucin francesa, al radicalizarse los trminos del debate constitucional en la Espaa de la novena dcada del setecientos, estos publicistas tienden un
puente ideolgico entre la Ilustracin y el liberalismo, que eventualmente podra justificar el paso de las reformas a una verdadera revolucin (pero tales ideas slo se harn
realmente operativas en Cdiz, pasados tres decenios). Como ocurre en Francia en los
ltimos aos del Antiguo Rgimen, tambin en nuestro pas un pequeo grupo de intelectuales pierden su confianza en la capacidad de la monarqua absoluta para asegurar y
llevar a buen puerto las reformas ilustradas, llegando a afirmar que el nico verdadero
soberano es la nacin. Sobre ese cimiento doctrinal pronto iba a ser posible comenzar a
erigir un nuevo rgimen poltico de tipo representativo.
El ideario liberal, pese a quedar socialmente circunscrito todava a exiguas minoras
urbanas de profesionales liberales, clrigos ilustrados, funcionarios, artesanos, militares,
juristas y comerciantes, se expresa de mil modos a partir de 1808, cuando se oye por
primera vez el grito Viva la nacin!. Para este ideario el vnculo poltico fundamental
ya no viene dado por el hecho de ser subditos de un mismo prncipe. Lo que verdaderamente importa es ser conciudadanos de una misma nacin soberana, que debe anteponerse siempre a la figura del rey . La Monarqua se convierte as, sin dejar de serlo
formalmente, en Estado nacional. Es cierto que por el momento apenas se encuentran
partidarios activos de la forma republicana de gobierno, pero al menos como posibilidad
intelectual habr quien subraye que, puesto que las ideas de nacin y rey son fundamentalmente ajenas una a la otra, la nacin espaola seguira igualmente existiendo bajo una
41. Correo de Vitoria, n 7, 11-1-1814, pp. 49-50 (J. Fernndez Sebastin, El Correo de Vitoria (1813-1814) y los orgenes del periodismo en lava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1993,
pp. lxxvii-lxxviii).
42. Ma C. Seoane, El primer lenguaje constitucional espaol (las Cortes de Cdiz), Madrid,
Moneda y Crdito, 1968, p. 63. Como seala en las Cortes de Cdiz el diputado Dueas,
debe preferirse la expresin la nacin y el rey a la que, invirtiendo el orden de los trminos, podra dar lugar a confusiones (sesin 8-IV-1811, Diario de las Cortes, tomo V, p. 17, cit.
en ibdem, n. 53).
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
61
constitucin que no fuese monrquica . Con los primeros compases del rgimen constitucional, el adjetivo nacional sustituye sistemticamente a real en la denominacin de
numerosas instituciones oficiales (Aduana, Hacienda, Imprenta, Ejrcito...).
En cuanto a la palabra patria, que ya no es de uso exclusivamente libresco ni tampoco denota simplemente el lugar en que se ha nacido, para los liberales pasa a designar
aquella sociedad, aquella nacin, donde al abrigo de leyes justas, moderadas y reconocidas, hemos gozado los placeres de la vida, el fruto de nuestros sudores, las ventajas de
nuestra industria y la inalterable posesin de nuestros derechos imprescriptibles44. Aunque el trmino patriota se hace extensivo durante la guerra de la Independencia a todos
los que se oponen al poder intruso, los liberales radicales se jactarn de que, puesto que
su lucha se dirige de manera exclusiva a salvaguardar la libertad y la soberana de la
nacin, la calidad de su patriotismo es superior a a la de aquellos que dicen luchar, adems de por la patria, por la religin y por el rey.
Pero insistimos en que esta idea de la patria/nacin fundada sobre el amor a las
leyes, a la libertad poltica y a la igualdad jurdica es, por el momento, cosa de minoras
ms o menos urbanas y burguesas. Las masas campesinas y la mayora del clero y de
la nobleza permanecen ajenos -cuando no hostiles- al liberalismo y, en consecuencia,
tambin a esta concepcin constitucional de la nacin espaola.
4.
CONCEPCIN ESENCIALISTA DE LA NACIN DEL PRIMER ROMANTICISMO
El ltimo tipo de nacin por orden cronolgico de aparicin se corresponde con una
visin orgnica y holista de la comunidad poltica como totalidad cultural dotada de una
esencia ancestral. Esta ideologa de protesta contra los abusos de la razn se ha venido
gestando en toda Europa -sobre todo en el rea germnica- paralelamente al despliegue
del movimiento reformista y universalista de las Luces pero, por lo que a nuestro asunto
concierne, no mostrar toda su fuerza hasta que el curso de los acontecimientos site a
los nostlgicos del Antiguo Rgimen ante la inaplazable necesidad de articular una rplica convincente a la obra revolucionaria, y particularmente a la idea liberal de nacin (en
este sentido se trata de dos visiones rigurosamente antagnicas como tales tipos puros,
aunque en la prctica se mezclen y combinen de diversos modos). La coincidencia en
este punto del pensamiento reaccionario espaol con determinadas posiciones de Herder,
Schlegel, Schleiermacher, Fichte, Barruel, Burke, De Maistre, De Bonald, Eckstein y
otros autores transpirenaicos no quiere decir que se produjera necesariamente en todos
los casos una influencia directa. Las ideas del tiempo, especialmente aquellas que traen
respuestas a los grandes problemas que la sociedad tiene planteados, pueden generarse
simultneamente en lugares alejados para transmitirse luego rpidamente por vias indirectas y tortuosas. Los orgenes del romanticismo literario en Espaa, a travs de Agustn Duran y de los Bhl de Faber, tuvieron, segn mostr G. Carnero, un importante
43. Semanario Patritico, 25-VIII-1811, cit. por Seoane, ob. cit., pp. 68-69.
44. Redactor General, 10-11-1810, Seoane, p. 80.
62
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
componente de exaltacin nacionalista, vuelta a los valores religiosos del Barroco espaol e integrismo catlico45.
Son puntos recurrentes en esta cosmovisin la postergacin de la autonoma del individuo, que se entiende dependiente e inmerso en su comunidad nacional de origen; el
rechazo frontal a cualquier forma de racionalismo poltico; la elaboracin de un discurso
lingstico-identitario que subraya la irreductible singularidad de cada nacin y, en fin,
la cerrada oposicin a cualquier alteracin voluntarista de la constitucin histrica natural de un pueblo. El ultrarrealista marqus de Mataflorida, por ejemplo, niega el poder
constituyente de la nacin con acentos tpicamente burkeanos: El hombre nace en una
sociedad que ya existe y cuya organizacin no depende de su voluntad, en una condicin
determinada, encuentra las cosas establecidas y nace dependiente del orden cuyos vnculos no puede romper sin injusticia, y lo sera trastornar por una insurreccin la sociedad
que ha protegido su infancia. La patria existe en las instituciones que la han formado,
aumentado y fortificado, y sern hijos infieles los que a su madre comn precipiten en la
ruina, dando a la posteridad un mal ejemplo que la autorizara a transtornar lo hecho por
los que le han precedido46.
Contrariamente a la perspectiva individual-contractualista, el primer romanticismo
entender la nacin como una unidad de las voluntades, de las leyes, de las costumbres
y del idioma, que las encierra y mantiene de generacin en generacin (Capmany). El
espritu nacional de cada comunidad, que ha de mantenerse puro e incontaminado frente
a los peligros de la extranjerizacin, reside esencialmente en el pueblo y se expresa a
travs de sus costumbres, sus usos, sus modales, su traje, su idioma y hasta sus preocupaciones [entindase prejuicios]. Pero no bastan los rasgos culturales compartidos: para
constituir una verdadera nacin: es necesario adems el sentimiento de pertenencia a un
todo47.
45. G. Carnero, Los orgenes del romanticismo reaccionario espaol. El matrimonio Bhl de
Faber, Universidad de Valencia, 1978 y, del mismo autor, Caldern y Cierra Espaa! Juan Nicols Bhl de Faber ante Caldern, ponencia en el Congreso Internacional sobre Caldern,
1981. Vanse tambin E. Caldera, Primi manifesti del romanticismo spagnolo, Universit de Pisa,
1962. H. Juretschke, Origen doctrinal y gnesis del romanticismo espaol, Madrid, Ateneo, 1954.
El aprecio por ciertos aspectos del medievo y por el teatro nacional aureosecular se venan ya
manifestando durante las ltimas dcadas del XVIII. Es evidente que la complacencia por parte de
estos autores en los dramas calderonianos y su enaltecimiento de los valores caballerescos de la
Edad media, lejos de ceirse al mbito estrictamente esttico o literario, estn a la vez vindicando
todo un modelo social alternativo al de la modernidad liberal-ilustrada.
46. Manifiesto que los amantes de la monarqua hacen a la Nacin espaola, a las dems potencias y a sus soberanos, cit. por M. Artola, La Espaa de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe,
1968, pp. 780-781.
47. Antonio de Capmany, Centinela contra franceses, 1808, pp. 116-117 (citamos por la magnfica edicin de F. Etienvre, Londres, Tamesis Books Limited, 1988). La concepcin capmanyana
de la nacin es bastante compleja, alejndose tanto del modelo revolucionario francs como de la
escuela romntica del Volksgeist. Si nos empeamos en contrastarla con esos dos modelos habra
que situarla en algn punto entre Herder y Sieys. Si bien en conjunto su pensamiento se inscribe
en la nueva atmsfera romntica, parece haber asumido cuando menos algunas de las ideas-fuerza
de la Revolucin francesa: se dira que la existencia o no de una comunidad nacional en ltimo
trmino vendra dada ms por la unin de voluntades y de leyes que de costumbres e idioma:
el factor subjetivo-voluntario parece dominar a veces sobre el componente cultural-objetivo. De
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
63
Los idelogos ultras llegarn a una sntesis compleja entre este incipiente romanticismo y la concepcin organolgica de la sociedad poltica como un entramado de cuerpos jerarquizados en torno al monarca. La nacin, para el diputado realista gallego Becerra y Llamas, es un cuerpo moral constituido por la unidad indisoluble del pueblo
ms el rey, que es su inseparable cabeza48. El barn de Erles, por su parte, afirma unos
aos despus la superioridad de la constitucin histrica espaola -simbolizada en el
fuero vizcano- sobre las experiencias racionalistas de nuestros vecinos: Tambin nosotros queremos Constitucin, queremos una ley estable por la que se gobierne el Estado; (...) Para formarla no iremos en busca de teoras marcadas con la sangre y el desengao de cuantos pueblos las han aplicado, sino que recurriremos a los fueros de nuestros
mayores, y el pueblo espaol, congregado como ellos, se dar leyes justas y acomodadas
a nuestros tiempos y costumbres bajo la sombra de otro rbol de Guernica49. Hacindose eco de un planteamiento maistreano un publicista reaccionario sostendr, con ocasin
de la entrada en Espaa de las tropas de Angulema, que la constitucin de una nacin
debe ser siempre la que le corresponde a su temperamento particular. As, la Constitucin que haya de gobernar a Espaa es menester que sea indgena del pas, de casta espaola; y nuestras antiguas leyes renen estas cualidades sobre el resto de sus prendas
que han formado la Nacin tal cual es50.
Ahora bien, si la identidad viene siempre dada de algn modo desde fuera, es evidente que en nuestro caso el conocido penchant de los primeros romnticos por las cosas
de Espaa proporcion un cuadro de tpicos sobre los que se impostarn enseguida los
rasgos de un supuesto carcter nacional, en una lnea que ya haban comenzado a esbozar autores como Cadalso, Masdu o Capmany51. Tras la guerra de la Independencia y el
retorno de Fernando VII numerosos escritores y viajeros forneos encontrarn en la pennsula la encarnacin del espritu romntico, ese fuerte sabor popular, esa autenticidad y espiritualidad hace tiempo desaparecidas de sus evolucionados pases de origen.
La romantique Espagne de costumbres arcaicas, indmita frente al poder de Bonaparte,
ser descubierta por muchos autores contrarrevolucionarios como una nacin singular,
excepcionalmente refractaria a la moderna civilizacin racionalista. En el levantamiento
ah su negativa a considerar a Alemania o Italia verdaderas naciones aunque hablen el mismo
idioma; a ambas les faltan para ello dos cosas fundamentales: la unin poltica bajo un mismo
Estado y la conciencia histrica (de unidad) nacional.
48. Diario de las Cortes, tomo VIII, p. 15.
49. J. M. Rodrguez Gordillo, Las proclamas realistas de 1822, Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense, n 3, 1969, pp. 110-111 (algunas manifestaciones similares de Erles en Artola,
ob. cit., p. 786).
50. Por qu cae la Constitucin?, folleto s. i., s. 1., s. a. [1823], pp. 2-3 y 30. Al rememorar la
incidencia de la Revolucin francesa en Vascongadas, el fuerista alavs Pedro de Egaa expresa la
misma idea con estas elocuentes palabras: No fuimos revolucionarios porque ramos espaoles
(Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas, Madrid, 1870, p. 12; cit. por J. Ma Portillo Valds, El Pas Vasco: el Antiguo Rgimen y la revolucin, en Espaa y la Revolucin
francesa, J.-R. Aymes, ed., Barcelona, Crtica, 1989, p. 282). Opinin, por cierto, totalmente
opuesta a las ideas polticas que defendiera su padre, Casimiro de Egaa, unas dcadas atrs (v.
supra, n. 41).
51. La nueva cosmovisin prerromntica se insina ya en ciertos aspectos de la obra de estos y
otros escritores -Hervs y Panduro, Larramendi, Lampillas, Moratn- que postulan tempranamente
la existencia de un genio nacional correspondiente a cada lengua y cada literatura nacional.
64
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
del pueblo espaol contra Napolen muchos vern la resurreccin de la Espaa antigua:
es el regreso de los viejos valores de la religin y la milicia -misticismo, valor, intolerancia, sentido del honor-, quintaesenciados en la figura del cura guerrillero; frente a las
ideas extranjerizantes y las instituciones ilustradas la verdadera cultura hispana brotaba
de nuevo a partir de sus hondas races medievales, nunca del todo marchitas. Donde los
liberales vituperan a una plebe inculta, supersticiosa, fantica y servil, los nuevos tradicionalistas exaltan la dignidad de un pueblo austero y pundonoroso, cuyo analfabetismo
en nada perjudica su entusiasmo patritico y su inquebrantable f catlica.
Hacer del catolicismo intransigente el pilar fundamental de la espaolidad tiene como corolario que aquellos que no comparten en su integridad esos valores -afrancesados, liberales- en rigor quedarn excluidos de la comunidad nacional. El combate contra
esa anti-Espaa adopta as muy pronto caracteres de guerra santa (pues de lo que se trataba, como proclam cierto clrigo en 1822, era de elegir entre Cristo o la Constitucin). De esta exclusin surgir una doble identidad nacional en la que cada campo
ideolgico seleccionar su propio cuadro de referencias histricas y seas culturales
(aludo, naturalmente, a las famosas dos Espaas). La misin providencial de la Espaa
eterna, siempre en vanguardia contra la impiedad y el atesmo, otorga a las sucesivas
guerras que jalonan y dificultan la transicin al nuevo rgimen -1793, 1808, 1821,
1833- un tono caracterstico de cruzada religiosa, con aditamentos monrquicos y patriticos. La poltica cede una vez ms ante la religin. Dirase que para esta ideologa la
nacin espaola milita de nuevo al servicio de una causa ultraterrena: el ser de Espaa
no es de este mundo. Pero, si el propio carcter nacional obedece en realidad a un designio providencial, la bsqueda de las fuentes de esta cosmovisin nos remite de nuevo al
pensamiento espaol de la Contrarreforma y el barroco (cuyo rastro puede seguirse a
travs del setecientos52). Sin embargo, como sucedi con la Ilustracin, al reaparecer en
la generacin romntica, este catolicismo militante supondr de nuevo un lmite para la
plena aceptacin de los postulados ms radicales del movimiento romntico en Espaa53.
Otra caracterstica inherente al modelo de nacin que hacen suyo los primeros romnticos es una peculiar combinacin de unidad y diversidad, de espaolismo y regionalismo. Capmany, enemigo declarado del cosmopolitismo54 y de cualquier clase de uniformidad poltica, apuesta por el enraizamiento en el terruo. Si es cierto que, como ha
visto muy bien Frangoise Etienvre, para l slo existe una patria: Espaa, a la cual profesa amor exclusivo, no deja de serlo tambin que la patria grande est compuesta de
esas pequeas naciones [sic] que son las provincias/regiones. Y en el trance supremo
que la invasin napolenica ha supuesto para el pas, ha sido precisamente la convulsin
de stas lo que ha salvado a la nacin entera55. Marca en este sentido la diferencia con
52. Una muestra bien explcita de esta teologa poltica en P. Juan de Cabrera, Crisis poltica,
Madrid, E. Fdez. de Huerta, 1719.
53. En especial al romanticismo pantesta, en cuanto que postula la muerte de Dios y la correlativa divinizacin del mundo (O. Paz, Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, 1987).
54. En su Informe presentado a la Comisin de Cortes (Sevilla, 17-X-1809) Antonio Capmany
vitupera el cosmopolitismo de los filsofos, que no tienen patria (como se ha dicho con alguna
razn de los comerciantes).
55. Centinela contrafranceses,p. 125. La idea de que la nacin espaola, que Napolen crea
un cuerpo exnime y desahuciado, ha logrado sacudirse el yugo imperial gracias a la vitalidad de
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
65
lo sucedido en Francia, que no habra sabido resistir a la tirana y a la usurpacin de
Bonaparte porque all la revolucin ha cortado todos los vnculos de los afectos naturales y sociales":
En Francia (...) no hay provincias ni naciones; no hay Provenza ni provenzales; Normanda ni normandos: se borraron del mapa sus territorios y hasta sus nombres. Como ovejas
que no tienen nombre individual, sino la marca comn del dueo, [Napolen] les tiene
sealados unos terrenos acotados, ya por riberas, ya por ros, ya por sierras, con el nombre
de departamentos, como si dijramos majadas. All no hay patria sealada para los franceses, porque ni tiene nombre la tierra que les vio nacer (...). Todos se llaman franceses, al
montn, como quien dice carneros bajo la porra del gran mayoral imperial .
El panfleto de Capmany muestra con claridad que para este modelo ideolgico los
sentimientos de identidad nacional y regional no son en modo alguno incompatibles:
un sujeto poda muy bien sentirse cada vez ms espaol conservando y fortaleciendo a
la vez su identidad aragonesa, vascongada, andaluza o catalana. Ambas afecciones decididamente se dan la mano en esta Espaa de finales del XVIII y principios del XIX en
que el pas se ve abocado primero a una violenta confrontacin militar e ideolgica con
la Revolucin, para responder ms tarde a una invasin de su propio territorio por los
franceses. En estas condiciones la defensa de la sacrosanta religin de nuestros mayores y el amor y lealtad al monarca vuelven a ser los principales elementos polticos
que unen a los espaoles: su lucha comn para preservar nuestras costumbres y tradiciones ha de entenderse como la defensa mancomunada de un bien plural pues, como
vio Cadalso, si es cierto que el carcter y las costumbres nacionales pueden considerarse
de manera unitaria por relacin al extranjero, se revelan acusadamente diversas para la
mirada domstica. No se planteaba, por tanto, que la homogeneidad cultural pudiera ser
en nada necesaria para afirmar este tipo de identidad colectiva. Al contrario. Incluso en
el terreno lingstico, si bien el castellano va siendo crecientemente reconocido como la
lengua espaola por antonomasia, de una ideologa hasta tal punto respetuosa para con
sus provincias la plantearn aos despus K. Marx o F. Pi y Margall en trminos casi idnticos.
Un alegato muy similar al que hace aqu Capmany lo encontramos en un texto de Joseph de Maistre fechado en Lausanne, en 1794-1796: cada nacin tiene un ame genrale distintiva (que viene
dada sobre todo por la lengua) y que debe mantenerse incluso si los avatares polticos la han puesto en contacto con otros pueblos. Si la Vande ha sido capaz de hacer frente tan vigorosamente a
la Revolucin es porque esta nacin/regin ha rehuido mezclarse con sus vecinos y ha sabido salvaguardar su carcter propio. El miracle de la Vende reside, pues, en que las gentes de este
territorio han logrado mantenerse, en medio de Francia, como una veritable unit morale: la
Vande -afirma literalmente Maistre- est une nation (tude sur la souverainet, cap. IV: Des
souverainets particuliers et des nations, en Oeuvres indites (Mlanges), edic. du comte Charles
de Maistre, Pars, Vaton Frres, 1870, pp. 193 y 195).
56. Centinela contra franceses, p. 124; unas pginas antes haba advertido a los espaoles de
que Bonaparte probablemente hubiera querido hacer lo mismo con Espaa, dividindola en departamentos, distritos, prefecturas, quitando el nombre y la existencia poltica a vuestras provincias
y acaso el mismo nombre de Espaa, imponindola el de Iberia o Hesperia, segn la mana pedantesca de sus transformaciones, para que as nuestros nietos no se acordasen de qu pas fueron sus
abuelos. Esta mentalidad geomtrica, que horrorizaba a Burke, es asimismo objeto de rechazo
por B. Constant en 1814 en trminos muy similares a los de Capmany (De l'esprit de conqute et
de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation europenne, cap. XIII).
66
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
las disparidades regionales difcilmente poda surgir una verdadera poltica de la lengua
(me refiero a un conjunto coherente de iniciativas comparable a las medidas poltico-administrativas tomadas por nuestros vecinos transpirenaicos a fin de consolidar una sola
lengua nacional normalizada).
En esa Espaa de fines del XVIII y comienzos del XIX se producir una curiosa
sntesis entre filosofas polticas, tradiciones jurdicas y elementos culturales de procedencia bastante heterclita, pero que finalmente confluyen y se integran para mejor articular la reaccin contra el liberalismo (y especficamente contra la idea liberal de la nacin). Muchos textos de la poca aciertan as a combinar el pactismo medieval hispano
con la idea burkeana de la constitucin prescriptiva; la segunda escolstica con la idea
herderiana de comunidad lingstica; en fin, el mito reaccionario de la triple conspiracin de filsofos, masones y jacobinos con las eternas virtudes morales y religiosas de la
santa Espaa.
Tambin en el terreno jurdico-institucional, hemos visto que, frente a la libert filosfica y revolucionaria, este sector levanta el viejo estandarte: fueros y libertades medievales (incluso el tronco principal del liberalismo ceder, como es sabido, a la tentacin
historicista). As pues los sostenedores de este nuevo nacionalismo casticista lejos de
concebir a Espaa como una entidad poltica y culturalmente cohesionada y ms o menos homognea, adoptarn una visin acusadamente pluralista que vuelve a beber en las
fuentes del monarquismo hispnico de la Edad Moderna. La constante apelacin a los
reinos -en lugar de las expresiones nacin o patria- por parte de algunos diputados realistas en las Cortes gaditanas -como Borrull o Cid Vzquez-, es sintomtica de ese
espritu que sigue concibiendo a Espaa en trminos austracistas57.
Es ms, en los casos cataln y vasco el nuevo espritu romntico, al exaltar la diversidad etno-lingstica, tender a acentuar un particularismo que, no obstante, permanece
por el momento asociado a una visin general de la nacin espaola (no se expresa, por
tanto, en clave separatista, defendiendo ms bien una concepcin de la Espaa del
Antiguo Rgimen que enlaza con el primer modelo que presentbamos al comienzo de
nuestro recorrido tipolgico). Aquellos sectores sociales que ven peligrar su hegemona
social a causa de la revolucin y el uniformismo liberal -mayorazgos y grupos aristocrticos, clrigos y notables rurales- abrazan posiciones culturalmente resistenciales y polticamente conservadoras (cuando no ultras), a menudo combinadas con fuertes dosis de
xenofobia. Al filo del fin de siglo un escribano vizcano residente en Madrid publica una
amplia recopilacin de romances, canciones tradicionales y msica popular de todas las
regiones espaolas58. Junto a la apologa del folclore nacional, Zamcola, defensor ardiente de los privilegios de las naciones vascas, tratar de editar un peridico dedicado a salvaguardar la pureza de las costumbres hispanas59.
En sentido inverso al radical criticismo hacia las supercheras histricas que caracteriz a la Ilustracin desde sus primeros compases -pensemos en Mayns-, no faltarn
ahora quienes pretendan desandar el camino, emprendiendo un viaje al fondo oscuro de
un pasado legendario en busca de personajes heroicos y, sobre todo, de mitos de origen
57. Vilar, Patria y nacin, p. 240.
58. J. A. de Zamcola, Coleccin de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos que se
han compuesto para cantar a la guitarra, Madrid, 1799-1802, 2 vols.
59. Centinela de las costumbres, 1804 (AHN, Estado, 3250).
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
67
capaces de insuflar patriotismo en el pueblo . Desde las primeras dcadas del XIX, junto a los nuevos hroes surgidos de la guerra de la Independencia -que adopta pronto
trazas de epopeya- son cada vez ms frecuentes los relatos e invenciones sobre la Espaa antigua, medieval y primitiva que, alternativamente, retoman algunos temas ya viejos
(goticismo, tubalismo, cantabrismo, iberismo) o abren nuevas vas. El romanticismo de
radio provincial o regional conocer desde entonces, a todo lo largo del ochocientos, un
extraordinario desarrollo en las Espaas. En el mbito vasco, por ejemplo, se multiplican
las fantasas primitivistas en torno al vascuence (Astarloa, Sorreguieta, Zamcola,
Erro)61, mientras en el terreno de la literatura histrico-legendaria se opera la sustitucin
de Tbal por Aitor como mtico patriarca fundacional, esta vez exclusivo de los vascos62.
En la poesa patritica y en la publicstica de la guerra de la Independencia, as como
posteriormente en la historiografa nacionalista decimonnica, surgen una y otra vez los
nombres de Viriato, Recaredo* Pelayo, El Cid, Fernando III, Jaime I, Alfonso el Sabio,
los Reyes Catlicos, Padilla, Lanuza, Claris y tutti quanti.
Merece la pena reparar en estos tres ltimos nombres. Qu tienen en comn el capitn comunero ejecutado en Villalar, el clebre Justicia de Aragn hecho decapitar por
Felipe II y el lder secesionista en la rebelin de los catalanes? Es evidente que lo que
provoca el encendido elogio de Quintana63, lo que les convierte en dechado de herosmo
que todos los espaoles debieran emular, es su calidad de eximios defensores -hasta la
muerte- de las libertades de los distintos reinos peninsulares. Ahora bien, en los tres
casos se trata de personajes fuertemente ligados a sus respectivos reinos de origen (Castilla, Aragn, Catalua) que se enfrentan al poder regio. Resulta pues bien patente que el
factor perifrico cobra, en clara oposicin al centralismo, una fuerza inusitada tambin
en buena parte del pensamiento liberal en ese momento decisivo de la historia espaola.
La exaltacin de la patria comn se muestra una vez ms consustancial, en este caso
desde postulados liberales, con los temas y los hroes caractersticos del tradicionalismo
antidesptico provincial. Ms que de fundar una patria (expresin predilecta de
Quintana) se dira que de lo que se trata es de refundarla polticamente sobre el legado
de esa imprecisa constitucin tradicional que incluye fueros y privilegios territoriales.
Es ms: en la medida que los reinos orientales perdieron sus libertades ms tarde que
Castilla y el rgimen foral subsiste an en Navarra y en las provincias vascongadas, el
espejo constitucional y legislativo en el que debiera mirarse Espaa entera sera, a la
altura de 1808, ms que el castellano, el catalano-aragons y, sobre todo, el vasco-navarro. Aunque tampoco faltaron en el seno del primer liberalismo voces que proclamaron
la conveniencia de dejar a un lado cualquier espritu de provincialismo64, no deja de
60. Fdez. Sebastin, La Ilustracin poltica, p. 29 y n.
61. Especulaciones que tienen una inmediata operatividad poltica en la medida en que sirven
para justificar un subsistema poltico-social, el foral, que extrae su legitimidad indirectamente de
tales argumentos arqueo-filolgicos. Hay que tener en cuenta por otra parte que muchos eclesisticos antiliberales vern en el mantenimiento de las diferencias lingsticas una slida barrera frente a las asechanzas de la modernidad.
62. J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invencin de la tradicin vasca, Madrid, Taurus, 1987.
Sobre el significado, propsito y oportunidad de esta nueva tradicin inventada vanse pp. 96 ss.
63. Semanario Patritico, I, n 3, p. 49.
64. En pleno debate constitucional se presentan algunas propuestas que, en una lnea anticipada
por Arroyal, pretenden subdividir el territorio segn criterios geogrficos y econmico-administra-
68
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
ser curioso que en pleno apogeo del espaolismo el centro de gravedad del imaginario
de amplios sectores de la Espaa patritica y liberal se desplace tan decididamente hacia
la periferia .
La similitud de no pocos rasgos de esta clase de nacin romntico-catlica, que se
difunde sobre todo a partir de la restauracin fernandina, con la concepcin austracista
de la monarqua no debe sobreestimarse hasta el punto de difuminar las diferencias entre
dos momentos histricos tan alejados. Tampoco las afinidades - a veces profundas- entre
el romanticismo y el barroco nos autorizan a interpretar las nuevas corrientes estticas e
ideolgicas como una simple vuelta a la Espaa del XVII. Muchas cosas -sociedad, instituciones, economa, contexto internacional- han cambiado irreversiblemente: la vieja
Monarqua catlica de vocacin universal ha quedado reducida a una Monarqua-nacin
de dimensiones medias, por lo dems a punto de perder la mayor parte de su imperio de
ultramar (y esta misma evolucin no pudo por menos de empujar al ensimismamiento
peninsular). Para el romanticismo poltico la ultima ratio de la legitimidad no es ya el
derecho divino, ni tampoco la voluntad soberana del rey o de la nacin, sino el espritu
ti vos. Varios publicistas aconsejan olvidar por completo los gentilicios histricos provinciales. Un
miembro de la audiencia de Valencia, en septiembre de 1809, cree indispensable insistir en que
una sola es la Nacin y (...) uno y nico debe ser el nombre de los que la componen, a saber:
espaol, olvidados los connotados de castellano, andaluz, gallego, aragons, valenciano, cataln,
navarro, etc. (Artola, Los orgenes, I, p. 357 n.). En Cdiz, en el transcurso de una discusin
parlamentaria sobre el decreto de 23-V-1812 acerca de las Diputaciones provinciales, el diputado
Pelegrn defiende las mismas ideas. Otro tanto hace un peridico bilbano de la poca (El Bascongado (1813-1814). Primer peridico de Bilbao, edic. de J. Fernndez Sebastin, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 1989, n 6, 19-XII-1813, p. 47). La propuesta del alavs V. de Foronda es ms
radical si cabe (Ligeras observaciones sobre el proyecto de la nueva Constitucin, La Corua,
1811).
65. Otro tanto cabe decir de los tradicionalistas, cuya predileccin por las regiones norteas y
levantinas es bien conocida (a ttulo de expresiva muestra vase G. Allegra, La via y los surcos.
Las ideas literarias en Espaa del XVIII al XIX, Universidad de Sevilla, 1980, pp. 123 y 132-133).
Aunque ya se han registrado valiosas aportaciones historiogrficas en ese sentido, sera interesante
reconstruir con cuidado, a partir de los ncleos pioneros gaditano y cataln (Vargas Ponce, Bhl
de Faber, Prez Villamil, Aribau, Lpez Soler, Piferrer, Mil y Fontanals, Rubio y Ors, Llorns,
Quadrado...), la trayectoria intelectual de las diferentes ramas del romanticismo tradicionalista y,
sobre todo, sus conexiones polticas con los moderados, neocatlicos, carlistas e integristas, hasta
enlazar a finales de siglo con los movimientos tardorromnticos, especialmente fuertes en Catalua (con su caracterstica insistencia en la lengua y en el derecho -escuela histrica: Duran y Bas,
Permanyer, Mart d'Eixel- como factores diferenciales, sin olvidar el factor religioso, tan presente en La tradici catalana, del obispo Torras i Bages) y en Vasconia. Esta reconstruccin permitira seguir el rastro de las invariantes e innovaciones de una ideologa de base que, arrancando en
el primer nacionalismo romntico espaol, desembocara tras no pocos avatares en el catalanismo
conservador y el bizkaitarrismo de Sabino Arana (que, como sucediera en los albores del espaolismo romntico, vinieron precedidos por movimientos de tipo ms cultural y literario que poltico:
Renaixenca y fuerismo, exacerbado ste a raz de la ley abolitoria de 1876: Artano, Sagarmnaga, Man y Flaquer). En ese largo recorrido habra que situar a los historiadores y publicistas del
tradicionalismo -Aparisi y Guijarro, Gebhart, Caso-, exaltadores de una aorada Monarqua catlica y foral, prestando asimismo atencin a las concomitancias ideolgicas con una corriente en
principio tan ajena a estos presupuestos como la representada por el partido democrtico, el republicanismo federal y el catalanismo progresista de V. Almirall.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
69
del Volk o alma nacional. No es seguro sin embargo que en el caso espaol ese nuevo
criterio encierre novedad radical, puesto que en muchos casos se dira que la personalidad nacional, muy palafoxianamente, no es sino una mscara o epifenmeno de la naturaleza/Providencia (vide supra, n. 16). Lo cierto es que el nuevo imaginario apenas aporta propuestas que puedan considerarse verdaderamente novedosas desde el punto de
vista institucional. Las variaciones afectan sobre todo al mbito de lo simblico: con la
nueva ideologa romntica cambian las representaciones colectivas, pero permanece en
lo sustancial el cuadro poltico-institucional que ya se tena por ms deseable en el seiscientos (catolicismo, monarqua, fueros). Ha cambiado el peso de algunas argumentaciones en los discursos de legitimacin, pero se mantiene la defensa del confesionalismo, la
monarqua paccionada y la cultura del privilegio.
Ahora bien, como se ha indicado, ambos paradigmas polticos tienen en comn dos
trazos esenciales: la preeminencia del factor religioso como sea y aglutinante esencial
de la comunidad66 y la precomprensin de Espaa como un agregado de cuerpos y naciones diversas (que servir de base al tpico de la tendencia a la desunin y el fraccionamiento, un atributo reiteradamente sealado como consustancial a lo espaol por
parte de tantos polticos, publicistas e historiadores y que, antes de Ortega, en el XIX
tiene ya en M. Lafuente a uno de sus ms clsicos expositores67). Ambos rasgos, que
como se ha visto en el texto del obispo Palafox y Mendoza, tienen una fuente ideolgica
comn, difuminan los perfiles polticos y culturales de la nacin. Cuando la hegemona
del moderantismo selle, en la larga era isabelina, el definitivo abandono del proyecto del
primer liberalismo, ese sustrato ideolgico dar pie a un nacionalismo insuficiente, incapaz de generar la nacin estable y firme que pretendieron modelar a contracorriente
algunos ilustrados, anticipndose a los liberales de Cdiz.
En suma, la peculiar poltica catlica derivada de la Contrarreforma podra haber
sido fatal para la construccin y la articulacin interna de la comunidad nacional espaola68. Si nuestras conjeturas no son desatinadas una de las razones fundamentales de la
debilidad crnica del Estado espaol contemporneo, lenta y laboriosamente construido
a lo largo de la Edad moderna, sera la larga sombra del poder eclesistico en el terreno
ideolgico-poltico (que habra supuesto tambin un lastre decisivo a cualquier tentativa
de construir en Espaa una identidad nacional moderna). Esta influencia -formidable
66. Puede advertirse no obstante un cierto cambio de posicin o nacionalizacin del factor
religioso: si en los siglos pasados la religin propiciaba una visin trascendente y suprapoltica de
la vida que tenda a convertir a la Monarqua de Espaa en el brazo secular al servicio de la lucha
universal contra la hereja, desde fines del XVIII-principios del XIX (con los Ceballos, Vila y
Camps, Vlez, Alvarado, etc.) la religin se coloca en el centro de una ideologa mucho ms claramente poltica. De lo que ahora se trata es de sellar la indisoluble alianza del Trono y el Altar
para mejor combatir conjuntamente a sus enemigos comunes. Abandonados los sueos imperiales
del dominium mundi, para la nueva ideologa nacional-catlica la catolicidad no es tanto un designio de alcance universal como la sea cardinal de identidad de la nacin espaola.
67. Ya en las primeras pginas de su monumental Historia General de Espaa se lamenta el
historiador liberal de que el genio ibrico parece residir en la repugnancia a la unidad y la
tendencia al aislamiento.
68. The Formation of National States in Western Europe, Ch. Tilly, ed., Princeton University
Press, 1975 (cito por la traduccin italiana, Bolonia, II Mulino, 1984, vase especialmente el trabajo de S. Rokkan, Formazione degli stati e differenze in Europa, p. 415).
70
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
tambin en el terreno educativo- fue capaz de mantener a la intelligentsia hispana relativamente inmune frente a los riesgos de infeccin de las modernas doctrinas polticas
profanas, que en Occidente estaban contribuyendo a la edificacin de los Estados nacionales. Ni las reglas de prudencia poltica realista ni la razn de Estado de ese maestro
de la tirana y el atesmo que fue Maquiavelo, ni el concepto bodiniano de souverainet, asociado a la tolerancia religiosa y al rechazo correlativo del derecho de resistencia,
podan fcilmente ser aceptadas en una cultura como la hispana, firmemente asentada on
the rock of provincialism69 y en el no menos firme cimiento de una visin teolgica del
poder. La obsesin por dar la rplica a la obra demonaca del florentino da pie a un
antimaquiavelismo persistente (y, en menor medida, tambin a un tenaz repudio al racionalismo poltico de Bodino70) en la literatura poltica peninsular a lo largo de los siglos XVI
y XVII. El tema reaparece con fuerza en los albores de la Espaa contempornea, en un
momento en que la propaganda reaccionaria, reforzada con un nuevo filn de motivos romnticos, intentar persuadir al pas de que las ideologas secularizadoras de ilustrados, josefinos y liberales constituyen en realidad otras tantas formas de aggiornamento de esas doctrinas forneas e impas, que vienen a traicionar las ms puras esencias nacional-catlicas.
*
Las cuatro representaciones de la nacin espaola que aqu hemos sucintamente enumerado -y que a grandes rasgos se corresponden con otros tantos proyectos polticos y
actores sociales71- van a converger en la decisiva coyuntura de 1808, producindose durante los aos de la guerra de la Independencia encarnizadas polmicas entre sus respectivos partidarios. En los aos siguientes se establecern conexiones, reajustes, compromisos y puentes ideolgicos para ir reducindose ya desde las primeras dcadas del XIX
a dos visiones bsicas que, en la medida en que se levantan sobre un zcalo histrico e
intelectual comn -definido sustancialmente por el peso de la cultura clerical y la concepcin pluralista de las Espaas, dos ingredientes que de un modo u otro gravitan, como se ha visto, sobre todas ellas-, no dejarn de presentar entre s numerosos puntos de
contacto. La primera y la cuarta convergern en un tradicionalismo que alcanzar no
slo a los carlistas, sino tambin a amplios sectores del moderantismo, la ideologa hegemnica durante gran parte del ochocientos, para pasar a encarnarse -no sin algunas
69. J. H. Shennan, The Origins of the Modern European State, 1450-1725, Londres, Hutchinson University Library, 1974, p. 103.
70. M. de Albuquerque, Jean Bodin na pennsula Ibrica, Pars, Fundaco Calouste Gulbenkian, 1978, pp. 75-118.
71. A saber: a) conservadores premodernos; b) reformistas ilustrados; c) revolucionarios liberales; d) reaccionarios y neoconservadores posrevolucionarios. En rigor en el primer caso no cabra
hablar de un proyecto, sino ms bien de una visin esttica y consuetudinaria de la poltica como jurisdiccin. Antes de que las revoluciones liberales aceleren la historia poniendo en cuestin la continuidad de la poltica tradicional -en tanto que norma no sometida a discusin que se
perpetua por la inercia de la costumbre, debidamente caucionada por la justicia- el aspecto dinmico de las representaciones colectivas es muy poco significativo. Parece, por tanto, un rasgo
exclusivo de las modernas ideologas el disponer de un programa de accin orientado hacia el futuro (cualquiera que sea el tipo de relacin que se pretenda establecer entre ese futuro, con el
pasado y el presente).
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
71
adaptaciones- a finales de siglo en los regionalismos y nacionalismos perifricos. La tercera, la ideologa nacional ms prxima al modelo sieysiano, tendr escaso xito, siendo recogida parcialmente durante algn tiempo por un liberalismo progresista que slo
lograr gobernar en Espaa en contadas ocasiones durante periodos muy cortos. La segunda, en fin, la visin clsica del despotismo ilustrado, se diluir prcticamente en
este comienzo del XIX, al asumir gradualmente la mayora de sus seguidores elementos
sustanciales del discurso historicista de las concepciones primera y cuarta, con las que
poco a poco se fusiona (aunque todava conocer una cierta prolongacin en la ideologa
y en la accin poltica de ciertos intelectuales afrancesados del primer tercio del ochocientos que estn en el origen del moderantismo: A. Lista, S. Mifiano, J. F. Reinoso, J.
G. Hermosilla, J. de Burgos).
La mezcolanza entre estos cuatro modelos bsicos -tan evidente en el caso de Capmany, en cuya visin de la nacin espaola se amalgaman en diversa medida ingredientes de todos ellos- se explica por diversas causas. De entrada, al generalizado aprecio
por el derecho patrio de los viejos cdigos y fueros hispnicos, se une la poderosa influencia intelectual de Surez y dems tratadistas de la escuela castellana del Siglo de
Oro, cuyos grandes principios doctrinales constituyen en cierto modo un sustrato compartido por todos (incluso la recepcin de los principales autores extranjeros se ver a
menudo distorsionada por este horizonte explicativo). Adems, los liberales, sospechosos de galofilia, desean justificarse a los ojos de sus compatriotas buscando en el pasado
espaol ejemplos de liberalismo ajenos a la Revolucin francesa, lo que les llevar a la
construccin mtica de una supuesta tradicin medieval hispana de signo liberal. Los realistas, que no rehuyen en absoluto las concepciones contractualistas (aunque se trate de
un rancio pactismo de resonancias escolsticas, de caractersticas bien distintas del contractualismo moderno), tampoco renuncian al populismo libertario y antidesptico,
que pueden beber abundantemente en las fuentes hispnicas aludidas (Mariana, Zurita,
Molina, Vitoria, Surez).
Francisco Martnez Marina, uno de los primeros historiadores y tericos del pensamiento poltico y del derecho constitucional espaol, concibe a la nacin de manera
eclctica, a la vez como un conjunto de individuos y como un agregado de provincias.
Unos y otras -individuos y provincias- deben tener accin al ejercicio de la soberana . Marina, desde presupuestos en parte medievalistas, intent justificar mediante numerosas extrapolaciones conceptuales una doctrina sui generis de la soberana nacional/popular, de base a la vez individualista y corporativo/territorial: las Cortes de
Castilla, por ejemplo, seran un antecedente de las modernas asambleas parlamentarias.
Desde un punto de vista complementario, ya que no coincidente, los constituyentes de
Cdiz se empean en retrotraer a las viejas instituciones de representacin estamental y
a los fueros medievales las fuentes de la moderna legitimidad de las Cortes revolucionarias y de la Constitucin de 181273. El Discurso Preliminar pronunciado por Agustn
72. F. Martnez Marina, Teora de las Cortes, en Obras escogidas, BAE CCXIX, cap. XXIV,
p. 177. Sobre la idea de nacin y de representacin nacional en este autor vase J. Vrela SuanzesCarpegna, Tradicin y Liberalismo en Martnez Marina, Oviedo, Caja Rural Provincial de Asturias, 1983, pp. 67-88.
73. Como ha sealado Joaqun Vrela (siguiendo en parte las observaciones de Maravall), los
puntos de vista de Marina y de los doceaistas dan pie a dos historicismos distintos y en cierto
modo inversos (Tradicin y Liberalismo en Martnez Marina, pp. 84-86).
72
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
Arguelles en agosto de 1811 para presentar el proyecto constitucional es bien representativo de los principios que inspiran este historicismo liberal. El tambin liberal CangaArguelles, despus de ensalzar la bizarra y fiereza con que castellanos y aragoneses defendieron sus libertades frente a los monarcas, mientras los vizcanos y navarros
mantuvieron su libertad, recomienda leer con atencin y respeto los cdigos antiguos
de Espaa, [y que] salgan del polvo del olvido los fueros memorables de Aragn y de
Valencia, las costumbres laudables de Catalua y las leyes de la fiera Cantabria; consltese nuestra historia, escuchemos la voz hermosa de la patria, y llenos del entusiasmo
que las almas justas experimentan a la vista de las lecciones de la poltica espaola, sigamos el camino que ellas nos trazan74.
*
Una somera comparacin de la publicstica poltica que se origina a principios del
XVIII y del XIX con ocasin de los dos conflictos blicos que tienen lugar en esas fechas es suficiente para percibir con claridad la profundidad de la transformacin producida en ese tracto histrico. Cualquiera sea el significado que al trmino se le asigne, el
nfasis que se pone en 1808 en la nacin espaola tiene poco que ver con las escasas y
tibias alusiones a esta misma locucin cien aos antes. Este contraste es un testimonio
elocuente de la aparicin de un nuevo tipo de sujeto colectivo llamado a adquirir gran
relevancia histrica.
Por otra parte, sin salimos de este terreno lxico-apelativo, las denominaciones por
las cuales ambas guerras son normalmente conocidas (de Sucesin y de la Independencia) no dejan de ser asimismo bastante reveladoras. Al fin y al cabo tanto una como otra
combinan una intervencin extranjera con una contienda civil; no es cierto adems que
tambin la de 1808-1814 es una guerra de sucesin, mientras, por otra parte, en la de
1701-1714 se plantean de manera acuciante los problemas del futuro de Espaa y, hasta
cierto punto, tambin de su independencia75! El periplo de cien aos que el pas ha transitado ha cambiado ciertamente la conciencia de sus gentes acerca de su propia entidad
como comunidad poltica y sujeto histrico. Ahora bien en 1814, a la vez que se cierra
un captulo de la azarosa invencin poltica de Espaa, se abre otro nuevo, que tal vez
pueda extenderse hasta finales del XIX (con varios hitos y puntos de inflexin: 1834,
1854, 1868, 1873, 1874, 1898).
Conocemos a grandes rasgos la continuacin de esta historia, que aqu slo es posible repasar sumariamente: la frustracin del proyecto ilustrado y la subsiguiente derrota
del primer liberalismo terminarn por situar en el ochocientos el problema de la articulacin interna de Espaa como nacin en unos trminos no demasiado alejados del punto
de partida. Se ha insistido tanto sobre el carcter centralista de la administracin moderada y su continuismo con las tendencias ilustradas del XVIII, que a menudo se han minusvalorado algunos datos muy significativos. Por ejemplo, la intrusin de la neoforalidad vasco-navarra en el entramado constitucional espaol a partir de los aos 40, un
74. J. Canga Arguelles, Observaciones sobre las Cortes de Espaa y su organizacin, 1809.
75. Ma T. Prez Picazo, La publicstica espaola en la guerra de Sucesin, Madrid, CSIC,
1966,1, 75-76, 175 ss.
JAVIER FERNNDEZ SEBASTIN
73
importante logro de las minoras rectoras provinciales que, en perfecta sintona con el
carcter oligrquico del moderantismo en el poder, legar a la posteridad una hipoteca
histrico-poltica de liquidacin harto difcil. Y, junto a este particularismo institucional,
el mantenimiento de las especialidades regionales en el ordenamiento civil (vigentes
hasta la promulgacin del Cdigo de 1889), que suponen otros tantos lmites y resistencias a la unificacin jurdica. Ya en la Restauracin las dificultades arreciarn.con la
aparicin de nacionalismos perifricos que, en sus versiones ms desabridas, llegarn a
poner abiertamente en cuestin la viabilidad de la nacin espaola. En no pocos casos
estas ideologas trasladarn a sus territorios la misma lgica excluyente que el nacionalismo espaol tradicionalista haba tratado de aplicar al conjunto espaol 76 . El bizkaiarrismo de Arana, por ejemplo, combinar una visin del mundo rabiosamente catlica e
integrista con un designio poltico manifiestamente arcaico, secesionista y desintegrador.
Al volver la vista atrs observamos que la reconversin de la Monarqua habsbrgica
del XVII en una moderna nacin, que durante el XVIII pareci por un momento encarrilarse por unas vas concordantes grosso modo con las de allende los Pirineos, se apartar
finalmente del modelo francs77. Frente a la apuesta de la Ilustracin por la renovacin
del sistema de valores de la sociedad espaola, finalmente prevalecern las doctrinas y
pautas tradicionales: el catolicismo y un alto grado de heterogeneidad y asimetra jurdica e institucional (hechos diferenciales ahondados y respaldados ms tarde por las aportaciones culturales del romanticismo) se perpetuarn como dos notas constitutivas de
una nacionalidad vacilante, cuando no vergonzante. Dos notas que, a muy largo plazo,
haban venido pesando como una losa en la construccin del Estado nacional, perjudi-
76. Coincidimos sin embargo con Herr en su apreciacin general de que la reaparicin de los
particularismos vasco y cataln a finales del XIX obedece ms a una nueva desunin derivada
de la lucha entre las dos Espaas (la progresista-anticlerical y la catlico-conservadora) que a una
reactivacin de los recuerdos de los antiguos motivos de queja regionales, aplacados en el siglo
XVIII (R. Herr, Espaa y la revolucin del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1964, pp. 371-372). Sin
olvidar, por supuesto, otros factores sociales, econmicos y propiamente polticos (existencia de
unas lites deseosas de conseguir mayores oportunidades a travs del control de un aparato de
poder propio, alternativo al poder central).
77. Pese a la recepcin de importantes elementos de la ciencia de la administracin gala durante
la era isabelina y a la puesta en marcha de empresas historiogrficas de tanto calado como la Historia general de Espaa de Modesto Lafuente, desde el punto de vista ideolgico las apelaciones
a los grandes valores cvicos y constitucionales, a las ideas-fuerza de pueblo y nacin resultan
como es sabido francamente escasas en ese periodo, y adems adolecen de cualquier sentido proyectivo hacia el futuro (se trata, como vio el profesor Jover, de un nacionalismo retrospectivo
que, dando por existente a la nacin espaola, se entrega a tareas preferentemente burocrticas,
sobre el fondo histrico-decorativo de un pasado grandioso). La nacionalizacin de los espaoles
fue, en consecuencia, muy dbil a lo largo del XIX (mucho menor que en Francia, por seguir con
el mismo punto de referencia comparativo). Las diferentes trayectorias histricas de ambos pases,
la gran influencia del doctrinarismo sobre los moderados espaoles, la endeblez del sistema escolar decimonnico y la ausencia de graves conflictos internacionales explicaran esta ausencia entre
nosotros de un lan patriotique comparable al de nuestros vecinos (J. Ma Jover Zamora, Prlogo a
La Era isabelina y el sexenio democrtico (1834-1874), tomo XXXIV de la Historia de Espaa
de R. Menndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, mxime pp. LVII-CV y, del mismo autor,
Caracteres del nacionalismo espaol, 1854-1874, Zona Abierta, 31, 1984, pp. 1-22; vase tambin J. Corcuera, Nacionalismo y clases en la Espaa de la Restauracin, Estudios de Historia
Social, nms. 28-29, 1984, pp. 249-282).
74
ESPAA, MONARQUA Y NACIN.
cando especialmente la integracin simblica y civil de los ciudadanos en torno a un
conjunto de valores post-tradicionales. Ese dficit de legitimacin y de patriotismo constitucional, que naturalmente se explica tambin por otros factores extraideolgicos, dejar un espacio generoso para el juego peligroso de la exclusin y la discordancia interterritorial, el conflicto de identidades y el agravio comparativo.
Y es que, por debajo de los avatares de la historia poltica y de los debates ideolgicos entre juristas y gentes de letras, una cultura poltica78 marcadamente antiindividualista, antiestatal y antimoderna haba venido minando desde su cuna las bases del proyecto nacional.
78. Entiendo aqu por cultura poltica, en el ms amplio sentido, un horizonte interpretativo de
creencias, orientaciones, normas, valores y actitudes asociados a ciertos textos cannicos, a una
memoria histrica, a un utillaje conceptual y, en fin, a un complejo de argumentos y discursos, que
en conjunto proporcionan al colectivo que los comparte una visin general, ms o menos coherente, de la sociedad y del poder. Me estoy refiriendo, por tanto, a una categora cuyo anlisis requiere cierto espesor cronolgico, puesto que pertenece a esa clase de objetos historiogrficos que se
caracterizan por su permanencia y que desde Braudel solemos hacer corresponder con los estudios
de larga duracin.
También podría gustarte
- Acta de Asamblea Que Designa AdministradorDocumento2 páginasActa de Asamblea Que Designa AdministradorEjfaomyAsoc Estudiojurídico0% (1)
- La Prueba de La Concertación en El Delito de ColusiónDocumento6 páginasLa Prueba de La Concertación en El Delito de ColusiónMonica Diaz SanchezAún no hay calificaciones
- Concepción Actual de Los Derechos HumanosDocumento3 páginasConcepción Actual de Los Derechos HumanosAngieFabilaAún no hay calificaciones
- Primer Examen Parcial Demanda - 1Documento8 páginasPrimer Examen Parcial Demanda - 1ELIZBET CARVAJAL ORTIZAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La PenaDocumento28 páginasReflexiones Sobre La Penaluis fernando tapia lozanoAún no hay calificaciones
- El Contrato de ManagementDocumento39 páginasEl Contrato de ManagementJuan Augusto DarnayAún no hay calificaciones
- La Prescripción en El Procedimiento Administrativo Sancionador - Autor José María Pacori CariDocumento11 páginasLa Prescripción en El Procedimiento Administrativo Sancionador - Autor José María Pacori CariJOSÉ MARÍA PACORI CARIAún no hay calificaciones
- Daniel Ovalle Pastén, “Teoría de la Historia, conciencia histórica e historia conceptual: una conversación con Javier Fernández Sebastián”, Historiografías, 18 (julio-diciembre, 2018), pp. 112-121Documento10 páginasDaniel Ovalle Pastén, “Teoría de la Historia, conciencia histórica e historia conceptual: una conversación con Javier Fernández Sebastián”, Historiografías, 18 (julio-diciembre, 2018), pp. 112-121javierfsebAún no hay calificaciones
- Sebastian JF Introd Historia Conceptos UruguayDocumento11 páginasSebastian JF Introd Historia Conceptos Uruguayjavierfseb0% (1)
- JFSebastian Primeros Cafés España XVIIIDocumento14 páginasJFSebastian Primeros Cafés España XVIIIjavierfsebAún no hay calificaciones
- Sebastian JF Desaciertos Padres Liberales Esp y Leyenda Negra PruebasDocumento28 páginasSebastian JF Desaciertos Padres Liberales Esp y Leyenda Negra PruebasjavierfsebAún no hay calificaciones
- Resolucion 1 20190314130211000682896Documento6 páginasResolucion 1 20190314130211000682896Nick SuarezAún no hay calificaciones
- Contrato Alquiler Fiscal GutierrezDocumento6 páginasContrato Alquiler Fiscal GutierrezНаталья СавчукAún no hay calificaciones
- Anexo 2 Formato de Autorizacion para El Tratamiento de Datos Personales ..Documento1 páginaAnexo 2 Formato de Autorizacion para El Tratamiento de Datos Personales ..Manuel ÁvilaAún no hay calificaciones
- Hecho GeneradorDocumento29 páginasHecho GeneradorFabricio Antequera BarronAún no hay calificaciones
- Dda Laboral Termino Indefinido Dairo Antonio Valencia AriasDocumento8 páginasDda Laboral Termino Indefinido Dairo Antonio Valencia AriasMaria RianoAún no hay calificaciones
- Resolucion TIC2015 Final 154AB89SD658Documento4 páginasResolucion TIC2015 Final 154AB89SD658javibdsAún no hay calificaciones
- LOCACIÓN DE SERVICIOS - ContratoDocumento3 páginasLOCACIÓN DE SERVICIOS - ContratoKaren Huaraca AguirreAún no hay calificaciones
- FundacionDocumento16 páginasFundacionRafael Edgar Leon SeguraAún no hay calificaciones
- Obtiene ResolucionDocumento11 páginasObtiene Resolucioncondarco consultingAún no hay calificaciones
- Minuta de Constitucion Valencia Auditores S. Civirl R LDocumento8 páginasMinuta de Constitucion Valencia Auditores S. Civirl R LlucianaAún no hay calificaciones
- Reporte de Investigacion Resolucion de ConflictosDocumento11 páginasReporte de Investigacion Resolucion de ConflictosMauricio MJ OficialAún no hay calificaciones
- Primeras Jornadas ArbitrajeDocumento3 páginasPrimeras Jornadas ArbitrajeJorge Paco MonteagudoAún no hay calificaciones
- Acuerdo XVI - Superior Tribunal de Justicia de CorrientesDocumento12 páginasAcuerdo XVI - Superior Tribunal de Justicia de CorrientesMomaranduAún no hay calificaciones
- Conciencia CiudadanaDocumento1 páginaConciencia CiudadanaCARMEN0% (1)
- PROGRAMA 241 - Derecho - Mercantil - IIDocumento8 páginasPROGRAMA 241 - Derecho - Mercantil - IIEstefany MendizabalAún no hay calificaciones
- Ley Del Cuerpo de Investigaciones Científica1Documento3 páginasLey Del Cuerpo de Investigaciones Científica1Adolfo ArévaloAún no hay calificaciones
- Informe 000106 2024 VSP DGSC RSCDocumento8 páginasInforme 000106 2024 VSP DGSC RSCangel abreguAún no hay calificaciones
- Procedimiento No ContenciosoDocumento2 páginasProcedimiento No Contenciosoangel vizcardoAún no hay calificaciones
- El Acuerdo de Colaboración Con BookingDocumento2 páginasEl Acuerdo de Colaboración Con BookingALEJANDRO GUAGUAAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupo 12Documento10 páginasTrabajo Grupo 12victor atau santa cruzAún no hay calificaciones
- WarraDocumento20 páginasWarraAlex Raul Huaylla ZelaAún no hay calificaciones
- Esquema de Procedimiento CautelarDocumento2 páginasEsquema de Procedimiento CautelarJeferson Kennedy ZcAún no hay calificaciones