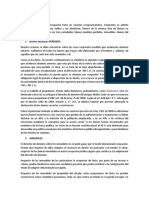Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diana Lenton - Tensiones y Reflexividad en Aproximación Antropológica A Política Indigenista. (EAS - Vol. 1, No 1, NSM 2016)
Diana Lenton - Tensiones y Reflexividad en Aproximación Antropológica A Política Indigenista. (EAS - Vol. 1, No 1, NSM 2016)
Cargado por
fabalbiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Diana Lenton - Tensiones y Reflexividad en Aproximación Antropológica A Política Indigenista. (EAS - Vol. 1, No 1, NSM 2016)
Diana Lenton - Tensiones y Reflexividad en Aproximación Antropológica A Política Indigenista. (EAS - Vol. 1, No 1, NSM 2016)
Cargado por
fabalbiCopyright:
Formatos disponibles
Estudios en Antropologa Social
Nueva Serie Volumen 1, Nmero 1
Enero Julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social
Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Seccin Miradas
(pp. 4 - 32)
Esta seccin publica artculos originales redactados especialmente por varios reconocidos
especialistas en respuesta a un interrogante o tema planteado por los Editores de la revista.
Antropologa y polticas pblicas
En esta ocasin, propusimos a tres reconocidas colegas debatir la relacin entre la produccin del
conocimiento antropolgico y su aporte al diseo de polticas pblicas. Los ejes propuestos para
el debate fueron: a) examinar son las posibles conexiones entre antropologa y polticas en la
temtica especfica de cada autora b) considerar si es posible denominar esta relacin bajo los
conceptos usualmente esgrimidos de antropologa aplicada y antropologa y gestin o si
corresponde recurrir a otros c) explorar los desafos que el tipo de teora y metodologa
antropolgica imponen a esta relacin d) examinar los desafos metodolgicos, tericos y ticos
que presenta e) y analizar si la forma de escritura difiere de otros trabajos no orientados a la
intervencin.
Autoras invitadas:
Diana Lenton
Ana Padawer
Brgida Renoldi
Tensiones y reflexividad en la aproximacin
antropolgica a la poltica indigenista
Diana Lenton
UBA / CONICET
dlenton@filo.uba.ar
Miradas
Resumen
A pesar de los cambios ocurridos tanto en la formacin como en las incumbencias de los antroplogos,
persiste en el imaginario social la idea de que los problemas culturales, y especficamente aquellos
relativos a los pueblos originarios, conforman nuestro campo de trabajo natural. Uno de los mbitos
en los que suele haber una demanda para el aporte de conocimiento antropolgico es el de la poltica
indigenista, o poltica pblica indgena. La demanda proviene, por un lado, de la agencia estatal, en
virtud de los nuevos marcos normativos que, al establecer mecanismos de consulta y participacin,
auspician la intervencin de profesionales relacionados con la temtica. Por otro lado, las nuevas gene
raciones de dirigentes o miembros activos de los pueblos originarios conocen, interactan con, y a ve
ces demandan la colaboracin de, los antroplogos en aquellos temas que les resultan sensibles y que
permiten el trabajo en colaboracin. En este artculo ponemos en cuestin la pertinencia de la nocin
de antropologa aplicada en esta clase de acercamientos. A la vez, planteamos la importancia de la
reflexividad en el quehacer de la antropologa llamada aplicada tanto como en la investigacin pu
ra, para esclarecer y prevenir las tensiones provenientes de las expectativas que los otros sectores in
tervinientes tienen acerca de la intervencin antropolgica.
PALABRAS CLAVE: Indigenismo Poltica indigenista Participacin Colaboracin Reflexividad
Tensions and reflexivity in the anthropological approach to the indigenist policy
Abstract
Despite the changes that have occurred both in the training and in the areas of competence of the anth
ropologists, persists in the social imaginary the idea that "cultural problems", and specifically those re
lating to indigenous peoples, make up our "natural" field. One of the areas where usually there is a de
mand for the contributions of anthropological knowledge is that of the indigenist policy, or indigenous
public policy. The demand comes, on the one hand, from the States agencies this is due to the new re
gulatory frameworks that, inasmuch as they establish mechanisms for consultation and participation,
cause the intervention of professionals related to the theme. On the other hand, the new generations of
leaders or active members of indigenous peoples know, interact with, and sometimes require the colla
boration of anthropologists on issues that are sensitive to them and allow the collaborative work. In
this article, we question the relevance of the notion of "applied anthropology" regarding this kind of
approaches. At the same time, we suggest the importance of reflexivity in the works both of the soca
lled "applied" anthropology and of the "pure research", to clarify and to prevent the tensions that emer
ge from expectations that the other involved sectors have about anthropological intervention.
KEYWORDS: Indigenism Indigenist policy Participation Collaboration Reflexivity.
Recibido el 28/12/2015 recibido con modificaciones el 19/04/2016 aceptado el 21/04/2016.
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
esde sus inicios, la Antropologa fue dis
tinguida entre las ciencias sociales por
su inters en la diferencia intraespecfi
ca y por su bsqueda nunca satisfecha de un m
todo capaz de abordar tal diferencia. A medida
que transcurri el tiempo, las preferencias fueron
deslizndose desde la diferencia biolgica (a la
que se atribua capacidades explicativas de la
evolucin humana, as como justificativas de la
desigualdad entre poblaciones), hacia la diversi
dad en trminos sociales, polticos, culturales,
simblicos, econmicos, ecolgicos. La antropo
loga se desarroll y se fue especializando a
travs del rastreo de la diferencia, en tanto ima
gen especular o negativa de su propia fuente
epistemolgica.
Hace dcadas se generaliz la expresin el
otro, como sntesis bastante ambigua de todas
las diversidades posibles: el contacto con el otro,
la imagen del otro, el otro cultural. Los estu
dios que buscaban unir el foco sobre estos
otros con la investigacin de los propios esta
dos neocoloniales, hablaron de otros internos
(Segato, 2007). A la vez, a lo largo del ltimo si
glo la antropologa fue cambiando su eje desde
la diversidad entendida en trminos tnicos y
localizada en las periferias del imperio occiden
tal, hacia una mirada de diversidades localiza
das en el corazn de occidente y definidas en
funcin de su distancia con los grupos hegem
nicos del capitalismo. Esta nueva diversidad de
diversidades repuso la pregunta por el otro,
luego de un perodo crtico en la que la denuncia
por el origen imperial de la disciplina observ y
acicate el hallazgo de coincidencias con otras
complicidades epistmicas ms perdurables
(Restrepo, 2012). Ahora s, la preocupacin por
el otro en antropologa ya no significa un cam
po acotado de estudio sino un modo de abordar
una realidad que es diversa a pesar de las ten
dencias hegemnicas globales, haciendo de la
conciencia de esta diversidad un mtodo y una
advertencia. En momentos en que el discurso
gubernamental anuncia que La Patria es el
Otro, el Estado hace propia una lectura de la
ciudadana que, aunque no define los ejes de la
otredad, favorece sin duda una representacin de
lo social capaz de subvertir la dicotoma civili
zacin / barbarie sobre la que se fund una gran
parte de las polticas sociales a lo largo del lti
mo siglo.
A pesar de ello, perdura en el imaginario social
un concepto de la antropologa como el estudio
de las culturas exticas. Entonces, no es ex
trao que la demanda social de antroplogos se
6
produzca ms en relacin a problemticas defi
nidas como culturales que a muchas otras pa
ra las que la antropologa tambin tiene expe
riencia suficiente. En los estados nacionales
surgidos de procesos de descolonizacin, las
culturas exticas valga el oxmoron son aso
ciadas invariablemente a los llamados pueblos
originarios, con quienes tambin se asocian los
problemas culturales planteados en trminos
de deficiencia, inercia, caresta o incapacidad.
Dentro del espectro de los problemas cultura
les que un antroplogo puede ser llamado a re
solver en relacin a pueblos originarios, est el
de las polticas indigenistas, muchas veces lla
mada poltica indgena en los discursos estata
les.1 Se trata del cuerpo normativo y discursivo
mediante el cual el Estado (nacional, provincia
les, locales) administra las relaciones intertni
cas, surgidas tras los procesos de colonizacin,
descolonizacin, expansin estatal y expropia
cin territorial, con los pueblos originarios, es
decir aquellos grupos preexistentes a dichos pro
cesos y que fueron afectados por ellos.
Entonces, esta poltica, cuando nos referimos
a la temtica de los pueblos originarios, ya viene
predefinida desde un corpus discursivo que en el
caso de nuestro pas, desde hace un siglo y me
dio abreva en algunos escasos conceptos so
ciolgicos, y especialmente en concepciones del
problema indgena surgidas en otros ambien
tes, como el militar o el religioso y ms reciente
mente el indigenismo de ONGs y thinktanks.
A mediados del siglo XX, con las gestiones lla
madas desarrollistas, se inicia una demanda algo
ms sistemtica por parte del Estado, de profe
sionales de las ciencias sociales, incluyendo a
los antroplogos (Lenton, 2005 b). A la vez, per
dura un modelo de gestin de la temtica indge
na que incluye la extraccin de sus funcionarios
del rin de las oficinas de desarrollo social, con
una alta rotacin de figuras y baja formacin es
pecfica, situacin que se repite en los corres
pondientes organismos provinciales. En este
marco, son relativamente pocos los antroplogos
que han sido convocados para constituir el per
sonal experto de estas agencias, y mucho menos
para dirigirlas. Esto no impide sin embargo, que
exista una creciente demanda de conceptos y en
foques antropolgicos, aplicados a menudo
despus de un lavado por agentes estatales no
antroplogos.
A despecho de tantas profecas que auguraban el
fin de la antropologa cuando llegara el ineludi
ble final de su objeto de estudio, los otrora obje
tos de estudio no slo no se extinguieron, sino
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
que las nuevas generaciones de dirigentes o
miembros activos de los pueblos originarios co
nocen, interactan con, y a veces demandan la
colaboracin de, los antroplogos en aquellos te
mas que les resultan sensibles. Si bien en cierta
medida es todava una tarea pendiente el desar
mar la desconfianza que supimos conseguir, creo
que el compromiso de nuestra disciplina con la
bsqueda de realidades sociales diversas, a la
que aludimos ms arriba, y especialmente, el
mtodo etnogrfico caracterizado como la voca
cin de escucha de la percepcin de ese otro,
resulta valorado positivamente en la nueva cons
telacin de relaciones entre agencias estatales y
no estatales, profesionales o tcnicos, y secto
res originarios o no que pugnan por la repre
sentatividad de los pueblos originarios.
Los modos ms adecuados de trabajar desde la
antropologa en polticas relativas a pueblos ori
ginarios son hoy aquellos que incluyan y puedan
identificarse con diferentes formas de colabora
cin con las personas referidas en el estudio
(Briones y Lenton, 2015 Rapaport, 2000, Sega
to, 2010). Si bien pocas veces la estructura bu
rocrtica permite implementar espacios y tiem
pos de dilogo genuino (Echeverri, 2004), como
antroplogos podemos reservarnos la potestad
de reclamar por la presencia y la valoracin de
los aportes de aquellos otros, no slo porque
lo requiere la legitimidad de las decisiones que
se tomen, sino porque es indispensable en trmi
nos metodolgicos. Se requiere para esto un tra
bajo ms amplio de explicitacin de nuestro tra
bajo como cientistas sociales, para despegarnos
de la imagen popular del cientfico como alguien
que ya sabe y que slo debe volcar un conoci
miento ya adquirido, y afirmar en cambio la idea
del trabajo cientfico como tarea de construccin
de conocimiento, y ms an, de construccin en
colaboracin con otros.
Nos ayudan en este sentido algunos elementos
del contexto reciente. En primer lugar, que como
referimos antes, la legitimidad de las polticas
relativas a pueblos originarios requiere, en virtud
de normativas como el Convenio 169 de la OIT
y otras de rango constitucional, la consulta pre
via a los pueblos originarios a travs de sus ins
tituciones representativas. Esto implica para el
Estado la necesidad u obligacin de crear conse
jos, mesas de dilogo, equipos tcnicos, comi
siones, etc., en la bsqueda de efectivizar el es
quivo consentimiento indgena, y es en estas
oportunidades donde se produce por lo general,
la demanda estatal de antroplogos que inter
preten u ordenen el caos para que sea digeri
7
ble por la administracin. Si la agencia estatal
intenta obviar los mecanismos de consulta, sern
los representantes de los pueblos originarios
quienes demanden su cumplimiento. Efectiva
mente, la clusula de la consulta previa goza de
una gran aceptacin entre la agencia indgena, y
casi en la misma proporcin, la intervencin de
antroplogos para su implementacin.
En segundo lugar, por fuera de la necesidad del
Estado de cumplir con la consulta, existe en los
ltimos tiempos una importante apropiacin por
parte de la dirigencia indgena, de conceptos
provenientes de las ciencias sociales, consecuen
cia en gran parte del acceso a la educacin supe
rior de una cantidad creciente de jvenes origi
narios,2 pero tambin de la lectura voluntariosa y
amateur de trabajos acadmicos que llegan a
las comunidades, barrios o familias. Nociones
como descolonizacin, visibilizacin / invisibili
zacin, genocidio, expropiacin capitalista, te
rritorializacin, homogeneizacin, y otros, son
parte del vocabulario usual de las nuevas gene
raciones (y muchos ancianos) indgenas aun
cuando la escolaridad sea escasa y breve, y son
tambin objeto de reformulacin crtica (Ramos,
2007).
Esta situacin ha creado nuevos lazos entre re
presentantes de pueblos originarios y antroplo
gos, ya que se posibilita y se reclama un lengua
je comn que ayude a superar la vieja distancia
entre investigador e investigado. En algunos ca
sos, son los antiguos investigados los que de
mandan o motorizan la creacin de nuevos con
ceptos por ejemplo, el de dao cultural (Lenton
2008) para adecuar la batera conceptual acad
mica a sus realidades especficas y a su percep
cin especfica de las mismas.
En tercer lugar, algunos estados de nuestra re
gin han iniciado un proceso de reforma lidera
do por Bolivia y Ecuador, con distinta suerte
por el cual, en mayor o menor medida, se incor
poran a la propia estructura estatal conceptos y
prcticas que suelen ser denominados intercul
turales. Por ejemplo, se ha prestado mucha
atencin al llamado buen vivir y su equivalen
te en diferentes lenguas originarias, que resume
no slo la descripcin holstica de una forma de
vida pretendida que sintetiza normas y prcticas
ecolgicas, econmicas, polticas, simblicas,
incluyendo las relaciones de gnero, y concebida
en oposicin al modelo hegemnico occidental
capitalista, sino una toma de posicin poltica
activa antisistema y por lo tanto capaz de aliarse
polticamente con otros sectores antisistema de
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
occidente.
Este contexto ha resultado favorable a la inser
cin de antroplogos en espacios de debate don
de el lenguaje del buen vivir encuentra sintona
con el discurso antropolgico, siendo especial
mente valorados ciertos enfoques, como los lla
mados giro decolonial (CastroGomez y Grosfo
guel, 2007) y giro ontolgico (Stolcke, 2011
Tola, 2012).
Por todo lo dicho, creo que no es correcto en es
ta temtica hablar de antropologa aplicada,
dado que en general, se trata de espacios de in
vestigacin, debate y reformulacin, ms que de
aplicacin de un conocimiento previamente ad
quirido. En ese sentido, me permito plantear mis
dudas sobre la pertinencia de esta diferenciacin
en cualquier rama de la antropologa. Y ms
an, en el campo de la administracin de la pol
tica indigenista se evidencia que est todo por
hacerse. Tal vez la expresin antropologa y
gestin pueda reservarse para quienes ocupan
cargos ejecutivos, entendindose que se trata de
espacios donde, mientras se realiza investiga
cin, se bajan decisiones polticas antropolgica
mente sustentadas.
El juicio crtico desde la observacin antropol
gica sobre la gestin de la poltica indigenista re
sulta casi siempre negativo, tanto a nivel de las
teoras como de las metodologas implicadas. A
pesar de la contribucin de cierto nmero de an
troplogos tanto en agencias estatales3 como no
estatales (ONGs, Fundaciones, e inclusive orga
nizaciones de inspiracin o compuestas por ind
genas), la estructura burocrtica y los objetivos
de corto o mediano plazo de dichas instituciones
(Ramos, 1994) parecieran devorar las posibili
dades de ejecucin de una poltica indgena re
flexiva.
En contraste, son escasos los estudios realizados
desde las ciencias sociales sobre los discursos,
prcticas, estructuras e historia de estas agen
cias.4 Sin una ampliacin de los estudios sobre
las agencias que intervienen en la poltica indi
genista, entonces, la argumentacin crtica suele
otorgar a dichas instituciones un tratamiento de
caja negra, por el cual se ignoran sus procesos
internos, su relacin con otras agencias y acto
res, y se les atribuye un homogneo rol de con
solidacin o contestacin segn el caso de las
polticas oficiales. Se desconoce su propia im
pronta, y la especificidad de instituciones que
atravesaron con suerte dispar las ltimas dcadas
de la historia argentina (Lenton, 2014).
Desafos ticos en un caso reciente de in
tervencin antropolgica.
En noviembre de 2015 culmin un proceso judi
cial que, aunque se desarroll en la provincia de
Neuqun, obtuvo gran repercusin nacional e in
ternacional durante los tres aos en los que se
extendi. En el mismo se hallaban imputados
por dao agravado tres conocidos militantes
polticos del pueblo mapuche de la zona centro
de la provincia, aunque una de ellos recibi
adems una acusacin por homicidio en grado
de tentativa, que podra haber significado una
condena de hasta quince aos de crcel efectiva.
Si bien por cuestiones de espacio no es posible
abundar en detalles,5 es importante al menos de
jar en claro tres elementos: primero, que el pro
ceso judicial ha sido consecuencia de un conflic
to de muy larga data en la zona, que enfrenta a
las comunidades mapuche con las compaas
mineras y petroleras y sus aliados en la poltica,
la polica y la justicia (Lenton, 2008) segundo,
que los daos y heridas referidas y que llevaron
a la acusacin de intento de homicidio son las
que recibi una empleada del Poder Judicial de
la provincia al ir a notificar a la comunidad Win
kul Newen que deban permitir el ingreso a su
territorio de los vehculos y maquinarias de la
empresa petrolera Apache, situacin que se des
bord hasta que la comunidad reaccion lanzan
do piedras contra los vehculos de la empleada y
de los policas y miembros de la empresa que la
acompaaban y en tercer lugar, que siendo lgi
camente imposible conocer el autor del lanza
miento de cada piedra y especficamente la que
lastim a la oficial, la querella y la fiscala en
conjunto decidieron acusar a los tres dirigentes
ms conocidos del grupo de mapuches que se
hallaba en el lugar, a quienes tanto esta empresa
como otros representantes del establishment vie
nen desde hace aos intentando acallar de todos
los modos posibles. Esta decisin evidenci no
slo la connivencia entre la fiscala y el sector
petrolero, sino tambin la impunidad con la que
el poder seala objetivos a destruir dentro de los
sectores menos privilegiados. Habiendo ya ter
minado el proceso judicial, estamos en condicio
nes de afirmar que la costumbre de ganar impu
nemente le cost caro en este caso a la fiscala, a
la empresa petrolera y a la querellante que qued
sin satisfacer su demanda, ya que el cuidadoso
trabajo de contrahegemona realizado por estos
militantes mapuche y las organizaciones y enti
dades que los apoyaron6 oblig al Tribunal de
Zapala a revisar los estereotipos sobre los que
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
normalmente se imparte justicia. En el proceso,
pudo probarse la politicidad de la acusacin en
el contexto del conflicto mapuchespetroleras, la
desaprensin con que el poder judicial y policial
amenaza a las comunidades en sus territorios, y
en este caso particular, que no haba evidencias
realistas acerca de la intencin homicida de la
principal acusada, ni siquiera de la accin que le
atribuyeron (lanzar una piedra al rostro de la em
pleada judicial). El juicio oral termin con la ab
solucin de los tres acusados, decidida, por pri
mera vez en el pas, por el veredicto de un
jurado popular compuesto en un 50 % por ciuda
danos locales autoadscriptos como mapuches.
La razn de la intervencin de este jurado tan
particular (que rpidamente fue definido por el
tribunal y por la prensa como intercultural)
debe hallarse, en primer lugar, en el cdigo pro
cesal neuquino, que prev, junto con los juicios
orales y la participacin de jurados populares en
los casos que impliquen la posibilidad de una
pena de crcel prolongada, que al menos la mi
tad de los miembros del jurado correspondan al
mismo entorno sociocultural que el acusado.
Pero tambin debe adjudicarse a la rpida reac
cin de los abogados defensores, que en acuerdo
con sus defendidos, buscaron y lograron alejar el
proceso del marco del delito comn para ex
plicarlo en funcin de las conflictivas e injustas
relaciones intertnicas en la regin.
Y aqu es donde aparece la demanda de antropo
loga, en un caso que, si bien no parece repre
sentativo de la antropologa de gestin, y no se
direcciona aparentemente a la poltica indigenis
ta, tiene relacin con la forma en que el Estado,
en este caso a travs de uno de sus poderes, ad
ministra y dispone de la suerte de una parte de
sus ciudadanos, caracterizados como aquellos
Otros, cada vez menos pasivos, y lo realiza
echando mano a todos los recursos econmicos,
fsicos y simblicos que suelen darse lugar en la
relacin desigual entre sectores propietarios y
pueblos originarios expropiados.
Mi primera intervencin en este proceso, a me
diados de 2014 y a pedido de la defensa,7 consis
ti en la exposicin en audiencia pblica de las
caractersticas de la lengua del pueblo mapuche,
el mapuzugun, dado que el mismo qued en el
centro de una polmica entre las partes. Mientras
la defensa de los mapuche solicitaba la interven
cin de un intrprete de mapuzugun para cumplir
con la pauta de interculturalidad que el nuevo
cdigo procesal de la provincia, y varias norma
tivas internacionales, garantizan frente a la di
versidad cultural, la querella sealaba que los
9
imputados no necesitaban el intrprete, ya que
hablan castellano, y negando en s mismo el
carcter de idioma del mapuzugun para ex
cluirlo de las disposiciones legales. En concreto,
el abogado querellante un pretendido experto
en cuestiones araucanas recorri audiencias y
medios de comunicacin locales asegurando que
el mapuzugun en realidad es un dialecto, que
nunca fue un idioma completo, que consta de
unas pocas palabras, que no est en uso, y prin
cipalmente, que sera imposible traducir los
conceptos ms profundos del derecho a un len
guaje tan primitivo. Adems, rechazando las de
mandas de interculturalidad de la defensa, la
querella expres advertencias a la ciudadana
acerca del carcter vengativo, poco objetivo,
etc., de la justicia indgena, desconociendo la
prctica jurdica tradicional del Nor Feleal para
equiparar en cambio a la justicia mapuche con la
Ley del Talin y los linchamientos.
Mi intervencin entonces no represent, para m
misma, un dilema tico ni ideolgico, ya que se
trat de explicar al tribunal de Zapala las claves
para identificar un idioma la definicin de dia
lecto la caracterizacin hecha del mapuzugun
como un idioma complejo y rico en gneros
lingsticos propios, tanto por cronistas clsicos
como por investigadores posteriores la presen
tacin de datos oficiales acerca de la vitalidad de
la lengua materna hoy, tanto en el campo como
en las ciudades y los alcances de la justicia tra
dicional representada en el Nor Feleal. Los tres
jueces que componan el tribunal se mostraron
especialmente interesados en saber si sera posi
ble ubicar intrpretes de mapuzugun, para des
cartar que se tratara de una maniobra dilatoria, y
finalmente fallaron a favor de la demanda de la
defensa, es decir, reconociendo la pertinencia de
un intrprete y disponiendo su convocatoria para
las audiencias siguientes.
Meses despus, la defensa solicit nuevamente
mi intervencin como testigo de concepto para
describir las prcticas funerarias mapuche, dado
que parte de sus argumentos se relacionaban con
la situacin especial que la comunidad atravesa
ba en el momento de los hechos, ya que el en
frentamiento se haba producido durante el ri
tual del entierro de una beba, sobrina de dos de
los imputados. Nuevamente, mi intervencin se
limit a explicar algunos elementos del ritual fu
nerario, y especialmente, el componente tempo
ral de la muerte, entendindola como un proceso
social que por ende, no es igual en diferentes
culturas.
Cuando se aproximaba la culminacin de la cau
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
sa judicial, comenz la etapa de definicin, con
vocatoria y seleccin del jurado intercultural.8
Como ya se ha dicho, la intervencin de un jura
do popular fue consecuencia de la caratulacin
del caso como homicidio en grado de tentativa,
correspondiendo que el 50% del jurado popular
perteneciera al mismo entorno sociocultural de
los acusados. Dado que la defensa ya haba teni
do xito, en audiencias anteriores, en definir di
cho entorno como mapuche, la cuestin pas a
ser cmo identificar ciudadanos mapuches en el
seno de una ciudadana que no acostumbra ex
plicitar identidades tnicas en su interior invisi
bilizando algunas, generalizando o proyectando
otras y que hace un lema del crisol de razas
entendido como borramiento interno de los di
versos orgenes, ms all de que en la prctica,
la diferencia cultural o fenotpica sea socialmen
te operativa. La delgada lnea entre reconoci
miento de la diferencia y discurso polticamente
incorrecto fue explotada por la querella y por
grupos de opinin que expresaron escndalo por
lo que sealaban como prctica racista y como
retroceso social de la justicia neuquina, que
pretendera sealar a determinados ciudadanos
como diferentes al argentino medio, amalga
mando argentinidad con unidad tnica. Por otro
lado, los imputados teman que la parte mapu
che del jurado, por error o por mala fe, no fuera
realmente mapuche, ya que depositaban su
confianza en un jurado que pudiera entenderlos
de igual a igual.
Por todo esto, la cuestin del jurado popular y la
demanda de interculturalidad dirigida al mismo
constituy un proceso ms desafiante en trmi
nos ideolgicos y ticos, y en mi caso particular,
ms complejo en relacin con las herramientas
que poda aportar como antroploga. Personal
mente, pienso y logr explicar que an decepcio
nando las expectativas de quienes creyeron que
desde la antropologa se poda ayudar a identifi
car quines cumplan o no con alguna definicin
de mapuche, la posibilidad de construir una
lista de caractersticas a cumplir habra significa
do un retroceso en dos niveles. No slo respecto
de lo que los antroplogos sostenemos, al menos
desde Barth (1976), acerca de la flexibilidad de
los criterios identitarios, sino tambin en el con
texto de las luchas de los propios pueblos origi
10
narios, que vienen desde hace dcadas recla
mando el derecho al reconocimiento de su
existencia y de la vigencia de sus culturas tradi
cionales, pero junto con ellas tambin el recono
cimiento de las nuevas formas de ser indgena:
en la ciudad, con perspectiva de gnero, con di
versidad ocupacional y vocacional, con diferen
tes militancias polticas, con nuevos cultos reli
giosos, etc. Si el reconocimiento de la hibridez
dentro de las identidades result exitosa justa
mente cuando dej de verse como hibridez, no
habra sido enriquecedor desarrollar criterios de
pureza para identificar quin es realmente
mapuche y poda ser convocado, o no.
Afortunadamente, el trabajo conjunto entre el
tribunal y las partes, permiti disear un breve
cuestionario basado en el autorreconocimiento,
que se agreg al que normalmente utiliza la
agencia judicial para convocar a los jurados. La
autoridad poltica mapuche local, el Consejo Zo
nal Centro Ragice Kimvn, expres que el poder
consignar un tuwvn y un kvpan es decir, el ori
gen familiar y el origen regional de la persona,
junto con la autoadscripcin, era el elemento
ms importante a considerar para reconocer co
mo mapuches a los ciudadanos, primeramente
convocados por apellido. Este mecanismo per
miti seleccionar seis titulares y seis suplentes
mapuche, que se sumaron a la otra mitad no
mapuche, para conformar el jurado que en no
viembre de 2015 dio como veredicto la no cul
pabilidad de los acusados.
La narracin, algo prolongada, de este ejemplo
de aplicacin del trabajo antropolgico tiende a
plantear, en consonancia con Segato (2010), la
importancia de la escucha etnogrfica, y ms
an en un campo como el de la llamada poltica
indgena, tan normalizada en el nombre de los
derechos universales y la modernidad. Me inte
resa plantear tambin, la importancia de la refle
xividad en el quehacer de la antropologa llama
da aplicada tanto como en la investigacin
pura, no slo para revelar lo que pudiera afectar
la objetividad de nuestro propio acercamiento,
sino tambin para esclarecer y prevenir las ten
siones provenientes de las expectativas que los
otros sectores intervinientes tienen acerca de la
intervencin antropolgica.
Bibliografa
Barth, F. (comp.) (1976). Los grupos tnicos y sus fronteras. La organizacin social de las diferencias
culturales. Mxico: FEC.
Briones, C. (ed.) (2005). Cartografas Argentinas. De polticas indigenistas y formaciones provinciales
de alteridad. Buenos Aires: Antropofagia.
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
11
Briones, C. (2015). Polticas indigenistas en la Argentina: entre la hegemona neoliberal de los aos
noventa y la nacional y popular de la ltima dcada. Antpoda 21, (2148).
Briones, C. y Lenton, D. (2015). Propuestas para poner los reconocimientos en contexto e historia: An
tropologa y Polticas Indigenistas en Argentina. Seminario internacional Polticas pblicas,
reconocimiento y derechos de los pueblos indgenas. Visiones comparadas entre Amrica La
tina y Oceana. Santiago: Pontificia Universidad Catlica de Chile. Indita.
Carrasco, M. (1991). Hegemona y polticas indigenistas argentinas en el Chaco centrooccidental.
Amrica Indgena, LI(1), (63122).
Carrasco, M. (2002). El movimiento indgena anterior a la reforma constitucional y su organizacin en
el Programa de Participacin de Pueblos Indgenas. Disponible en: http://utexa.edu/cola/llilas
[20 de enero de 2016].
Carrasco, M., Sterpin, L. y Weinberg, M. (2006). Entre la cooperacin y la asistencia: un anlisis de la
incidencia del apoyo econmico internacional en el movimiento indgena en Argentina. VIII
Congreso Argentino de Antropologa Social, Salta: Universidad Nacional de Salta. Indita.
Castro, M. (2008). Reconocimiento o Asistencialismo? Antropologa de la Negociacin de un Proyec
to de Turismo Cultural Indgena con Financiamiento del BID. (Tesis de Licenciatura en Cien
cias Antropolgicas no publicada). FFyLUBA, Buenos Aires.
CastroGomez, S. y Grosfoguel, R. (eds.) (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad
epistmica ms all del capitalismo global. Nmadas, 27, (239242).
Colombres, A. (1974) La colonizacin cultural de la Amrica Indgena. Quito: Ediciones del Sol, Serie
Antropolgica.
Cuyul Soto, A. y Davinson Pacheco, G. (2007). La Organizacin de los Pueblos Indgenas en Argenti
na: el caso de la ONPIA. Buenos Aires: Ed. de Autor.
Echeverri, J. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: dilogo intercultural? En A.
Surralls y P. Garca Hierro (eds.), Tierra adentro. Territorio indgena y percepcin del entor
no, (pp. 259277). Lima: IWGIA 39.
Escolar, D. (2007). Los Dones tnicos de la Nacin. Identidades huarpe y modos de produccin de so
berana en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.
Lazzari, A. (2002). Indio argentino, cultura (nacional). Del Instituto Nacional de la Tradicin al Institu
to Nacional de Antropologa (19431976). En R. Guber y S. Visakovsky (eds.), Historias y es
tilos etnogrficos en la antropologa argentina, (pp. 153 201)Buenos Aires: Antropofagia.
Lazzari, A. (2004). Antropologa en el Estado: el Instituto tnico Nacional (19461955). En M. Plotkin
y F. Neiburg (eds.) Contribuciones para la historia de los saberes sobre la sociedad en la Ar
gentina: nuevos enfoques y perspectivas, (pp. 203229). Buenos Aires: Paids.
Lenton, D. (2005a). De centauros a protegidos. La construccin del sujeto de la poltica indigenista
argentina desde los debates parlamentarios (18801970). Tesis Doctoral en Antropologa,
FFyLUBA, Buenos Aires. Disponible en: http://corpusarchivos.revues.org/1290 [20 de ene
ro de 2016].
Lenton, D. (2005b). Todos ramos desarrollistas...: la experiencia del Primer Censo Indgena Nacional.
Etna, 4647 (187206).
Lenton, D. (2008). Acuerdos y tensiones, compromiso y objetividad: el `aporte antropolgico` en torno
a un conflicto por territorio y recursos entre mapuches, gobiernos y capitales privados. IX
Congreso Argentino de Antropologa Social, Posadas, Universidad Nacional de Misiones. In
dita.
Lenton, D. (2014). Memorias y silencios en torno a la trayectoria de dirigentes indgenas en tiempos
represivos. Revista TEFROS, UNRC, Ro Cuarto. Disponible en: http://www.unrc.edu.ar/pu
blicar/tefros/ [20 de enero de 2016].
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
12
Lenton, D. (2015). Notas para una recuperacin de la memoria de las organizaciones de militancia
indgena. Identidades, 8 (117154).
Lenton, D. y Lorenzetti, M. (2005) Neoindigenismo de necesidad y urgencia: la inclusin de los Pue
blos Indgenas en la agenda del Estado. En C. Briones (comp.), Cartografas argentinas: Pol
ticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. (pp. 293326). Buenos Aires: An
tropofagia.
Mastrngelo, A. (2006). Nuestro sueo es un mundo sin pobreza: Un estudio etnogrfico sobre el Ban
co Mundial. Av. Revista de Antropologa Social, 8 (122).
Mato, D. (coord.) (2008). Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educacin Superior. Experien
cias en Amrica Latina. Caracas: UNESCO / IESALC.
Mihesuah, D. (ed.) (1998). Natives and Academics. Researching and Writing about American Indians.
Lincoln and London:.University of Nebraska Press.
Nagy, M. (2014). Estamos vivos. Historia de la Comunidad Indgena Cacique Pincn, provincia de
Buenos Aires (siglos XIXXXI). Buenos Aires: Antropofagia.
Ramos, A. (1994). The Hyperreal Indian. Critique of Anthropology 14(2), (153171).
Ramos, A. (2007). Hay lugar an para el trabajo de campo etnogrfico?. Revista Colombiana de An
tropologa, 43, (231261).
Rappaport, J. (2000). La poltica de la memoria: interpretacin indgena de la historia en los Andes
colombianos. Popayn: Ed. Universidad del Cauca.
Restrepo, E. (2012). Antropologas disidentes. Cuadernos de Antropologa Social 35, Buenos Aires,
ene./jul.
2012.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850
275X2012000100004&script=sci_arttext [20 de enero de 2016].
Sciortino, S. (2012). Una etnografa en los Encuentros Nacionales de Mujeres: polticas de identidad
desde la afirmacin de las mujeres de los Pueblos Originarios. (Tesis Doctoral en Antropo
loga no publicada). FFyLUBA, Buenos Aires.
Segato, R. (2007). La Nacin y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Polti
cas de la Identidad. Buenos Aires: Prometeo.
Segato, R. (2010). Gnero y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratgico
descolonial. En A. Quijano y J. Navarrete (eds). La cuestin decolonial, (pp. 1748). Lima:
Universidad Ricardo Palma.
Serbin, A. (1981). Las organizaciones indgenas en Argentina. Amrica Indgena, vol. XLI, 3, Mxico.
Sterpin, L. (2012). De destinatarios a productores de polticas pblicas? Discursos y prcticas de
participacin indgena. (Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropolgicas no publicada).
FFyLUBA, Buenos Aires.
Stolcke, V. (2011). Presentacin del Simposio Internacional Naturaleza o cultura? Un debate necesa
rio. Quaderns, 27 (510).
Tola, F. (2012). Yo no estoy solo en mi cuerpo. Cuerpospersonas mltiples entre los tobas del Chaco
argentino. Buenos Aires: Biblos/Culturalia.
Valverde, S. (2010). Demandas territoriales del pueblo mapuche en rea Parques Nacionales. Av. Re
vista de Antropologa Social, 17 (6983).
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
Lenton, Diana. Tensiones y reflexividad...
13
Notas
Poltica indigenista define a toda poltica de Estado referida a los que hoy llamamos Pueblos Originarios, inde
pendientemente de su contenido axiolgico mientras que la poltica indgena refiere a la poltica de represen
tacin y estrategias de participacin y/o autonomizacin de las organizaciones de militancia y/o colectivos de
pertenencia de los Pueblos Originarios.
2 Para una visin comparativa, ver Mato (2008) y Mihesuah (1998).
3 En los ltimos aos, parte de la poltica indigenista estatal consisti en el establecimiento de espacios de par
ticipacin dentro de la estructura burocrtica nacional, donde los representantes indgenas, se espera parti
cipen del gobierno, As, existen consejos de participacin o mesas de trabajo en el INAI, el INADI, la
AGN, la AFSCA, el Programa Mdicos Comunitarios, la MEIB, el Ministerio de Cultura, la Cancillera, las
Secretaras de Derechos Humanos, de Ambiente, de Agricultura Familiar, etc.
4 A riesgo de obviar algunos, mencionar a Colombres (1974), Serbin (1981), Carrasco (1991, 2002), Lazzari
(2002, 2004), Lenton (2005, 2015), Lenton y Lorenzetti (2005), Briones (ed.) (2005), Carrasco, Sterpin y
Weinberg (2006), Sterpin (2012), Mastrangelo (2006), Escolar (2007), Cuyul Soto y Davinson Pacheco (2007),
Castro (2008), Valverde (2010), Sciortino (2012), Nagy (2014), Briones (2015).
5 Para informacin detallada del proceso judicial y su contexto, recomiendo ver
1
http://www.amnistia.org.ar/relmu
https://www.youtube.com/watch?v=jQAkadkdHdU&index=1&list=PLDzzVEpuZhFZYlsHggAMaYjWksHNVK7_
http://www.zumbido.com.ar/2015/10/cartagotvlaspetrolerascontraelpueblomapuce/
http://www.8300.com.ar/2015/04/08/laspetrolerascontraelpueblomapuceelcasowinkulnewen/
Entre ellas, Defensora del Pueblo de la Nacin y de la Provincia de Buenos Aires, APDH Capital Federal y
APDH La Matanza, SERPAJ, Asociacin de Abogados de Derecho Indgena, CEPPAS/GAJAT, Universidad
Nacional del Comahue, Consejo Directivo de la Facultad de Filosofa y Letras de la UBA, Colegio de Gradua
dos en Antropologa, Marcha Mundial de Mujeres, Pauelos en Rebelda, Consejo de Participacin Indgena
del INAI, Consejo Zonal Centro de la Confederacin Mapuche Neuquina, Movimiento Popular La Dignidad,
Movimiento Comunitario Pluricultural, QoPiWiNi, Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora, Obispado de
Neuqun, ATE Neuqun, Amnista Internacional, CONAMI, Fundacin Rosa Luxemburgo, Mesa de Pueblos
Originarios de Bs. As. y CABA, Instituto de Culturas Aborgenes de Crdoba, Observatorio Petrolero Sur,
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, y otras agrupaciones sociales y sindicales.
7 Mi intervencin en este proceso represent la continuidad con mi trabajo de ms de 10 aos en la regin y en
esta comunidad en particular, a partir de la demanda de una familia mapuche de apoyo antropolgico para la
elaboracin de conceptos que ayudaran en su confrontacin con las empresas petroleras. Este trabajo es des
cripto en detalle en Lenton (2008). Por lo tanto, se trata de una dcada de trabajo acadmico, la mayor parte
del mismo solventado por la UBA y el CONICET, la que se entrega, junto con el conocimiento derivado, en
ocasin del trabajo en colaboracin, que podramos intentar calificar como antropologa aplicada.
8 El entrecomillado de intercultural obedece a que es el trmino literal con que se lo difundi, sin que se co
rresponda con el concepto antropolgico de interculturalidad.
6
Estudios en Antropologa Social Nueva Serie 1(1): 513, enero julio 2016 / ISSN: 23143274
Centro de Antropologa Social Instituto de Desarrollo Econmico y Social
También podría gustarte
- Ensayo - 7 Habitos de La Gente Altamente EfectivaDocumento12 páginasEnsayo - 7 Habitos de La Gente Altamente EfectivaAlexander Mendoza100% (1)
- Conceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural PDFDocumento59 páginasConceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural PDFSilvano Martinez100% (1)
- B1 - T3 - Teoria de Diseño de Bases de Equipos Vibratorios PDFDocumento47 páginasB1 - T3 - Teoria de Diseño de Bases de Equipos Vibratorios PDFgiovanni100% (2)
- 6CAMPS Sibila PAZOS Luis Los Generos Periodisticos PDFDocumento15 páginas6CAMPS Sibila PAZOS Luis Los Generos Periodisticos PDFMiguel100% (2)
- Escenas Musicales Locales Hoy e Un UnaherramientavlidaDocumento20 páginasEscenas Musicales Locales Hoy e Un UnaherramientavlidaSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- Contratos de Construcción Ayuda de GremiosDocumento31 páginasContratos de Construcción Ayuda de GremiosSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- Carina CircostaDocumento13 páginasCarina CircostaSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- Gestion Cultural e IdentidadDocumento230 páginasGestion Cultural e IdentidadSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- Marimba de Chonta y Poscolonialidad Musical-LibreDocumento27 páginasMarimba de Chonta y Poscolonialidad Musical-LibreSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- Aproximacion A La Cumbia Sonidera Condicion y Diferencia de La Subalternidad - Ivan Flores-LibreDocumento10 páginasAproximacion A La Cumbia Sonidera Condicion y Diferencia de La Subalternidad - Ivan Flores-LibreSilvano MartinezAún no hay calificaciones
- 339 LibroDocumento261 páginas339 LibroJuli WagnerAún no hay calificaciones
- El Art Deco en Argentina - en AAVV. ArqDocumento13 páginasEl Art Deco en Argentina - en AAVV. ArqAnonymous 7mvB4jzZA100% (1)
- Adicciones GuionDocumento15 páginasAdicciones GuionDaafne Zee0% (1)
- Crítica, Ejercicio 1Documento3 páginasCrítica, Ejercicio 1Santiago PérezAún no hay calificaciones
- Plan Correlacion Directa e InversaDocumento9 páginasPlan Correlacion Directa e InversaMaria Fernanda QuinteroAún no hay calificaciones
- Formulación de Modelos de SimulaciónDocumento6 páginasFormulación de Modelos de SimulaciónflfgomezAún no hay calificaciones
- Usufructo FinalDocumento10 páginasUsufructo FinalDiego Gambarini100% (1)
- Policia Comunitaria Conceptos Metodos Escenarios de Aplicacion PDFDocumento167 páginasPolicia Comunitaria Conceptos Metodos Escenarios de Aplicacion PDFluis_gparroyoAún no hay calificaciones
- Casa Forner-Bigatti A.martinez 1937Documento10 páginasCasa Forner-Bigatti A.martinez 1937gustavo_cantelmi100% (1)
- Resumen Walter MignoloDocumento5 páginasResumen Walter MignoloFelipeIgnacioPortalesOrellanaAún no hay calificaciones
- Rubrica Reporte de InvestigacionDocumento2 páginasRubrica Reporte de Investigacionadrian50% (2)
- Imagenes de La Arquitectura de La Gran Ciudad - Marchan FizDocumento6 páginasImagenes de La Arquitectura de La Gran Ciudad - Marchan FizMariano Miguez100% (1)
- Uscatescu George. Pirandello y La Reinvención Del TeatroDocumento8 páginasUscatescu George. Pirandello y La Reinvención Del TeatroMercedes VaccarezzaAún no hay calificaciones
- Plan de Clase Argumentado-Lit 2016 - para CombinarDocumento6 páginasPlan de Clase Argumentado-Lit 2016 - para CombinarEdwing Arias ReyesAún no hay calificaciones
- Copcepto Iván Pulido Prof. BravoDocumento2 páginasCopcepto Iván Pulido Prof. Bravoluis bravoAún no hay calificaciones
- 1° Básico Taller SENDA Fuertes y SanosDocumento11 páginas1° Básico Taller SENDA Fuertes y SanosMaria Jose Perez PonceAún no hay calificaciones
- Estimación Por Máxima Verosimilitud y Conceptos de PDFDocumento15 páginasEstimación Por Máxima Verosimilitud y Conceptos de PDFRoger Gabriel Fernandez HidalgoAún no hay calificaciones
- 14 GeotecniaDocumento22 páginas14 GeotecniaAaron GonzalezAún no hay calificaciones
- Manejo de Espacios y Cantidades 05-P PDFDocumento28 páginasManejo de Espacios y Cantidades 05-P PDFIsaac SalinasAún no hay calificaciones
- Critica 169Documento196 páginasCritica 169Abraham TrujilloAún no hay calificaciones
- Comunicacion AsertivaDocumento10 páginasComunicacion AsertivaLotus Psicología y SaludAún no hay calificaciones
- Bienes No OcupablesDocumento2 páginasBienes No OcupablesCamila DavilaAún no hay calificaciones
- GingleDocumento7 páginasGingleAnonymous NuJtWu3Dc100% (1)
- Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y OrulaDocumento4 páginasEshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y Orula Eshu y OrulaAlí Blanco100% (1)
- Cuanta Distancia en Metros Equivale El Aumento de 1X 2X 3XDocumento26 páginasCuanta Distancia en Metros Equivale El Aumento de 1X 2X 3XCesar Tantalean Santa María100% (1)
- MD - Metodos de Intervencion en Comunidad IDocumento86 páginasMD - Metodos de Intervencion en Comunidad Ijhoan0% (1)
- Generación Del 98Documento3 páginasGeneración Del 98almumaAún no hay calificaciones