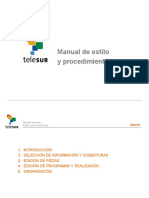Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Géneros Periodísticos PDF
Géneros Periodísticos PDF
Cargado por
Miguel PresaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Géneros Periodísticos PDF
Géneros Periodísticos PDF
Cargado por
Miguel PresaCopyright:
Formatos disponibles
Pag.
80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 80 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Revista Cientfica de
Vol. VIII N 1
Gneros periodsticos en manuales
de estilo y de periodismo
Gustavo Pez
1. Introduccin
El presente artculo se propone dar cuenta del estado actual de una investigacin
en curso que se realiza en el marco de la programacin cientfica 2002-2003 de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y que tiene por objeto la delimitacin de diferencias estilsticas en el tratamiento discursivo de clases de textos que un
segmento de la sociedad, el vinculado directa o indirectamente con los medios masivos, denomina gneros periodsticos.
En una exposicin anterior a este trabajo 1 se intent una definicin provisoria de
gnero periodstico: los gneros periodsticos son clases de textos relacionados con
lo que la sociedad llama informacin, que generan un horizonte de expectativas y que
son producidos por los medios masivos, tanto grficos como radiales y audiovisuales.
Esta definicin provisoria intenta estar en lnea con la que Oscar Steimberg hizo
en Semitica de los Medios Masivos 2. En ese texto Steimberg desarrolla el concepto
de gnero a travs de un conjunto de hiptesis, entre las cuales se encuentra la que
sostiene que la vida social del gnero supone la vigencia de fenmenos metadiscursivos permanentes y contemporneos. 3
Este trabajo se propone observar los mecanismos metadiscursivos de los gneros
periodsticos, qu tan consolidados estn o, por el contrario, qu tan dbiles son, cules son los acuerdos, si los hay, y en qu grado.
1 Pez, 2000.
2 Steimberg, 1993: 45.
3 Steimberg, 1993: 67.
80 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 81 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Un lugar de observacin posible de ese tratamiento discursivo lo constituyen dos
tipos de textos que circulan socialmente con el nombre de manuales de estilo, por un
lado, y de manuales de periodismo, por otro. La comparacin de las operaciones de
sentido4, que de los gneros periodsticos hacen ambos tipos de manuales, permite
explicar, al menos en parte, cmo el periodismo prescribe su propia produccin discursiva.5
En los manuales de estilo, los diarios, de alguna manera, se definen a s mismos
por tratarse de textos que prescriben normas de escritura, diagramacin, argumentacin, de contenidos, etc. En los manuales de periodismo, las instituciones de formacin profesional, como las escuelas, talleres y academias, tambin prescriben reglas
de presentacin, redaccin y argumentacin. Y es en los captulos dedicados a los gneros periodsticos donde estos manuales ofrecen definiciones y descripciones que
dan cuenta de posibilidades y restricciones de organizacin discursiva, que los diarios dicen aplicar y las academias ensear.
Por otro lado, la descripcin de esas reglas da cuenta, fragmentariamente, por supuesto, de cmo estos discursos se insertan en la semiosis, lo que es una manera de
observar, aunque ms no sea parcialmente, la interaccin de los medios masivos con
el funcionamiento discursivo del resto de la sociedad, interaccin en la cual se cons truye lo real.
2. Los manuales de estilo
Una etapa del trabajo consisti en la descripcin de los captulos referidos a los
gneros periodsticos en los manuales de estilo de tres diarios nacionales: Clarn, La
Nacin y Perfil, y de un diario extranjero, El Pas, de Madrid. De la confrontacin
de aquellos textos surgieron posicionamientos estilticos opuestos6. Por un lado, entre el manual de Perfil frente a los de Clarn, La Nacin y El Pas y, por otro, entre
el de La Nacin frente a los de Clarn y El Pas. La primera oposicin se mostr como ms fuerte en comparacin con la segunda, ms dbil. El manual de Perfil
se posicionaba como el lugar de la irrestriccin, de la ausencia de norma, de la aceptacin de la subjetividad frente a la imposibilidad de una prctica discursiva objetiva, del reconocimiento de la opacidad frente a la transparencia. Todo lo contrario
ocurra con los otros tres manuales en los que la prescripcin de reglas, de restricciones, de una prctica discursiva objetiva se sealaba como no slo necesaria sino como ineludible: en esos textos, las operaciones discursivas construan un enunciador
4 El modelo terico de referencia es el desarrollado por Eliseo Vern en Vern, 1987 y 1999.
5 En este punto, y en algunos otros, el presente trabajo coincide con el publicado por Jos Luis Petris,
1998. Pero tambin difiere, necesariamente, de algunas observaciones y conclusiones del mismo por la dimensin macro de su trabajo. Otro tanto ocurre con Narvaja de Arnoux, Blanco y Di Stfano, 2000; con
Yriart, 1998 y con Neurohr, 2001.
6 Se emplea el concepto de estilo en el sentido en que lo desarroll Oscar Steimberg (1993: 45-84).
Artculos 81
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 82 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
normativo y que crea en la transparencia del lenguaje, en la objetividad.
Por otra parte, el manual de La Nacin se construa como un texto intermediti co, esto significa que mantena relaciones explcitas con otros textos y medios y que
refera a la historia de los gneros, frente a los manuales de Clarn y El Pas que se
posicionaron como intramediticos, sin referencias a otros medios, al afuera de los
textos, o sea que se presentaron como enunciadores ahistricos.
Al mismo tiempo, entre los metadiscursos de Clarn y de El Pas tambin se observaron diferencias, pero ms dbiles, de grado. El texto de El Pas llega a ser
proscriptivo en algunos puntos de su definicin normativa, mientras que Clarn, no.
Adems, presentan grillas de clasificacin genrica diferentes en las que se pudieron
observar cruces entre los nombres y las definiciones de los gneros.
Por otra parte, en los manuales de periodismo estudiados hasta el momento se observaron diferencias, una de las cuales coincide con el ltimo punto sealado para los
manuales de Clarn y El Pas: las grillas de clasificacin. Incluso, como veremos, es
mucho ms notoria la distancia que las separa en este caso.
Otras diferencias pasan por la diagramacin y la extensin, sobre todo en esto ltimo. Mientras que un manual destina un captulo de 18 pginas, el otro utiliza varios captulos.
Y tambin se observaron diferencias en algunas operaciones de sentido que dieron el efecto de una mayor sistematizacin, de un mayor desarrollo terico y de menor definicin emprica en uno con respecto al otro, aunque slo se trat de un efecto: como veremos, ambos textos consisten en descripciones parciales y muchas veces ambiguas de los gneros.
3. Los gneros periodsticos en dos manuales de periodismo argentinos
Los manuales seleccionados fueron As se hace periodismo, de Sibila Camps y
Luis Pazos, y Medios grficos y tcnicas periodsticas, de Mabel Martnez Valle.7
Como se dijo ms arriba, uno de ellos, el primero, describe los gneros en un solo captulo, mientras que el otro utiliza varios.
Los sistemas de clasificacin de gneros periodsticos de estos manuales son muy
distintos. El de Camps y Pazos es el siguiente:
Crnica
Nota, que incluye Nota de color
Gneros biogrficos, que incluye Biografa propiamente dicha, Perfil o Semblan za. Necrolgica e Historia de vida
7 Camps, S y Pazos, L, 1994: 71-89. Martnez Valle, M., 1997: 43-98.
82 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 83 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Reportaje
Columna de opinin, que incluye Editorial, Columna fija y Nota de opinin
Gacetilla
Apostillas
Agendas, carteleras y guas
Cronologa
Cartas de lectores
Crticas
El sistema de Martnez Valle es muy diferente. La autora distingue entre gneros
y modelos o formas periodsticos y dice que esta clasificacin fue realizada por una
institucin, el Centro Interamericano para la Produccin de Material Educativo y
Cientfico para la Prensa (CIMPEC), cuya sede se encuentra en Colombia y es un
organismo del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la Organizacin de los
Estados Americanos (OEA) (Martnez Valle: 47) y que con ella pretende: a) dar un
paso hacia la uniformidad de la nomenclatura latinoamericana de modelos o formas
periodsticos; b) facilitar el estudio de las tcnicas periodsticas; c) buscar una sistematizacin que signifique una ayuda para los estudiantes de periodismo. (ibdem)
Esta clasificacin data del ao 1980, es decir, que es anterior a la edicin del texto de Camps y Pazos. Sin embargo, estos autores no parecen haberla tomado en cuenta. Martnez Valle reconoce que en los pases latinoamericanos y en Europa la
nomenclatura de los modelos o formas periodsticas registra una variacin muy
grande (ibdem) y que no es fcil, entonces, intentar una clasificacin de los
modelos o formas periodsticos, especialmente si ellos deben estar relacionados
con los gneros (ibdem). De esta manera, esta autora se diferencia del manual
de Camps y Pazos no slo por la clasificacin en s sino por reflexionar, aunque
brevemente, sobre los acuerdos y desacuerdos acerca de los sistemas de clasificacin, es decir, que hace del sistema un problema, aunque sin llegar a constituirlo en objeto cientfico. Este esfuerzo por buscar mayor precisin en la diferenciacin y definicin de los gneros periodsticos se mantiene a lo largo del texto
y, aunque cae reiteradas veces en descripciones ambiguas, es el rasgo central que
hace que este manual genere, como efecto, un enunciador preocupado por la precisin en la delimitacin de su objeto y la sistematicidad en la descripcin y explicacin del mismo.
Esta referencia de Martnez Valle al CIMPEC habla tambin del recurso a lo ins titucional, en tanto que legitimador del propio discurso, lo que se va a complementar, a lo largo del texto, con el empleo de la cita de autoridad. En esto tambin se diferencia del manual de Camps y Pazos, que va a dar como efecto global un enunciador menos institucionalizado, ms acotado, menos formal, aunque igualmente pedaggico, en el que lo acadmico de Martnez Valle cede ante la informalidad, que no
quiere decir vaguedad, del taller de periodismo.
Por otro lado, el apoyarse en el sistema de gneros del CIMPEC le ahorra a MarArtculos 83
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 84 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
tnez Valle el tener que explicarlo. La autora no da cuenta de por qu distingue entre
gnero y modelo o forma periodstica ni qu entiende por gnero y por modelo
periodstico. En esto se diferencia de Camps y Pazos.
La grilla clasificatoria de Medios grficos y tcnicas periodsticas, tomada de la
Tabla de modelos o formas periodsticas del CIMPEC (Martnez Valle: 48), es la
siguiente:
Gneros
Modelos o formas
Informativo
Noticia escueta o gacetilla
Informacin
Crnica
Entrevista o reportaje
Biografa
Nota
Gneros
Modelos o formas
Interpretativo o de
explicacin
Crnica
Entrevista o reportaje
Nota
Biografa
Gneros
Modelos o formas
De opinin
Artculo (en todas sus formas)
Columna
Comentario
Crtica
Editorial
Gneros
Modelos o formas
De imgenes
Ilustraciones informativas
Ilustraciones complementarias
Ilustraciones seriadas
Retratos
Fotografas
Mapas, planos, croquis, grficos
Notas grficas
Infografas
84 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 85 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Como se puede ver, para el CIMPEC, y para Martnez Valle que adopt esta clasificacin, en el periodismo hay c u a t ro gnero s, de los cuales derivan
modelos o formas que, segn el manual de Camps y Pazos y los manuales de
estilo mencionados anteriormente, son g n e ro s, con la salvedad de que el manual de Clarn habla de re g i s t ro s , que podran corresponder con lo que el CIMPEC llama gneros.
Para hacer posible la comparacin, se tomaron los g n e ro s del manual de
Camps y Pazos y los m o d e l o s de Martnez Valle. Adems, y para establecer una
invariante, se hizo en los casos en los que coincidan los nombres de los gneros, en As se hace periodismo, y de los modelos, en Medios grficos y tcni cas periodsticas.
Por otra parte, la tabla muestra que los modelos del gnero interpretativo crni ca, entrevista, nota y biografa tambin son modelos del gnero informativo. La diferenciacin parece clara en el caso de los modelos del gnero de opinin, en dos del
gnero informativo noticia escueta o gacetilla e informacin y en los del gnero
de imgenes. En este ltimo, la diferenciacin pareci no presentar problemas, por
tratarse de materias significantes8 no lingsticas. Para Martnez Valle, el periodismo
de imgenes se refiere a los mensajes en los cuales la palabra, como la seal, es
reemplazada total o parcialmente por imgenes fijas, en sucesin o en movimiento.
Estas imgenes pueden corresponder a fotografas, dibujos, diapositivas, filminas o
pelculas e infografas (Martnez Valle: 47). Aunque, unas lneas ms abajo, da una
explicacin algo confusa: Uno de los grandes problemas del periodismo son las des cripciones, a veces no es muy fcil traducir en palabras determinadas imgenes, que
por su complejidad son poco comprensibles. El uso de dibujos, fotografas, croquis,
planos, diagramas, grficos o diseos facilita esas descripciones, resuelve el problema y le permite al lector o al espectador ver con sus propios ojosel tema que se describe o la situacin que se desea explicar (ibdem).9 Aparentemente, la autora quiso
decir que para describir, segn el caso, la imagen lo hace mejor que la palabra y no
que, ante la dificultad de traducir en palabras una imagen, es mejor usar otra ima gen, salvo que a imgenes le diera un sentido diferente que a dibujos, fotografas,
croquis, planos, diagramas, grficos o diseos. Posiblemente, quiso decir que algunos objetos y acciones de referencia, por ejemplo, el gesto de un rostro, un paisaje,
un objeto decorativo, el frente de alguna vivienda o la distribucin de sus habitaciones, se signifiquen ms fcilmente con su representacin, sea pictrica, fotogrfica, etc, que mediante la materia lingstica.
Hay abundante bibliografa sobre la reductibilidad e irreductibilidad entre estas
substancias de la expresin, incluso sobre en qu casos se puede considerar que, por
8 Vern, 1974: 11-35.
9 La cursiva es ma.
Artculos 85
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 86 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
ejemplo, una fotografa (signo icnico indicial) obedece a una dinmica receptiva10 que puede entenderse como una descripcin, y en qu casos no. Martnez Valle, de todos modos, no se pregunta por el estatuto de gnero de la imagen, en general, ni por el estatuto de modelo de las diversas sustancias de la expresin consideradas en su texto. Como se dijo antes, Martnez Valle no define el estatuto de gnero
ni de modelo como tales. No son objeto del manual, aunque en ese pasaje parecen
serlo. Por otro lado, el fragmento citado sirve como ejemplo, tambin, de la ambigedad general que atraviesa a todo el texto y no solamente el referido al gnero en
s.
3.1 Noticia escueta o gacetilla e Informacin
Si bien el manual de Camps y Pazos no designa con estos nombres a clases especficas de textos (con la excepcin de gacetilla), el captulo en el que definen y describen a los gneros periodsticos tiene una introduccin en la que se pueden observar rasgos comparables a los del texto de Martnez Valle.
Camps y Pazos, si bien no definen informacin, designan con ese trmino al
objeto del gnero periodstico, al que, a su vez, definen como forma de redactar a
aquella: segn la informacin a transmitir se elegir la forma de redactarla, es decir, lo que en periodismo se denomina el gnero (Camps y Pazos: 71).11
En esto se diferencian de Martnez Valle, que no explica a qu denomina gnero.
Esta autora, por otro lado, sostiene que el gnero bsico en el periodismo es el in formativo y que en l debe brillar la objetividad. El periodista simplemente informa, con mayor o menor extensin segn la forma que trate, pero sin entrar en la interpretacin, y sin expresar nunca su opinin personal, ni la del medio para el cual
trabaja (Martnez Valle: 49).12
Y ms adelante agrega que en ninguna de las formas del periodismo informativo el periodista da su opinn, ni siquiera cambia algo los hechos, simplemente informa lo que vio, lo que presenci o la informacin que recibi de terceras personas
(...) (ibdem). En este pasaje, adems de afirmar que es posible la transparencia en
el lenguaje, Martnez Valle sostiene que es posible, tambin, una concepcin ingenua
de la percepcin. Un poco antes ya haba explicitado su posicin al respecto al tomar
distancia de dos posturas opuestas, que toma de un autor que no figura en la bibliografa del manual, Domnico de Gregorio, el que habla de una posicin sociolgica
y de una posicin positivista. La primera niega la posibilidad de una narracin objetiva y la segunda, la sostiene. Martnez Valle comparte la posicin de este autor, que
10 Schaeffer, 1987: 11-77.
11 En negrita en el original.
12 La cursiva es ma.
86 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 87 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
parece que busca salir de esa oposicin: si se acepta la objetividad como algo que
no puede existir por las limitaciones sensoriales del hombre, Domnico de Gregorio
seala que conviene, sin embargo, establecer que tal objetividad constituye lo que se
llama una frontera que se debe perseguir. Es lo que en matemtica se denomina lmite, es decir, el valor al cual siempre hay posibilidad de acercarse ms y ms, aunque cueste alcanzarlo (Martnez Valle: 45). En el gnero informativo y sus modelos
es donde debera perseguirse esa frontera, mientras que en los modelos del gnero de
opinin no. Ese sera el lugar de la subjetividad, segn Martnez Valle.
El primer modelo del gnero informativo que describe la autora es gacetilla o no ticia escueta. Martnez Valle se queda con el trmino gacetilla para designarlo,
aparentemente por comodidad. Para esta autora, la palabra gacetilla tiene dos acepciones. Designa a la forma ms elemental del periodismo informativo y es una breve relacin que responde a las cinco preguntas bsicas: qu?, quin?, cundo?,
dnde? y cmo? Sin embargo, se suele llamar tambin gacetilla a los comunicados
para la prensa que emiten las oficinas de prensa de organismos oficiales y entidades
privadas para dar a conocer sus informaciones y solicitar su publicacin en los medios de comunicacin (Martnez Valle: 49).
Para Camps y Pazos, gacetilla tiene una sola acepcin: es el anuncio de un evento cultural, poltico, social a travs de informacin sucinta, precisa y objetiva. Se
llama gacetilla tanto al texto que ser publicado en los medios, como a la comunicacin enviada a las redacciones por la persona, el organismo o la entidad que desea divulgar esa informacin (Camps y Pazos: 86).
Pero, por otro lado, ambos manuales comparten las cinco preguntas bsicas que
Martnez Valle atribuye a gacetilla, slo que Camps y Pazos las extienden a todos los
gneros: todos ellos tienen en comn el hecho de que, en primer lugar, debern responder a la pregunta qu pas (o qu est pasando, o qu va a pasar). A partir de
esa respuesta, pasarn a tener importancia otras preguntas, segn el tema:
*a quin le pas o quin lo hizo
*dnde
*cundo
*por qu
*cmo (Camps y Pazos: 71).13
Para Martnez Valle, este modelo es la escueta enumeracin de los datos de un
acontecer por producirse, o menos frecuentemente ya producido, dado que en tal instancia se recurre a la crnica (Martnez Valle: 50). Es decir, que gacetilla es un modelo de anticipacin, anuncia lo que va a pasar. Para lo que pas se recurre a otra
forma periodstica: la crnica. De hecho, los ejemplos que la autora desarrolla en el
13 En adelante, todas las palabras y frases en negrita son del original.
Artculos 87
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 88 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
manual son anuncios de cursos y conciertos, con los rasgos que Camps y Pazos usan
para definir al gnero gacetilla.
Esto se acenta al diferenciar gacetilla de informacin. Este ltimo es la ampliacin
del anterior: el abanico inicial formado por las respuestas a las cinco pregunas bsicas
se abre creando nuevos abanicos, de los que surgen respuestas que entregan elementos
complementarios, secundarios, de detalle y prolijidad a la noticia (Martnez Valle: 54).
Tambin Camps y Pazos sostienen la necesidad de la ampliacin: (...) segn el
tema, ser necesario ampliar esta informacin bsica contestando a otras preguntas:
*con quin o con quines
*con qu
*para qu
*cunto
Como adems brindar precisiones acerca del *lugar (...) *momento14 (...). Todos los gneros involucran la respuesta a por lo menos tres de estas preguntas (Camps y Pazos: 71-72).
3.2. Crnica
Martnez Valle, al seguir la clasificacin del CIMPEC, toma a crnica como un modelo de los gneros informativo e interpretativo: es preferentemente la forma expresiva del periodismo informativo, pero tambin se puede hacer crnica interpretativa, ms
profunda, con mayor investigacin, y en la cual se busca, sin opinar sobre el tema, el porqu y el para qu (Martnez Valle: 56). De esta manera, intenta diferenciar bien los tres
campos: el informativo, que sera el de la informacin pura, objetiva; el interpretativo,
que sera objetivo, pero ms profundo, con ms datos, sin la opinin del periodista,
pero para formar la opinn del lector, y el de opinin, que postula como el subjetivo, el
gnero producido para que el lector, adems de formar su opinin, conozca la del periodista.
Ms all de los problemas que plantea la oposicin objetividad/subjetividad, un
rasgo que aparece con fuerza en la descripcin de los modelos es el lugar que se le
asigna a la instancia de la recepcin. En la crnica el periodista toma de la mano al
lector, lo lleva hasta el escenario de los hechos y le entrega vvidamente los elementos que componen el cuadro para que pueda operar y moverse con ello. El lector pasa, merced a la crnica, de espectador a protagonista (ibdem). Por un lado, un actor, el periodista, tendra la capacidad de manipular a otro actor, en este caso colectivo, aunque referido como individual, el lector. Por otro, un gnero o modelo, sera el que operara sobre ese actor colectivo. En el texto de Martnez Valle se habla
indistintamente de actor individual, el lector, y colectivo, los lectores, al hablar
de la opinin pblica. Pero, en todos los casos, hay una concepcin lineal del senti-
14 Subrayado en el original.
88 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 89 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
do segn la cual el actor, individual o colectivo, desde la instancia de emisin controla, dirige, manipula, determina la lectura de otro actor, colectivo pero plural, en recepcin. Y, por eso mismo, el primero debe ser: una persona de principios, tener una
formacin amplia, (...) (Martnez Valle: 57), es decir, que debe atenerse a una suerte de ontologa periodstica.
La crnica es el relato de un hecho recin ocurrido, desarrollado en forma
ms extensa y minuciosa que la simple informacin. (...) El contenido de la crnica incluye la narracin del hecho, descripciones sucintas de ambientes y personas (...), pero siempre sin formular juicios de valor, porque de ese modo se entrara en el comentario (Martnez Valle: 56), que es un modelo del gnero de
opinin. Martnez Valle define as a crnica, lo que no la diferencia de Camps y
Pazos, salvo en que, para stos, crnica es el relato preciso de un hecho mediante la informacin pura, sin interpretacin ni opinin (Camps yPazos: 76).
A esta altura del anlisis va quedando claro que el manual de Camps y Pazos, si
bien no deja de tener sus contradicciones, le lleva una ventaja al de Martnez Valle al no enredarse con la articulacin de gneros y modelos que se encabalgan unos con otros. Con esto no se abre juicio sobre una supuesta superioridad
de un sistema clasificatorio sobre el otro. Lo que intenta este anlisis es desmontar el proceso de significacin, que explicara cmo funcionan estos sistemas, diferenciarlos y con esto reconstruir, parcialmente por lo menos, un fragmento de
la semiosis, el del discurso periodstico.
3.3. Nota
El manual de Camps y Pazos no es muy claro para definir las caractersticas de
la narracin, tanto para nota como para crnica. En el caso del ltimo, lo describe
como un relato que sigue un orden cronolgico; an cuando comience por el resultado de los hechos, el orden cronolgico siempre ser necesario para contar como se
lleg a ese desenlace (Camps y Pazos: 76). Y en el caso de nota no se hace referencia al orden cronolgico, es decir, que no menciona a la pirmide invertida, estructura narrativa que otros manuales, como el de Martnez Valle, prescriben para algunos
gneros (o modelos), como la crnica.
Camps y Pazos prescriben una estructura fija (Camps y Pazos: 77) para nota
que consiste en 1) cabeza, comienzo o introduccin (abarca el primer prrafo y a
veces, tambin el segundo), 2) cuerpo o desarrollo (si el texto es extenso, puede incluir subttulos), 3) remate o final (abarca el ltimo prrafo) (ibdem) y que se pueden emplear distintos tipos de cabezas:
*informativa: la nota se inicia con la sntesis de la noticia la forma ms usual,
o bien con los antecedentes que la desencadenan.
*descriptiva: la nota parte de la descripcin de un lugar, una persona o una situacin.
*declarativa: la nota comienza con una cita textual (...) (ibdem)
Artculos 89
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 90 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Es la pirmide invertida? Slo la cabeza informativa parece corresponderse con ese modelo. Y este manual no lo aclara. Martnez Valle, por su parte,
afirma que la tcnica de la pirmide invertida suele desecharse cuando la secuencia de los hechos se encarga de armar un buen relato (Martnez Valle: 59).
Aunque, ms adelante, tambin prescribe una estructura, similar a la de Camps y
Pazos, incluso con mayor cantidad de tipos de entrada, de finales y tcnicas de cuerpo (Martnez Valle: 65).
Esta autora sostiene que la nota periodstica es una relacin creativa, a veces
subjetiva, cuyo principal objeto es formar la opinin del pblico a travs de la informacin de un suceso o de una situacin (Martnez Valle: 59). No explica por qu se
trata de una relacin (entre qu trminos?), aunque s por qu sera creativa: en
ella, el periodista no debe ceirse tan estrictamente a la narracin de los hechos como en la crnica, sino que puede pensarlos, recrearlos y redactarlos con mayor libertad (Martnez Valle: 58), aunque advierte que esa creacin y ese vuelo de la imaginacin, no incluye ficciones, es decir, que debe manejarse con realidades (ibdem). Por otro lado, que sea subjetiva a veces parece explicarse por la inclusin de
nota en los gneros informativo e interpretativo. Pero en ambos tiene el mismo
objeto: formar la opinin del pblico. Este punto, el de la formacin del lector, no
es desarrollado por Camps y Pazos. Estos autores, por otro lado, sostienen que nota
admite la opinin o la interpretacin de la noticia por parte del periodista (Camps
y Pazos: 77), aunque los recursos no difieren de los de Martnez Valle: descripciones, comparaciones, preguntas, declaraciones, citas, etc.
Un subgnero o submodelo compartido por ambos manuales es nota de color.
Camps y Pazos lo definen como la que cuenta una historia o describe una situacin
poniendo el acento en el modo como se desarrolla o plantea, antes que en la informacin. Los recursos (...) son ms literarios que periodsticos, ya que pasan fundamentalmente por la utilizacin de imgenes sensoriales y por la trasmisin de emociones y sentimientos (Camps y Pazos: 78).
Martnez Valle coincide: profundiza en la gente y sus emociones (...) (Martnez
Valle: 61). Tambin coinciden en hablar del punto de vista que elige el periodista
(Camps y Pazos: 78) desde el cual el cronista calar hondo en los aspectos objetivos y subjetivos del hecho que la motiva (Martnez Valle: 61).
Como se puede observar en estos ejemplos, ambos manuales, aun cuando se proponen ser descriptivos, no pueden evitar la ambigedad y la prescripcin.
3.4. Entrevista y Reportaje
Uno de los pocos gneros en el que Camps y Pazos mencionan efectos en recepcin es en el del reportaje, cuando prescriben que en un buen reportaje (...) el lector siente que participa de la charla, o que puede espiarla sin culpas (Camps y Pazos:
85), lo que supone el empleo de una serie de tcnicas, por parte del entrevistador, que
los autores despliegan a modo de una normativa muy detallada.
90 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 91 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Martnez Valle dedica todo un captulo, aunque no demasiado extenso, al modelo. La principal diferencia con Camps y Pazos es que desarrolla una tipologa de reportajes o entrevistas: de noticias, de opiniones (nuevamente el encabalgamiento en
dos gneros, aunque generado por la tabla del CIMPEC, como ya vimos), de
personalidad y colectivos, que, a su vez, se desdoblan en la encuesta y en la confe rencia de prensa.
Otra diferencia importante es que Martnez Valle explica el uso indistinto de ambos trminos reportaje o entrevista en el periodismo argentino, a travs de la etimologa de la palabra reportaje que deriva de reportar, es decir, buscar la noticia
(Martnez Valle: 69). Esto contribuye a la construccin de un enunciador ms preparado, ms terico, ms volcado a las cuestiones de la lengua que el de Camps y
Pazos, que sera ms emprico.
Martnez Valle introduce la segunda persona del singular Ud. al final del captulo, cuando se dispone a dar algunos consejos tiles para la realizacin de entrevistas, que concluye con la cita de otro autor no mencionado en la bibliografa final
Honenberg (Martnez Valle: 79). Camps y Pazos no apelan a la cita ni emplean la
segunda persona, pero s el consejo o recomendacin a lo largo de la prescripcin de
normas del gnero. Y, al final, cierran con una lista de rasgos que se deben obtener
como resultados, tanto de la ejecucin de la entrevista como de su escritura.
3.5. Gneros de opinin
Ambos textos agrupan bajo un mismo nombre a los gneros o modelos que consideran como inequvocamente subjetivos, es decir, que comprenden las clases de
textos propios de esa prctica discursiva que no es otra que la de abrir juicio sobre
los hechos de referencia, ya informados al actualizar los gneros o modelos que llaman informativos o de la informacin, como vimos con crnica y nota.
Camps y Pazos le asignan un espacio menor a estos gneros que a los anteriores.
Despus de un subttulo comn, columna de opinin, bajo el cual agrupan al edito rial, la columna fija y la nota de opinin, estos autores sostienen que se trata de la
interpretacin personal que el periodista hace de un hecho o fenmeno determinado
(Camps y Pazos: 85). Y que a diferencia de la crnica:
*no hace de la informacin el eje de la nota: la da por sabida. (...)
*proporciona opiniones y puntos de vista subjetivos. (ibdem)
Alos gneros mencionados los llaman formas bsicas y dicen muy poco de ellos:
que el editorial expresa la opinin del medio; por lo tanto no est firmado (ibdem); que
la columna fija est siempre a cargo del mismo periodista y aborda una temtica determinada; se publica un da fijo de la semana y mantiene una extensin pautada de antemano (ibdem), y que la nota de opinin aborda un tema de actualidad y es escrita circunstancialmente por cualquier periodista o personalidad especializada en ese tema, ya sea por
iniciativa propia o por encargo del medio (...) (Camps y Pazos: 85-86).
Artculos 91
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 92 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Y poco ms. Tal como en el resto del captulo, no hay remisiones a otros textos ni
a citas de autoridad, lo que genera el efecto de un enunciador que habla desde s, que
funda al gnero. Todo lo contrario en Martnez Valle: un captulo entero de extensin,
una larga introduccin con el desarrollo de conceptos ms generales como poltica
editorial, la aclaracin del sentido que en ese texto se le da a algunos trminos como
poltica, la distincin de dos enfoques en la ejecucin de la poltica editorial de un
medio masivo, la referencia a citas de autoridad siempre de autores que no figuran en
la bibliografa general, un tratamiento ms amplio de los modelos que el que hacen
Camps y Pazos de los gneros, adems de una clasificacin distinta de los mismos, y
un cierre con conceptos generales sobre la opinin pblica (Martnez Valle: 97), que
incluye una cita de Santo Toms de Aquino y una resea histrica del concepto.
En cuanto a los gneros en s, no hay diferencias profundas. En el caso de editorial,
Martnez Valle trabaja la estructura, menciona una tipologa de editoriales y prescribe la
exigencia de riqueza en el lenguaje (Martnez Valle: 85-87). Artculo slo se puede
comparar parcialmente con los gneros de Camps y Pazos, pues Martnez Valle distingue
artculo propiamente dicho, glosa y ensayo (Martnez Valle: 87-89) y slo el primero correspondera a nota de opinin, gnero que tambin se puede relacionar con comentario,
(Martnez Valle 90-91). Por otro lado, en el texto de esta autora tampoco es muy convincente la diferenciacin entre los modelos artculo propiamente dicho y comentario: no
hay algn rasgo que permita hablar de una diferencia estructural entre ambos. Columna
es definido de una manera muy similar en ambos textos (Martnez Valle: 92-93).
En este captulo, Martnez Valle incluye al humor, al periodismo especializado,
que no son trabajados por Camps y Pazos, y a crtica y biografa, que estos ltimos
autores tratan por separado, no como parte de gneros de opinin.
Sobre crtica, Camps y Pazos slo dicen que es la opinin de un especialista acerca
de espectculos, medios, hechos artsticos y publicaciones (Camps y Pazos: 89) y que
los conocimientos previos sobre el tema (...) y las tcnicas de redaccin (...) implican
un grado de especificidad que trasciende lo periodstico y excede las caractersticas de este manual (ibdem). No es igual para Martnez Valle, quien ve en la crtica un modelo
hecho por periodistas, aunque expertos. La autora ve en el crtico un mediador entre la
obra o el hecho y el pblico (...) que debe evitar la tendencia al elogio y la inclinacin a
la dureza (...) y tener pasin por el arte al cual se dedica (Martnez Valle: 92). Adems,
incluye una cita de Ortega y Gasset sobre los valores artsticos.
En relacin con biografa, ambos textos le dedican una extensin parecida. Martnez Valle entiende que es una forma periodstica que si bien es de manera explcita
del periodismo informativo e interpretativo, suele utilizarse, mal usada , como una
forma de opinin, al darse la circunstancia del elogio o de la detraccin de la persona
cuya biografa se realiza (Martnez Valle: 95). Diferencia entre nota biogrfica y bio grafa: la nota biogrfica es el esqueleto de la biografa (...) La biografa es el estudio, lo ms completo posible de una persona (ibdem). Recurre varias veces a metforas biolgicas y msticas para definir biografa: el esqueleto de la nota biogrfica
92 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 93 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
se reviste de msculo, nervios y se le infunde alma, soplo vital (ibdem). Tambin a la metfora artstica: el bigrafo debe actuar como pintor y como periodista. Como pintor, porque hay que exigir al que escribe que el retrato se parezca al modelo (Martnez Valle: 96). La prescripcin de la objetividad vuelve a
aparecer con toda su fuerza: dos requisitos han de cumplirse: objetividad y sinceridad. No deben expresarse juicios. La biografa debe ser escueta, exacta y sin
comentarios. (ibdem)
Camps y Pazos diferencian cuatro gneros biogrficos: biografa propiamen te dicha, perfil o semblanza, necrolgica e historia de vida. Segn estos autores,
en el vocabulario periodstico no hay un trmino nico que englobe los distintos modos como se puede informar acerca de la vida y/o los aspectos ms destacados de una persona (Camps y Pazos: 79).
La primera es redactada en el estilo de la crnica, contiene nicamente
informacin, con cifras precisas, sin juicios de valor (ibdem). Y hacen una
lista de los datos que debe incluir, como estudios, ocupaciones, cargos, obra,
etc.
La segunda que es apenas mencionada por Martnez Valle como una biografa incompleta que no agota toda la vida de un personaje (Martnez Valle:
97), y la tercera son apenas definidas por Camps y Pazos. De semblanza dicen
que implica un juicio de valor, que puede incluir o no datos biogrficos (...)
y que no es indispensable brindar informaciones precisas, salvo las ineludibles
(nombre, lugar de nacimiento, edad, etc.) (Camps y Pazos: 80), es decir, apenas
ms precisos que Martnez Valle. Y de necrolgica que incluye una biografa
y/o perfil y que si tienen relaevancia, las circunstancias en que muri pueden
llegar a abarcar ms espacio que su biografa (suicidio o asesinato, ciertas enfermedades prolongadas, mltiples intervenciones quirrgicas, determinado tipo de
accidentes, etc.). (ibdem)
Historia de vida es descripta con ms detenimiento. La definen como la
biografa ampliada de una persona y que, por eso mismo puede incluir datos inditos e informaciones sobre aspectos ntimos y, seguidamente, dan un
listado de rasgos como descripcin fsica, forma de vestirse, carcter, condicin sexual, sentimientos, creencias, costumbres, vivienda y familia, sobre la
que dan otro listado con lo que terminan describiendo al gnero como un retrato, sin decirlo.
Este conjunto de datos tambin es incluido por Martnez Valle, pero a travs
de una prosa distinta, no como un listado sino como una descripcin continua,
sin discriminar en submodelos o gneros como hacen Camps y Pazos y abundante en prescripciones como el dominio de la narracin, la descripcin, el dilogo, la documentacin y el modo de obtenerla, y la estructura similar a la nota
con introduccin, desarrollo y final.
Artculos 93
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 94 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Martnez Valle, adems, seala como curioso el hecho de que los medios
tienen preparadas las biografas de los personajes ms destacados que han llegado a una edad muy avanzada (...). Cuando la utilizan, agregan los ltimos datos ms actualizados y el trabajo estar listo para publicar (Martnez Va l l e :
96). Es decir, que esta autora incluye conductas de la prctica misma y no slo los rasgos discursivos. Es una manera de incorporar el afuera de los textos,
lo que marca la diferencia sealada ms arriba entre estos manuales: dar cuenta o no de la intertextualidad de los gneros, ms an, de su referencialidad: el
origen de los mismos y el conjunto de sus rasgos y normas no es (o s es, en el
manual de Camps y Pazos) obra de mi invencin, son compartidos, me pr e e x i s te n, a tal punto que me baso en el trabajo de una institucin internacional para
fundamentar lo que digo. En este punto, de alguna manera, se repite la principal diferencia que haba entre los manuales de estilo de los diarios C l a r n y L a
Nacin.
4. Conclusiones
Los manuales de periodismo analizados se diferencian, principalmente, por sus
sistemas de clasificacin, por atriburselos a s mismos o a otros textos, por el efecto global de sistematicidad de uno, por dar cuenta, o no, del estatuto de gnero, por
la atribucin de efectos en la figura del receptor y por el espacio que cada uno emple para la descripcin. En menor medida se diferenciaron por la definicin de los
gneros en s.
Como se vio en el anlisis, uno de ellos se apoy en una clasificacin que
le preceda y que haba sido elaborada por una institucin, lo que, sumado al
recurso de la cita de autoridad, produjo un efecto legitimador, ausente en el
otro texto. Pero, adems, estos rasgos repiten, parcialmente, el efecto de una
clasificacin intermeditica frente a otra intrameditica, ya vistos en los manuales de estilo. Slo que esta vez no se trata, en el caso del efecto intermeditico, de una referencia a la historia de los gneros sino a desarrollos contemporneos y, en rigor, ms intertextuales que intermediticos. Martnez Valle se
apoya en la grilla desarrollada por un organismo de la OEA y en la palabra de
otros investigadores e intelectuales. No hay referencias a un pasado propio en
el texto de esta autora.
Por su parte, Camps y Pazos, desde el ttulo del volumen, As se hace periodis mo, hasta la ausencia de todo reenvo al intertexto, generan el efecto de fundar una
clasificacin y definicin propia de los gneros periodsticos: as son los gneros pe riodsticos. Un rasgo no menor es que este texto no reconoce dudas, aunque es tan
ambiguo como el otro.
Un poco por el espacio dedicado a la descripcin y otro tanto por el despliegue y
complejidad con que se muestra, Martnez Valle genera un efecto de mayor sistematicidad. Esta autora explica, brevemente, los acuerdos y desacuerdos en relacin con
los sistemas de clasificacin. De todos modos, esta diferencia se relativiza por otro
94 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 95 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
de los rasgos mencionados arriba: la definicin del gnero, no de uno en particular sino en general. Camps y Pazos ofrecen una definicin de gnero, aunque
muy escueta y, por otro lado, su sistema clasificatorio no presenta las ambigedades del otro manual. Adems, la propia redaccin de estos autores, con enumeraciones y listados, muy acotados en algunos casos, aunque de manera informal, tambin consigue un efecto de manual, slo que ms emprico que
aquel que plantea el problema, como Martnez Valle, que consigue un efecto de
texto terico, apoyado, adems, en que presenta una grilla en forma de tabla desarrollada por una institucin prestigiosa despus, supuestamente, de muchos
estudios. Obviando, por supuesto, las inconsistencias que surgen con el anlisis de la grilla.
El espacio empleado tambin ayuda a Martnez Valle a lograr este efecto: no
es lo mismo 18 pginas que 50. El espesor, mayor o menor, siempre genera imagen de solidez o de debilidad. Otro rasgo que ayuda a producir el efecto de texto terico, acadmico, es el atribuir efectos en recepcin, es decir, hablar del lector, incluso de tipos de lectores, de la opinin pblica, citar palabras autorizadas,
todo para decir qu conducta produce cada gnero; tambin construye efectos de
saber, por muy lineal que sea la concepcin en juego el texto de Martnez Valle no es menos emprico y ambiguo que el de Camps y Pazos por presentar estos rasgos.
Precisamente, la ambigedad en las definiciones, la prescripcin de normas rgidas como el cumplimiento de la objetividad, ignorando la opacidad
del lenguaje aunque Martnez Valle problematiza el punto, el imperativo
vuelve con mucha fuerza en la definicin de cada gnero, la percepcin ingenua del actor el periodista en el campo, la ontologa periodstica cuando
no la tica, el gesto pedaggico, si bien aparecen ms acentuados en Martnez Valle, son comunes a ambos. En el texto de esta autora es ms fuerte el
intento de hacer teora del periodismo, como si buscara algo ms que un
manual, un metadiscurso menos silvestre. Pero no es menor el gesto de constituir un manual riguroso en Camps y Pazos: el nombre del libro, como dijimos, va en ese sentido.
El enunciador construido por el manual de Martnez Valle, entonces, es acadmico, terico, reflexivo, dispuesto a extenderse en la descripcin y a fundamentarla en
la palabra autorizada. Y el texto construye un enunciatario que busca la explicacin
rigurosa, de tipo acadmica, desarrollada extensamente, que puede interesarse por
problemas que escapan al sentido comn periodstico como el estatuto del gnero y
la discusin sobre la objetividad, al mismo tiempo que espera la norma dura, una ontologa. Obsesividad y deber ser pueden ser trminos que ilustren esta escena comunicacional.
El enunciador de Camps y Pazos, en cambio, es menos riguroso, busca hacer es cuela, pero no universidad: el periodismo se hace de esta manera, pero para un enunArtculos 95
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 96 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
ciatario que no espera un tratado, un texto terico sino una gramtica, un conjunto de normas, escriturales y ticas, para salir rpido al campo a ejercer la prctica, el oficio. Busca el texto para un curso, para un taller, no para una licenciatura, como en el otro caso. Practicidad puede ser un trmino que ilustre a las figuras de esta escena.
Ms all de las diferencias entre los manuales que hacen que cada uno tenga sus
propias marcas, hay un rasgo que el manual de periodismo de Camps y Pazos comparte con los manuales de estilo de Clarn y de El Pas: la aparente ausencia de relacin
con el intertexto. Como si fuera posible un discurso sin condiciones de produccin15,
en trminos de Vern, o un signo que no sea interpretante de, al menos, otro signo, en
trminos de Peirce. Estos manuales habran fundado los gneros periodsticos, que no
se pueden reinvindicar como propios pues se postulan, al mismo tiempo, como universales: de El Pas o de Clarn, o de Camps y Pazos se postulan las reglas que prescriben la produccin textual de esos diarios, pero tambin del periodismo.16
Por su parte, La Nacin y Martnez Valle comparten el rasgo opuesto: el
reenvo al intertexto, que en el caso de La Nacin es ms acentuado que en el
del manual de periodismo. Los gneros, y los estilos y los modos de cobertura
de los hechos, los preexisten: ambos manuales son interpretantes de signos que
se citan explcitamente, son condiciones de reconocimiento de otros discursos,
su lectura. 17 Es decir, se reconocen deudores de otros autores y medios, partes
de una trama discursiva que los incluye pero no como nicos actores.
Perfil, mientras tanto, aparece como descentrado en relacin con estos dos posicionamientos. Su aparente ausencia de restricciones lo relaciona con discursos de
otro tipo, literarios, por ejemplo, no periodsticos hablando siempre en trminos de
gneros periodsticos y sus reglas explcitas en manuales y no del discurso periodstico que se escribe efectivamente en los diarios y revistas con sus mltiples estilos.
De todos modos, en Cmo leer el diario, Perfil reconoce la existencia de los gneros
desde el momento en que los nombra en el captulo Diseo. Y reconocer la existencia de gneros es reconocer tambin sus normas, aunque no se expliciten. Pero el
no explicitarlas hace que construya una posicin diferente, que se construya como un
enunciador distinto, distanciado de los otros dos: el intratextual o inmanente y el in tertextual.
Bibliografa
Camps, S. y Pazos, L., Los gneros periodsticos, en As se hace periodismo. Manual
15 Vern, 1987, op. cit.
16 Por supuesto que a modo de efecto: no se est afirmando que haya sido ese el propsito de los autores de los textos estudiados.
17 Vern, 1987, op. cit.
96 Artculos
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 97 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
prctico de periodismo moderno, Buenos Aires, Beas Ediciones, 1994, pp. 71-89.
Clarn, La produccin de los textos, en Manual de Estilo, Buenos Aires, Clarn/Aguilar UTE, 1997, pp. 27-35.
El Pas, (1977), Gneros periodsticos, en El Pas. Libro de estilo, Madrid, Ediciones El Pas, 1990, pp. 23-42, (7ma edicin).
La Nacin, Estilos y gneros periodsticos, en Manual de Estilo y tica periods tica, Buenos Aires, La Nacin- Espasa Calpe-Planeta, 1997, pp. 23-36.
Martnez Valle, Mabel, Naturaleza del periodismo, La crnica y la nota, El reportaje y Periodismo de opinin, en Medios grficos y tcnicas periodsticas,
Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1997, pp. 43-98.
Narvaja de Arnoux, E.; Blanco, M. I.; Di Stfano, M., Las representaciones de la
lengua y de la prensa en los manuales de prensa en Argentina, Unidad en la diver sidad, Programa informativo sobre la lengua castellana, sl, 13 de septiembre de
2000, pp. 8.
Neurohr, Fabio, El problema del lenguaje periodstico en los manuales de estilo.
Lengua, tcnica e ideologa, Buenos Aires, Carrera de Ciencias de la Comunicacin,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, febrero de 2001, pp.
112 (tesina de grado).
Pez, Gustavo, Gneros periodsticos en manuales de estilo de diarios nacionales. Dos casos: Clarn y La Nacin, ponencia presentada en el 2do Congre so de RED COM A rg e n t i n a, Fac. Cs. Ss., Universidad de Lomas de Zamora,
2000, indito.
Perfil, Diseo, en Cmo leer el diario. Gramtica y estilo. Documentacin enci clopdica actualizada. Contexto social, jurdico y econmico, Buenos Aires, Libros
Perfil, 1998, pp. 233-266.
Petris, Jos Luis, Manuales de estilo, en Crnicas y naciones. Estilos de diario s/Estilos en diarios, Buenos Aires, Cntaro-Puerto de Palos, 1998, pp. 23-36.
Schaeffer, Jean-Marie, (1987), El archde la fotografa y El cono-indicial, en
La imagen precaria. Del dispositivo fotogrfico, Madrid, Ediciones Ctedra, 1990,
pp. 11-77, (Traduccin de Dolores Jimnez, edicin original: Limage prcaire. Du
dispositif photographique, Paris, ditions du Seuil, 1987).
Steimberg, Oscar, Proposiciones sobre el gnero, en Semitica de los medios ma sivos. El pasaje a los medios de los gneros populares, Buenos Aires, Atuel, 1993,
pp. 37-84.
Artculos 97
Pag. 80 a 98
4/5/06
11:44 AM
Page 98 ramon PLEYADES:Desktop Folder:ao 2004:Rev. Cientfica:CIENTIF. ARMAD
Vern, Eliseo, (1973) Para una semiologa de las operaciones translingsticas,
Lenguajes, 2, Buenos Aires, Nueva Visin, 1974, pp. 11-35 (ahora en Vern, Eliseo,
Conducta, estructura y comunicacin. Escritos tericos 1959-1973, Buenos Aires,
Amorrortu editores, 1996, pp. 221-248).
Vern, Eliseo, El sentido como produccin discursiva, en La semiosis social, Barcelona, Ed. Gedisa, 1987, pp. 124-133.
Vern, Eliseo, Mercado y estrategias enunciativas, en Esto no es un libro, Barcelona, Ed. Gedisa, 1999, pp. 95-97.
Yriart, Martn F., Manuales de estilo. Para qu sirve un manual de estilo?, Chas qui. Revista Latinoamericana de Comunicacin, 62, Quito, 1998, pp. 6.
98 Artculos
También podría gustarte
- Radios Municipales de La ArgentinaDocumento88 páginasRadios Municipales de La ArgentinaRodrigo RuizAún no hay calificaciones
- Las Chicas de La RadioDocumento74 páginasLas Chicas de La RadioPostítulo Periodismo UnrAún no hay calificaciones
- 6CAMPS Sibila PAZOS Luis Los Generos Periodisticos PDFDocumento15 páginas6CAMPS Sibila PAZOS Luis Los Generos Periodisticos PDFMiguel100% (2)
- Jóvenes Periodistas: Aprender un oficio en años de polarización política y precarización laboralDe EverandJóvenes Periodistas: Aprender un oficio en años de polarización política y precarización laboralAún no hay calificaciones
- Videla - María La Cacica de Los Tehuelche PDFDocumento14 páginasVidela - María La Cacica de Los Tehuelche PDFmarianavidelam50% (2)
- Patricia TerreroDocumento5 páginasPatricia TerreroArcticFloydAún no hay calificaciones
- Periodismo Social SílaboDocumento14 páginasPeriodismo Social SílabofelipsterAún no hay calificaciones
- Ansv Reportes Semanales de Siniestralidad 2021 Primer SemestreDocumento22 páginasAnsv Reportes Semanales de Siniestralidad 2021 Primer SemestreplanbnoticiasAún no hay calificaciones
- EGO DUCROT - Libro Intencionalidad Editorial PDFDocumento82 páginasEGO DUCROT - Libro Intencionalidad Editorial PDFRosario ZavalaAún no hay calificaciones
- De La Pirámide Invertida Al HipertextoDocumento7 páginasDe La Pirámide Invertida Al HipertextoPaula Bertolino100% (1)
- Conceptos de DiagramacionDocumento89 páginasConceptos de DiagramaciontetelestainAún no hay calificaciones
- El Tratamiento de La Puntuación en Los Libros de Estilo PeriodísticosDocumento28 páginasEl Tratamiento de La Puntuación en Los Libros de Estilo PeriodísticosAmbar RosalesAún no hay calificaciones
- Manual de Estio de Tercera - InformacionDocumento21 páginasManual de Estio de Tercera - InformacioncdperiodismoAún no hay calificaciones
- Folleto Guia de Fiestas Buenos AiresDocumento104 páginasFolleto Guia de Fiestas Buenos AiresGustavo Carlos ReynosoAún no hay calificaciones
- ESPECHE - Apuntes para La Construcción de Líneas EditorialesDocumento8 páginasESPECHE - Apuntes para La Construcción de Líneas EditorialesRosario ZavalaAún no hay calificaciones
- Resumen de Historia de Los Medios UpdatedDocumento95 páginasResumen de Historia de Los Medios UpdatedlauolazAún no hay calificaciones
- Éramos Pocos y Parió El Aura: Fotografía y Políticas de La Imagen en Los Albores de La Reproductibilidad Masiva en La ArgentinaDocumento24 páginasÉramos Pocos y Parió El Aura: Fotografía y Políticas de La Imagen en Los Albores de La Reproductibilidad Masiva en La ArgentinaDiego Fernando GuerraAún no hay calificaciones
- La Crónica PeriodísticaDocumento13 páginasLa Crónica PeriodísticamediosdeinfoCupAún no hay calificaciones
- "Noticia y Entrevista", Yanes MesaDocumento34 páginas"Noticia y Entrevista", Yanes MesaCésar De PablosAún no hay calificaciones
- Periodismo Transmedia. La Narración DistribuidaDocumento27 páginasPeriodismo Transmedia. La Narración DistribuidaYazmin MamaníAún no hay calificaciones
- Fotografía de Prensa, Instantes Decisivos de Una ÉpocaDocumento100 páginasFotografía de Prensa, Instantes Decisivos de Una ÉpocaCubaperiodistasAún no hay calificaciones
- "Como Nos Venden La Moto" - Chomsky RamonetDocumento61 páginas"Como Nos Venden La Moto" - Chomsky RamonetJavier Ernesto García Wong KitAún no hay calificaciones
- PERIODISMO INTERPRETATIVO - Crónicas y Reportajes 2013-IIDocumento119 páginasPERIODISMO INTERPRETATIVO - Crónicas y Reportajes 2013-IIJavier Ernesto García Wong Kit100% (3)
- La Importancia de Titular en Medios WebDocumento11 páginasLa Importancia de Titular en Medios Webcdperiodismo100% (3)
- Tesis Doctorado en Comunicación - María Itatí RodríguezDocumento333 páginasTesis Doctorado en Comunicación - María Itatí RodríguezDaviela Valera100% (1)
- 25 Viejo PeriodismoDocumento188 páginas25 Viejo PeriodismoMack100% (1)
- Página Al Viento No. 25Documento12 páginasPágina Al Viento No. 25Mario GallardoAún no hay calificaciones
- Periodismo en La UVI: La Precariedad en Las Colaboraciones Nacionales. Informe de SituaciónDocumento5 páginasPeriodismo en La UVI: La Precariedad en Las Colaboraciones Nacionales. Informe de SituaciónPressnet . El Periodismo en Internet . The Journalism in Internet . Rafael Ángel Fernández GutiérrezAún no hay calificaciones
- La Mercantilización de La Información - La Nueva Era Informativa en TelevisiónDocumento11 páginasLa Mercantilización de La Información - La Nueva Era Informativa en TelevisiónFabiolaRuizAún no hay calificaciones
- Memoria y Futuro TelamDocumento76 páginasMemoria y Futuro TelamSebastian SiddiAún no hay calificaciones
- L. GomisDocumento79 páginasL. GomisDébora CurettiAún no hay calificaciones
- Buitrón - Seis Reflexiones Sobre Periodismo Impreso y PeriodismoDocumento8 páginasBuitrón - Seis Reflexiones Sobre Periodismo Impreso y PeriodismoAlfredoHugoMarioCeciseAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La Comuna Campesina en El Socialismo RusoDocumento10 páginasBreve Historia de La Comuna Campesina en El Socialismo RusoespocinAún no hay calificaciones
- Bastenier Miguel Angel El Blanco Movil Curso de PeriodismoDocumento208 páginasBastenier Miguel Angel El Blanco Movil Curso de PeriodismoRodolfo BenencioAún no hay calificaciones
- Generos PeriodisticosDocumento13 páginasGeneros PeriodisticosfedericoaAún no hay calificaciones
- Manual de Estilo y Procedimientos TeleSURDocumento126 páginasManual de Estilo y Procedimientos TeleSURFarid El-Said100% (1)
- 2018 - Historia de La Comunicaión en Jujuy - Brunet, Marcelo AndrésDocumento373 páginas2018 - Historia de La Comunicaión en Jujuy - Brunet, Marcelo AndrésGonzalo CanteroAún no hay calificaciones
- El PeriodismoDocumento2 páginasEl PeriodismoRIGOSACOAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Escandallo - 15 de AgostoDocumento12 páginasClase 2 - Escandallo - 15 de AgostoSharon BlancAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Los ReportajesDocumento4 páginasClasificacion de Los ReportajesNaysha Fabiola Leon Cornejo50% (2)
- El Texto PeriodísticoDocumento20 páginasEl Texto PeriodísticoBertha Yoseymi Vásquez IturriagaAún no hay calificaciones
- Hallin Daniel C y Paolo Mancini - Sistemas Mediaticos ComparadoDocumento69 páginasHallin Daniel C y Paolo Mancini - Sistemas Mediaticos ComparadoCarl Baruch P100% (1)
- Programa Taller Periodismo en Épocas de Crisis y ResistenciaDocumento7 páginasPrograma Taller Periodismo en Épocas de Crisis y ResistenciaperiodismoentiemposdecrisisAún no hay calificaciones
- De Basadre A Brad Pizza o Al Revés - Por Jaime BedoyaDocumento5 páginasDe Basadre A Brad Pizza o Al Revés - Por Jaime BedoyaparacaAún no hay calificaciones
- Dossier Juicio UP1 GonteroDocumento60 páginasDossier Juicio UP1 GonteroFiscal GeneralAún no hay calificaciones
- Economia y PeriodismoDocumento18 páginasEconomia y PeriodismoJaunAún no hay calificaciones
- Aula Virtual Medios Impresos IDocumento5 páginasAula Virtual Medios Impresos ItatianaestevezAún no hay calificaciones
- Manual de Periodismo Gráfico y RadiofónicoDocumento10 páginasManual de Periodismo Gráfico y RadiofónicoBernardo SabiskyAún no hay calificaciones
- El País, ABC y El Mundo, Tres Manchetas, Tres Enfoques de Las NoticiasDocumento11 páginasEl País, ABC y El Mundo, Tres Manchetas, Tres Enfoques de Las NoticiasAlbertoLavínCompaeAún no hay calificaciones
- La Influencia Del Periodismo CiudadanoDocumento16 páginasLa Influencia Del Periodismo CiudadanoparcecuadorAún no hay calificaciones
- Capitulo Uno ReportajeDocumento17 páginasCapitulo Uno ReportajeJosé Manuel RamírezAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Medios Comunitarios en América LatinaDocumento36 páginasDesarrollo de Medios Comunitarios en América LatinaVicente BrunettiAún no hay calificaciones
- Fuentes de Información en La Sección de Deportes Del Diario La CapitalDocumento95 páginasFuentes de Información en La Sección de Deportes Del Diario La CapitalPostitulo PeriodismoAún no hay calificaciones
- Punto de Vista: Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentinaDe EverandPunto de Vista: Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentinaAún no hay calificaciones
- Periodismo: Entrevistas a trece grandesDe EverandPeriodismo: Entrevistas a trece grandesAún no hay calificaciones
- La vida por las ideas.: Los discursos públicos de Néstor Kirchner, 2006-2009De EverandLa vida por las ideas.: Los discursos públicos de Néstor Kirchner, 2006-2009Aún no hay calificaciones
- Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIDe EverandLos dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIAún no hay calificaciones
- Desde el otro lado del río: Las Compañías-La Serena. Operación de segregación territorialDe EverandDesde el otro lado del río: Las Compañías-La Serena. Operación de segregación territorialAún no hay calificaciones