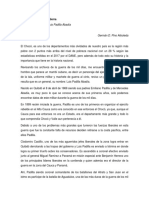Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Politización y Campesinos - Marco Palacios
Politización y Campesinos - Marco Palacios
Cargado por
Jorge CalderonDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Politización y Campesinos - Marco Palacios
Politización y Campesinos - Marco Palacios
Cargado por
Jorge CalderonCopyright:
Formatos disponibles
CAPTULO VI
POLITIZACIN y CAMPESINOS
LA DISPUTA POR LOS CAMPESINOS INCONFORMES
Divisivo por naturaleza, el problema campesino tiene larga historia en Colombia. La titulacin de la propiedad y la reforma de la tenencia de la tierra
con preferencia al pequeo cultivador familiar han sido banderas de las corrientes izquierdistas del Liberalismo colombiano. Aunque el tema no figur
en la lista de propuestas "socialistas" del Partido Liberal de los aos veinte,
fue ostensible la tendencia campesinista de amplios sectores. Era, quizs,
una reaccin a los desafos de los Conservadores que, desde el Gobierno, el
Congreso y los tribunales, intervenan en favor de colonos y estancieros.
Para algunos, sin embargo, el adversario, acaso el enemigo, estaba en otro
lado: en los Socialistas y los Comunistas que penetraban en haciendas y ganaban simpatas campesinas en algunos municipios cafeteros en Cundinamarca y Tolima. Los amigos del latifundio actuaron ms bien agazapados de
suerte que los principales debates pblicos se dieron entre campesinistas de
diferente estirpe ideolgica.
Conviene aclarar que la historiografa poltica del perodo, independientemente de su calidad, presenta altos niveles de subjetividad militante y, en
algunos casos, es rayana en la hagiografa. Aunque las investigaciones de los
acadmicos extranjeros parecen librar algo mejor esta situacin, apareci
recientemente una historiografa revisionista que plantea y sita los problemas ms all de la banalidad roji.lzul y de los clichs progreso/reaccin, tradicin/modernidad l.
Al tiempo que los campesinos rebeldes del Tequendama luchaban por
cambiar el rgimen laboral de las haciendas de caf y los del Sumapaz por
titular parcelas en baldos, sus intermediarios polticos libraron una de las
luchas doctrinarias ms intensas del siglo xx. La confrontacin quiso zanjar
la lucha que haba quedado pendiente en la dcada de 1920 sobre la cooptacin de los Socialistas. Ahora tos Comunistas, herederos de tos Socialistas
intransigentes, se encontraron en las peores coyunturas imaginables. Fueron
partido (Seccin Colombiana de la Internacional Comunista, como se ufana1 Entre
estos se destacan, por ejemplo, Jos estudios de Renn Silva (2006; 2005; 2009).
139
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
140
POLITIZACIN y CAMPESINOS
ban decirlo) en el momento del ascenso de Stalin que, segn parece, fue simultneamente el momento ms anticampesinista y el ms sectario de la
historia sovitica (1929-1933). Con el sello de la IC extremaron el lenguaje
contra los "putchistas". Purgados estos, la emprendieron contra los Liberales
de todos los matices y contra los kulaks 2. Aunque en 1934 empezaron a recoger velas, los Liberales les haban aceptado el desafo y ofrecan lenguajes de
cambio social ms sutiles y efectivos, y parecan dispuestos a adoptar soluciones prcticas y verstiles contra el latifundio.
Una vez que los Comunistas proclamaron su internacionalismo, los Liberales, los Conservadores y la Iglesia pudieron estigmatizarlos a discrecin:
ateos, materialistas, exticos y extraos a la tradicin cultural colombiana
(Jaramillo, 2007, pp. 257-275). Simultneamente, hicieron el elogio de la
propiedad campesina. En la opinin colombiana, o, si se quiere, en la reducida "esfera pblica de la burguesa", el pcc apareca fraguado en un crisol
moscovita, en la periferia autocrtica de la civilizacin europea. Considerada la impronta eurocntrica de la cultura poltica colombiana, semejante
percepcin llamaba al estigma indeleble. Como reaccin, los Comunistas anclaron en el sectarismo y el intercambio retrico que fue particularmente
intenso con Jorge Elicer Gaitn, su competidor ms fuerte en las bases populares.
El ao 1935 fue como la divisoria de aguas de esta confrontacin: a) los
Comunistas dieron un viraje de 180 grados; de la poltica "clase contra clase"
se movieron hacia las alianzas del Frente Popular; b) la agitacin social cedi no slo porque los efectos de la crisis mundial empezaron a remitir, sino
porque las soluciones prcticas y la poderosa retrica del gobierno de la "revolucin en marcha" incrementaron la capacidad de cooptacin popular.
Los Liberales lograron negociar en el Congreso iniciativas de cambio
constitucional y legal para resolver el conflicto de los baldos. Parceladas varias haciendas y desmontado el conflicto de Fusagasug, se despreocuparon
del tema de los arrendatarios que para ellos se limitaba a Viot, municipio
controlado por el pcc. Ms importante, los Liberales ya no eran el pararrayos
de la contrarrevolucin preventiva fraguada por los Conservadores y la Iglesia; este papel lo transfirieron a los Comunistas que, habida cuenta de su debilidad en el frente electoral, resultaron marginados de la negociacin de
una ley agraria.
2 En este contexto cundinamarqus kulak, palabra rusa, se refiere al an'endatario que tiene
la capacidad de emplear otros campesinos como jornaleros temporales o subarrendatarios permanentes en la explotacin de la parcela o estancia que le entrega la hacienda. Genricamente
es el campesino acomodado. Estos campesinos fueron beneficiarios importantes cuando se parcelaron haciendas de caf en Fusagasug y Viot. Los kulaks fueron considerados el enemigo
principal en la colectivizacin de la agricultura sovitica emprendida bajo la directriz de Stalin,
(1929-1933).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITIZACJN y CAMPESINOS
141
El presente captulo no antepone la economa a la cultura o las "polticas
de clase social" a las "polticas de identidad", conforme al giro posmodernista de la dcada de 1970. Aunque acentuamos las limitaciones del relativismo
de "la poltica como cultura", no regresamos al pozo sin fondo del determinismo; a la narrativa de las teleologas liberales y marxistas. Sin ser economicista, este trabajo considera que la propiedad agraria -su distribucin,
cantidad, calidad, localizacin- es fundamento insoslayable de las relaciones sociales en el mundo rural y de las formas que adopte la accin individual y colectiva por su acceso o su defensa, mxime cuando aparece orientada polticamente y cohesionada por grupos y partidos polticos. Incluso,
como dijimos, la propiedad campesina es una relacin social compleja de la
cual son piezas clave la posesin del predio y la representacin racional y
emocional de la patria chica. No slo define la identidad de las familias sino
la de los vecindarios; all se anudan los lazos de los campesinos con las cabeceras municipales, las provincias y, eventualmente, con el Estado nacional,
sus leyes, jueces y policas. No sobra decir que desde los distintos niveles territoriales del Estado, la clase poltica (y el clero) proponen los valores, principios ideolgicos e instituciones que definen los nexos con los diferentes
campesinados.
LA CLASE POLTICA Y EL CLICH DEL FEUDALISMO EN COLOMBIA
El ingreso de polticos y abogados litigantes a las zonas de agitacin oblig a
capataces y mayordomos a redoblar la vigilancia y rastrear el movimiento de
las personas dentro de las haciendas, restringir el trnsito por los caminos
interiores, prohibir a los arrendatarios alojar gentes extraas y a inducirlos a
informar sobre "cualquier situacin irregular". Estos abusos fueron denunciados en el Congreso como una prueba ms del feudalismo~.
Los libretos del cOllti/lllll111 reforma-revolucin de los afios treinta sacaron buenos dividendos de aquella expresin de Marx segn la cual "es demasiado cmodo ser 'liberal' a costa de la Edad Media" (Marx, 1931, p. 534).
Por velada, la crtica pblica de las haciendas de cafc se apoyaba en una especie de tradicin ideolgica liberal, "antifeudal", que compartan algunos
sectores de las clases dirigentes colombianas. El "feudalismo" y sus "vestigios" sustanciaban el propsito de abolir instituciones cOlporativas y universalizar la propiedad privada. Ahora bien, si "feudal" o "selvidumbre" son categoras histricas, jurdicas, econmicas o sociolgicas de origen europeo,
los polticos colombianos las transformaron en consignas y clichs de sus
campaas electorales o de organizacin, agitacin .v propaganda revolucio1 Ver entre otros: Allales de la edil/ara de Represell/all/es, 3 de nov'iembre de 1932, p. 701; 4 de
noviembre de 1932, p. 711; 6 de nO\embre de 1935 y 11 de noviembre de 1937, p. 767.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
142
POLITlZACIN y CAMPESINOS
naria. En el fondo, sin embargo, se cuestionaba el tradicionalismo social y
poltico del mundo rural, cosa nada trivial que, en lo posible, debemos ver
con los ojos de los contemporneos. Por feudalismo dichos polticos tambin entendieron la pobreza opresiva de las mayoras campesinas, aisladas y
atomizadas, y el control poltico local de terratenientes y gamonales. Desde
su punto de vista el feudalismo no se reduca a una "estructura" de relaciones agrarias, jurdicas y sociales (que, insistimos, no eran feudales) sino al
entramado poltico e ideolgico, a la superestructura del "modo de produccin" colombiano.
La disputa entre Liberales y Socialistas revolucionarios no vers tanto
sobre el concepto de "feudalismo" como en tomo a la estrategia para superarlo. Los primeros, incluidos los gaitanistas, pensaban que, al igual que en
la Revolucin francesa, su abolicin era un fin en s: bastara el cambio legal
para transformar a los colonos y arrendatarios en propietarios y ciudadanos.
Una especie de ley insondable de la historia exiga derrotar al Partido Conservador y reformar su "constitucin autori taria de 1886", tan feudales como
el latifundismo parasitario que se amparaba en la doctrina legal de la "posesin inscrita". Dispuestos a llevar al pas al capitalismo moderno, los jefes de
la "revolucin Liberal" sostuvieron que por medio de la reforma constitucional y legal desaparecera la superestnlctura clerical-Conservadora que cerraba la representacin poltica y el camino a la pequea propiedad rural; que
desnaturalizaba el papel social liberador de la educacin, y que negaba los
valores democrticos ms fundamentales. Para ser exitosa, esta lucha deba
alTaigarse en el voto popular, de suerte que la reforma electoral fue preocupacin central de los gobiernos de Olaya y Lpez. Era una ruta prometedora
aunque plagada de peligros, si se considera que en los procesos electorales, y
en especial los que marcaron cambios de rgimen poltico (1930-31 y 194546), aumentaba en veredas y poblaciones la frecuencia e intensidad de la
violencia poltica.
Las referencias de los Comunistas venan de lecciones estereotipadas de
la Revolucin bolchevique y del compendio de Stalin, Fundamentos de Leninismo (1925), que se apresuraron a tallar en piedra. Marx haha propuesto el
concepto "revolucin burguesa" para comprender la transicin del feudalismo al capitalismo, cuyo paradigma era la Revolucin francesa 4 . Lenin y la
Tercera Internacional acuaron el trmino "revolucin democrtico-burguesa" para designar las revoluciones de la nueva poca histrica "del imperialismo y la revolucin proletaria". En sta el paradigma era la Revolucin
bolchevique de modo que el proletariado de los "pases coloniales y semicoloniales" estaba llamado a encabezar las luchas de liberacin nacional en
4 Una crtica sugestiva sobre la versin de Mat-x de la Revolucin francesa y el carcter ambiguo que all juegan Jos campesinos, se encuentra en McPhee (J 989, pp. 1265- J 280).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITIZACN y CAMPESINOS
143
alianza con la "burguesa nacional" y el campesinados. Esa revolucin dirigida por los comunistas habra de ser "antifeudal y democrtica" o "democrtico burguesa". Realizada sta, podra pasarse a la siguiente etapa: la revolucin socialista. Sin embargo, como veremos adelante, en sus comienzos
los Comunistas colombianos no tenan claro si en el pas haba o no una
"burguesa nacional" y cmo unir o separar las dos etapas. El asunto se resolvelia en 1935 con la poltica del Frente Popular y la invencin poltica del
lopismo como representativa de una "burguesa nacional".
Habra que investigar por qu ni el Partido Conservador ni la jerarqua
catlica apelaron con ms fuerza y conviccin a las encclicas sociales que
ofrecan una poderosa argumentacin iusnaturalista frente al subjetivismo
julidico de la propiedad individual. No hubo entonces una alternativa "social cristiana" en Colombia y, por lo pronto, qued despejado el campo ideolgico para una breve hegemona que disputaron Liberales y Comunistas y
que ganaron los primeros. Sin embargo, en el Partido Conservador aparecieron los pragmticos y, aunque las argumentaciones doctrinarias de cuo catlico quedaron a un lado, reducidas a un mbito ms universitario, estos
apoyaron la reforma Liberal en cuanto limitaba el absolutismo del CC, y se
movieron mejor desde el lado empresarial. As tenemos la panacea del pequeo caficultor que ofreca la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, bajo la gerencia de Mariano Ospina Prez quien, junto con otro
destacado Conservador, el mencionado Garca Cadena, gerente del BAH, propusieron la parcelacin voluntaria de las haciendas y la difusin del crdito
agrario al pequeo propietario, como un medio de afianzar el progreso del
pas y la concordia social. En este contexto surgi y se desarroll rpidamente la Caja de Crdito Agrario. No obstante, en uno de sus comentarios irnicos, Luis Ospina Vsquez calific a Garda Cadena de "campesinista romntico" y de hombre de "sencillez virgiliana", no tanto por sus ejecutorias en el
BAH como por sus posiciones "disidentes" y "confusas", expuestas en un Iiblito de economa colombiana (Ospina, 1934, pp. 461-2).
Debe subrayarse que aquel momento poltico de "la cuestin agraria" colombiana coincidi con la crisis mundial del liberalismo y del Estado liberal,
y de sus nociones filosficas y Jundlcas . .I::.,>te fue el contexto en que gan
centralidad el tema del derecho de propiedad de la tierra. Por entonces, el
individualismo metodolgico enfrentaba mltiples retos: del marxismo revolucionario al "solidarismo" de la escuela de Durkhcim y las versiones ora secularistas y positivistas del "derecho social", ora catlicas, unas y otras atemperadas por los parsimoniosos y taimados abogados colombianos.
Por supuesto que los nexos del campesinado y el Estado colombiano no
eran nuevos. A diferencia de otras latitudes del mundo, particularmente de
5 Ver Klller, "Sobre el concepto de revolucin burguesa y de revolucin democrtico-burguesa en Lenin", (1983, pp. 244-245).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
144
POLITIZACIN y CAMPESINOS
Asia, el Estado colombiano no extraa impuestos directos de la tierra (salvo
el predial) y la conexin se estableca por dos vas subrayadas en la historiografa: la electoral, a veces con participacin del clero, y la del reclutamiento
para los ejrcitos rojos o azules de las guerras civiles del siglo XIX y para el
Ejrcito nacional del siglo xx (Deas, 1973, pp. 118-140; 2002, pp. 77-93).
A comienzos del siglo xx, yen diferentes tonos, los Liberales colombianos cri ticaron la doctrina radical del liberalismo econmico y la redefinieron
a partir de un postulado segn el cual el progreso traera la libertad y no al
revs. Los principales impulsores de esta corriente fueron Rafael Uribe Uribe y Carlos Arturo Torres, e impactaron la "generacin del centenario" (Ospina, 1955, pp. 328-335). Precisamente los Centenaristas habran de dominar la escena poltica de los aos treinta y gran parte de su xito provino del
saber cooptar una nueva generacin de dirigentes dispuestos a movilizar las
masas populares urbanas y rurales. De esa generacin hacan parte literatos,
artistas, periodistas y abogados con hambre de poder y de hacer historia.
La intermediacin poltica segua las reglas y valores entendidos del gamonalismo. Pero, en unos cuantos municipios, las movilizaciones reorientaron las lealtades partidistas y alcanzaron a fracturar o mellar las redes de
clientela. En estos casos, al vincular el descontento campesino a la poltica
nacional, los intermediarios crearon un lenguaje propio, rebasaron el mbito geogrfico de las localidades y generaron expectativas en tres campos: la
redistribucin de la tien"a; la reforma de las reglas laborales en las haciendas
y una mayor participacin en la poltica. Desde esta perspectiva, las movilizaciones parecan transcurrir en un plano diferente al establecido por el
clientelismo electoral y podan desafiarlo en la base. Sin embargo, el conflicto planteado por los intermediarios termin en transaccin, no en revolucin.
En los aos treinta los Liberales tuvieron oportunidad de gobernar y administrar; legislar y juzgar. Los Comunistas, empero, no alcanzaron la fuerza
electoral suficiente para ser tenidos en cuenta en ninguno de los mbitos del
proceso gubernativo nacional, al punto que en la legislatura de 1936 ningn /
miembro del pcc ocup un escao. Aparte de que los Comunistas se enjaula- v
ron en una organizacin centralizada y de frrea ortodoxia, los Liberales tuvieron lderes competitivos e imaginativos que se movan familiarmente en
el frente antilatifundista con ideas simples, fre~cas y lenguaje eficaz. Quizs
el sectarismo Comunista, de un lado, y del otro, la simultnea apertura Liberal, impidieron el desarrollo de una izquierda moderna.
La destreza Liberal de cooptacin no era novedad. En un partido cuyos
dirigentes provenan o estaban muy cerca de las clases propietarias, las alarmas frente al potencial socialista y radical se haban prendido en la Guerra
de los Mil Das. Al respecto suelen citarse las maniobras de Benjamn Herrera para atraer socialistas en la dcada del diez y primera mitad de los veinte.
Esta tctica que tuvo efectos favorables en la juventud profesional de familia
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
145
POLlTIZACIN y CAM PESINOS
Liberal que, si bien se senta atrada por la Revolucin msa y la destmccin
de la autocracia zarista, festej, con muy pocas excepciones, la maniobra de
integrar al partido los socialistas predispuestos. La prctica continu6 . As,
el futuro presidente Lpez Pumarejo, en trnsito de banquero a poltico,
jug la carta alarmista frente a las movilizaciones organizadas por la izquierda radical, aunque tuvo el buen tino de acusar al Gobierno de sembrar el
miedo y slo recurrir a la represin.
La muerte de Herrera, en 1924, acentu la divisin del Liberalismo entre
los "militaristas" que an crean en las bondades de la guerra civil y los "civilistas" que, sin renunciar al espritu sectario, haban aprendido las lecciones
del ltimo tramo del siglo XIX y se empeaban en actuar dentro de la ley. Sobra decir que esta divisoria se pasaba con gran facilidad. Haba grados relativos: en 1929 el "civilista" Lpez era menos "civilista" que Olaya, quien haba sido connotado "militarista" 10 aii.os atrs (Horgan, 1983, pp. 11 0-127).
Tambin crea Lpez en las virtudes de ganarse socialistas y habl en clave
radical, de izquierda. En este contexto hizo pblicas dos cartas de abril y
mayo de 1928, muy citadas, que envi a Nemesio Camacho, uno de los triunviras del Partid0 7 . Reconociendo el trabajo de los socialistas en el campo
colombiano que para mayor efecto retrico Lpez simboliz en Mara Cano,
"la flor del trabajo revolucionario", seal que haba dejado a los Liberales
en una posicin "muy desairada".
Qu mucho, pues, que los conservadores y los pseudo liberales atribuyan a las
dochinas de Lenin y Trotzky (sic) el fermento social contra el orden y los intereses creados por ellos, para no reconocer que Mara Cano predica la rebelda contra estos intereses y contra el orden en que descansan desde la roca escarpada de
la injusticia general a que se encuentran sometidas las masas populares? (Lpez
a Nemesio Carnacho, en El Tiempo, 24 de mayo de 1928, p. 4).
6 Futuros dirigentes y publicistas del Partido Liberal como Gabriel Turbay (candidato presidencial en 1946), Moiss Prieto y Jos Mar (seudnimo literario de Jos Vicente Combariza)
eran, en los aos de 1920, activistas pmsoviticos. El primero, por ejemplo, pidi en la Conferencia Socialista de 1924 erigir un monumento al recientemente fallecido V1adimir Illich Lenin.
Como muchos otros, jugarian papeles importantes en el Liberalismo, las letras y el periodismo;
la poltica y la administracin. (Meschkat, 2008, pp. 39-55); (Vanegas, 2008, pp. 25-38).
7 La carta del 25 de abril de 1928 fue publicada en El Tiempo, jueves 26 de abril de 1928, pp. 1
Y4. La del 20 de mayo de 1928 tambin fue publicada ntegra en El Tiempo, jueves 24 de mayo de
1928, pp. 1 Y 9. La primera cal1a fue reproducida en Eastman (comp.) (1979, pp. 55-61).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITlZACIN y CAMPESINOS
146
TRADICIONES DE VIOLENCIA Y CONSPIRACIN
"Militaristas" y "civilistas" gravitaban en el campo de la memoria Liberal de
la Guerra de los Mil Das (1899-1903). Uno de sus productos ms perdurables, aunque un tanto invisible, fue el radicalismo popular de las bases electorales. Las guerras civiles fueron, recordemos, manifestaciones normales
de la polarizacin bipartidista fraguada desde la misma Independencia, que
se haba cristalizado hacia la dcada de los cuarenta en una peculiar trayectoria de elecciones-guerras (in)civiles-elecciones.
De principio a fin la Guerra de los Mil Das consisti en una sucesin de
combates en pequea escala, desarticulados, difuminados, errticos, inconclusos, improvisados, a cargo de unidades y guerrillas, aunque los jefes "guerreristas" que armaron algo parecido a ejrcitos sufrieron la derrota unos
seis meses despus de lanzarse a su aventura (Duque, 2010; Bergquist, 1978,
pp. 158-185). En los dos aos siguientes las huestes rojas no pudieron realizar ofensivas de aliento, salvo en Panam. Sembraron, sin embargo, las semillas de un radicalismo plebeyo que, en algunas coyunturas nacionales de
la primera mitad del siglo xx, se agitaba en tomo al Leitmotiv de tomar las
armas. Baste pensar los lugares de este anuncio gubernamental de mediados
de 1902:
si los principales revolucionarios que quedan en armas, como son los de Sumapaz, Tequendama, La Palma, Norte y Centro del Tolima, las deponen y se someten al gobierno, los presos polticos y prisioneros de guerra que estn a disposicin de ste, sern puestos en libertad y entrarn en pleno goce del indultoS.
Aparte de las comarcas mencionadas, los guel-rilleros Liberales encontraron refugio en los Llanos Orientales, San Vicente de Chucur, el sur del
Tolima y las vertientes que caen al valle del Alto Magdalena, zonas todas que
habran de ser teatros de confrontaciones polticas en la dcada de los veinte
y en La Violencia de mediados del siglo xx, as como en el actual conflicto
armado.
En J 903, con las secuelas de la hiperinOacin monetaria y la separacin
de Panam, las clases dirigentes cerraron el expediente del fratricidio. En
esta operacin les fue de mucha ayuda la leyenda de las cien mil bajas mortales de los Mil Das (de a cien por da), cifra irreal que muchos acadmicos
suelen citar como dato cierto. Equivaldra al 2,5% de la poblacin total, superior al de la guerra civil de Estados Unidos (2%), destructiva en razn de la
movilizacin masiva, la prolongacin y la tecnologa blica industrial. Por el
contrario, las acciones militares de los Mil Das fueron breves y con altiba8
Decreto 923 de 12 de junio de 1902, Diario Oficial, 21 de junio de 1902.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLlTIZACIN y CAMPESINOS
147
jos; las armas, especialmente las de la faccin roja, fueron el machete, el artefacto ms empleado en la mortfera batalla de Palonegro (11-25 de mayo
de 1900), la mayor confrontacin en toda la guerra.
Con todo, la leyenda de terrible destruccin apacigu los nimos y abri
camino a la concordia, de suerte que las dcadas posteriores han sido consideradas por la historiografa como un oasis de paz nacional. Sin embargo, a
la atmsfera poltica de entonces bien puede aplicarse la metfora del captulo XIII de El Leviatn de Hobbes, sobre la guerra y el mal tiempo. Puesto
que la naturaleza de ste no consiste en uno o dos aguaceros sino en la propensin a llover varios das, la naturaleza de la guerra no consiste en la lucha
activa sino en la determinacin a luchar durante todo el tiempo en que no
haya seguridad de lo contrario. Era, pues, una paz armada. La violencia electoral confirmaba que el sectarismo bipartidista subyaca en la cultura poltica, aunque un ejrcito profesional mediaba en las disputas electorales y disuada a los jefes de partido a emplear las armas 9
El ambiente volvi a calentarse en 1910, cuando se reanudaron las pujas
electorales. Abundaron los incidentes de fraude electoral, intimidacin y violencia desembozada y, a raz de las elecciones presidenciales de 1922, el pas
volvi al borde la guerra civil. Poco antes de morir, en febrero de 1924, Benjamn Herrera, uno de los jefes de los Mil Das y candidato derrotado, envi
un "memorial poltico" al presidente Conservador, Pedro Nel Ospina, denunciando una serie de asesinatos de ciudadanos Liberales en unos 50 municipios del pas.
La sucesin de todos esos atentados contra la vida de los ciudadanos indefensos
y por aadidura en ejercicio de una legtima prerrogativa, (participar en las elec-
ciones, MP) tienen, adems otra causa inmediata: el aparato guerrero con que el
partido que gobierna quiso rodear el debate para Presidente de la Repblica. que
se inici en 1921, a fin de exacerbar los nimos; la explotacin anticristiana de la
fe para exaltar las creencias religiosas y, por encima de todo la distribucin de armas entre los particulares hecha en forma ostensible por las autoridades, lo que
equivala a permitir el exterminio de los colombianos que no simpatizaran con el
candidato conservador; exterminio exaltado por parte del clero en prdicas incendiarias (Memorial po[(tico del seor general don Benjamn Herrera, 1924, pp.
VI-Vil).
Muerto el rival, Ospina decidi publicar su propia respuesta, acompandola con un grueso paquete de telegramas de apoyo, provenientes de
todo el pas. Mencion' puntualmente los casos denunciados por el fallecido
jefe Liberal y cit el Renacimiento, publicacin del Directorio Liberal del
Huila, para demostrar el carcter violento y subversivo de los rojos:
9
Es la tesis central de Pinzn de Lewin (1994).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
148
POLITIZACIN y CAMPESINOS
La historia del mundo moderno nos ensea que all donde la justicia y la iniquidad han pretendido perseverar, e imponerse o el fraude y 'la violencia', los pueblos reaccionan naturalmente por medio de 'la violencia', mas no ya por actos
colectivos de guerra y asonada, sino por actos individuales que procuran la eliminacin o supresin de determinados individuos a quienes se considera responsables de actos oficiales contra las garantas sociales o contra la riqueza pblica. Este modo de reaccionar es como una etapa en la evolucin social de los
pueblos, que en esa forma, en vez de guen"a civil, consideraran hacer labor ms
eficaz y menos costosa en beneficio de los grandes intereses sociales. (. .. ) Cuando
se cierran los caminos legales y pacficos, se abren los de 'la violencia' y se precipita a los oprimidos y explotados (. .. ) en la pendiente del atentado personal,
como nico medio de hacer la defensa personal y la defensa social. No es cuestin poltica; es pura cuestin social (pp. XXX-XXXIV)IO.
Algunos sectores Conservadores suponan que el poder disuasivo del
Ejrcito Nacional haria innecesaria la bsqueda de otros mecanismos institucionales para responder a las protestas locales tradicionales libradas por
indgenas o artesanos, o las de proyeccin nacional e internacional que planteaba el naciente proletariado en las comarcas de frontera extractiva, como
la Zona Bananera de Santa Marta o los campos petroleros de Barrancabermeja. All se presentaron las primeras huelgas que desbordaron los marcos
locales y localistas, como la de los trabajadores de la United Fruit Company,
en diciembre de 1928, que termin en una matanza de trabajadores a manos
del Ejrcito, justificada al aducir que los huelguistas eran comunistas, insurrectos camuflados de trabajadores (Informe que rinde el Jefe Civil y Militar,
pp. 132-133).
En los aos treinta el pcc se ufanaba de ofrecer una estrategia para tomarse el poder y una infraestructura organizacional vertical ("el partido vanguardia de clase") que, proclamaba, eran superiores a las dems conocidas,
ahora o antes. Pero, quizs por consideraciones tcticas en las que debi
contar la percepcin de su fragilidad organizativa, no se plante transformar
las movilizaciones agrarias o de los trabajadores petroleros en rebelin y /
mucho menos en insurgencia armada} l. Ms bien se dedic a jugar sectariamente, quizs con miras a formar una base electoral propia en algunas localidades.
10 Renacimiento, rgano del DirectOlio Liberal del Departamento del Huila, n 12, 18 de marde 1922.
11 Sobre estos conceptos de rebelin e insurgencia annada ver Desai y Eckstein (1990, pp.
441-465); Lichbach (1994, pp. 383-418).
zo
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
\
POLITlZACIN y CAMPESINOS
149
El sectarismo le pag dividendos en sus zonas rurales y, en este aspecto,
coincidi con sus competidores, Liberales y gaitanistas que, sin ambigedades, tambin optaron por las viejas coslumbresJ 2 .
De esta suerte, cada uno de los grupos intermediarios tom como algo
propio y exclusivo un discurso que, sin embargo, tena un sustrato comn
emocional y legalista. Difundieron en pueblos y veredas las nociones de "derecho de huelga", "salario bsico", "jornada de ocho horas", "ligas campesinas", "sindicatos", "libertad de cultivos", o el postulado de que "la tierra es de
quien la trabaja". Estas consignas en el mundo campesino parecan ms tiles que el abecedario o las columnas de sumar y restar; adicionalmente, entusiasmaban ms. Las izquierdas socialistas dieron acogida a nuevas expresiones, a una especie de folclor-protesta que buscaba escapar de la cultura
poltica del bipartidismo, como esta pendenciera Guavina (sic) de los campesinos boyacenses:
Para que los pobres todos
vivamos en armona,
sin liberales ni godos
y libres de hipocresa.
S seores burguesitos,
el triunfo siempre lo haremos,
y aunque nos cueste la vida
a ustedes bajaremos.
Ya no iremos a las umas
como animales arriados
porque en el socialismo
S0l110S jefes y soldados.
Porque el liberal es de oro
y los goditos de plata
pero cuando nos araan
lo mismo es gato que gata.
Y pa alimentar los salarins,
y pa que haya economa
mataremos a los Z~lganos
que tiene la polica
(Claridad, n 50, 13 de abril de 1928, p. 3).
12 Sobl"e lINIR es iluminador Lpez (1936), fuel1emente resentido por la vuelta de Gaitn al
Pal"Lido Liberal, signo irrefutable, escribe, de su ambicin desmedida.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
150
POLITIZACIN y CAMPESINOS
LA POLTICA EN EL MUNICIPIO
En el sistema bipartidista, el gamonal era el eslabn que mantena al da las
relaciones de la Repblica y el municipio, aunque poco sabemos de las variaciones locales. En los documentos administrativos aparecen prominentemente los alcaldes, funcionarios designados por los gobernadores, quienes, a
su vez, eran de libre nombramiento y remocin del presidente de la Repblica. Puede ser que alcaldes y gamonales fueran una sola persona, pero en la
Cundinamarca de los aos treinta haba madurado una especie de funcionariada de alcaldes, verdaderos profesionales que los gobernadores rotaban
por los municipios atendiendo criterios de experiencia, casi siempre con miras electorales. Dado el carcter faccioso de la actividad partidista, era posible que un alcalde de turno chocara con el gamonal de un municipio. Ni alcaldes ni gamonales manejaban en Cundinamarca la esculida fuerza de
polica, al menos en el momento clucial del reclutamiento, en cual mediaban las amistades partidistas.
Aunque la versin corriente sostiene que las movilizaciones de Viot y
Fusagasug emplearon mtodos violentos, propios de una rebelin agraria,
las fuentes permiten sostener lo contrario. Esto es, que la violencia provino
ms de la acciones de la Guardia Departamental de Cundinamarca contra las
marchas y demostraciones pacficas y ruidosas que organizaban las ligas en
los cascos municipales. De este modo, con el trascurrir del tiempo fueron
ms frecuentes los enfrentamientos de comisiones de polica con grupos de
arrendatarios que trataban de impedir desahucios o con colonos expulsados
de sus parcelas monte adentro 13 . El investigador no encuentra casos documentados de acciones tales como incendio de cafetales o caaverales; abigeato en gran escala; destruccin de plantas de beneficio o de depsitos de
caf en grano; demolicin de puentes; destruccin de caminos, o "enjuiciamientos" en masa de propietarios o administradores. Ningn hacendado
perdi la vida a manos de los campesinos descontentos, aunque s unos pocos administradores y mayordomos de las haciendas.
No haba en Colombia, como en los Andes centrales sudamericanos o en
Asia, una tradicin de rebeliones agrarias, aunque s haba una larga tradicin de litigio legal. En este punto valga recordar la conocida conclusin de
Max Weber cuando sopes la racionalidad formal del sistema del "derecho
romano continental" y la "irracionalidad" del sistema del Common Law, que
inclua el "caos" de los derechos de propiedad del agua. Cabe resaltar que el
J3 Sobre la reducida violencia en estas movilizaciones, Marco Palacios (1 979b, pp. 159-173).
El sistema de vasos comunicantes de la estmctura agraria y la violencia poltica en Colombia
fue tpico en los anlisis marxistas de la dcada de los sesenta. Ver, por ejemplo, Posada (1960,
pp. 9-69) Y Gilhodes (1974).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
151
POLlTrZACIN y CAMPESINOS
temprano desarrollo de Inglaterra radicaba en la mentalidad moderna de los
jueces y el alto costo de litigar que marginaba los pobres del sistema judicial.
Situados en este registro, el papel de los abogados en los movimientos
agrarios colombianos fue fundamental porque abati los costos de acceso de
los campesinos a los jueces y a la administracin pblica. El caso de Paulo
Emilio Sabogal Gonzlez es ilustrativo por la incesante labor que despleg
desde el PRS y luego desde el pec, del que fue suplente del Bur Poltico del
Comit Central. Con cierto sarcasmo confes su "legalismo" en un agitado
debate interno en estos trminos:
En cuanto a la aseveracin que se hace respecto a mi labor en la rama campesina, sobre mi "legalismo", quiero hacer constar que ese legalismo mo ha tenido
como resultado el sacar de las crceles de Ibagu, La Palma, Bogot, Viot, Cali y
otros lugares, ms de trescientos C.c. (compaeros camaradas?, MP) sin que jams se me haya reconocido un centavo como honorarios, haciendo muchas veces gastos de mi bolsillo, y reto desde ahora a cualquiera de los miembros del
partido que me cite un caso en que a m se me haya pagado honorarios por esa
labor profesional. Tambin se me acusa de legalismo porque me he hecho cargo
de varios poderes para gestionar asuntos judiciales, poderes que de no haber
aceptado yo, habran encomendado a otros abogados. Tambin quiero hacer
constar que la penetracin dentro del campesinado, se ha facilitado debido a mi
contacto con las masas campesinas a quienes he ligado con miembros del partido mismo para finalidades revolucionarias (Carta de Paulo E. Sabogal )14.
La accin violenta encajaba mejor en los patrones colombianos de movilizacin poltica que en los de la rebelin agraria. Resulta muy reveladora la
actividad de la polica, institucionalmente dbil, sin un lugar preciso en las
jerarquas estatales de la nacin, los departamentos y municipios, sin presupuestos adecuados y saturada de maas clientelistas. Aunque el amartelamiento de haciendas y latifundios con alcaldes y policas Oua como si fuera
expresin de un orden natUl'al en que convergan armnicamente poder social y autoridad poltica, ste no podra concebirse sin el engranaje de los
partidos polticos. Abundan documentos sobre estas arbitrariedades. Por
ejemplo:
CAUCIN- En el municipio de Viot, a 26 de abril de 1929, se present en el despacho de la Alcalda Municipal. NN, y manifest que bajo caucin o multa de
cien pesos ($100), se compromete a cumplir con las obligaciones de la hacienda
de Buenavista, a respetar a sus patronos y empleados, a trabajar y coger caf
conforme se lo ordenen, a no asistir a reuniones que tiendan a perturbar los traI~ Sin fecha. Posiblemenle de comienzos de 1933.
Meschkal y Rojas (comps.) (2009, p. 743).
RGASPI,
r. 495, op.
104, d.59,
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
n.
143-144, en
152
POLITIZACIN y CAMPESINOS
bajos y el orden pblico, a no contribuir con dinero para manifestaciones en
contra de la mencionada hacienda, a respetar las autoridades, a no sembrar ni
resembrar caf sin orden de ella, a cumplir estrictamente con las obligaciones
que tenga a su cargo y dems a que se haya comprometido, lo mismo, a no impedir a los voluntarios que vayan a trabajar a dicha hacienda. En caso de infraccin, pagar la multa en estampillas, cuyo valor consignar en la Tesorera Municipal. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron (Anales de la
Cmara de Representantes, 27 de septiembre de 1932, p. 437).
Cien pesos era una suma superior al ingreso monetario anual de un
arrendatario bien consolidado en alguna gran hacienda de Viot. El amartelamiento pudo ser an ms funesto en las zonas de colonos:
En la Inspeccin de Polica del Sumapaz (1932) se cometen las ms flagrantes
tropelas. Tanto el personal de la Inspeccin como los guardias puestos a su servicio, viven y comen en la casa de la hacienda, montan en bestias de la hacienda
y se embriagan con aguardiente de contrabando producido en la misma hacienda. All los seores latifundistas hacen lo que a bien tienen con los colonos, y no
hay autoridades ni tribunales que impidan semejantes expoliaciones. Las autoridades de esa regin han iniciado una campaa de terrorismo contra aquellas
gentes humildes que no han cometido otro delito que reclamar los derechos que
poseen sobre sus labranzas. El mayordomo de la hacienda ordena al Inspector
arrebatar a los colonos sus animales, efectuar lanzamientos sin (orma alguna de
juicios, cobrar multas, efectuar embargos y otras funciones que slo corresponden al Poder Judicial. Todos estos documentos reposan en poder la Comisin (de
la Cmara de Representantes) y pueden ser consultados por los que lo deseen
(Anales de la Cmara de Represelltal1tes, 11 de noviembre de 1932, pp. 768-9).
La suerte de los colonos no dependa tan slo de la correlacin local de
fuerzas en la que solan llevar la peor parte, sino de la forma como dicha colTelacin tuviera algn contrapeso en las instancias superiores de la administracin. En uno de sus apartes, el informe que citamos considera los efectos de disposiciones del gobierno cundinamarqus, tanto de) gobernador
como de la Asamblea Departamental. encaminados a favorecer el enorme
latifundio Hacienda Sumapaz:
( ... ) La Gobernacin de Cundinamarca seal los lmites provisionales entre los
municipios de Pandi y San Bernardo (. ..) y la casa donde funciona la Inspeccin
de Polica de Paquil qued dentro del municipio de Pandi. Sin embargo, el seor Alcalde de San Bernardo instal all un Inspector y decret varios lanzamientos . El seor Alcalde de Pandi declar que dicha Inspeccin estaba dentro
de su jurisdiccin, y dijo a los colonos lanzados que l los restablecera en el dominio de sus labranzas. Con este halago acudieron los colonos en nmero consi-
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLlTlZACIN y CAMPES INOS
153
Pandi fue aprederable , en septiem bre 16 (J 932). Pero resulta que el Alcalde de
, resulta ndo
sado por los guardas , y stos abriero n un tiroteo contra los colonos
durante
de esto una seorit a muerta y varios heridos . (. .. ) La Guardi a sostuvo
volver a
poda
nadie
que
modo
de
sector,
el
todo
en
nutrido
varios das un tiroteo
sus casas.
trece
El cadve r de la seorita muerta por los guardia s perman eci durante
a desafia r las
das en el sitio donde cay, hasta que unas mujere s se atrevier on
en un cemeniras de los guardia nes de la ley y sacaron el cadve r y lo enterra ron
ms grave.
todava
es
n
situaci
la
zo
Iconon
e
Cunday
En
)
terio campes ino. ( ...
de un dePues el seor Secreta rio de la Gobern acin del Tolima ( ... ) por medio
O (. .. ) y a pesar
creto declar que no haba tierras baldas, a pesar del decreto 111
tena facultade que el seor Procura dor General de la Nacin le inform que no
lo que los setodo
hace
alcalde
el
Cunday
En
.
asuntos
estos
des para conoce r de
labriego s, les
ores feudale s le ordenen , y todos los das reduce a prisin a los
sus habitaimpone fuertes multas y los lanza de sus labranz as, destruy ndoles
los que fipales
munici
s
Concejo
los
son
Tolima
el
en
que
ciones. Y como ocurre
los seores
jan los sueldos de los Alcaldes, estos estn sometid os a lo que digan
Represende
Cmara
la
de
(Anales
ciones
corpora
dichas
en
que tienen mayor a
tantes, 11 de noviem bre de 1932, p. 769).
a".
En su autobi ografa Sal Fajard o seal la import ancia de "la palanc
Libera les de
Si hemos de creer a este "jefe civil y militar de las guerril las
de la "ley
Yacop", asesina do en 1952 por agente s del Gobier no en aplicac in
, "Guard ia
de fuga"15, ste haba sido agente de la Guard ia de Cundin amarca
as. Dice
Civil" la llama, cuerpo al que ingres por recom endaci ones poltic
su tura
que habl con el directo r del Libera lismo, Eduard ol6Santos , quien,
no
texto
el
no, lo envi con el gobern ador Parme nio Crden as . Aunqu e en
el
En
1936.
hay fechas podem os supone r que se enrol en la Polica hacia
y
Viot
a,
oficio policia l estuvo en las poblac iones de VilIeta, Tobia, Nocaim
poco
facetas
El Colegio. Su narrac in de un inciden te en esta ltima deja ver
os:
referim
nos
que
al
l
natura
orden
estudia das del
un individu o de
Por aqueUa poca domina ba a las masas trabajad oras del campo
dos de la
nombre Juan Snche z quien I.!n abierta pugna con los elemen tos modera
de los
hecho
de
poblaci n, se propus o orden,trle a los campes inos la ocupac in
s confamilia
de
sectore s de varias haciend as vecinas en su mayor a de propied ad
ordeliberal
o
servado ras como los De Narvcz. (Hacien da Subia, MP) El gobiern
discrisin
res
n la protecc in de la propied ad privada y de la vida dI.! sus morado
y de su asesinat o en "LauHerberl "Tico" Braun traza una breve semblan za del personaj e
2004.
de
marzo
de
7
54,
na
dico,
reano y Sal", UNPeri6
de marzo de 1936 a abril de 1938 (Velandi a, 1979. p.
16 Parmeni o Crdena s fue goberna dor
406).
15
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
154
POLITIZACIN y CAMPES INOS
minaci n de partido . Con tal motivo hubo escaram uzas entre la
Guardi a y los
elemen tos campes inos impulsa dos por el seor Snche z y un raqutic
o juez municipal de apellido Acero. Vino entonce s un choque de fuerzas civiles.
Los habitantes de la zona urbana, en abierta pugna con Snche z, se fueron
a las manos.
Resulta do de la refriega , un seor de apellido Medina a quien Snche
z, el agitador, le propin un barbera zo en el brazo derecho . Medina se desquit
o ms tarde
con el flacuch o juez, Sr. Acero, a quien casi decapit a de un tremen
do navajaz o en
el cuello (Fajard o, 1952).
En la poca de las movili zacion es agraria s los alcalde s calibra
ron sus
reaccio nes segn el color poltic o de la protest a. Fueron duros
con todo lo
que pudier a asocia rse a "comu nismo" y otras cizaa s, y dctile s
con las movilizac iones que transc urran por los canale s oficiali stas. En la
medid a en
que la admin istraci n pblic a penetr aba los munic ipios se crearo
n nuevas
ansied ades, hasta ese entonc es indita s. As, ellO de septiem bre
de 1935 el
alcalde y el juez de Viot escribi eron al gobern ador de Cundi namar
ca que,
a conocim iento juzgado llegaron 36 solicitu des desahu cio predios
rurales. Tres
verific ronse avalos ; un lanzam iento con posible oposici n campes
inos: Juzgado hace lo posible demora r lanzam ientos buscan do concilia cin
que rara vez obtiene. Propiet arios utilizan do leyes insisten pagar mejoras segn
avalos , lanzar
arrenda tarios y ejercer su derecho de posesi n, destruy endo plantac
iones y viviendas que alojan a familias. Juez muchas veces colcas e en
situaci n difcil
provoca ndo soluci n distinta lanzam ientos. Alcalde recibe orden
judicial pt-eventiva y debe cumpli rla con apoyo ineludib le fuerza armada ocasion
ando as perjuicios al orden pblico perturb an regin. Necesit amos nuevas frmula
s que sin
descon ocer derecho s propiet ario ampare al trabaja dor de conform
idad orienta ciones liberale s derecho social modern o (Archivo Municip al de Viot,
COITespondencia, 1935).
El temple admini strativ o de estos funcio narios se pona a prueba
cuando
deban negoci ar las presion es de hacend ados y gamon ales. Un reporte
del 28
de enero de 1936 nos muestr a la punta del iceberg : clasific aba admin
istrado res y propie tarios. Aristid es Salgad o, dueo de Floren cia, encarn
aba al buen
patrn y los herma nos Crane de Buena vista-C alanda ima eran los
malos_ No
hay gran titubeo para clasific ar admin istrado res y mayor domos
: "neron es
sin corona " (Archivo Munici pal de Viot, con-es ponden cia, 1935).
Como en el siglo XIX las "leyes de vaganc ia" fueron arma sacanida del
poder local, puede sorpre nder que fuera precisa mente en "la revolu
cin en
march a" cuando se divulg ara en Colom bia el concep to de "estado
de peligro sidad social". Propue sto por las teoras crimin alstica s de la escuela
positivista italian a en boga, stas habra n de volver con fuerza en dos
pacific aciones posteri ores: la de La Violen cia y la del Frente Nacion al. La nueva
doctrin a
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITTZACIN y CAMPES INOS
155
ica moy SUS norma s hacan parte del esfuerz o de institu cional izar la repbl
namencio
ya
derna con mecan ismos de contro l de la poblac in de los que
del
antes
que
mos el registr o civil y la cdula elector al; entonc es se adujo
"el
era
ia
vaganc
Decret o 1836 de 1926 la legisla cin depart ament al sobre
se
que
al
nacion
a
caos". A partir de ah la legisla cin se unific en un sistem
do
destina
)
compl et en la Ley 48 de 1936 (el mismo ao de la Ley de Tierras
y malean a confro ntar los "estado s antisoc iales y peligro sos": vagos, rateros
tes (Pulec io, 1949).
litik. No
Este fue el polo a tierra de la "revolu cin en march a", su Realpo
masia
antono
por
slo el presid ente de la Repb lica era miemb ro pragm tico
LleAlberto
no,
de la haute bourgeoisie, sino que el hbil minist ro de Gobier
ras Camar go, supo cundo y en dnde trazar la raya:
as, llevada s a
Los frecuen tes actos de usurpac in de tierras poseda s y cultivad
able de
abomin
cabo por supuest os colonos , seducid os y explota dos por una ralea
tintales
los
porque
tinterill os ( ... ) son difciles de interve nir por las autorid ades
incitan
e
s,
ingenuo
terillos que se mantie nen con la contrib ucin de campes inos
abilida d y
a la yjolenc ia contra los jueces, escurre n el bulto a la hora de la respons
as
libertad
Apenas
)
...
(
vagabu ndean por todo el pas en su deplora ble negocio.
as
sometid
ron
estuvie
(las masas campes inas, MP) de la explota cin feudal a que
patroy
ades
autorid
hasta hace poco, con la compla cencia y la compli cidad de
que estable cen
nes, han cado en una red de agitado res de todas las categor as
(Memoria
miseria
su
sobre ellas diezmo s civiles e impues tos que agudiza n ms
del Ministr o de Gobierno, 1935).
unAun antes de que el minist ro Lleras Camar go denun ciara ese "vagab
conllepoda
que
ley
deo deplor able" de "la ralea", ya se haba aplicad o una
Erasm o Vavar reclusi n en las "colon ias penale s". De esta forma, en 1933
Agrari o
Partido
futuro
lencia -fund ador del perid ico Claridad (1928) y del
r en las
popula
o
respald
Nacion al, PAN, (1935), y quien gozaba de un amplio
por
sug
Fusaga
en
elado
vereda s del Suma paz- fue llevado a juicio y encarc
El
turno,
su
A
)17.
126-129
pp.
vago, subver sivo y agitad or (Marul anda, 1991,
reprede
oleada
una
Bolchevique, el nuevo seman ario del PCC, denun ciaba
de la missin desata da contra los activis tas agrario s de Viot, en aplicac in
p.l).
1934,
de
ma legisla cin (El Bolchevique, n 36, 8 de diciem bre
el plaAs, pues, la Repb lica Libera l se mova en varias direcci ones. En
en fasocial
ley
la
an
aplicab
no nacion al los grupos poltico s y funcio narios
fuera
as
r,
demole
a
uan
vor de colono s y arrend atarios , y de paso contrib
entre
do
levanta
haban
ales
parcia lmente , la murall a que hacien das y gamon
para particip ar
Roco Londoo este PAN no ruc un partido poltico, sino una etiqucta
ra la UNIR.
disolvie
Gaitn
quc
vez
una
fundado
ales,
municip
y
entales
en las eleccion es departam
Y p. 197).
15
p.
(2009a,
Londoo
nos.
Pero, a direrenc ia de sta, el PAN inclua dirigent es campcsi
17 Segn
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
156
POLITIZACrN y CAMPESINOS
el campesinado atomizado y el Estado nacional. El nivel municipal y provincial, empero, estaba saturado de funcionarios y grupos polticos que aplicaban arbitrariamente las leyes contra antisociales, entre los que incluan a
discrecin a los activistas agrarios.
LA "BOLCHEVIZACrN": DE LAS BANANERAS A VroT
El pee desempe un papel central en la politizacin campesina de los aos
treinta aunque, quizs, nunca sepamos qu tanto autolimit posibilidades a
primera vista insondables. Por eso debemos precisar que en la gnesis y trayectoria inicial del pec se encuentra una tensin no resuelta entre campesinismo y obrerismo (el arquetipo de este ltimo fue el "duranismo" de la dcada de 1940) que pudo lastrar el desarrollo posteriOl~
En 1960 los Comunistas resumieron lacnicamente el episodio de sus
orgenes:
Hace treinta aos, reuniendo los escasos sobrevivientes del naufragio socialista
en la alta marea del liberalismo en ascenso, surgi el 17 de julio el Partido Comunista como una agrupacin sectaria y estrecha que aspiraba a abrirse campo en
la realidad colombiana, disputndole su derecho a la vida a las dos gigantescas
fuerzas de los partidos tradicionales, aunados para sofocarlo en su infancia. El
entonces reciente desastre del socialismo revolucionario era apenas el ltimo y
ms ruidoso de una larga serie de [racasados intentos por vencer el descomunal
obstculo de la tradicin bipartidista (Treinta arIOs de lucha, 1960, p. 151).
El "desastre" se compendiaba en la matanza de la Zona Bananera de diciembre de 1928, seguido de los fallidos y atropellados levantamientos "bolcheviques" de El Lbano, Tolima l8 , y La Gmez, Santander, de mediados de
1929.
Como la mayora de partidos comunistas del mundo, el colombiano naci
en el proceso de bolchevizacin de grupos socialistas conforme al mandato del
Comintern o Tercera Internacional Comunista, Te, fundada en Mosc en marzo de 1919. En su segundo congreso (Mosc, 19 de julio - 9 de agosto de 1920),
la organizacin aprob estatutos y defini el objetivo principal:
luchar por todos los medios, inclusive mediante las armas, para delTocar a la
burguesa internacional y crear la Repblica sovitica internacional, como etapa
de transicin hacia la desaparicin completa del Estadol~
Ver Gonzalo Snchez (1976).
el Archivo Eslalal Ruso de Historia Social y Polflica, RGASPI (siglas en -uso), fondo 495,
regislro 2, exp. 1, [01. 20, lrascdla en Spencer y Or1.iz (2006, p.16).
18
19 En
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITlZACN y CAMPESINOS
157
Segn las directrices de 1924 y 1925, para pertenecer a este "partido comunista mundial" los partidos nacionales deban bolchevizarse. En el camino fueron desapareciendo la autonoma de los grupos socialistas locales y
sus gacetillas variadas, dispares ya veces pintorescas (Nez, 2006, Anexo,
pp. 221-30).
Lo que muestran ejemplos de la historiografa postsovitica es que, a pesar de la uniformidad de la "bolchevizacin", los resultados nacionales fueron muy dispares. El colombiano, como sabemos, no fue de los ms ejemplares. Gracias a la reciente publicacin de la parte ms sustanciosa de la
documentacin (1929-1933) que reposa en los archivos estatales rusos, sabemos algo ms de la bolchevizacin colombiana, que ya haba sido esbozada
en las historias oficiales del pcc de 1960 y 1980 2 Con base en estas tres publicaciones que vieron la luz en el lapso de medio siglo, puede trazarse la
formacin azarosa del pcc y distinguirse dos fases posteriores al "primer
pcc", 1923 a 1925, que no consigui reconocimiento de la re. La primera fase
es la del trienio 1924-26 que fue ambivalente porque la rc ni rechaz ni acept la incorporacin de los grupos comunistas colombianos. En las minutas
de los funcionarios de Mosc hay crticas a la "incertidumbre del planteamiento de los problemas tericos y de la tctica comunista" (Jeifets, 2001, p.
13). Los juzgaron extemporneos y fuera de lugar, como si
la reivindicaciones lanzadas por el partido comunista ruso para movilizar las
masas en vsperas de la conquista del poder pudieran ser adaptadas como reivindicaciones inmediatas por todos los partidos comunistas del mundo (p. 13).
Adems, les endilgaron tres errores capitales: las tcticas terroristas, los
acuerdos electorales con los Liberales y la ausencia de proletariado en sus
filas, con el consiguiente predominio de los intelectuales que, a su vez, conllevaba el peligro de adoptar lneas pequeo burguesas, personalistas y caudillistas (pp. 35-37). Por todo esto, les aconsejaron "realizar un gran trabajo
ideolgico de educacin" (pp. 13-16 Y 27).
La siguiente fase comienza con la creacin del PSR que, en vano, intent
montar una estructura organizativa centralizada y adoptar principios clasistas y de lucha por la dictadura del proletariado (p. 16). Ante el auge de huelgas de mediados de la dcada de los veinte y a la luz del concepto leninista
de "situacin revolucionaria", la re ote la posibilidad del despegue comunista en Colombia. El viaje de Guillermo Hemndcz Rodrguez a Mosc en
J 927 en representacin del Sindicato Nacional Obrero -la pr:imera ocasin
que un revolucionario colombiano participaba oficialmente en un acto de la
Internacional Sindical Roja (Profintern) en Mosc- abri un intercambio
20 Ver Treinta aos de Lucha (1960, pp. 5-25); Medina (1980, cap. 1, secciones 1.3, J.4, 1.5 Y 1.6).
De la investigacin reciente, ver Lzar y Jeifets (2001, pp. 7-37); Meschkat (2008, pp. 39-55).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
158
POLITIZACJN y CAMPESINOS
directo que facilit la admisin del PSR en la IC en 1928, y llev a la formalizacin del cambio de nombre a pcc a mediados de 1930.
Hito de esta etapa formativa fue la huelga de las bananeras de Santa
Marta, que se debe apreciar en un contexto poltico ms amplio (pp. 20-25).
En primer lugar, el de las relaciones del Partido Liberal que haba cooptado
a los "socialistas moderados" (1921-1924) (Treinta aos de lucha, 1960, p. 1112) Y puso a las facciones de "socialistas radicales" a forjar la unidad alrededor del nuevo PSR en 1926. Junto con un puado de anarcosindicalistas, los
del PSR no abandonaron las lneas conspirativas decimonnicas, es decir, la
poltica de accin directa y terrorismo individual que, realmente caracterizaba ms a los dirigentes Liberales llamados "militaristas" que no soportaban
el agravio de la eleccin presidencial de 1922 y esperaban derrocar al Gobierno Conservador con mtodos insurreccionales, aunque nunca actuaron.
Era accin poltica en los mrgenes, al menos como la recogi el informe
anual de la legacin britnica en Bogot:
hace poco el grupo comunista recibi reconocimiento de la Tercera Internacional. Sin embargo, no hay el menor peligro de que ocurra algn disturbio serio en
los prximos diez aos. (. .. ) La reciente huelga de las bananeras, se origin en la
propaganda subversiva de un grupito de agitadores colombianos con simpata
bolcheviques. (. .. ) pasada la huelga se militariz la zona y la situacin est completamente controlada. Los amotinados tuvieron varios cientos de bajas y fueron
reprimidos despus de causar serios daos a las propiedades de la United Fruit
Ca., resultando seriamente afectado el Ferrocarril de Santa Marta (Public Record Office (PRO) Foreign Office (Fa) 371/13479, Bogot, 12 de abril de 1929, Mr.
Monson to Sir Austen Chamberlain, pA).
Esas conspiraciones daban pie a que "extremistas" del Gobierno Conservador, como el ministro de Guerra Luis Ignacio Rengifo, montaran agendas
represivas con miras a las elecciones presidenciales de 1930 que, de paso,
creaban f.icciones en el seno del propio Gobierno. Segn un informe britnico, en 1928,
El nico desarrollo importante en la vida social de la Repblica ha sido el aumento del costo de vida a causa del incremento de los salarios de los trabajadores de las Obras pblicas.( ... ) los peones que hasta hace no mucho eran poco
ms que siervos se han convertido en asalariados ( ... ) aunque no se ve ninguna
organiz.acin sindical ( ... ) Es verdad que el Ministro de Guerra (Rengifo) ha
puesto al Gobierno de carne de gallina con el cuento de que hay una poderosa
organizacin comunista que trabaja en un plan de poner bombas en el alcantarillado de Bogot y otros horrores por el estilo; pero el Presidente se las ingeni
para espantar el coco con comentarios un poco custicos y picantes que dejaron
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITTZACIN y CAMPESINOS
159
entrever la maniobra del Ministro para pedir un aumento del pie de fuerza del
Ejrcito, plan que no cuenta con respaldo popular ni con el del ejecutivo (p.2).
As, pues, en 1928 suban simultneamente la ola de movilizaciones populares y la represin oficial, cuyo estandarte fue la Ley 69, llamada "heroica", que amordazaba la prensa disidente y cerraba las pocas vas de politizar
la accin sindicaF!. A diferencia del PSR que se margin inexplicablemente
del debate, El Socialista, peridico de aparicin irregular que desde 1920 diriga Juan de Dios Romero, public en su edicin del 23 de junio de aquel
ao unos versos subversivos que dan cuenta de la propensin a esa "accin
directa" que los Liberales del bando "civilista" llamaban "militarista" y la lC
"putchista": "A las armas obreros y campesinos!" y "contra la ley que silencia
la libre expresin y estrangula el derecho de reunin":
El pueblo armado te saluda, ley de vida o muerte
Bendita seas santa dinamita!
Salud, guerrillas de tiradores!
A las masas, universitarios!
La hora de la revancha ha llegado!
Obreros, fuera de las ciudades!
Campesinos, a las armas!
Las banderas rojas nos llamal1!
(El Socialista, n 522, 23 de junio de 1928)
Romero era dirigente del Partido Comunista de Colombia, o Centro Comunista, que peleaba con el PSR el padrinazgo de la IC porque, naturalmente,
desde 1924 se consideraba que el grupo que lo recibiera quedara automticamente aprestigiado entre los sectores obreros y radicales, y obtendria recursos, ayudas doctrinarias y materiales para la accin revolucionaria (Meschkat y Rojas, 2009, pp. 97-98)22.
Es fcil que el Partido Comunista de Rusia, escriba Romero a Mosc, desautorice el movimiento que venimos haciendo desde hace varios aos un grupo de comunistas, si acaso cree que no lo estamos haciendo bien y de acuerdo con las
tcticas y disposiciones acordadas ltimamente (Jeifets, 200 1, p. 29)23.
21 Sobre la represin y las respuestas y dilemas de las organizaciones obreras ver Nez
(2006, pp. 136-42).
22 Carta de Juan de Dios Romero a la Academia Comunista de Mosc, Bogot, 14 de junio de
1928, RGASPl, f. 495, op. 104, d. 16, 1.5. transcrita en Meschkat y Rojas (2009).
23 Carta de Juan de Dios Romero a Virgilio Verdaro, Bogot, 2 de junio de 1929, en RGASPI, d.
[6, 1.5, transcrita en Jeirets (200[).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
160
POLlTIZACIN y CAMPESINOS
Ante la incorporacin del PSR a la IC y su transformacin en pcc en julio
de 1930 (Jeifets, 2001, pp. 7-37), Romero y muchos otros socialistas abandonaron el escenario poltico. En 1930, "bolchevizacin" quera decir "depuracin de socialistas revolucionarios de las filas del pcc" (Meschkat y Rojas,
2009, p. 679)24. La lista de estos perdedores es variopinta: Erasmo Valencia,
Toms Uribe Mrquez, Mara Cano, Ral Eduardo Mahecha (conductor de
las huelgas memorables de Barrancabermeja y las bananeras, quien luego
sera calumniado por todos los flancos comunistas), Alberto Castrilln (candidato presidencial de la izquierda en 1930), o los ms pragmticos como
Julio acampo Vsquez. "Desenmascarados", fueron cortados de la foto; la
tijera tambin sac a Guillermo Hernndez Rodrguez y su mujer, la venezolana Carmen Martel (conocida en Colombia como Ins Fortul) e inclusive a
Ignacio Torres Giralda. Algunos de ellos fueron pegados de nuevo en lbum
de familia de 1980.
No hubo perdn ni olvido para hombres como acampo, a quien los Comunistas de los aos sesenta recordaban con esta copla cantada con la msica de la cancin ranchera Pajarillo Barranqueo 25 :
Julio Ocampo, Julio Ocampo
Julio Ocampo fue un traidor
que vendi a los campesinos
por gotitas de licor.
Pero dime Julio Ocampo,
pero dime que es mejor,
si estar con los campesinos
o ser siervo del patrn.
En el fondo se trat de los desacuerdos tcticos de los dirigentes del PSR
que, si no era un partido moderno, mucho menos un partido leninista. El
grupo principal se haba comprometido en un curso insurreccional que, insisto, era moneda corriente en la cultura poltica del pas. Optaron por esa
va los "caudillos" Toms Uribe Mrquez, Ignacio Torres Giraldo yen cierto
modo Mara Cano, sobrina del primero y, por un largo trecho, compaera
del segundo. Alberto Castrilln, uno de los dirigentes de la huelga de las Bananeras, se opuso y calific la lnea de insurreccin de liberal y pequeo
burguesa26 . La huelga, uno de los grandes momentos de las movilizaciones
populares y sindicales del pas en el siglo xx, termin en un bao de sangre.
Carta del Bur del Caribe al ce del pec, Nueva York, 11 de agosto de 1931.
Cancionero Popular Mexicano, seleccin, recopilacin y textos de Aldana y Mendoza (1987,
vol.I, p. 334). De las muchas versiones se puede escuchar "msica mexicana de banda" en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=XJepOZwUEMY
26 Varios documentos al respecto se encuentran citados en Jeifets (2001) y estn transcritos en
Meschkat y Rojas (2009); Treinta Mios de lucha (1960, p. 15).
24
25
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLJTlZAeIN y CAMPESINOS
161
Marc el retroceso y la divisin interna de las izquierdas revolucionarias,
aceler la cada del rgimen Conservador y fue trampoln de Jorge Elicer
Gaitn para saltar a la arena nacionaF7.
Quin fue responsable de semejante fTacaso Comunista? El balance
marc para siempre la generacin de la bolchevizacin. Con el trasfondo del
puo de hierro del joven general Corts Vargas en su jefatura marcial de la
Zona Bananera, se agravaron las divisiones y personalismos en el seno del
PSR. A mediados de 1928, antes de la huelga, los socialistas revolucionarios
ya estaban atrincherados en dos facciones: la del Comit Ejecutivo, eE, encabezada por Moiss Prieto de un lado, y del otro, los "putchistas" del Comit
Central Conspirativo Celular (ecce) o Jefatura Suprema del Ejrcito Rojo, de
Toms Uribe Mrquez (Treinta Aos de lucha, 1960, p. 14; Meschkat y Rojas,
2009, pp. 107-14).
En la catstrofe contaron las tensiones invisibles que ocurran en el seno
del Comintern a raz del ascenso de Stalin y la posterior cada de Bujarin,las
cuales se reflejaron en cierta inepcia y miopa de los funcionarios de la le que
vinieron a Colombia por la poca y que tomaron partido por uno u otro de
los bandos del PSR.
Estos son los antecedentes inmediatos del alineamiento de julio de 1930,
cuando los Socialistas revolucionarios quedaron incorporados al Cominten1,
un sistema internacional frreamente centralizado en Mosc y del que sera
la "Seccin Colombiana". Sobre la marcha, el nuevo partido debi ajustarse
al modelo ruso, cimentado en una "organizacin de masas" de "carcter proletario"; en la disciplina uniforme del centralismo democrtico, en la crtica
y autocrtica y en la cotizacin obligatoria de sus miembros. El partido deba
organizarse en clulas distribuidas por todo el pas bajo un sistema de mando central y adoptar como gua fundamental "la interpretacin marxista de
la realidad nacional". En este ltimo aspecto no bastaba, como vimos, que
los miembros siguiesen el vademcum determinista .\ teleolgico de la Segunda Internacional, que no poda servir de base a una estrategia y una tctica polticas de carcter proletario. Esa era la idea de Palmiro Togliatti, "Ercoli", entonces funcionario de la le, al insistir en la necesidad de desarrollar
con los partidos latinoamericanos "un trabajo de educaCIn (. .. ) sin rechazar
las exigencias que estn en contraste con la situacin del movimiento obrero
de estos pases" (Jeifets, 2001, p. 13).
Una "carta abierta" de \;lC al PSR, de febrero de 1929 (Treillta Afios de
lucha, 1960, pp. 17-18)28, pocas semanas despus de la matanza de trabajadores bananeros, estableci que Colombia
Una magnifica sntesis se encuentra en LeGrand (2009, pp. 19-33).
texto completo de la Carta de la le al PSR, fechada en Mo~c, febrero de 1929, est transcl'ta en Meschkat '1 Rojas (2009) Rr.ASPI, r. 495, op. 104, d. 24, 11. 22-31, pp. 151 '1 ss.
21
28 El
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
162
POLITIZACIN y CAMPESINOS
( ... ) pasa rpidamente de un rgimen de produccin agrcola semi feudal. casi
esclavista, a una forma de produccin capitalista moderna estrechamente incorporada al sistema del imperialismo ms desarrollado. De esta manera, Colombia
presenta toda una serie de sistemas econmicos superpuestos que van de la "trata de indios' a la empresa moderna racionalizada, sistemas que se penetran, se
combinan, se combaten y estn en continua evolucin (. .. ) toda la vida econmica del pas, y por consecuencia la vida poltica, est dominada por el imperialismo yanqui (Medina, 1980, p. 164).
La compleja realidad social colombiana esbozada en el diagnstico nos
da una idea de cun formidable debi ser el reto de construir el partido leninista de la IC en esa Colombia. En la "serie de sistemas econmicos superpuestos" de un pas "agrcola semifeudal, casi esclavista", dominado por el
imperialismo yanqui, era muy fcil extraviarse y muy difcil aplicar correctamente la polticas de alianzas (con los campesinos, de un lado, con la "burguesa nacional", de otro). Mxime cuando apenas despertaba esa "empresa
moderna racionalizada" y por ninguna parte de la literatura revolucionaria
haba un lugar para el anlisis de clase de los colonos y de los peculiares y
complejos procesos de colonizacin colombiana que la ortodoxia hizo invisibles por largo trecho.
A todo esto debe agregarse una tradicin poltica que bien cabe en la expresin "contra-revolucin preventiva". Consiste en esa maosa prctica discursiva de magnificar el radicalismo del adversario poltico, de pintarlo de
"comunista" y "brbaro" sencillamente porque aboca medianamente el tema
de la igualdad poltica y la justicia social -en trminos que, se dice, ponen
en entredicho el derecho de propiedad privada- y de calificarlo de demagogo en cuanto enaltece el lugar y el valor moral del trabajo y del trabajador.
Una lectura del empleo del apelativo "socialista" en el siglo XIX, con el objetivo de neutralizar y ridiculizar el Liberalismo radical, da una idea aproximada de lo que puede ser la contra-revolucin preventiva (Gilmore, 1956, pp.
190-210).
En la historia oficial del pcc de 1980 se calific el diagnstico de febrero
de 1929 como la "declaracin programtica" fundacional del partido, orientada a resolver,
la cuestin agraria por medio de la eliminacin de los vestigios feudales, el reparto de la tierra a quienes la trabajan directamente, a travs de la expropiacin
sin indemnizacin a los terratenientes. Igualmente la Revolucin sera antiimperialista y por tanto procedera al desconocimiento de las deudas contradas a
travs de los emprstitos y a la nacionalizacin de las empresas directa o indirectamente controladas por el imperialismo (Medina, 1980, pp. 167-168).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
POLITIZACIN y CAMPESINOS
163
El programa poltico, se advierte, "tiene una gran significacin histrica
ya que por primera vez en Colombia una organizacin poltica adoptaba un
programa marxista" (p. 168). Este reclamo del monopolio de la verdad revolucionaria habra de caracterizar el estilo argumental del pcc. Baste recordar,
empero, que en los aos veinte varios grupos socialistas haban adoptado
programas marxistas y hasta "comunistas", y en la siguiente dcada Luis
Eduardo Nieto Arteta o Gerardo Molina empleaban el materialismo histrico en anlisis quizs ms sofisticados que los ejercicios de los Comunistas de
carn.
Lo novedoso de julio de 1930 era la adopcin formal del modelo estndar de organizacin leninista del Comintern que, de paso, vino con este diagnstico demoledor:
El partido Socialista Revolucionario proviene del liberalismo. La clase obrera,
que ha sido creada por el desenvolvimiento industrial del pas, abandona el liberalismo para formar su partido de clase, distinto e independiente, pero esa voluntad de tener un partido de la clase obrera, est todava ligado a una gran cantidad de ideas confusas que vienen del liberalismo. ( ... ) Cuando vosotros decs
que el socialismo ha recibido un golpe rudo por la prdida de la huelga de las
plantaciones (bananeras, MP) es claro que se trata del socialismo liberalizante,
pero no del socialismo de la lucha de clases del proletariado. ( ... ) El Partido Socialista Revolucionario, si quiere desarrollarse, marchar resueltamente hacia la
conquista de las masas trabajadoras para la Revolucin, no deben contar en absoluto con los jefes liberales de izquierda sino solamente con l mismo, sobre su
ruerza de organizacin, sobre el proletariado y las masas campesinas que arrastra, organizadas, educadas por l (Meschkat y Rojas, 2009, p. 166).
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
También podría gustarte
- Victoriano Lorenzo en La Historia de PanamáDocumento213 páginasVictoriano Lorenzo en La Historia de PanamáFrida Kahlo100% (1)
- 1lectura Bourdieu Transmitir Un Oficio.Documento16 páginas1lectura Bourdieu Transmitir Un Oficio.Jorge Calderon100% (1)
- George Rosen Introducción Psicopatología Proceso SocialDocumento12 páginasGeorge Rosen Introducción Psicopatología Proceso SocialJorge CalderonAún no hay calificaciones
- Guía 10Documento8 páginasGuía 10Jorge CalderonAún no hay calificaciones
- Sintesis y Caracterizacion UV-Vis Del Complejo Tris Acetilacetonato de Manganeso (III)Documento3 páginasSintesis y Caracterizacion UV-Vis Del Complejo Tris Acetilacetonato de Manganeso (III)Jorge CalderonAún no hay calificaciones
- Actividad Final Sobre Hegemonia Conservadora en ClaseDocumento7 páginasActividad Final Sobre Hegemonia Conservadora en ClasesantiagoAún no hay calificaciones
- Foro Elementos Didacticos para La Enseñanza de Geografia e HistoriaDocumento6 páginasForo Elementos Didacticos para La Enseñanza de Geografia e HistoriaYineth CogolloAún no hay calificaciones
- Evaluación Final de Historia y Filosofía NOVENODocumento4 páginasEvaluación Final de Historia y Filosofía NOVENODariana OspinoAún no hay calificaciones
- Gráfico de Línea de Tiempo ColombiaXX-XXIDocumento1 páginaGráfico de Línea de Tiempo ColombiaXX-XXIjesus angelAún no hay calificaciones
- Guerra de Los Mil Días (Batallas de Peralonso y Palonegro)Documento20 páginasGuerra de Los Mil Días (Batallas de Peralonso y Palonegro)Isa PrenttAún no hay calificaciones
- Rafael Uribe UribeDocumento15 páginasRafael Uribe UribeLuciano Silva MoralesAún no hay calificaciones
- Taller 2 Corte PDFDocumento7 páginasTaller 2 Corte PDFAngelica Cristina EspinelAún no hay calificaciones
- Guerra de Los 1000 DíasDocumento1 páginaGuerra de Los 1000 DíasEMELY KATHERINE JIMENEZ ROZOAún no hay calificaciones
- Guia Febrero Csociales SeptimoDocumento12 páginasGuia Febrero Csociales SeptimojodifaAún no hay calificaciones
- Guerra de Los Mil DiasDocumento3 páginasGuerra de Los Mil DiasJeison Quintero Vallejo100% (1)
- Guia 3 Tercer Periodo Sociales 2021Documento16 páginasGuia 3 Tercer Periodo Sociales 2021Nicolle Posada DuranAún no hay calificaciones
- Sociales y Ciudadanas Calendario BDocumento18 páginasSociales y Ciudadanas Calendario BValentina0% (1)
- Impacto Ambiental - La Guerra de Los Mil DiasDocumento8 páginasImpacto Ambiental - La Guerra de Los Mil DiasJoe SAn SilgaDo RoMeroAún no hay calificaciones
- La Guerra de Los Mil DiasDocumento36 páginasLa Guerra de Los Mil DiasJovenAún no hay calificaciones
- NiñosDocumento41 páginasNiñosJuliana PinzonAún no hay calificaciones
- Tan Olvidado Como Su TierraDocumento4 páginasTan Olvidado Como Su Tierragerman pinoAún no hay calificaciones
- Café y Conflicto, Charles Bergquist ReseñaDocumento4 páginasCafé y Conflicto, Charles Bergquist ReseñaEmily Michel Leon RoldanAún no hay calificaciones
- TALLER 4 Modificado para ImprimirDocumento22 páginasTALLER 4 Modificado para ImprimirFernando Jose Olivera PaterninaAún no hay calificaciones
- Guerra de Los Mil DíasDocumento2 páginasGuerra de Los Mil DíasKatherineMorenoAún no hay calificaciones
- Historia Carlos EDocumento4 páginasHistoria Carlos ETania Parra MoralesAún no hay calificaciones
- Taller Nivelacion Sociales Ciclo 4aDocumento7 páginasTaller Nivelacion Sociales Ciclo 4aANGELICA VARGASAún no hay calificaciones
- Ultimo 28 Nov-2019 - Cuestionario Historia Militar Nivel IIDocumento9 páginasUltimo 28 Nov-2019 - Cuestionario Historia Militar Nivel IIWL Delta ForcéAún no hay calificaciones
- Mujer y Memoria. El Discurso Literario en La Violencia de Colombia PDFDocumento409 páginasMujer y Memoria. El Discurso Literario en La Violencia de Colombia PDFDIEGOAún no hay calificaciones
- EVALUACION DE CIENCIAS SOCIALES 8 Final Del AñoDocumento3 páginasEVALUACION DE CIENCIAS SOCIALES 8 Final Del AñoYadir RoaAún no hay calificaciones
- La Tragedia de La Guerra de Los Mil Dias - Alfredo Camelo BogotaDocumento21 páginasLa Tragedia de La Guerra de Los Mil Dias - Alfredo Camelo BogotaDaniel Mauricio Ceballos GonzalezAún no hay calificaciones
- Material para Grado 9Documento15 páginasMaterial para Grado 9Ana MariaAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo TraaDocumento1 páginaLinea de Tiempo TraaDiego PaterninaAún no hay calificaciones
- Taller Visita Casa de La MonedaDocumento2 páginasTaller Visita Casa de La MonedaJames ParkerAún no hay calificaciones
- Prueba Diagnostica Grado 6Documento4 páginasPrueba Diagnostica Grado 6sara lucia rubiano salasAún no hay calificaciones